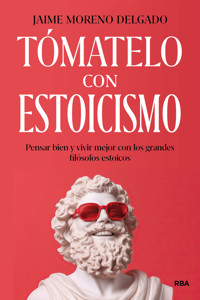
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
APRENDE A TOMARTE LA VIDA DE OTRA MANERA, CON LOS GRANDES MAESTROS DEL ESTOICISMO. Fundado por Zenón de Citio en Atenas hace 2.400 años, el estoicismo y sus reflexiones y enseñanzas gozan de buena salud como brújula para orientarnos en una época tan confusa como la nuestra. Tal vez su éxito se debe a que, si bien el mundo ha cambiado mucho desde que los antiguos filósofos estoicos desarrollaron su disciplina, las grandes cuestiones que nos afectan como individuos y como sociedad siguen pareciéndose más de lo que pensamos a las que preocupaban a aquellos pensadores de la Antigüedad. Con una cuidadosa selección de los pensamientos de figuras tan importantes como Séneca o Marco Aurelio, esta obra pone a tu alcance las reflexiones de los grandes maestros del estoicismo y las sitúa en el contexto de nuestro tiempo para dar respuesta a una serie de grandes temas que como individuos debemos afrontar si queremos alcanzar una vida buena y llena de sentido. Así, cuestiones como el autoconocimiento, la resistencia ante la adversidad o la búsqueda de un sentido a la vida encuentran en los estoicos un modo de estar y pensar en el mundo que sin duda nos interpela y nos orienta en nuestras ajetreadas vidas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© del texto: Jaime Moreno Delgado, 2024.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2024.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: junio de 2024.
REF.: OBDO350
ISBN: 978-84-1132-799-2
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados.
La meta de la sabiduría es la adquisición de la felicidad,
hacia ella conduce, hacia ella abre el camino.
SÉNECA, EPÍSTOLAS MORALES A LUCILIO XIV, 90, 27
INTRODUCCIÓN
En los últimos años estamos asistiendo a un verdadero renacimiento del estoicismo, interés que se refleja en numerosos libros, artículos, vídeos, charlas, etc. Casi se podría decir que únicamente faltan funkos (esos muñecos cabezones más pensados para coleccionar que para jugar) con los bustos de Séneca, Marco Aurelio o Epicteto, pero todo llegará. El aspecto negativo es que en algunos casos se cae en una excesiva simplificación o, aún peor, se atribuyen a los filósofos estoicos cosas que no dijeron.
Tal vez haya quien tilde todo esto de moda pasajera, pero más bien podemos considerar este renovado interés como prueba de la vigencia y actualidad de una corriente filosófica surgida hace la friolera de dos mil cuatrocientos años. En este sentido, si el mensaje estoico no hubiera resultado atractivo para las numerosas generaciones que nos han precedido, este quizá habría quedado relegado al ámbito de la historia de la filosofía y no habrían llegado tantos textos estoicos hasta nosotros.
El hecho de que los planteamientos de una corriente tan antigua atraigan todavía nuestra atención dice mucho de su potencial. Incluso nuestro idioma ha adoptado en el uso común varios términos relacionados con el estoicismo, por lo que no te costará intuir más o menos qué significa «tómatelo con estoicismo», el título de este libro. Pues bien, a lo largo de él profundizaremos en lo que significa esto de «tomarse las cosas con estoicismo».
¿QUÉ ES EL ESTOICISMO?
El estoicismo fue una corriente filosófica creada hacia principios del siglo IV a. C. en Atenas. Su iniciador fue Zenón de Citio, un fenicio nacido en Chipre hacia el 334 a. C. que se estableció en la ciudad griega tras (supuestamente) un naufragio, en el que lo perdió todo. Sobre este incidente, un historiador posterior recoge que Zenón dijo: «Felizmente navegué cuando sufrí el naufragio» (Diógenes Laercio VII, 1, 2). Sea cierta o no la anécdota, este episodio, que en un principio seguramente le parecería a Zenón una desgracia, fue el detonante que le permitió dedicarse a la filosofía. De aquí que se alegrara con posterioridad de este aparente infortunio.
En Atenas, que seguía siendo la capital intelectual del mundo helénico, Zenón tuvo la suerte de estudiar con algunos de los mejores maestros del momento. No obstante, parece que las teorías de aquellos no lo convencieron demasiado, pues pronto los dejó y comenzó a dar él mismo clases en el Pórtico Pintado de la ciudad, que en griego se llama Stoá Poikile, por lo que sus discípulos pasaron a ser conocidos como «estoicos», que vendría a traducirse algo así como «los del Pórtico» (nada muy épico que digamos), y su corriente, «estoicismo».
A Zenón le siguieron otros muchos filósofos que dejaron su impronta en la corriente (como Cleantes, Crisipo de Solos…), si bien las líneas generales siempre se mantuvieron. Según el estoicismo, la filosofía se divide en tres grandes ramas:
Lógica: método que nos permite conocer el mundo físico que nos rodea.Física: estudio del mundo físico (características, fenómenos...).Ética: fundamento moral que se obtiene mediante el conocimiento del mundo físico al que nos conduce la lógica.Para ilustrar mejor la interrelación entre estas tres partes, los estoicos recurrieron a la imagen de un huevo: la lógica sería la cáscara; la física, la clara, y la ética, la yema.
Es decir, la ética sería el fin último al que nos llevarían la lógica y la física. Gracias al conocimiento de los preceptos filosóficos y su puesta en práctica, se alcanzaría la virtud, que llevaría a la persona a disfrutar de la verdadera sabiduría, sinónimo de una vida feliz, que no se vería alterada por ninguna vicisitud o contratiempo externo. Por ello, fuera de la virtud, todo debía resultarle indiferente al sabio. Según Zenón, estas cosas «indiferentes» serían las siguientes, entre otras: «vida, muerte, fama, deshonra; dolor, placer, riqueza, pobreza; enfermedad, salud y cosas semejantes a estas».
En consecuencia, la filosofía tenía una finalidad eminentemente práctica, ya que su objetivo no era el conocimiento por sí mismo, sino proporcionar los medios para llegar a ser sabio. Para Séneca, estas son sus características:
Ahora bien, el sabio nada puede perder: todo lo ha basado en sí mismo, no confía nada a la suerte, tiene sus bienes en un lugar seguro, contento con su virtud, que no tiene necesidad de lo fortuito y, por tanto, no puede aumentar ni menguar; en efecto, lo que ha sido llevado hasta su perfección no tiene posibilidad de incrementarse y la suerte no arrebata nada más que lo que ha dado; […] es libre, inviolable, inmutable, inquebrantable, tan inflexible frente al azar que ni siquiera puede inclinarse y mucho menos vencerse; mantiene sin desviar sus ojos ante el aspecto de los acontecimientos terribles, nada cambia en su rostro, bien se le presenten duros, bien favorables. Así pues, no perderá nada que vaya a notar que ha desaparecido, pues está en posesión de la virtud sin más, de la que no se le puede apartar, lo demás lo tiene en precario y ¿quién se trastorna por la pérdida de lo que no es suyo?
SOBRE LA FIRMEZA DEL SABIO V, 4
Espera un poco antes de cerrar el libro. No pienses que te estamos proponiendo una meta imposible, continúa, por favor, leyendo un poco más. Ya habrá tiempo, si no te gusta lo que lees, para que las arañas y los pececitos de plata colonicen estas páginas.
No te preocupes, no te vamos a proponer una «receta» que te llevará a convertirte en ese tipo de sabio del que habla Séneca (que se asemeja más bien a un santo cristiano o a Buda). No te vamos (no nos vamos) a exigir tanto. Tal como comprobarás más adelante, ninguno de nuestros tres protagonistas (Séneca, Epicteto o Marco Aurelio) se consideró jamás a sí mismo sabio, y los tres incluso dudaban de la posibilidad real de que pudiera llegar a existir alguno.
EL ESTOICISMO EN ROMA
El estoicismo llegó muy pronto a Roma, hacia el siglo II a. C., de la mano de los discípulos de maestros como Panecio de Rodas (ca. 185 a. C.-ca. 110 a. C.). Las élites romanas apreciaban mucho esta corriente, pues propugnaba, entre otras cosas, la participación en política por el bien común y un modo de vida austero y sencillo, que casaba muy bien con los ideales de lo que debía ser un buen ciudadano romano. Como suele suceder con los ideales, una cosa era la teoría y otra la práctica, pero esta valoración positiva de las teorías estoicas tenía sin duda una base real, pues de lo contrario no habría atraído a tantos seguidores a lo largo de tantos siglos.
Dada su visión práctica de la vida, los romanos se centraron sobre todo en la ética, la yema del huevo del que hemos hablado. Este interés prevalente también conllevó que, de todos los escritos estoicos, tan solo conservemos completas obras centradas en la ética, a excepción de las Cuestiones naturales de Séneca, libro cuyo nombre ya nos indica que trata sobre filosofía natural (lo que ahora llamamos ciencia, pero que por aquel entonces era una mezcla de filosofía y observaciones «precientíficas»).
Ha llegado el gran momento de presentar a los que serán nuestros tres maestros, que son los únicos escritores estoicos de quienes tenemos obras completas conservadas, si bien cabe decir que disponemos de bastantes fragmentos de tradición indirecta (o sea, citas de otros autores) de estoicos como Crisipo de Solos o Musonio Rufo.
SÉNECA
Nació en Córdoba hacia el año 4 a. C. en el seno de una familia ecuestre (los nobles en Roma se dividían en clase senatorial y clase ecuestre) y pronto se trasladó a Roma para iniciar su carrera política.
Como explicaría más tarde, esta voluntad de entrar en política respondía a un objetivo elevado y era consecuente con las enseñanzas estoicas:
Me parece correcto seguir los mandatos de mis maestros y lanzarme a la política de lleno; me parece correcto asumir cargos y haces, no seducido, desde luego, por la púrpura o las varas [símbolos del poder], sino para ser más eficaz y más útil a los amigos y parientes, y a todos los ciudadanos, a todos los mortales, en fin. Sigo resueltamente a Zenón, a Cleantes, a Crisipo, de los que ninguno, sin embargo, intervino en la política, y ninguno dejó de orientar hacia ella.
SOBRE LA TRANQUILIDAD DEL ESPÍRITU I, 10
En la capital ocupó varios cargos y se convirtió en un orador famoso y apreciado, pero su contacto con el poder estuvo a punto de costarle la vida en dos ocasiones: en la primera, porque al emperador Calígula —el que nombró cónsul a su caballo Incitato, para que te hagas una idea del personaje— no le gustó que fuera tan buen orador; en la segunda, porque se le acusó supuestamente de adulterio con una mujer de la familia imperial, Julia Livila, acusación que quizá respondía a la animadversión que sentía hacia él Mesalina, la esposa del nuevo emperador, Claudio. Al final, la pena capital fue conmutada por la del exilio en Córcega, adonde marchó poco después de la muerte de su único hijo a edad muy temprana. Como explica a su madre:
A los veinte días de haber enterrado tú a mi hijo, muerto entre tus brazos y tus caricias, te enteraste de que te había sido arrebatado yo. Esto te faltaba aún, llevar luto por los vivos.
CONSOLACIÓN A SU MADRE HELVIA 2, 5
Tras ocho años de exilio, se le hizo volver a Roma para que fuera el preceptor de Nerón, el hijo de la nueva esposa del emperador, Agripina. Cuando Nerón accedió al trono, Séneca llegó a ser una especie de primer ministro. Al cabo de unos años, sin embargo, Nerón comenzó a descontrolarse y lo apartó del círculo de poder. Como ya sabrás, el emperador no era que digamos el paradigma de serenidad y bondad y en el 65 d. C. obligó a su antiguo maestro a que se suicidara ante las sospechas de su participación en una conjura (ya no venía de aquí, años antes Nerón incluso había ordenado el asesinato de su madre).
En cuanto a su producción escrita, Séneca es uno de los autores de la Antigüedad de quien conservamos más obras. Aunque algunos libros se perdieron, disponemos de centenares de páginas con sus escritos: obras de filosofía, las únicas tragedias romanas conservadas y una sátira.
EPICTETO
Esclavo de nacimiento, casi no sabemos nada de su vida. Ya su nombre podría no ser verdadero, pues en griego significa «adquirido», «comprado», lo que haría más bien referencia a su condición social. Nació hacia el 50 d. C. en la ciudad de Hierápolis, en Frigia (una región en la actual Turquía), y la siguiente noticia que tenemos de él es que servía en Roma en casa de un tal Epafrodito (¡por Júpiter, qué nombre!), quien fue el causante de su cojera. Parece ser que el amo, por pura crueldad, un día comenzó a torturarle la pierna. Epicteto, sin inmutarse, le avisó con una sonrisa en los labios: «Me la vas a romper». Pero Epafrodito continuó hasta que se la quebró. A lo que Epicteto respondió: «Ya te dije que me la romperías».
Pese a su comportamiento brutal, Epafrodito permitió a Epicteto que asistiera a las clases de Musonio Rufo (de quien ya hemos dicho que conservamos bastantes fragmentos de sus escritos), donde quedó fascinado por sus enseñanzas estoicas. No sabemos cuándo comenzó a dar clases como hombre libre, pero hacia el año 93 d. C. fue expulsado de Roma junto con el resto de los filósofos por un edicto del emperador Domiciano.
El exilio en aquella época suponía un duro golpe, pues podía equivaler a comenzar desde cero en un sitio donde no se conocía a nadie. Sin embargo, en su caso, quizá por ser un filósofo ya reconocido, pudo abrir una escuela en Nicópolis, una ciudad de la región griega del Epiro. Allí pasó el resto de su vida (no sabemos con certeza la fecha de su muerte, aunque esta seguramente tuvo lugar entre los años 120-130 d. C.).
Si bien se conservan varias obras con su nombre (Manual y Disertaciones), en realidad no son propiamente de él, sino que las escribió Flavio Arriano basándose en las lecciones de Epicteto. No obstante, como parece que sí que reproducen, más o menos, lo que decía Epicteto en sus clases, podemos considerarlas como reflejo de su pensamiento. El propio compilador, Arriano, así lo afirma en el prólogo de sus Disertaciones: «Cuanto le oí decir intenté transcribirlo con las mismas palabras en la medida de lo posible, con el fin de conservar para mí mismo en lo futuro memoria del pensamiento y la franqueza de aquel». No tenemos más remedio que creerte, Arriano.
MARCO AURELIO
Nacido en Roma en el año 121 d. C. (este año sí que lo sabemos con exactitud), ya de niño mostró su interés por la filosofía. A causa de su buen carácter y aptitudes, fue adoptado por el emperador Antonino Pío (86 d. C.-161 d. C.), quien lo designó su sucesor.
Mientras que los años de sus antecesores (con quienes pasaría a formar parte de la nómina de los «cinco emperadores buenos» —Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y él mismo—) habían sido relativamente tranquilos, a él le sucedió de todo tras acceder al trono en el 161 d. C. Y todo malo, muy malo. Varios enemigos de Roma atacaron el Imperio: los partos (los sucesores de los persas) por el este y las tribus germánicas y nómadas por el norte. El pobre hombre fue de aquí para allá como un bombero intentando apagar un fuego mientras se encendía otro. A él, más proclive a la vida civil y el estudio, le tocó pasarse los años de su principado combatiendo. Y a las guerras se sumó una epidemia que dejó centenares de miles de muertos en todo el territorio romano.
Por otro lado, personalmente sufrió numerosas tragedias: solo le sobrevivieron cinco de los trece hijos que tuvo con su mujer Faustina (una tasa de mortalidad alta incluso para la épo-ca), que también murió antes que él. Marco Aurelio falleció en el 180 d. C., no se sabe si en Vindobona, la actual Viena, o en Sirmium, actual Sremska Mitrovica, en Serbia. La muerte le evitó ser testigo del comportamiento de su hijo Cómodo en el trono, un verdadero monstruo.
De él se conservan tan solo las Meditaciones, unas notas filosóficas dictadas o escritas durante sus campañas. No se trata ni mucho menos de un diario, pero el libro sí que gira en torno a la búsqueda de su mejoramiento personal a través de la filosofía estoica. Es poco probable que el emperador pensara en su difusión, pero la suerte ha querido que su libro llegara hasta nosotros.
UNA FILOSOFÍA PARA UN MUNDO EN CRISIS
Por desgracia, desde hace unos años la filosofía ha dejado de ser una asignatura obligatoria en secundaria —en 2024 solo lo es en bachillerato—, por lo que muchas personas nunca llegarán a conocer ni tan solo sus rudimentos. En cambio, si ya tienes cierta edad, puede que recuerdes de tus clases de filosofía del instituto que, a la hora de hablar de las corrientes llamadas helenísticas (estoicismo y epicureísmo, entre otras), se afirmaba que habían surgido en un momento de crisis. Tras las conquistas de Alejandro Magno, los griegos habrían perdido el marco que les aportaba seguridad, el de la ciudad-Estado, la polis, lo que los habría sumido en la búsqueda de una solución individual a su crisis existencial, a la cual las nuevas doctrinas intentaban dar respuesta. Al escuchar esto, yo me imaginaba a los griegos con semblante serio, angustiados, completamente perdidos en ese mundo nuevo. ¡Con lo felices que habían sido matándose entre ellos en innumerables guerras hasta ese momento! ¡Maldito Alejandro!
Algo de cierto hay en este relato (las simplificaciones son necesarias en historia), pero el problema surge cuando, como en este caso, se le otorga una singularidad de la que carecía. En primer lugar, ciudades como Atenas y Esparta siguieron siendo independientes. En segundo lugar, ¿cuándo no ha habido crisis? ¿Ha existido algún periodo en la historia de la humanidad sin ellas? Te aseguro que los siglos anteriores a las conquistas de Alejandro no fueron una balsa de aceite en el mundo helénico. Ya lo decía el escritor argentino Jorge Luis Borges: «Le tocaron, como a todos los hombres, malos tiempos en que vivir».
Yo mismo, nacido a mediados de la década de 1970, he vivido ya varias crisis de todo tipo, desde económicas hasta políticas, como la desaparición del bloque comunista (¿quién se acuerda del COMECON?). Hay momentos en que estas crisis parecen recrudecerse (en esta primera mitad de la década de 2020, podríamos destacar los crecientes efectos del cambio climático y la proliferación de conflictos bélicos), pero no hay época sin ellas.
¿Y qué decir de las «crisis personales»? Cuando se deja la infancia (y siempre que esta no esté marcada por tragedias o abusos), en cualquier vida «normalizada» (o sea, una vida sin excesivos sobresaltos) surgirán crisis tarde o temprano. Unas estarán más relacionadas con nuestros objetivos (elección del trabajo u oficio una vez finalizada la etapa formativa, creación o no de familia…) y otras nos vendrán impuestas (reveses imprevistos, fracasos amorosos y profesionales, pérdida de seres queridos, envejecimiento, enfermedad, etc.). Unas y otras a menudo se interrelacionan: por ejemplo, puede que queramos trabajar en un determinado campo pero que al final no lo logremos tanto por causas ajenas a nosotros como por no habernos sabido esforzar lo suficiente. A todo ello se suma la incertidumbre ante el futuro (personal y colectivo) que tanta angustia nos genera a los seres humanos.
Sin duda, nunca podremos acabar con las crisis personales (que, por otro lado, en ocasiones son necesarias para que surjan cambios y que forman parte del proceso de maduración) ni con la incertidumbre ante el porvenir, pero sí que podemos aprender a sobrellevarlas y superarlas mejor. Es en este punto donde el estoicismo nos puede resultar de gran utilidad, ya que nos muestra el camino para alcanzar una felicidad serena y duradera en medio del mar agitado en que a veces puede convertirse la vida. Para ello contaremos con la inestimable ayuda de numerosos textos de los tres autores citados (y a veces de otros como Musonio Rufo). Según Séneca, esto es lo que debe enseñar un maestro a sus discípulos:
Enséñales aquello que la naturaleza hizo necesario y aquello que hizo superfluo, cuán suaves son las leyes que estableció, cuán agradable es la vida, cuán fácil para quienes observan las leyes y cuán amarga y complicada la de quienes se confiaron a la opinión más que a la naturaleza.
EPÍSTOLAS MORALES A LUCILIO V 48, 9
Iremos entrando paulatinamente en más detalles. Los textos que tienes a continuación han sido extraídos de las excelentes traducciones realizadas por eminentes filólogos para la Biblioteca Clásica Gredos, del grupo RBA. En ocasiones, hemos cambiado ligeramente el estilo para hacerlo un poco más actual, pero nunca el sentido. Como podrás comprobar tú mismo a lo largo de las siguientes páginas, su mensaje sigue totalmente vigente hoy.
EN DELFOS
Nuestro viaje —que, como todo viaje que se precie, debe ser siempre también interior, ya estemos yendo a un país lejano o no hayamos salido de nuestra habitación— se inicia en el centro del mundo, en su ómphalos, «ombligo» en griego. Según el mito, Zeus quiso saber dónde se encontraba el centro del universo y liberó dos águilas al mismo tiempo en direcciones contrarias. Estas, que volaban a la misma velocidad, al final se encontraron de nuevo en Delfos, en las estribaciones del célebre monte Parnaso.
Aunque no la hayan recogido los griegos, siempre me ha parecido poderosa la imagen de Delfos como el lugar que, a través del ómphalos, nos une con la Madre Tierra, con Gea, la primera diosa que poseyó Delfos. Por eso, probablemente este sea el mejor punto de partida de un recorrido que, de la mano del estoicismo, nos encaminará hacia una felicidad serena y duradera (o nos aproximará a ella).
Aparte de a Gea, Delfos perteneció a diferentes dioses hasta que Apolo mató a la terrible serpiente Pitón que lo custodiaba y fundó allí un templo. Más tarde, cuando los dioses dejaron de convivir con los humanos, estos últimos construyeron un santuario cuya fama llegaría a todos los rincones del mundo mediterráneo por la celebridad de su oráculo. Allí acudían tanto griegos como bárbaros a consultar a Apolo sobre si debían emprender o no una determinada acción o sobre qué hacer ante una situación concreta.
CONÓCETE A TI MISMO
A la entrada del templo de Apolo, el edificio más imponente del recinto, había inscrita la siguiente frase, de la que hablan Platón y otros numerosos autores de la Antigüedad: «Conócete a ti mismo». Tal como sucede con casi todos los aforismos realmente valiosos, su significado último es más complejo de lo que a primera vista parece y se ha escrito mucho en torno a él durante siglos. Incluso don Quijote lo cita tras aconsejar a Sancho cómo debe comportarse en la vida: «Lo segundo [lo primero era temer a Dios], has de poner los ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse».





























