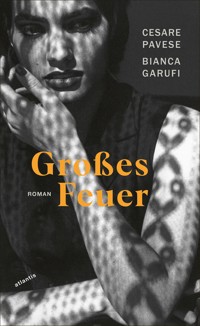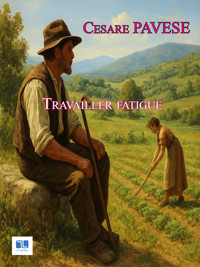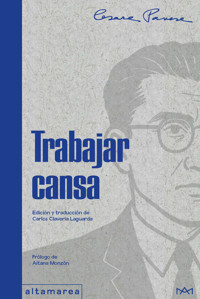
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Altamarea Ediciones
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
Hay un jardín claro, entre las tapias bajas, hecho de hierbas secas y de luz que cuece lenta su tierra. Es una luz que sabe a mar. Tú respiras esa hierba. Te tocas el pelo y alteras el recuerdo. He visto caer muchos frutos, maduros, en una hierba que conozco, con un ruido sordo. Así te estremeces cuando te bulle la sangre. Mueves la cabeza como si alrededor sucediese un prodigio del aire y el prodigio eres tú. Hay un sabor idéntico en tus ojos y en el cálido recuerdo. «Si en algo cree Pavese es en la renovación de la lírica. El poeta alberga grandes sueños. Busca incansablemente aunar tradición e innovación, hilvana los textos a modo de un cancionero que renueve y aporte una visión novedosa a la larga tradición lírica italiana. Cada poeta persigue un movimiento ascendente o descendente, un elemento natural o un espacio determinado. El tono que predomina en Pavese, avivado por los elementos de la tierra y el fuego, no deja lugar a dudas. Esta es una poesía del acabamiento, de los ritos fatuos, de la catábasis». Aitana Monzón
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
AITANA MONZÓN1
Prólogo
DE LAS COSAS QUE ARDEN NO QUEDA SINO EL SOL
Cuando a un poeta se le encarga hablar de otro poeta no sabe qué decir. Alejado de Italia y del siglo XX, lejos también del oficio denso de la tierra y sus hábitos, un franciscano natural de Breslavia escribe en el siglo XVII: «amo | una sola cosa, | no sé lo que es | y porque no sé, | la elijo».2
Llegar a Cesare Pavese es llegar a tientas al temblor. Hablar de su poesía es decir un fuego parco y obstinado que llega donde no llegan las sombras.
Los meses previos al año 1936, fecha en la que Cesare Pavese consigue publicar Trabajar cansa, el piamontés medita en su diario acerca de lo que para él es sagrado en la creación literaria, o sea, la contemplación del paisaje, la conciencia arcaica previa al lenguaje y al asombro, la vocación de vacío. Los versos de Angelus Silesius que inauguran este prólogo, en las antípodas estéticas y espirituales con lo que respecta a Pavese, comparten aun así lo que pudiéramos determinar insondable en la poesía. A este respecto podría aducirse que existe algo más allá del sentido, del orden y de la luz, más allá de la visión de las cosas. Antes de escribir, mucho antes de materializar esa idea que, en palabras de Pavese, no es más que «l’esatta descrizione della bonaccia»,3 algo ha de gestarse y rumiarse. Desde la manía de soledad hacia la que se inclina quien escribe, ambos comparten un mismo mandamiento: la poesía es un acto de fe.
Si en algo cree Pavese es en la renovación de la lírica. Por esta razón, Trabajar cansadeviene, de facto, una búsqueda del propio Pavese hacia la confección de una polifonía que ya se advierte en su obra narrativa, pero que en lo lírico busca su máxima expresión objetiva. No tanto la muerte, sino la soledad, es lo que impregna los campos y alcanza a los hombres, horadando de ese modo la obra del piamontés. El poeta alberga grandes sueños. Se propone reunir su pensamiento, su técnica, incluso su hacer narrativo en una obra que será un punto de inflexión no solamente para él sino para el devenir de la literatura italiana. Para ese fin, plantea la estructura del libro de manera concienzuda y meditada. Busca incansablemente aunar tradición e innovación, hilvana los textos a modo de un cancionero que renueve y aporte una visión novedosa a la larga tradición lírica italiana. Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que le lleva a abandonar este proyecto tan ambicioso, que acaba por ser autocensurado y que, en palabras de Muñoz Rivas, es «sometido a autoanálisis teórico durante años»4 y sustituido por la producción narrativa.
Esta obsesión por perseguir y modernizar la tradición del cancionero italiano llevará a Pavese a profundizar en poetas clásicos como Lucrecio u Homero, a quien guarda verdadera devoción. El aedo, para Pavese, simboliza la grandeza de la condición humana, reducida a nada menos que «il conforto della poesia, della danza, della gara; il canto, il mito aureo, scherzoso; la rivincita della nobiltà di vita, in un’oasi di godimento e di lacrime ideali».5 Lo que es noble en el hombre es hermoso, como también lo es «il pianto umano e l’indurirsi» o «l’amore snervante».6 Esto es lo que le atravesará el pensamiento. Y no es poca cosa.
En una entrada de su diario fechada el 25 de febrero de 1938, el italiano deja entrever que, al igual que ocurre con la voz lírica de Trabajar cansa, para él la condición humana enarbola, ineludiblemente, la derrota y la herida. Lo que leemos en su poesía no es más que la extensión de sus diarios, o sea, lo solo de un hombre que en el albor de su vida se ve a sí mismo diciendo:
Miraste a tu alrededor sorprendidozy dolorido, y viste el ambiente, las casas, la playa plana, todo de colores ásperos y tiernos, como el rosa sobre una pared desconchada. Y suspiraste aliviado.
Claros, los primeros días. ¿Y luego, apenas advertiste que estabas solo?
Es necesario confesar que pensaste y escribiste muchas banalidades en el diario estos meses.
Lo confieso, pero ¿hay algo más banal que la muerte?7
Es imposible no indagar en la mente del poeta cuando se trata de desenterrar aquello que ocultan los significados. Qué leía, qué pensaba Cesare Pavese que le hacía llegar a esa escritura. Cómo amaba o cuál era su debilidad estética son cuestiones que nos acercan al hombre, de igual manera que nos acercan a su poesía. Partiendo de este punto, podríamos referirnos a las mismas intratextualidades o, mejor dicho, al afán regurgitador del poeta por referirse a sí mismo y diseminar su pensamiento, su ontología, no únicamente a lo largo de su obra narrativa, sino además lírica, así como a su producción epistolar, eje central de todo un pensamiento.
Cada poeta persigue un movimiento ascendente o descendente, un elemento natural o un espacio determinado. El tono que predomina en Pavese, avivado por los elementos de la tierra y el fuego, no deja lugar a dudas. Esta es una poesía del acabamiento, de los ritos fatuos, de la catábasis. Su tonalidad, por tanto, es verdosa. El verde determina la muerte y a un mismo tiempo el reparable ciclo de la naturaleza. Pavese, estudiante empedernido de la literatura anglo-norteamericana, de la que luego se convertirá en traductor, comparte con todos sus adorados escritores de cabecera la misma pulsión por el retorno insaciable a la tierra. Una tierra baldía, es cierto, una tierra que no tiene más que sí misma para poder ofrecerse. Abrirse y darse, tal es el cometido del poeta. El determinismo que parece descubrirse tras de sus versos y sus novelas deriva en gran medida de la influencia del romanticismo gótico encumbrado por Melville, el fatalismo rural típico de Faulkner, pero también una comunión inevitable con la hierba. No olvidemos la tesina que Pavese desarrolla sobre Whitman en el año 1932 y que, con toda probabilidad, sirve de modelo para la elaboración de Trabajar cansa. El poeta, un observador, una voz que todo lo ve, que todo lo padece y todo en él filtra —reminiscencia, por otro lado, del trascendentalismo norteamericano—, confía en que el padecimiento es cíclico, y que en la muerte está implícita la vida. Ya lo dijo Eliot: «En mi principio está mi fin… En mi fin, está mi principio».8
Toda esta cosmogonía rodea el pensamiento ontológico de un autor hecho a su medida. Un autor con claras referencias italianas, pastoriles incluso, como bien demuestra su querencia hacia la obra de Lucrecio en varias notas del mes de octubre de 1935, los días 21 y 27: «Sicut nunc foemina quaeque | cum peperit, dulce repletur lacte»,«in gremium matris terrae praecipitavit».9
Encontramos en este libro que los poemas aparecen regidos por las leyes de la poesia-racconto clasificadas en dos grupos principales. De un lado, la sexualidad colérica en textos como La ramera campesina o La mujer del barquero y, del otro, el confinamiento calabrés, tal y como se nos muestra en Mito, Simplicidad o El lucero del alba. Sean cuales sean los temas, lo que es claro es que la memoria poética, como bien ha delimitado Muñoz Rivas,10 orienta la lectura del libro. Su objeto es la espera del yo-personaje a través del cual Pavese deja entrever un entramado lírico-narrativo donde apenas hay situaciones, esto es, acciones. Hay, sin embargo, en esa poesia-racconto, una integración de aspectos prosódicos, como bien expone en su diario un 9 de noviembre de 1935:
La búsqueda de renovación está ligada al afán constructivo. He negado valor poético de conjunto al cancionero que tienda a poema. No obstante, sigo pensando en cómo disponer mis poemillas para que puedan multiplicar el significado y hacerlos un todo. Me sigue pareciendo que no hago sino presentar estados de ánimo. Vuelve a faltarme el juicio de valor, la revisión del mundo.
Es cierto que colocar calculadamente poemas en el cancionero- poemario responde solo a una complacencia decorativa y refleja. Es decir, vistos los poemas de Las flores del mal, que estén distribuidos así o asá puede ser armónico o aclarador, crítico a lo sumo, pero nada más. Esto es así una vez vistos los poemas acabados, pero el hecho de que Baudelaire los escribiera así, uno a uno, convincentes y cautivadores en conjunto, como un relato, ¿no podría ser consecuencia de una concepción moral, crítica, exhaustiva en su totalidad? ¿Es posible que una página de la Divina comedia pierda valor intrínseco como muestra de un todo si la arrancamos o la cambiamos de sitio?
La escritura de Trabajar cansa es metarreflexiva, paciente y cuidada. El poeta es consciente de su peso en la historia, sabe que el papel es lo único que sobrevivirá, junto con las montañas, más allá de las primeras nieves. Debe perseverar a pesar de la abulia que parece atravesar los poemas, sin duda premonitoria de su propia muerte. Pero no se habla de la muerte, se habla del humo que acompaña a las voces que aparecen repartidas entre las páginas, se habla de las colinas, de la reclusión, de la paternidad, de la política como argumento tabú, como fruto prohibido que en ocasiones es culpa y es pecado, se habla de contemplar la impotencia, de la enfermedad, del aburrimiento, de los vicios y las revueltas. Se habla, entonces, para entender lo vivido. En este sentido, las actividades y los estímulos que se presentan en los textos ofrecen un velo telúrico, nihilista, desde donde el sujeto lírico se regodea en su fracaso personal. El cuerpo es operatorio, se mueve en su silencio, es su indolencia la que deja entrever el estilo realista pavesiano. Callar y escuchar. No haría falta nada más que eso.
El sistema simbólico que se despliega en Trabajar cansa queda delimitado por una simbiosis entre tres elementos capitales: la casa, la mujer, la tierra. Tres símbolos, estos, que actúan como el mismo cuerpo que ha de recibir la fuerza dialectal, la acción o, mejor dicho, la inacción de una poesía desprovista de movimiento. Empantanada, dura, reverdecida. Hilvanando estos tres poderes queda una voz depuesta y anegada que trata de reconstruir un imaginario mítico erigido sobre obsesiones tales como las ruinas de la memoria, la paternidad y, por sobre todas las cosas, la tierra. Una tierra que establece, asimismo, su hendíadis con el cuerpo. Diríase entonces que la figura femenina y el campo son las raíces sobre las que se erige el metro pavesiano.
El poeta es el más obsesivo de los animales. Si de algo adolece no es más que de las pequeñas obsesiones que atomizan su obra. Para Pavese, la colina simboliza la intemporalidad, la profunda quietud de los sentidos. Lleva consigo una soledad que, por antonomasia, teje el trasfondo estético de Trabajar cansa. Solo a través de la poesía, el piamontés puede explorar el espacio natural tal como es, dejando una impronta que desarrollará en su obra narrativa futura. La poesía, entonces, sirve de refugio a la vez que de esbozo para dar constancia de, por ejemplo, lo que supone la colina en la voz lírica, o sea, una presencia pregnante y «una referencia a la ausencia, a un espacio que puede medirse y recorrerse en el registro sensorial y una apertura al infinito en otra parte, la temporalidad del aquí y ahora existencial y la ocasión de un éxtasis intemporal, Heimlich y Unheimlich».11
Ese registro sensorial no sería nada sin un silencio o, mejor dicho, sin los «sovrumani | silenzi»,12 como escribió Leopardi. El silencio se inscribe en Trabajar cansa ya desde el primer poema, Los mares del sur, que introduce temática y formalmente los elementos que irán diseminándose a lo largo del libro y aportarán ese carácter dialectal típico de Pavese. Encontramos, entonces, una miríada de voces que entra y sale del plano diegético aportando veracidad, compañía y comprensión al poeta, debatiéndose y buscándose a sí mismo entre los brazos de las mujeres y entre las vides. A lo largo del poema, la voz lírica hace suyo un lamento de siglos, se encuentra descendiendo no las laderas piamontesas, sino la tristeza instalada en la imposibilidad que tiene el terreno de resarcirse. No en vano es del poeta la dura sentencia de que «[c]allar es virtud de los nuestros», pues «[a]lgún antepasado debió de haber estado muy solo | […] para enseñar a los suyos tanto silencio». Sin embargo, la soledad no solo acompaña al poeta en la contemplación del campo, sino que es algo aprehendido de su pasado urbanita. De ahí que leamos que «[l]a ciudad me ha enseñado miedos infinitos: | temblar me [hizo] una multitud». Más adelante, esa inoperatividad se hará tangible cuando el poeta vaya descubriendo la sequedad y dureza de las plantas. Trabajar la tierra cansa, es cierto, «[t]rabajar aquí no sirve de nada».
Como ya se ha dicho, la orfebrería de Trabajar cansa sienta precedente tanto en la obra pavesiana como en su propio pensamiento. De este modo, la mayor parte de las decisiones artísticas que Pavese tome a lo largo de su carrera ya habrán estado esbozadas en este libro. En efecto,
[e]l caso ha querido que comenzara y acabase Trabajar cansa con poemas sobre Turín; más concretamente, sobre Turín como lugar del que se vuelve, y sobre Turín como lugar al que se volverá. Diríase que el libro es la ampliación de Santo Stefano Belbo y su conquista de Turín. Esta es una de las muchas explicaciones que tiene el «poema». El pueblo se hace ciudad, la naturaleza vida humana, el muchacho se hace hombre. Visto así, «de Santo Stefano a Turín» es el mito de todos los significados imaginables para el libro.13
Según el poeta y director de cine iraní Abbas Kiarostami, «[u]n pintor debe conocer lo que no muestra».14 Lo que el poeta no dice pesa más porque no se diga que porque se diga. El mar no lo es todo, pero su ritmo va arrasando consigo las flores escarpadas, los frutos y las sombras. Su sed se hace presencia entre los textos. A pesar de haber sabido la mecánica del mar, nada es suficiente. El primer verso de Gente sin lugar así lo atestigua:
Demasiado mar. Hemos ya visto mar suficiente.
Al atardecer, cuando el agua se extiende descolorida
y difuminada en la nada, el amigo la observa
y yo observo al amigo y nadie habla. […]
Me gustan las colinas y dejo que hable del mar
porque tiene agua muy clara y deja ver hasta las piedras.
Será este poema, además, abrevadero donde vaya a beber el poeta granadino Javier Egea, hoy apenas recordado en prensa e instituciones y cuyo magistral libro Troppo mare,15 ganador del Premio «Antonio González de Lama» en 1982, homenajeará al poeta piamontés. Dispongamos, aquí, de un inciso para respirar las ondulaciones mediterráneas a las que cantase el español:
Extraño tanto mar, raro este cielo
desgranado de luz sobre la isleta,
ajeno a este naufragio que crece en la orilla […]
raro este cielo para ser de mayo,16
ajeno a este dolor de siglos en la playa.
Tanto mar y de golpe,
tanta historia y vencida,
ya corazón mojado sobre el abra,
ya mensaje dormido, preterido,
en la bahía de los Genoveses.
Y no sólo el desierto sino dónde tus ojos,
sino tus manos lejos
y cuándo tu cintura presentida
por entre los hachones vigías de las pitas,
desde las atalayas del silencio […].
Igual que Egea, el yo lírico pavesiano se duele del silencio duro de los siglos que hunden la campiña. El mar es el final, es lo que aguarda. El poeta es un pescador. Pero no solo de agua se es, también de trigos, de lunas, de fuegos y de brisas que anegan cuanto tocan. Hay un dolor ahí, en la Luna de agosto, que así lo susurra:
El mar está más allá de las colinas amarillas,
más allá de las nubes. Pero jornadas tremendas
de colinas ondulantes y crepitantes bajo el cielo
se fragmentan antes del mar. Hay un olivo
y una balsa de agua que no basta para verse reflejado,
y están los rastrojos, los rastrojos infinitos.
Todo esto es Trabajar cansa, el eco inasible de un vivir que comienza con la imagen de una colina en ansia de soledad. Y de esto podría avivarse una fogata:
Solo nos falta un mar que resplandezca fuerte
e inunde la playa con un ritmo monótono.
Del mar no nacen árboles, no emergen hojas:
cuando llueve en el mar todas las gotas se pierden,
como el viento en estas colinas, que busca las hojas
y encuentra solo las piedras. Al alba es un instante:
se dibujan en el suelo los negros perfiles
y las manchas bermellón. Luego, de nuevo el silencio.
Es la mirada. Y el silencio. Un silencio de lustros que acompaña al poeta mucho más allá de las colinas de Turín, mucho más adentro; no en los árboles, sino en las manos; no en el acaecer del sol, sino en la espera y en su recogimiento. Es ahí donde habita el oficio poético, y es allí también desde donde el poeta elige, sí, su canto. Quien esté libre de Pavese, que tire la primera piedra.
AITANA MONZÓN
Presentación
Este volumen traduce los textos que Cesare Pavese preparó para la edición de Lavorare stanca publicada en 1943; ningún poema más, ni anterior ni posterior. ¿Por qué? Porque Pavese incluyó una octavilla de su puño y letra en el mazo de papel que entregó a la imprenta de Einaudi el 8 de abril de 1941 con la siguiente frase: «È questa la forma definitiva che dovrà avere Lavorare stanca se mai sarà pubblicato una seconda volta…». Nunca fue tan fácil contentar a un autor. Hay una segunda respuesta de carácter puramente literario, o de historia de la literatura si se prefiere, pues mientras llevaba a cabo la traducción he tenido presente la afirmación de un historiador. He traducido otros libros de Pavese y en todos he encontrado algunos rasgos básicos de los que sirven para definir la literatura. Lavorare stanca, tal y como lo ideó el autor hacia 1940 y lo vio salir de la imprenta en octubre de 1943, va más allá de lo básico de la literatura y alcanza rango de libro fundamental en lo literario, y por eso está bien como está. Lo afirmó Alberto Asor Rosa y, polémicas y pontificados aparte, tras haberme enfrentado con diferentes intensidades a la prosa de Pavese, si me pongo del lado del historiador de la literatura suscribo que de los libros del malcarado piamontés «resta questo: Lavorare stanca, La casa in collina, La luna e i falò […]. Non è molto. Ma questo poco è davvero assoluto». Han pasado cuarenta años y he acabado un ciclo gracias a la absolutez de tres libros diminutos; no es mucho, pero es suficiente.
Caspe, verano de 1983 - Santo Stefano Belbo, vendimia de 2023
Trabajar cansa
¿Vale la pena estar solo
para estar cada vez más solo?
Antepasados
I. LOS MARES DEL SUR
(a Monti)
Caminamos una tarde por la falda de una colina,
en silencio. En las sombras del tardo crepúsculo,
es mi primo un gigante vestido de blanco
que se mueve despacio; la cara morena,
taciturno. Callar es virtud de los nuestros.
Algún antepasado debió de haber estado muy solo
—un gran hombre entre idiotas o un pobre loco—
para enseñar a los suyos tanto silencio.
Mi primo ha hablado esta tarde. Me ha preguntado
si ascendía con él: se ve desde la cima
en las noches serenas el reflejo del faro
a lo lejos, en Turín. «Tú que vives en Turín…
—me ha dicho— … pero tienes razón. La vida hay que
[vivirla
lejos del pueblo: se triunfa y se goza
y luego, de vuelta como yo, a los cuarenta años,
se encuentra todo renovado. Las Langas no mueren».
Todo esto me ha dicho, y no habla italiano;
utiliza un dialecto que, como las piedras
de la colina, tiene una dureza
que veinte años de lenguas y océanos diferentes
no le han moldeado. Y sube la ladera
con la mirada escondida que vi, de niño,
en los campesinos un poco cansados.
Veinte años viajó por el mundo.
Se fue cuando yo era aún un niño en brazos de mujeres
y lo dieron por muerto. Oí que murmuraban
más adelante las mujeres, como en fábulas, a veces;
pero los hombres, más graves, lo olvidaron.
Un invierno le llegó una postal a mi padre ya muerto
con un gran sello verdoso con naves atracadas
y deseos de buena vendimia. Hubo un gran pasmo,
pero el niño crecido explicó ansiosamente
que la noticia venía de una isla que llaman Tasmania,
rodeada de un mar azulísimo, ferocidad de escualos,
en el Pacífico, al sur de Australia. Y añadió seguro
que el primo buscaba perlas. Y arrancó el sello.
Todos dieron un parecer, pero todos decidieron
que, si no estaba muerto, moriría.
Lo olvidaron todos luego y pasó mucho tiempo.
¡Cuánto tiempo ha pasado desde que jugaba
a ser pirata malayo! Y desde las últimas veces
que fui a bañarme a un punto peligroso
y perseguí a un compañero de juegos por los árboles,
desgajé ramas ya hechas y le rompí la cabeza
a un enemigo y me cascaron,
¡cuánta vida trascurrida! Otros días, otros juegos,
otro hervir de la sangre ante rivales
más esquivos: los pensamientos y los sueños.
La ciudad me ha enseñado miedos infinitos:
temblar me hicieron una multitud, una calle,
un pensamiento a veces adivinado en un rostro.
Llevo aún en los ojos la luz juguetona
de farolas a millares sobre el repiqueteo de los pasos.
Mi primo volvió después de la guerra,
gigantesco, uno entre pocos. Y tenía dineros.
Los parientes decían quedos: «En un año como mucho
se los ha comido y vuelve a irse.
Así mueren los desesperados».
Mi primo tiene una cara terca. Compró una planta baja
en el pueblo y construyó un taller con suelo de cemento
con delante, lustroso, un surtidor de gasolina
y en el puente bien grande un cartel publicitario.
Luego lo dejó al cargo de un mecánico
para que le hiciera los dineros
y él recorrió fumando las Langas.
Se había casado, en el pueblo. Pilló una joven
delgada y rubia como las extranjeras
que sin duda vio un día por el mundo.
Pero iba por ahí solo. Vestido de blanco,
las manos a la espalda y la cara morena,
por las mañanas recorría las ferias y con aire de guasa
compraba caballos. Me explicó luego,
cuando el plan fracasó, que la idea
era quitarle los animales al valle
y obligar a la gente a comprarle motores.
«Pero el animal más bestia de todos —decía—
fui yo cuando lo pensé. Tendría que haber sabido
que personas y bueyes son de la misma raza».
Caminamos más de media hora. Con la cima cerca,
aumenta siempre el oírse la colina y el silbar del viento.
Mi primo se para de repente y se vuelve: «Este año
escribo en el cartel “Santo Stefano
fue siempre el primero en las fiestas
del valle del Belbo”, y que digan
los de Canelli». Luego, retoma la ladera.
Un olor a tierra y viento nos envuelve en lo oscuro,
alguna luz en la distancia: alquerías, coches
que apenas se oyen. Y yo pienso en la fuerza
que me ha devuelto a este hombre,
arrancándoselo al mar, a las tierras
lejanas, al silencio duradero.
Mi primo no habla de los viajes que ha hecho.
Dice seco que estuvo en aquel sitio, y luego en tal otro
y piensa en sus motores.
Solo un sueño
le quedó en la sangre: se lo cruzó una vez que iba
de fogonero en un barco de pesca holandés, el Cetáceo,
y vio volar al sol los arpones pesados,
vio escapar ballenas entre espumas de sangre
y perseguirlas, y el levantarse las colas y debatirse el bote.
A veces algo me dice.
Pero cuando le digo
que es de los afortunados que han visto la aurora
sobre las islas más hermosas de la tierra,
sonríe al recordar y responde que salía
el sol cuando la jornada ya era vieja para ellos.
II. ANTEPASADOS
Maravillado del mundo, me vino un tiempo
en que clamaba al cielo y lloraba a solas.
Oír lo que dicen hombres y mujeres
y no saber responder es poca alegría.
Pero también esto pasó: ya no estoy solo
y, si no sé responder, no me importa.
He encontrado compañeros al encontrarme a mí mismo.
He descubierto que, antes de nacer, estuve siempre
en hombres fuertes, amos de sí mismos,
y que ninguno sabía responder y todos vivían en calma.
Dos cuñados abrieron tienda —la primera fortuna
en nuestra familia—, y el foráneo era serio,
calculador, despiadado, mezquino: una mujer.
El otro, el de por aquí, en la tienda leía novelas
—es mucho decir, en el pueblo— y los clientes que entraban
se encontraban respuestas de pocas palabras,
que el azúcar no, que el sulfato tampoco,
que todo estaba agotado. Sucedió después
que este echó una mano al cuñado en ruinas.
Si pienso en esta gente me siento más fuerte
que si me miro en el espejo hinchando el pecho
y preparando los labios para una sonrisa solemne.
Vivió un abuelo, en tiempos remotos,
que se dejó engañar por un campesino
y entonces tiró de azada en las viñas —en verano—
para ver un trabajo bien hecho. De este modo
viví siempre y siempre tuve
una cara fiable y pagué en primera persona.
Y las mujeres no cuentan en la familia.
Quiero decir, en nuestras tierras
las mujeres se quedan en casa
y nos traen al mundo y no dicen nada
y para nada cuentan y no las recordamos.
Cada mujer nos mete en la sangre algo nuevo,
pero se agotan todas con el hecho y nosotros,
así renovados, somos los únicos que perduramos.
Estamos llenos de vicios, de puñetas y de horrores
—nosotros, los hombres, los padres—, algún suicidio,
pero no nos tocó ni una sola deshonra,
no seremos nunca mujeres, jamás esclavos de nadie.
He encontrado una tierra al encontrar compañeros,
una mala tierra en la que es un privilegio
no hacer nada, pensar en el futuro.
Como con trabajar no nos basta, ni a mí ni a mi gente,
sabemos derrengarnos, pero el mayor sueño
de mis antepasados fue siempre ociar como hombres.
Nacimos para vagar por las colinas,
sin mujeres, con las manos a la espalda.
III. PAISAJE. UNO
(para Pollo)
No cultivan la cima de la colina. Hay helechos
y está la roca pelada y está lo estéril.
Trabajar aquí no sirve de nada. La cima se ha secado
y el único aire fresco es el de la respiración. La gran fatiga
es subir hasta aquí: el ermitaño hasta aquí vino
y aquí se quedó, para recuperar fuerzas.
El ermitaño se viste con pieles de cabra
y huele musgosamente a bestia y a pipa,
el olor ha impregnado la tierra, el matorral y la gruta.
Cuando fuma la pipa al sol en desparte,
si lo pierdo, sé encontrarlo porque tiene
el color de los helechos secos. Suben visitantes
que se derrumban sobre una piedra, sudados y afanosos,
y también se lo encuentran, ojos al cielo,
profunda la respiración. Un trabajo ha hecho:
se ha dejado crecer la barba en un rostro renegrido,
pocos pelos rojizos. Y caga en un calvero
al abierto, para que al sol se seque la mierda.
Laderas y valles de estas colinas son profundos y verdes.
Entre las viñas, los senderos a la cima conducen alocados
[grupos
de muchachas, vestidas con colores violentos,
que van a hacerle fiestas a la cabra y a gritar desde allí a la
[llanura.
Aparecen a veces hileras de cestas con frutas,
pero no llegan a la cima: los del campo las llevan a casa
cargadas a la espalda, encorvados, y se meten por la espesura.
Tienen mucho que hacer, los del campo, y no van a ver al
[ermitaño,
sino que suben y bajan y dan fuerte con la azada a la tierra.
Cuando tienen sed, le dan al vino, beben a morro,
levantan la vista hacia la cima agostada.
Con el frescor de la mañana vuelven agotados
por lo trabajado al alba y, si pasa un mendigo,
el agua que los pozos arrojan a las cosechas
es para que él se la beba. Sonríen a las mujeres
o preguntan cuándo, vestidas con pieles de cabra,
se tumbarán para ennegrecer al sol en las colinas.
IV. GENTE SIN LUGAR
Demasiado mar. Hemos ya visto mar suficiente.
Al atardecer, cuando el agua se extiende descolorida
y difuminada en la nada, el amigo la observa
y yo observo al amigo y nadie habla.
Por la noche, acabamos recluidos en una esquina de la taberna,
aislados por el humo, y bebemos. El amigo tiene sus sueños
(ante el oleaje del mar son algo monótonos los sueños)
donde el agua solo es el espejo entre una isla y la otra:
sueña colinas veteadas por flores salvajes y cascadas.
Su vino es así. Se ve, si mira el vaso,
levantando colinas de hierba sobre el mar hecho llano.
Me gustan las colinas y dejo que hable del mar
porque tiene agua muy clara y deja ver hasta las piedras.
Veo solo colinas y me llenan el cielo y la tierra
con las líneas seguras de las laderas, lejanas o vecinas.
Solo que las mías son áridas y las estrían las viñas
fatigosas sobre el suelo reseco. El amigo las acepta
y quiere vestirlas con flores y frutos silvestres
para descubrir entre risas muchachas más desnudas que los
[frutos.
No hace falta: a mis peores sueños no les falta una sonrisa.
Si mañana al alba caminamos
hacia aquellas colinas, podremos encontrar por las viñas
alguna joven oscura, por el sol renegrida,
y, dada conversación, comérnosle algo de uva.
V. EL DIOS-CABRÓN
La campiña es tierra de verdes misterios
para el joven que viene en verano. A la cabra
que rumia ciertas flores se le hincha la panza y es necesario
[que corra.
Cuando el hombre ha gozado con una muchacha
—tienen pelo ahí abajo— el crío le hincha la panza.
Mientras pastan las cabras se hacen bravatas y escarnios,
pero cuando anochece empiezan las precauciones.
Los chavales conocen si ha pasado la bicha
por la marca sinuosa que queda en la tierra.
Pero nadie sabe si pasa la bicha
entre la hierba. Hay cabras que van a posarse
sobre la bicha, en la hierba, y dejándose mamar gozan.
Las muchachas gozan también, dejándose tocar.
Cuando sale la luna las cabras pierden la calma,
pero hay que recogerlas y llevarlas a casa,
otramente se excita el cabrón. Se lanza al prado,
despanzurra las cabras y desaparece. Jóvenes en celo
vienen solas al bosque, de noche,
y el cabrón, si gimen tendidas en la hierba, corre a su
[encuentro.
Apenas sale la luna, se excita y las revienta.
Y las perras, si ladran a la luna,
es porque han oído saltar al cabrón
en las cimas de las colinas y olido el olor de la sangre.
Y los animales se inquietan en los establos.
Solo los perros más fuertes muerden la cuerda
y alguno se libra y persigue al cabrón,
que lo salpica y emborracha con sangre más roja que el fuego,
y luego bailan todos, a dos patas, y aúllan a la luna.
Cuando, de día, el perro vuelve entre gruñidos y herido,
los campesinos le echan la perra a patadas en el culo.
Y a la hija que deambula de noche y a los chavales que vuelven
cuando ya es oscuro, perdida una cabra, los muelen a palos.
Los del campo preñan mujeres y fatigan sin miramientos.
Arriba y abajo de día y de noche y no tienen miedo
de darle a la azada bajo la luna, o de encender una hoguera
de esparto en lo oscuro. Por eso la tierra
es tan verde y tiene el color, labrada,
al alba, de los rostros requemados. Se va a la vendimia
y se come y se canta; se va a desgranar la panocha
y se baila y se bebe. Se oye el reír de las mozas,
alguno ha nombrado al cabrón. Allí, arriba, en los bosques,
en los escarpados, los del campo lo han visto
buscar la cabra y darse topetazos en los troncos.
Porque cuando una bestia solo vive para la monta
y no sabe trabajar, disfruta cuando destroza.
VI. PAISAJE. DOS
La colina se ilumina bajo las estrellas;
tierra al descubierto, en la cima se verían los ladrones.
En las laderas de lo hondo los viñedos
están en sombra. En lo alto, donde también los hay
y es tierra que no sufre, allí no sube nadie;
aquí en el humedal, con la excusa de ir a por trufas,
entran en las viñas y saquean las cepas.
Mi padre ha encontrado dos racimos tirados
entre los árboles y esta noche reniega. La viña de por sí es
[pobre;
noche y día en lo húmedo, no crecen más que hojas.
Entre los árboles se ven bajo el cielo las tierras descubiertas
que por el día les roban el sol. Allí el sol quema
todo el día y la tierra es cal: se ve incluso de noche.
Allí no crecen hojas, toda la fuerza acaba en la uva.
Mi padre, apoyado en el bastón en la hierba mojada,
tiene la mano nerviosa: si esta noche vienen ladrones
se mete entre las hileras y les parte la espalda.
Gente que merece trato de animales,
que no lo cuentan por ahí. De vez en cuando levanta la
[cabeza
y olisquea el aire; cree que le alcance en la noche
un punto de olor terroso, trufas excavadas.
En las laderas altas, que llegan hasta el cielo,
no hay sombra de árboles, la uva toca el suelo
de tanto como pesa. Allí nadie puede esconderse,
se ven en la cima las copas de los árboles
negros y escasos. Si tuviese allí el viñedo,
mi padre haría la guardia desde casa, en la cama,
con el fusil cargado. Aquí, en lo hondo, el fusil ni siquiera
es útil, pues en la umbría solo hay follaje.
VII. EL HIJO DE LA VIUDA
Puede pasar de todo en la oscura hostería,
puede pasar que fuera haya un cielo estrellado
más allá de la niebla otoñal y del mosto.
Puede pasar que canten los de la colina
roncas canciones en las eras desiertas,
y que vuelva repentina bajo el cielo de entonces
la mujercita sentada a la espera del día.
Volverían cerca de la mujer los aldeanos
de pocas palabras, a la espera del sol
y del pálido gesto de ella, arremangados
hasta el codo, la mirada en la tierra.
Al canto del grillo se uniría el chirrido
de la piedra de amolar contra el hierro y un suspiro más
[ronco.
Callarían el viento y los ruidos de la noche.
La mujercita sentada hablaría con ira.
Trabajan a lo lejos los campesinos encorvados,
la mujercita se ha quedado en la era y los sigue
con la mirada, apoyada en la jamba, desolada
por la gran panza madura. En el rostro consumido
tiene una impaciente sonrisa amarga, y un grito
que no llega a los campesinos le libera la garganta.
Pega el sol en la era y en los ojos rojos
y entrecerrados. Una nube purpúrea vela el rastrojo
punteado por gavillas amarillas. Claudicante
la mujer, la mano en el regazo, entra en casa.
Mujeres corren impacientes las habitaciones vacías
comandadas por el gesto y el ojo que, solos,
las miran desde la cama. La enorme ventana
que recuadra viñedos y colinas y el gran cielo
enseña un zumbido débil que es el trabajo de todos.
La mujer de la cara pálida aprieta los labios
cuando el vientre se queja y se tiende en espera
impaciente. Las mujeres la ayudan, prontas.
VIII. LUNA DE AGOSTO
El mar está al otro lado de las colinas amarillas,
más allá de las nubes. Pero jornadas tremendas
de colinas ondulantes y crepitantes bajo el cielo
se fragmentan antes del mar. Hay un olivo
y una balsa de agua que no basta para verse reflejado,
y están los rastrojos, los rastrojos infinitos.
Y sale la luna. El marido está tumbado
en un campo, el sol le ha roto la cabeza
—una esposa no puede arrastrar un cadáver
como un saco—. Sale la luna y provoca un poco
de sombra bajo las ramas retorcidas. La mujer en la sombra
le hace un gesto aterrorizado a la cara ensangrentada
que coagula e inunda los pliegues de las colinas.
No se mueven el cadáver tirado en el campo
ni la mujer ni la sombra. Hasta el ojo que sangra
parece amigarse con alguien y mostrarle un camino.
Llegan largos escalofríos por las colinas desnudas,
a lo lejos, y la mujer tras de sí los nota,
como cuando corrían el mar de los trigales.
Invaden también las ramas del olivo solitario
en el mar de luna, y la sombra del árbol
parece que vaya a contraerse y tragarse también a ella.
Se precipita fuera, al horror de la luna,
y la sigue el crujir de la brisa en las peñas
y una forma tenue le apresa los pies
y lleva un dolor en las tripas. Vuelve curva a la sombra
y se lanza a las peñas y se muerde la boca.
Abajo, oscura, la tierra se baña de sangre.
IX. GENTE QUE PASÓ POR AQUÍ
La rosada y la luna nueva en el campo, al alba,
asesinan el trigo.
En la llanura desierta,
aquí y allá podrida (hace falta tiempo
para que el sol y la lluvia entierren a los muertos),
era todavía un placer despertarse y mirar
si la escarcha cubría también los campos. La luna
inundaba, y alguien pensaba en la mañana,
en cuando la hierba naciera más verde.
A los campesinos que miran les lloran los ojos.
Pero este año, cuando vuelva el sol, si vuelve,
pajas quemadas será todo el trigo.
Triste luna —no sabe sino comerse las nieblas—,
la rosada al sereno tiene mordisco de serpiente,
que del verde hace estiércol. Han estercolado
el campo, ahora se vuelve estiércol también el trigo,
y de nada sirve mirar, y estará todo agostado,
putrefacto. Es una mañana que te quita las fuerzas
con solo despertarse y andar vivos
los campos.
Verán más tarde que despunta
algún verde tímido en la llanura desierta,
sobre la tumba del trigo, y deberán luchar
para convertirlo en estiércol, quemarlo.
Porque el sol y la lluvia protegen solo la maleza
y la escarcha, tocado que haya el grano, no regresa.
X. PAISAJE. TRES
A pesar de la barba y por el sol negra, la cara puede
tolerarse, pero el problema es la piel del cuerpo,
que blanquea temblorosa entre los remiendos.
No basta lo sucio para esconderla,
llueva o haga sol. Campesinos renegridos
la vieron una vez, pero la mirada perdura
en aquel cuerpo, camine o tumbado repose.
Por la noche, los grandes campos se funden
en una sombra espesa que atraviesa las viñas
y los árboles: solo las manos conocen los frutos.
El hombre lacerado parece un campesino, en la sombra,
pero roba cuanto puede y los perros no lo huelen.
Por la noche, la tierra no tiene amos,
sino voces inhumanas. El sudor no cuenta.
Los árboles tienen un sudor frío en la sombra
y no queda sino campo, para nadie y para todos.
Por la mañana, este hombre harapiento y tembloroso
sueña, apoyado en una pared no suya, que los campesinos
lo persiguen y quieren morderlo, bajo un sol enorme.
Tiene una barba que rezuma fría rosada
y piel bajo los andrajos. Aparece un campesino
con la azada al hombro y se seca la boca.
Ni siquiera se acerca, sortea a aquel otro:
uno de sus campos necesita hoy su fuerza.
XI. LA NOCHE
Mas la noche ventosa, la límpida noche
que el recuerdo apenas rozaba, es remota,
es un recuerdo. Perdura una calma asombrada
hecha a su vez de nada y de hojas. Apenas queda
de aquel tiempo de más atrás de los recuerdos un vago
recordar.
Vuelve a veces de día,
en la luz inmóvil de los días de verano,
aquel remoto estupor.
Por la ventana vacía
el niño miraba la noche en las colinas
frescas y negras y se sorprendía de verlas amasadas:
inmovilidad vaga y límpida. Entre el follaje
que susurra en lo oscuro, asomaban las colinas
donde todas las cosas del día, las laderas
y los árboles y las viñas, eran nítidas y estaban muertas
y otra era la vida, de viento, de cielo,
y de hojas y de nada.
A veces vuelve
en la inmóvil calma del día el recuerdo
de aquel vivir absorto, en la luz asombrada.
Después
XII. ENCUENTRO
Estas duras colinas, que me han hecho el cuerpo
y lo mueven con tantos recuerdos, me han dado el prodigio
de esta que no sabe que la vivo y no consigo entenderla.
La encontré una noche: una espesura más rala
bajo las estrellas ambiguas, en la neblina veraniega.
Recorría las colinas un perfume
más profundo que la sombra, y se oyó de repente,
como salida de las colinas, una voz limpia
y áspera a la vez, una voz de tiempos remotos.
Me la encuentro a veces, y me vive delante
definida, inmutable, como un recuerdo.
Nunca pude aferrarla: se me escapa
siempre su realidad y me lleva lejos.
Si es hermosa no lo sé. Entre las mujeres es joven:
me sorprende, si pienso en ella, un recuerdo remoto
de la infancia vivida entre estas colinas,
tan joven es. Es como la mañana. Me insinúa en los ojos