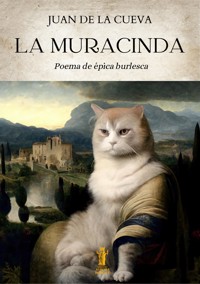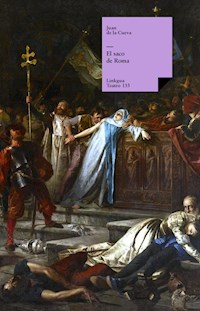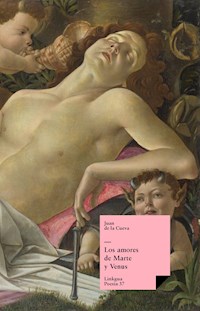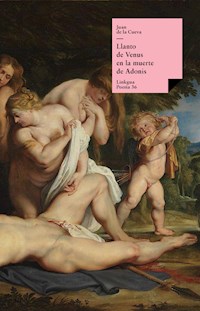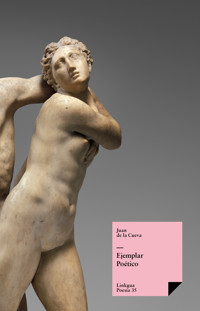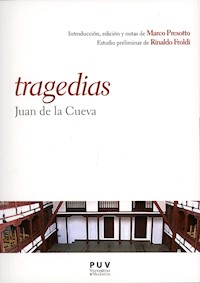
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
Entre 1579 y 1581 se representaron en Sevilla cuatro tragedias del poeta Juan de la Cueva, junto a sus diez comedias. El hombre de letras, recurriendo a temas clásicos, a antiguas leyendas medievales españolas y a la pura fantasía, se esforzó en llevar al público más amplio la cultura en la que se había formado. Fue el primero en introducir las innovaciones estructurales de la tragedia senequista y de los modelos italianos, siempre cercano al público, al que quiso entretener y educar según el lema horaciano. Se publican aquí, por primera vez en un único volumen, sus tragedias en edición crítica, precedidas por el estudio póstumo de uno de sus lectores más atentos, Rinaldo Froldi. Este libro, gracias también al cariñoso prólogo de Joan Oleza, quiere recordar al maestro por su gran aportación a los estudios del teatro clásico español.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 456
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Textos Teatrales Hispánicos del siglo XVI
TRAGEDIAS
Textos Teatrales Hispánicos del siglo XVI
TRAGEDIAS
Juan de la Cueva
Introducción, edición y notas de
Marco Presotto
Estudio preliminiar de
Rinaldo Froldi
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
TEXTOS TEATRALES HISPáNICOSDELSIGLOXVI
Director:
Joan Oleza. Universitat de València
La edición de este volumen ha contado con la colaboración de
© Del Prólogo: Joan Oleza, 2013
© Del Estudio preliminar: Herederos de Rinaldo Froldi, 2013
© De la Introducción, edición y notas: Marco Presotto, 2013
© De esta edición: Universitat de València, 2013
Coordinación editorial: Maite Simón
Maquetación: Inmaculada Mesa
Corrección: Pau Viciano
Diseño de la cubierta: Celso Hernández de la Figuera
ISBN: 978-84-370-9231-7
ÍNDICE
PRÓLOGOde Joan Oleza
ESTUDIO PRELIMINAR
JUAN DE LA CUEVA Y LAS EXPERIMENTACIONES
TRÁGICAS A FINES DEL SIGLO XVI por Rinaldo Froldi
EDICIÓN CRÍTICA
INTRODUCCIÓN
1. La historia del texto
2. La versificación
3. Criterios de edición
BIBLIOGRAFÍA
TEXTOS
TRAGEDIADELOSSIETEINFANTESDE LARA
TRAGEDIADELAMUERTEDE ÁYAX TELAMÓN, SOBRELASARMASDE AQUILES
TRAGEDIADELAMUERTEDE VIRGINIAY APIO CLAUDIO
TRAGEDIADELPRÍNCIPETIRANO
PRÓLOGO
LOS FRUTOS DE UNA ESPERADA COLABORACIÓN
Los mensajes cruzados entre Marco Presotto y yo, en el verano de 2011, se hacen más frecuentes en el mes de agosto, y van dando cuenta del estado indeciso de Rinaldo Froldi, hasta que el día 7 de septiembre llega la noticia de su muerte en Volterra, en la amada Toscana, en aquel antiguo caserón heredado de los padres de Ada, con su jardín sobre la vertiente de la colina.
En Volterra, en el verano de 1991, habíamos organizado, Rinaldo y yo, con el patrocinio de la Università degli studi di Bologna y de la Universidad de Valencia, un Convegno Internazionale sul Teatro Spagnolo e Italiano del Cinquecento, en el que junto a las jornadas académicas los congresistas pudimos ofrecernos un espectáculo digno de una corte renacentista como la de los Este en Ferrara, la representación de dos tragedias, una italiana, la Sofonisba, del Trissino, y otra española, La Gran Semíramis, de Virués, producida con la colaboración de la Generalitat Valenciana, por mano de Evangelina Rodríguez Cuadros, dirigida por Ricard Salvat y con dramaturgia de Josep Lluís Sirera. Muchos años después, quienes participaron en aquel encuentro, Jean Canavaggio, Teresa Ferrer, Patrizia Garelli, Maria Grazia Profeti, Mercedes de los Reyes, Manuel Diago, Alfredo Hermenegildo… seguían recordando aquellas jornadas como un hito, tanto por la intensidad de los intercambios, como por la calidad de la acogida de Ada y de Rinaldo, en cuyo honor Alfredo Hermenegildo compuso un romance («En Volterra está doña Ada...»), como por lo que supuso de constatación por investigadores de diversa procedencia de que los estudios sobre el teatro del siglo XVI habían alcanzado su emancipación de la castrante consideración prelopista.
Quizá fuera este el primero de los homenajes que he rendido a lo largo de mi propia trayectoria al maestro, aun sin serlo de forma explícita.1 Le había conocido pocos años antes, a mitad de la década de los ochenta, cuando en una visita suya a España me escribió unas letras, presentándose, como si fuera un desconocido. Nosotros habíamos publicado en 1981 el número monográfico de Cuadernos de Filología dedicado al teatro del siglo XVI y a la génesis de la teatralidad barroca, en el que ponía en circulación todo un conjunto de hipótesis que reelaboraban el panorama del teatro del siglo XVI, lejos de la perspectiva prelopista, y desde una nueva concepción de lucha entre prácticas escénicas diferenciadas por la hegemonía del sistema teatral, abordaba la génesis de la teatralidad barroca. En ese marco, y con la colaboración de un equipo de entonces jóvenes investigadores de la Universidad de Valencia, la mayoría de ellos doctorandos, se reconsideraban los papeles respectivos de los dramaturgos valencianos y del primer Lope de Vega. Es obvio que en este último aspecto, y en los análisis individualizados correspondientes habíamos tenido muy en cuenta el libro de Rinaldo Froldi, Il teatro valenzano e l’origine della commedia barocca, aparecido en su primera versión en 1961, y en su segunda versión, Lope de Vega y la formación de la comedia, en 1968. Un libro iluminador, del que en cierta ocasión, en Palermo, escuché decir a Maria Grazia Profeti que había supuesto una ruptura epistemológica dentro del hispanismo italiano y en lo referido al teatro clásico español, o como él hubiera preferido decir, al teatro barroco, o al teatro manierista, en todo caso, al teatro post-renacentista. Por eso mi respuesta a aquella carta de Froldi fue inmediata y llevaba consigo una invitación a impartir un seminario en nuestro departamento, con todo el grupo de jóvenes investigadores que formaban parte de él.
Desde aquel momento Rinaldo ocupó, entre nosotros, el lugar que le correspondía como maestro de una perspectiva histórica ilustrada y anti-romántica, y que compartió con otro grande, John E. Varey, que nos había enseñado por su parte a acercarnos al teatro del siglo XVII más como sistema social de espectáculos que como literatura.
Por ello cuando en el año 1993, y en estrecha colaboración, Mercedes de los Reyes, Miguel Ángel Pérez Priego y yo fundamos una colección editorial titulada «Textos teatrales hispánicos del siglo XVI», patrocinada por un consorcio de las Universidades de Sevilla, Valencia, y UNED, uno de los primeros encargos que como director de la serie hice fue el de Rinaldo Froldi. Entonces comenzó lo que con el tiempo llegaría a ser el libro que el lector tiene ahora en sus manos. Porque pasaron los años, la colección, en la que se publicaron algunos libros notables, acabó su curso, y Rinaldo no encontraba el tiempo para acabar el suyo, pero tampoco la determinación de darlo por cancelado. De tiempo en tiempo, y cuando nos veíamos, él siempre me abordaba el encargo pendiente, estoy en ello, decía, trabajo sobre Juan de la Cueva, hace falta una reconsideración del teatro de Juan de la Cueva. Yo le animaba a ello, y nunca traté de explicarle que la colección ya no existía y que mi invitación del año 93 había caducado. Sinceramente, no creí que lo acabara, y tampoco quise desengañarlo: si finalmente lo entrega, pensé, ya nos arreglaremos para publicarlo.
De que no dejaba la investigación de lado, orientada hacia la tragedia de finales del XVI, y especialmente hacia las tragedias de Juan de la Cueva, daban muestra los sucesivos artículos que iba publicando y haciéndome llegar: «Reconsiderando el teatro de Juan de la Cueva» (1999), «La Elisa Dido, de Cristóbal de Virués» (1999), «La legendaria reina de Asiria, Semíramis, en Virués y Calderón» (2003),2 «La Alejandra de Lupercio Leonardo de Argensola» (2005), «Juan de la Cueva y un tema clásico en el humanismo español. La contienda entre Áyax y Ulises por las armas de Aquiles» (2008).
Un factor determinante en el último empujón al libro fue la colaboración de Marco Presotto, quien al asumir la responsabilidad de la edición textual de las tragedias, permitió a Rinaldo concentrarse en el estudio introductorio. En un encuentro entre estudiosos del teatro español y el italiano, en Sabbioneta, en el año 2009, Rinaldo me hizo llegar por medio de Marco el deseo de encontrarnos fuera del ámbito del congreso, un poco secretamente, sin llamar la atención, para lo cual él se trasladaría junto con Ada desde Bolonia a ‘la città ideale’ de Vespasiano Gonzaga. Y así fue, paseamos lentamente, después de comer en un restaurante cercano, bajo los soportales de la Galleria renacentista, y Rinaldo, apoyado en sus muletas, y en presencia de Marco y de Ada, me anunció que el libro ya estaba encauzado, y que tendríamos que empezar a pensar en publicarlo. Aunque no fue la última ocasión en que hablamos, sí fue la última vez que vi a Rinaldo: entorpecido físicamente por una reciente operación y por la enfermedad, se mantenía intelectualmente animado y con un interés muy vivo por todo lo que estaba sucediendo en la Italia de Berlusconi.
El 19 de mayo del año 2012, Marco Presotto me enviaba desde Bolonia la edición de las cuatro tragedias, con el estudio introductorio de Rinaldo Froldi. Apenas pocos meses antes, nos había conmovido la noticia de su muerte, allá en Volterra. Este es su último libro, el que estuvo trabajando a pesar de los embates de su enfermedad hasta casi el último día. El último libro de un gran humanista.
Quizá al lector actual le convenga conocer, al enfrentarse a este libro, el contexto previo en el que nacen las posiciones aquí mantenidas, por lo que aquí me esforzaré en resumirlas.
Cincuenta años antes, en Lope de Vega y la formación de la comedia (1968), Froldi se había enfrentado a la concepción dominante sobre la tragedia y los trágicos españoles del siglo XVI en la historiografía literaria, una concepción que según él provenía de la crítica ilustrada del XVIII,3 que elaboró la tesis de «una lucha» entre un teatro docto y regular (encarnado por los trágicos) y un teatro popular lopesco, que se manifestaría en la creación de una «tragedia clásica» española, en el siglo XVI, contrapuesta a la «comedia» de Lope. Esta concepción se habría perpetuado durante siglos y llegado hasta la crítica contemporánea, de la que el libro Los trágicos españoles del siglo XVI (Madrid, 1961), de Alfredo Hermenegildo, entonces reciente y en su primera versión, sería una buena muestra. Consecuencia de esta concepción, por otra parte, es que «se ha llegado a ver […] en el docto y libresco Juan de la Cueva al iniciador de un teatro nacional popular. Simplificación sumaria y expeditiva, alejada de la realidad histórica» (1968, 94-95). Rinaldo Froldi criticaba con dureza esta visión crítica.
Resumimos los argumentos que, desde este inicial, fue explicitando a lo largo de los ensayos sucesivos ya citados:
1. Se han agrupado, bajo el concepto unitario de una tragedia del Quinientos, a autores y obras muy distintos. Por eso conviene delimitar y trazar claras fronteras entre los distintos fenómenos agregados, cosa que Froldi hizo, sobre todo, en un trabajo de 1989. Y lo primero a descartar son los ejercicios humanísticos en latín, típicos de los ambientes académicos, que tuvieron una menospreciable influencia sobre el teatro representado en vulgar: sus representaciones, más propicias al género cómico que al trágico, tenían «una fundamental finalidad didáctica y quedaron restringidas en el ámbito cerrado de los claustros universitarios», les faltaba además toda «conciencia de «género» teatral como realidad operante para un público contemporáneo», sin la cual no pueden ser considerados como parte de un posible género trágico a la española. Por su parte, las traducciones de Fernán Pérez de Oliva muestran que «su empeño teatral es absolutamente secundario ante su interés lingüístico y esti lístico. Y es que declara sin ambages que la finalidad de su empresa no era sino la de demostrar qué alta perfección había alcanzado la lengua castellana, hasta el punto de poder afrontar ya, sin dificultades, la ardua prueba de traducir obras de tan elevado contenido y estilo como –por tradición– se venían considerando las tragedias griegas. Pérez de Oliva afirma los plenos derechos del español –idioma moderno ya maduro– de reemplazar a las lenguas clásicas» (1989). Y en la misma clave han de ser considerados los intentos de Pedro Simón Abril, Pedro Juan Núñez o fray Luís de León. También debe ser contemplado aparte el llamado teatro de colegio. Sus «tragedias» responden a una orientación pedagógica y moral y se representaron en ambientes cerrados, por lo que en ellas no se detecta la preocupación por la creación de un género trágico. Si se diferencian en algo de los fenómenos anteriores, es en su clara conciencia de los efectos escénicos.
2. Es el decenio 1577-1587 el que podría calificarse como «la estación de las tentativas de tragedia, con conciencia de «género» y de la oposición entre lo antiguo y lo moderno», una estación durante la cual «parece significativamente intenso el empeño de realzar el texto escrito en su valor literario y poético», aunque «no en el sentido humanístico-renacentista» (1989). Se abre con la publicación en España de las Nises de Jerónimo Bermúdez (1577), que son bautizadas por su autor como «primeras tragedias españolas», y se cierra con la de Gabriel Lobo Lasso de la Vega (1587). Aun así, en este grupo, «se ha colocado poco más o menos en la misma línea a autores completamente distintos, como Bermúdez, Rey de Artieda, Lupercio Leonardo de Argensola, Virués, Cervantes» (1968, 94-95). En trabajos sucesivos Froldi se esforzará por marcar las diferencias entre todos ellos. Por un lado está Jerónimo Bermúdez ligado a la tradición humanista de la Universidad de Coimbra, y cuya primera tragedia, la Nise lastimosa, es la traducción de otra de Antonio Ferrerira, A Castro o Tragédia de Inês de Castro (anterior a 1569, publicada en 1587). Por otro, un Rey de Artieda, que aun habiendo leído las dos tragedias de Bermúdez, escribe una muy distinta, Los amantes, claramente innovadora, que debe ser interpretada en el marco de una poética que, defendida en la Epístola al marqués de Cuéllar, es claramente favorable a la comedia nueva, y su autor entre los antecesores de los dramaturgos valencianos que propiciarán las fórmulas de la comedia nueva.4 Si Argensola representa la línea más fiel al senequismo italiano, y está fuertemente influido por Giraldi y Dolce, en Virués, otro senequista, cabe distinguir entre su Elisa Dido, su único intento de una tragedia regular, que no pasa de ser una excepción más libresca que teatral, y sus otras cuatro tragedias, de carácter senequista pero marcadamente innovador, sobre todo en el caso de La cruel Casandra y de La infelice Marcela, «llamadas tragedias sólo por sus finales funestos, pero que se caracterizan por un enredo y por personajes que serán típicos de las comedias» (1968, 113-114). Caso aparte es el de Juan de la Cueva, como se verá en su momento. Baste recordar aquí una frase bien representativa de las diferencias que Froldi percibía entre los trágicos del XVI, al comparar a Juan de la Cueva con los dos trágicos que le precedieron, Bermúdez y Artieda: «Sólo podemos poner en relación a los tres dramaturgos por la búsqueda común de un teatro literario» (1968, 110). En la «Introducción» de este libro, Froldi añadirá precisiones a las ya establecidas sobre los autores citados en (1968) y (1999), respecto de otros trágicos: Cervantes, López de Castro y Lobo Lasso de la Vega.
3. En España no hubo una clara conciencia de la categoría de lo trágico como género teatral, hasta finales del siglo XVI. Durante la mayor parte del siglo predomina la concepción medieval, retórica, no escénica, del término: una narración épica, con formas dialogadas, de estilo elevado y personajes ilustres, que acaba tristemente. Falta en España la renovación del concepto y el debate que en Italia suscitaron las tragedias de Séneca (que aquí se conoció poco, y no se tradujo en todo el siglo), el reencuentro de los textos trágicos griegos y, sobre todo, de la Poética de Aristóteles, traducida al latín por Lorenzo Valla en 1498 y editada en griego por G. Lascaris en 1508, que suscitó un prolongado debate estético.5 No se puede por tanto explicar la tragedia del siglo XVI a partir de tratados humanistas como los del Pinciano o de Cascales, que se publicaron cuando ya se había extinguido el intento de crear una tragedia española para el teatro público.6
4. Si es cierto que en la década 1577-1587 coinciden una serie de autores en sus propuestas de tragedia, bajo el influjo senequista filtrado a través del discurso teórico de Giraldi y del impacto que en toda Europa produjo su Orbecche, esta concurrencia de tragedias no puede acogerse de ninguna manera a la calificación de renacentista. De hecho, y ya en la Italia de los años cuarenta, el discurso de Giraldi Cinthio atestigua el inicio de la crisis del Renacimiento, con sus textos preceptivos y con sus tragedias, inspiradas en las de Séneca. Con los primeros («La tragedia a chi legge», del Orbecche, el prólogo de Altile, el Discorso intorno al comporre delle commedie e delle tragedie, de 1543) declara su intención de definir una tragedia nueva, propia de los tiempos nuevos, al tiempo que proclama la primacía de Séneca sobre los trágicos griegos. Con las segundas, pone en escena una poética del horror. Las causas de esta aparición del horror en la escritura trágica tienen su explicación, precisamente, en la crisis de las utopías renacentistas, que abren las puertas a una edad conflictiva. Son la manifestación de una nueva concepción de época, realista y pesimista, que expresa por medio de la violencia su repulsa de la realidad degradada. Orbecche revela la irracionalidad del poder, la ausencia de justicia, la corrupción de la corte y la contaminación de una «turbia sensualidad». Por ello, más que de un teatro renacentista, se podría hablar de un teatro manierista, entendiendo por Manierismo, a la manera de Hauser, un período cultural que, al final del Renacimiento, se caracteriza por la incierta búsqueda de nuevas soluciones existenciales y su plasmación en por medio de una experimentación formal libre, abierta, aunque contradictoria (1999). Tal como se dice en el estudio introductorio de la presente edición, las tragedias españolas del período 1577-1587 se producen bajo el influjo de los modelos italianos, y reflejan como ellos la crisis de la utopía renacentista. La tragedia española del horror dio cauce a las nuevas turbaciones existenciales propias de una época de cambio cultural.
Esta argumentación, todavía poco desarrollada pero ya claramente enunciada en 1968, llevó a Froldi a una conclusión, crítica respecto del libro de Hermenegildo, de que «no se puede reunir bajo la etiqueta de «trágicos españoles» a autores tan distintos como Artieda, Virués, Cueva, Argensola, Cervantes, Lobo Lasso de la Vega, intentando luego sacar las características comunes para definir un concepto de «tragedia española» que no existe» (1968, 95). Cuando en 1989 evoca esta tesis suya de 1968, se reafirma en ella: los diversos intentos trágicos que se efectúan en la década 1577–1587 no consolidan una tradición literaria, y aún menos teatral, propiamente trágica: «las manifestaciones trágicas con la clara intención de constituir un género teatral y con una voluntad precisa de representar ante un público fueron escasas y […] sólo ubicadas en un decenio […]. No se puede sino llegar a la conclusión de que los intentos de tragedia fracasaron». No debería hablarse, pues, de una tragedia española, sino de «experimentaciones trágicas» en las que brotaron gérmenes que, en lugar de madurar un modelo de tragedia, vinieron a fructificar paradójicamente en la fórmula de la comedia nueva, suscitada por los valencianos y por Lope de Vega (1989). Cuando en 2012 nos llega a las manos su último trabajo, comprobamos la ratificación de estas posiciones previas.
Y en este contexto surge la figura de Juan de la Cueva, sobre la que en 1968 Froldi se propuso acometer una revisión crítica, atacando, una vez más, la que sin duda fue la concepción teórica antagónica del ilustrado erudito italiano, el Romanticismo, que había hecho de Juan de la Cueva «el precursor del teatro nacional [por su adopción pionera de temas de historia nacional y del romancero en algunas de sus obras], verdadero maestro de Lope de Vega, el más grande de los dramaturgos españoles de la segunda mitad del siglo XVI» (104). De hecho, Froldi se alineó con Marcel Bataillon a la hora de negar el influjo del sevillano sobre el madrileño. Pero descartó también de entrada toda influencia sobre trágicos como Artieda o Argensola, y en general sobre el teatro de su tiempo: «sus contemporáneos y sucesores no lo conocen como poeta dramático; Cervantes no lo alude en tal sentido ni tampoco Lope, y sólo cuatro versos le dedica Agustín de Rojas» (105). Y tras considerar otra serie de argumentos elaborados por la crítica, Froldi concluía: «A nosotros nos parece realmente que Juan de la Cueva fue un autor de segundo orden en la vida literaria sevillana», que si ha tenido una suerte crítica mayor de la que le correspondía ha sido, como decía Bataillon, por haberse preocupado de publicar sus obras en una época en que el teatro representado no solía publicarse (104-107). Por último, y al encararse con los textos preceptivos de Cueva, Froldi coincidía con la observación de E. S. Morby, de que sus piezas dramáticas violaban la preceptiva innovadora que textos como el Ejemplar poético trataban de establecer, contradicción que atribuía a «la mediocridad de su espíritu» (107), que «aplaude la novedad [pero] demuestra no entenderla en su más auténtico y profundo significado» (109).
Treinta años después de esta primera posición, Froldi se nos presenta «Reconsiderando el teatro de Juan de la Cueva» (1999). Establece entonces un estado crítico de la cuestión, desde Menéndez Pelayo, Francisco de Icaza o Edwin Morby, hasta Anthony Watson o Jean Canavaggio, pasando por Marcel Bataillon o Alfredo Hermenegildo. No es que cambien las tesis de base de Froldi, pero sí cambia la valoración de conjunto. Aquilata, en primer lugar, las innovaciones que sí aporta su teatro (la reducción a 4 actos, la transgresión de las tres unidades, la pluralidad de materias –histórica, novelística…–, la polimetría…), para mostrarse después contrario a la interpretación del teatro de Juan de la Cueva según una clave política concreta, a la manera de Watson, que hace de él un instrumento de su posición en contra de la anexión de Portugal. Y no ve tampoco ningún rastro de una hipotética crítica a la política o a la figura de Felipe II. El tema del tirano, tan presente en su obra, debe explicarse en el marco del debate político contemporáneo sobre el maquiavelismo, contra su concepción del poder del príncipe y de la primacía de la razón de estado, y de las posiciones que se elaboran en el ámbito de la contrarreforma tridentina. Froldi analiza la Comedia y la Tragedia de El príncipe tirano a partir de la tradición teórica medieval y humanística que justifica el derecho al tiranicidio, tradición que se renueva e intensifica tras la obra de Maquiavelo. Las tesis de Trento defienden la primacía de la moral sobre la razón de estado y el papel de la providencia divina en el castigo de la culpa política y en el restablecimiento de la justicia universal. Son tesis que se encuentran en Orbecche, de Giraldi, y en El príncipe tirano, de Cueva, que comparten también otros motivos dramáticos nada casuales.
Al explicar su obra, como la de Virués o la de Argensola, en el contexto de la renovación de la poética de la tragedia por Giraldi y al mostrar la influencia de Orbecche, la obra dramática de Juan de la Cueva aparece como otra expresión característica de la crisis del Renacimiento, en una coyuntura histórica en la que «el poeta quiso incitar a su público a una reflexión esencialmente ética: trató de obtenerla impresionándolo y conmoviéndolo, sirviéndose además del motivo del horror, de lo maravilloso, de lo inverosímil, del uso de misteriosas y mágicas apariciones o personificaciones capaces de sorprenderlo». Por todo ello «opino que su teatro contiene una coherencia interna superior a cuanto hasta ahora se había pensado», y que su figura debe ser rescatada, como la de otros autores trágicos, de la calificación genérica de autores renacentistas, situada entre las manifestaciones de un senequismo cristianizado, a la manera de los trágicos italianos, y redescubierta en la coherencia interna de obras como El príncipe tirano. En cuanto a la condición de predecesor de Lope de Vega, «no creo que carezca de importancia el tema de la relación del teatro de Juan de la Cueva con el de Lope, pero no puede ser el tema exclusivo de la investigación actual». Tampoco su influencia fue decisiva ni en el movimiento trágico ni en la génesis de la comedia nueva: «Continúo pensando como Bataillon y más recientemente Canavaggio que el proceso teatral de finales del s. XVI no llegó nunca a ordenarse en torno a la figura del sevillano, lo que no significa que Juan de la Cueva no tenga importancia como autor dramático de su época.»
Lo que resulta sin duda cierto es que «Juan de la Cueva debe considerarse como uno de los principales protagonistas –en el ámbito teatral– del tormentoso período de Felipe II» (1999, 15-30).
Al cabo de los años, el lector actual debe juzgar la solidez y la coherencia de los argumentos de Rinaldo Froldi sobre la tragedia y los trágicos españoles, y en especial sobre Juan de la Cueva.7 Yo no querría añadir aquí más, a modo de observación, que jugaron un papel complementario respecto de la principal de sus tesis de 1968, que suponía todo un replanteamiento teórico del proceso de formación de la comedia española y del papel de los distintos agentes históricos que intervinieron en ella. El giro epistemológico que proponía Froldi tenía su fundamento en la tesis de que el movimiento teatral en España se subordinó al proceso de formación de la comedia (en sentido amplio, de comedia nueva) y no de la tragedia, y a la conquista de su hegemonía sobre los escenarios públicos, proceso en el que jugaron un papel determinante los dramaturgos valencianos, preparando el terreno en el que Lope adquiriría su protagonismo, gracias a su capacidad de producir una simbiosis entre el lenguaje culto de la tradición literaria y el de la inmediatez social. Las experimentaciones trágicas de la década 1577-1587, aun con su fracaso como movimiento, vinieron a abrir paso y a enriquecer también, con algunas de sus innovaciones, el curso de la comedia nueva, un sistema teatral propio de la cultura del barroco.
Con este planteamiento, el libro de Froldi, como he explicado en otro lugar (Oleza, 2002), vino a incorporarse a un muy selecto grupo –en compañía de otros de Shergold, Arróniz, Salomon, Asensio, o Varey– que, en la década de los sesenta, cambió el estado de la cuestión en los estudios sobre el teatro español de los siglos XVI y XVII
Pero el libro que el lector tiene en sus manos es el fruto de una feliz conjunción. Por un lado nos ofrece el último ensayo de Rinaldo Froldi sobre los trágicos de finales del XVI, pero por el otro nos hace llegar la primera edición crítica puesta al día del conjunto de las cuatro tragedias de Juan de la Cueva. El libro recalcitrantemente inacabado de Froldi encontró su impulso definitivo gracias a la colaboración de Marco Presotto, uno de los investigadores más solventes en el panorama actual del hispanismo italiano, y un académico generoso, propicio siempre a la colaboración, ejercitado en el trabajo en equipo, de lo que dan constancia proyectos colectivos como Artelope o Prolope, en los que ha llegado a jugar un papel determinante. Marco Presotto aportó su conocimiento de los manuscritos clásicos, bien ilustrado por el utilísimo Le commedie autografe di Lope de Vega (2000), su experiencia como bibliógrafo, puesta a prueba en su coordinación de la sección de bibliografía del proyecto Artelope (2011), y su demostrado saber ecdótico, del que han dejado clara muestra sus ediciones de comedias particulares (Los donaires de Matico, Los embustes de Celauro, La dama boba) y su coordinación de volúmenes de la serie Prolope (ParteIX, vols. I a III), o de otras obras clásicas (Novelas a Marcia Leonarda). En su edición, Presotto traza la historia del texto, con sus dos testimonios impresos de 1583 y 1588 –que utilizará como edición base, tras el minucioso cotejo de ambos–, una copia manuscrita tardía, las sucesivas ediciones modernas, comenzando por la completa de Francisco Icaza (1917) y siguiendo por las particulares de Los infantes de Lara de Icaza (1924), y de otro bien probado especialista en la obra de Cueva, José Cebrián (1992), para llegar a las que se editaron por el Seminario de Investigación sobre los Dramaturgos Andaluces, coordinado por Mercedes de los Reyes Peña, la Tragedia de la muerte de Virginia y Apio Claudio (2004) y la impecable y acompañada de un relevante estudio preliminar de las dos partes de El príncipe tirano, la comedia y la tragedia (2008). Quizá hiciera falta reconsiderar, en el marco de estas observaciones, la afirmación demasiado repetida por la crítica (de Bataillon a Froldi) de que Juan de la Cueva hizo imprimir excepcionalmente sus obras teatrales en una época en que estas eran pensadas para la representación y no para la lectura, cosa que habría determinado su fortuna crítica. No es así en el caso de los trágicos españoles, bastantes de los cuales pensaron en la representación pero cuidaron con mimo la edición de sus textos, que aspiraban a la literatura culta. Desde las Primeras tragedias españolas de Antonio Silva (1577), hasta llegar a la Primera parte del romancero y tragedias (1587) de Gabriel Lobo Lasso de la Vega, pasando por Los amantes de Rey de Artieda (1581), por las Obras trágicas y líricas (1603) de Cristóbal de Virués, o por la Primera parte de Comedias y tragedias de Juan de la Cueva (1583, 1588), los clasicistas españoles, excepción hecha del primer Cervantes y de Argensola, siguieron la tradición de un teatro representado pero dignificado por la lectura, que cuidaron personalmente y que inauguraron a principios de siglo Juan del Encina o Torres Naharro, que se perpetuó a lo largo del mismo por dramaturgos de circunstancias, ligados a cortes y a imprentas locales, y que convirtió en programa Joan Timoneda con la edición de sus propias obras, o siguiendo el ejemplo de los familiares de Gil Vicente y de Sánchez de Badajoz, editando con cuidado las obras de otros, en su caso las de Lope de Rueda, Alonso de la Vega o Juan de Vergara. Esta tradición es la que romperá primero la generación de los actores-autores y que prolongará largo tiempo la de los primeros dramaturgos barrocos, y sólo con ellos la primacía del texto para representar llega a desplazar el texto para leer.
Continua Presotto por el examen de las noticias de que disponemos sobre la representación de las cuatro tragedias, y el estudio pormenorizado de la versificación, en la que parecen dibujarse claramente dos tendencias, que habría que contrastar con datos internos y externos de estas y otras obras, la del predominio de los versos italianos, capitalizado por las octavas reales (Virginia y Apio Claudio), y la del predominio de las redondillas (Ayax Telamón e Infantes de Lara), quedando en medio, como ajustado equilibrio de octavas y redondillas y como estado intermedio entre los dos anteriores, El príncipe tirano.
La bibliografía y un rico aparato de notas críticas y filológicas completan una edición que, sin lugar a dudas, habrá de ser de referencia.
Me llena de satisfacción poder ofrecer ahora en letra impresa, y gracias al Servei de Publicacions de la Universitat de Valencia, los frutos largamente esperados de esta colaboración.
JOAN OLEZA
Universitat de València
Diciembre 2012
BIBLIOGRAFÍA
CANAVAGGIO, Jean, «La tragedia renacentista española: formación y superación de un género frustrado» y «Nuevas reflexiones sobre Juan de la Cueva», trabajos ambos recopilados en Un mundo abreviado. Aproximaciones al teatro áureo, Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2000, pp. 15-32 y 53-62, respectivamente.
CUEVA, Juan de la, Comedias y tragedias de Juan de la Cueva, edición de Francisco A. de Icaza, Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1917, 2 vols.
— El infamador. Los siete infantes de Lara. Ejemplar poético, ed. de Francisco A. de Icaza, Madrid, Espasa Calpe, 1924 (ed. utilizada 1973), pp. 69-115.
— El infamador. Los siete infantes de Lara, edición de José Cebrián, Madrid, Espasa Calpe (Austral, 252), 1992, pp. 9-70.
— Tragedia de la muerte de Virginia y Apio Claudio, edición de Mercedes de los Reyes Peña, Piedad Bolaños Donoso, Juan Antonio Martínez Berbel, María del Valle Ojeda Calvo, José Antonio Raynaud, Antonio Serrano Agulló y Rafael Torán en Cuaderno de teatro andaluz del siglo XVI, Sevilla, Junta de Andalucía. Consejería de Cultura (Centro Andaluz de Teatro y Centro de documentación de las Artes Escénicas de Andalucía, colección «Cuadernos escénicos», IX), 2004, pp. 71-129.
— El príncipe tirano. Comedia y tragedia, edición de Mercedes de los Reyes Peña, María del Valle Ojeda Calvo, José Antonio Raynaud, Sevilla, Junta de Andalucía. Consejería de Cultura (Centro Andaluz de Teatro y Centro de documentación de las Artes Escénicas de Andalucía, colección «Cuadernos escénicos», XV), 2008, pp. 240-321.
FROLDI, Rinaldo, Il teatro valenzano e le origini della commedia barocca, Pisa, Editrice Tecnico-Scientifica, 1961.
— Lope de Vega y la formación de la comedia, Salamanca, Anaya, 1968.
— «Experimentaciones trágicas en el siglo XVI español», en Sebastian Neumeister (ed.), Actas del IX Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Frankfurt, Vervuert, 1989, pp. 457-462.
— «Reconsiderando el teatro de Juan de la Cueva», en Felipe B. Pedraza Jiménez y Rafael González Cañal (eds.), El teatro en tiempo de Felipe II, Actas de las XXI Jornadas de Teatro Clásico, Ciudad Real, Universidad de Castilla-La Mancha, 1999, pp. 15-30.
— «Riflessioni su La hija del aire», en Orillas. Omaggio a G. B. De Cesare, Salerno, Edizioni del Paguro, 2001, pp. 177-186.
FROLDI, Rinaldo, «La legendaria reina de Asiria, Semíramis, en Virués y Calderón», Criticón, 87-88-89 (2003), pp. 315-324.
— «La Elisa Dido de Cristóbal de Virués: literatura y teatro», en Olivia Navarro y Antonio Serrano Agulló (eds.), En torno al teatro del Siglo de Oro, Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 2004, pp. 15-28. Cito por un ejemplar impreso y remitido por el propio autor.
— «La legendaria Semíramis, protagonista de dos tragedias de finales del Quinientos compuestas por el italiano Mutio Manfredi y por el español Cristóbal de Virués», en Trabajo y aventura. Studi in onore di Carlos Romero Muñoz, a cura di Donatella Ferro, Bulzoni editore, 2004, pp. 113-125.
— «La Alejandra de L. L. de Argensola», en Christophe Couderc y Benoît Pellistrandi (eds.), Por discreto y por amigo: mélanges offerts à Jean Canavaggio, Madrid, Casa de Velázquez, 2005, pp. 253-260.
— «Juan de la Cueva y un tema clásico en el humanismo español: la contienda entre Áyax y Ulises por las armas de Aquiles», en José María Maestre Maestre, Joaquín Pascual Barea y Luis Charlo Brea (eds.), Humanismo y pervivencia del mundo clásico. Homenaje al profesor Antonio Prieto, Alcañiz-Madrid, Instituto de Estudios Humanísticos-CSIC, IV, 1, 2008, pp. 140-159.
GARELLI, Patrizia y Giovanni MARCHETTI (eds.), ‘Un hombre de bien’. Saggi di lingue e letterature iberiche in onore di Rinaldo Froldi, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2004, 2 vols.
HERMENEGILDO, Alfredo, Los trágicos españoles del siglo XVI, Madrid, FUE, 1961. Una versión renovada de este libro, titulada La tragedia en el Renacimiento español, se publicó en Barcelona, Planeta, 1973.
NEWELS, Margareth, Los géneros dramáticos en las poéticas del Siglo de Oro, Londres, Tamesis Books, 1974.
OLEZA, Joan (ed.), La génesis de la teatralidad barroca, Valencia, Universitat de València, 1981 (Cuadernos de Filología, III, 1-2).
OLEZA, Joan, «El teatro clásico español: metamorfosis de la historia», Diablotexto, 6 (2002), pp. 127-164.
— L’architettura dei generi nella ‘Comedia Nueva’ di Lope de Vega. Rimini, Panozzo editore, 2012.
PRESOTTO, Marco (ed.), Los donaires de Matico, en Comedias de Lope de Vega, vol. I-1, Lleida, Milenio, 1997, pp. 117-256.
— Le commedie autografe di Lope de Vega. Catalogo e studio, Kassel, Edition Reichenberger, 2000.
— (ed.), Los embustes de Celauro, en Comedias de Lope de Vega, vol. IV-3, Lleida, Milenio, 2002, pp.1223-1352.
— (ed.), La dama boba en Comedias de Lope de Vega, vol. IX-3, Lleida, Milenio, 2007, pp. 1295-1468.
— (coord.), Comedias de Lope de Vega, vol. IX, 3 vols., Lleida, Milenio, 2007.
— (ed.), Lope de Vega, Novelas a Marcia Leonarda, Madrid, Castalia, 2007.
1 Recuerdo el de 1996, en el que nos encerramos en la «rocca vescovile» de Bertinoro, una fortaleza medieval en un pueblo encaramado a una peña que emergía en medio de la llanura, cerca de Forlí. El último, en 2004, lo oficiaron Patrizia Garelli y Giovanni Marchetti, al editar la miscelánea ‘Un hombre de bien’. Saggi di lingue e letterature iberiche in onore di Rinaldo Froldi, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2004, 2 vols.
2 Otro trabajo sobre este mismo tema, y también de carácter comparativo, «La legendaria Semíramis, protagonista de dos tragedias de finales del Quinientos compuestas por el italiano Mutio Manfredi y por el español Cristóbal de Virués» se publicó en Trabajo y aventura. Studi in onore di Carlos Romero Muñoz, a cura di Donatella Ferro, Bulzoni editore, 2004, pp. 113-125. En paralelo, deben ser consideradas sus «Riflessioni su La hija del aire», en Orillas. Omaggio a G. B. De Cesare, Salerno, Edizioni del Paguro, 2001, pp. 177-186.
3 En el trabajo citado de 1989, responsabiliza especialmente a Montiano y Luyando de esta concepción, quien en su Discurso sobre las tragedias españolas afirmaría, en 1750, la existencia de una tragedia renacentista en toda regla, cuyo origen identificó en los años 30 del siglo con las versiones dramáticas de Fernán Pérez de Oliva.
4 De forma sorprendente, en la Introducción de 2012, que precede a la edición de las tragedias de Juan de la Cueva, Froldi imprime un giro contrario al de toda su trayectoria previa, y alinea sin argumentarlo a Rey de Artieda y a Bermúdez como representantes del «clasicismo más rígido», inspirado por el modelo griego de tragedia, frente a los trágicos más innovadores, partidarios de una línea senequista, como Virués, Argensola o Lobo Lasso de la Vega: «Como es sabido, en España el despertar del género trágico, con Bermúdez y Artieda, en principio se había establecido en función de los modelos griegos, en los que se había inspirado el teatro italiano del primer Renacimiento». Froldi proyecta aquí el modelo explicativo de la tragedia italiana, en la que una primera fase habría estado inspirada en el modelo griego, con Trissino y los trágicos de los Orti Oricellai (Rucellai, Pazzi de’ Medici, Alamanni), y una segunda, encabezada por el discurso teórico y por las tragedias de Giraldi Cinthio, que proclamaría la primacía de la tragedia latina de Séneca e incorporaría una perspectiva de tragedia nueva, secundada por Lodovico Dolce. Por otra parte, Froldi (1999) recogió una opinión muy diferente de la mantenida por él hasta el momento, al reseñar sin aparente rechazo que «Mitchell Triwedi, el editor moderno de las tragedias [de Bermú-dez […] ha puesto de relieve que el modelo senequista […] no es el texto latino de Thyestes, sino la relaboración italiana de esta tragedia senequista de Lodovico Dolce», lo que situaría a Bermúdez en la misma línea de inspiración de Virués o Argensola, menoscabando sus diferencias.
5 Nada tienen que ver con este debate y con este resurgir del concepto trágico como concepto teatral obras que se publicaron en el siglo con este nombre, como la anónima Farsa a manera de tragedia, la Farsa o tragedia de Lucrecia de Juan Pastor, la Tragedia de los amores de Eneas, de Juan Cyrne, la Tragedia Policiana, de Sebastián Fernández, la Tragedia de Mirra de Villalón, la Tragedia Serafina, de Alonso de la Vega, la TragediaJosephina de Micael de Carvajal, etc.
6 Sobre el debate preceptivo en España, su importancia y sus características, y muy especialmente sobre la influencia respectiva de la concepción medieval de la tragedia, deudora de Diomedes y de Donato, y de la concepción aristotélica, nacida de la recuperación de la poética, y de los tratados humanistas que la interpretaron y expandieron, aportó en su día una documentación que sigue siendo imprescindible M. Newels, Los géneros dramáticos en las poéticas del Siglo de Oro, Londres, Tamesis Books, 1974, aunque su capacidad de discernimiento e interpretación no está siempre a la altura de la documentación aportada. He tratado de someter a revisión este panorama, y de incorporar las nuevas aportaciones de los últimos años, en J. Oleza, L’architettura dei generi nella Comedia Nueva di Lope de Vega, Rimini, Panozzo editore, 2012, pp. 33-78.
7 Un primer balance crítico fue obra de Jean Canavaggio en «La tragedia renacentista española: formación y superación de un género frustrado» y en «Nuevas reflexiones sobre Juan de la Cueva», trabajos ambos recopilados en Un mundo abreviado. Aproximaciones al teatro áureo, Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2000, 15-32 y 53-62 respectivamente.
ESTUDIO PRELIMINAR
JUAN DE LA CUEVA Y LAS EXPERIMENTACIONES TRÁGICAS ESPAÑOLAS A FINES DEL SIGLO XVI
Rinaldo Froldi
1. LASTRAGEDIASDE JUANDELA CUEVA
El término tragedia es de origen clásico: en la antigua literatura griega indicaba una composición poética de carácter dramático; alcanzó su momento álgido en el siglo V a. de C.1 Del mismo modo, en el mundo latino, y con la impronta del griego, hubo manifestaciones trágicas, pero de ellas nos han llegado escasas noticias y pocos fragmentos de textos. Sólo se ha conservado la producción completa del filósofo Lucio Anneo Séneca (4 a. de C.-65), compuesta por nueve tragedias, las cuales nunca fueron llevadas a escena sino que se presentaron como lecturas públicas.
En el período de la decadencia imperial y de las sucesivas oleadas de invasiones bárbaras, la cultura clásica se fue perdiendo progresivamente y, en particular, el concepto de tragedia como el de un género de poesía dramática. Con ello el término en sí adquirió un significado diverso, por lo general meramente estilístico (composición de elevado dictado poético, próximo a la épica) o de contenido, esto es: un relato cuyos protagonistas son grandes personajes y acciones, con tono prevalentemente grave y triste.
Vagas noticias se conservan del género dramático clásico a partir de las huellas de autores antiguos. Por ejemplo, en España, el erudito Isidoro de Sevilla, en época visigoda, en sus Etymologiae, recogió algunas anotaciones que lo llevaron a considerar la tragedia un luctuosum carmen, de estilo áulico, sobre temas esencialmente históricos. Pero tras él se perdió prácticamente el significado de la tragedia como género dramático.
Sólo en la tardía época medieval, y dado el descubrimiento de las tragedias senequianas, en los años III y IV a. de C. hubo una recuperación de la idea clásica, aun cuando fuera incierta y parcial, en los studia italianos de Padua, Venecia y Florencia.
Una atención más viva a la tragedia como género dramático se manifestó por el reencuentro de los textos de las tragedias griegas y las reflexiones teóricas de la Poética de Aristóteles. Así, nació la tentación de una moderna recreación de dicho género dramático. Desde el principio, en Italia hubo intentos de imitación de los clásicos griegos, aunque después se orientó ante todo hacia la tragedia latina senequista.
En cuanto a España, sobrevivió durante más tiempo el significado medieval de lo trágico en sentido estilístico y de contenidos: fueron escasos y tardíos los signos de un vivo interés por la tradición clásica, en la que se profundizó sólo en la última parte del siglo XVI siguiendo las huellas de los modelos italianos, y precisamente cuando ya al salir del primer Renacimiento se iba perdiendo el ideal de una inalcanzable serena armonía cósmica y, además, se iba afirmando una visión más angustiosa de la realidad. En torno a mediados de siglo, claramente se advierte la que ha sido definida por algunos estudiosos como la crisis del Renacimiento.2 En tal contexto, la tragedia senequista ofreció la posibilidad de dar cuerpo a las nuevas turbaciones e inquietudes existenciales.
En Italia incluso se llevaron a escena motivos de crueldad, horrores y delitos feroces, con el fin de despertar en los espectadores fuertes y violentas emociones. El propio lenguaje de la tragedia adquirió mayor aspereza y el público, ya no restringido al ámbito cortesano, se abrió a exigencias nuevas y diversas.
De esta manera, en España el modelo italiano comenzó a abrirse camino: con ello aludo a las dos tragedias que Jerónimo Bermúdez publicó en 1577 con un título significativo: Primeras tragedias españolas. Bermúdez era un religioso gallego que había mantenido contactos con el ambiente universitario portugués de Coimbra, donde había conocido los primeros intentos de dramas escritos en latín y las primeras experimentaciones trágicas en portugués vulgar. El autor había redactado su primera tragedia, titulada Nise lastimosa, inspirada en Dona Inês de Castro, compuesta por Antonio Ferreira a mediados del siglo XVI, y se representó incluso en Coimbra.3 Por tanto, es muy probable que Bermúdez conociera la tragedia de Ferreira en el ambiente universitario de Coimbra.
Después, el poeta gallego desarrolló una segunda parte, Nise laureada, en un texto suyo original que, partiendo del tema histórico de la muerte de la esposa de don Pedro, príncipe de Portugal, instigada por el rey Afonso, completaba la historia legendaria con la exhumación del cadáver de Inés, su coronación como reina de Portugal y la punición cruel de los conjurados que habían decretado su muerte. Esta segunda parte respeta las formas clásicas: cinco actos, coros, elevado lenguaje de personajes nobles que se expresan en largos monólogos, innovadora y original polimetría. Este último carácter muestra una voluntad de independencia, así como el acentuado moralismo que a menudo recurre a una insistente sentenciosidad, motivos evidentemente de derivación senequista. La tragedia revela la voluntad de alejarse de los rígidos esquemas clasicistas y de los ideales humanistas del primer Renacimiento y aparece, pues, como el comienzo de su crisis4 y una visión angustiosa de la realidad. En la Carta dedicatoria del Autor (1575), que precede al texto de la tragedia, Bermúdez sostiene que quiso «establecer en la lengua castellana la magestad del estilo trágico con tan alto y verdadero subjeto». Por ello resulta primario el interés literario como sostén eficaz de instancias morales fundamentales. Tema dominante es el del «mundo ciego, miserable, vicioso», al cual se opone la virtud y la meditación sobre la «mudable naturaleza humana y la cecidad de los mortales», así como sobre la variabilidad de la fortuna, que debería sugerir la conversión a Dios y no la dedicación al «mundo ciego».
Unos años más tarde, probablemente en 1577-1578, se compuso la tragedia Los amantes del valenciano Rey de Artieda, quien declaró haberla escrito tras leer, «no ha muchos meses», las dos tragedias de Bermúdez (1577).5 De forma categórica, Artieda rehúsa el clasicismo arqueológico, aunque, siempre en la órbita de la tradición de tendencia clásica, construye su tragedia sobre una leyenda patética de tradición local: la relación amorosa de dos jóvenes a quienes la fatalidad conduce a la muerte. Dicha tragedia nace del contraste de las pasiones, narradas más que presentadas dramáticamente sobre la escena. Gran atención se dedica a la dicción, mientras que los personajes pertenecen 29 a «una nobleza urbana sin título», como apuntó Sirera,6 y salen protagonistas originales, de fuerte caracterización. La fatalidad implícita a la tragedia es la que deriva de la actitud del padre autoritario de la heroína, quien se opone a la boda de la hija y determina en ella las dudas que acabarán llevándola a la muerte. Sin embargo, en un drama de temática casi burguesa, desentona el peso de las frecuentes citas clásicas.
En los corrales de Sevilla fueron puestas en escena las cuatro tragedias de Juan de la Cueva, que se presentaron al público junto a diez comedias, entre 1579 y 1581. Esta doble producción dramática ya se había manifestado en el teatro italiano de la época: tanto Giraldi Cinzio como Lodovico Dolce o Pietro Aretino ya habían alternado en escena comedias y tragedias. La aparición de estas cuatro tragedias de Juan de la Cueva7 tuvo lugar durante los dos primeros años de actividad teatral de los corrales de Sevilla (1579 y 1580). Se trata de una experimentación poética nueva, original y totalmente inédita para el público «abierto» de un corral.
Tragedia de la muerte de Áyax Telamón sobre las armas de Aquiles
Puesta en escena por Alonso Rodríguez en Sevilla en 1579, esta obra de Juan de la Cueva constituye el primer ejemplo de una tragedia española en torno a un tema clásico y se inspira en un episodio del ciclo post-homérico sobre la guerra de Troya.8 Deriva de las Metamorfosis de Ovidio (libro XIII obra en la que antes que él, en España se habían inspirado Alonso Rodríguez de Tudela (1519), Jorge Bustamante (1551), Antonio de Villegas (1577) y probablemente Hernando de Acuña.9 Juan de la Cueva utilizó el tema tanto en la tragedia como en uno de sus Romances historiales: doble empeño poético, pues, probablemente de datación cercana, aunque el romance se publicó años después (1587)10 y llegó a ser una versión divulgativa más popular.
Por otra parte, con un objetivo y tono más cultos es la tragedia que constituye uno de los primeros ejemplos de tragedia española italianizante, de búsqueda de un nuevo género en el ámbito de la tradición dramática española. Se hallan en Cueva particulares motivos compositivos que revelan un original espíritu de independencia: cuatro jornadas en lugar de los cinco actos clásicos; respeto sólo parcial de la estructura clásica aristotélica; eliminación de los coros; polimetría; libertad compositiva que indaga, junto a un dictado poético particularmente elevado, la voluntad de adherirse a un público de cultura media, así como la búsqueda de variados efectos espectaculares. Así, al motivo central de la muerte de Áyax, suicida, ofendido por la sentencia que considera injusta porque asigna las armas a Ulises, se suman sucesivamente otros muchos episodios con la intención de suscitar interés por el mundo clásico, como por ejemplo: la caída de Troya; el recuerdo de los sucesos padecidos por Elena y por Andrómaca; los de Enea (obligado a una precipitada fuga); la inserción del personaje de Pirro, hijo de Aquiles, que pretende las armas del padre contra los contendientes Áyax y Ulises. Además, se añaden elementos poéticos que interrumpen la diégesis principal, tales como el imprevisto suicidio de Áyax y las previsiones meteorológicas de Canopo y Calcante, relativas al viaje de regreso de los griegos a la patria.
Más sorprendente aún resulta el mítico final otorgado a la voz de la Fama, que anuncia el ascenso del espíritu de Áyax al Elíseo y la metamorfosis de su cuerpo en la flor del Jacinto.11
El lenguaje poético a menudo solemne es casi épico y revela de vez en cuando tonos populares y hasta vulgares, como por ejemplo en las injurias que Áyax y Ulises se intercambian. Pero, en general, oratoriamente se buscan los golpes de efecto de los discursos contrapuestos de los contendientes que Cueva trata de caracterizar en sus diferencias de fondo: Áyax, violento y arrogante; Ulises, sabio y elocuente. En sucesivos cuadros se mueve toda la tragedia; sin embargo, no falta un fondo siempre moral y de una religiosidad pagana que el poeta se esfuerza en revivir.
En ocasiones, la construcción dramática aparece debilitada, mas es indudable la coherencia interna de la estructura compositiva, incluso en la presentación escénica de la variedad de episodios que quieren suscitar sorpresa y maravilla. El lenguaje, a veces rebuscado y áulico, a menudo ofrece versos vivaces particularmente eficaces, que solicitan la atención de los espectadores.
Tragedia de la muerte de Virginia y Apio Claudio
También esta tragedia es de argumento clásico.12 Cueva se inspiró en Tito Livio (Ab urbe condita, III, 44, 58), pero mientras que en éste el episodio se presenta en el ámbito político de la sublevación popular contra los decenviros y del restablecimiento del régimen republicano que lleva a la recuperación de los tribunos de la plebe, en Cueva se ignora totalmente el aspecto político. El autor se concentra exclusivamente en la historia humana de Virginia, cuyo padre, Virginio, se ve obligado a matarla para salvar el honor minado por el comportamiento injusto e inmoral del decenviro Apio Claudio. Enamorado de la joven y bella Virginia, esposa prometida a Icilio, el decenviro trata de conquistarla en vano. Al no conseguirlo, urde un vil engaño: hace declarar a su fiel siervo Marco Claudio que Virginia es hija de una esclava suya y que, por tanto, se debe a él. Marco Claudio se presta a la trampa, afronta públicamente a la joven y pretende acogerla en su casa, donde la encontrará su patrón y la hará suya. Pero la intervención de algunos sabios y honestos ciudadanos consigue que Virginia sea custodiada en casa del tío Numitorio. A la mañana siguiente, el tribunal emite una sentencia injusta basándose en un falso e hipócrita testimonio, con el fin de engañar a la joven para satisfacer los libidinosos deseos de un poderoso que es un tirano. Virginio, el padre de la muchacha, trata en vano de demostrar la falsedad de las acusaciones: de tal modo, no le queda sino la vía –como he anunciado– de matar a la hija para salvarla del deshonor. Cuando no mucho después, gracias a varios testimonios, viene reconocida la verdad y la inocente virtud de Virginia, el pueblo se rebela. Apio Claudio es conducido a la prisión y Marco Claudio, al confesar el embrollo del que se arrepiente, es condenado al exilio. También por entonces, cuando un guardia va a la prisión para liberar a Apio Claudio, condenado a muerte, lo que se encuentra es que se ha suicidado. Su cuerpo, en pedazos, será expuesto ante el pueblo para que pueda burlarse de él. Es la moral final: el triunfo de la verdad y de la justicia.
El suceso narrado por Tito Livio es sustancialmente conservado por Cueva en sus líneas esenciales, con un tono a veces prosaico, sobre todo en los diálogos de figuras menores. La reconstrucción histórica es aproximada: más que romano, el ambiente es moderno y con rasgos españoles, ya que evidentemente Cueva deseaba acercar la obra al público del corral, no habituado a la gravedad del teatro trágico. Hay fragmentos de poesía, como al principio del drama, cuando Apio Claudio, en un monólogo de unos cincuenta versos (tercetos encadenados) culpa al dios Amor de haberlo sometido y de quitarle toda capacidad de oposición: se siente víctima del dios más fuerte, que lo ha abrumado: es, claro está, un fragmento de concentrado y dramático dolor.
También hay en la tragedia varios episodios colaterales: aflora un delicado lirismo en el paseo de Virginia, a lo largo del río Tíber, quien va acompañada de su esclava Tucia, con un vivo sentido de la naturaleza. Más retorcido es el relato del adivino Rabuleyo, quien se esfuerza en interpretar un sueño con argumentos mágicos. Eficaz y apropiada es la breve intervención de Virginio, cuando se ve obligado a sacrificar a su hija.
Sin embargo, no es particularmente feliz el empeño esencialmente culto del autor al tratar de acercar la sensibilidad del público del corral, para el cual se propone la tragedia. También son evidentes las dificultades del poeta en su constante búsqueda de un propio lenguaje trágico. Es interesante la comparación con el romance que Cueva, en el Coro febeo, dedica al mismo tema, de tono simple, esencial, sin oropeles.13