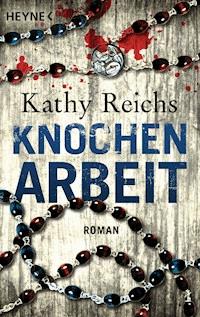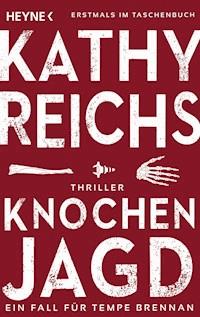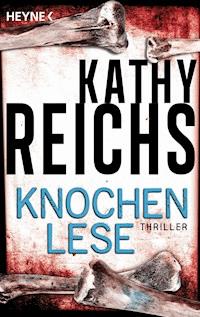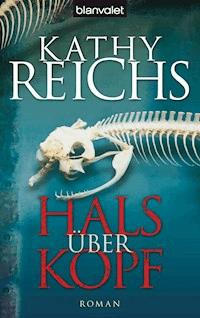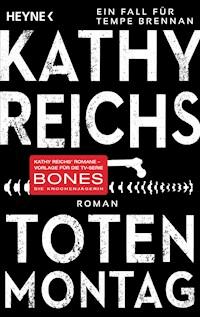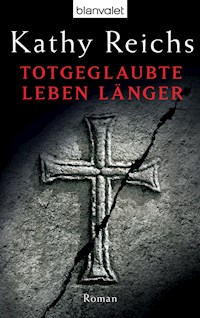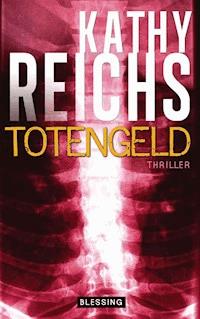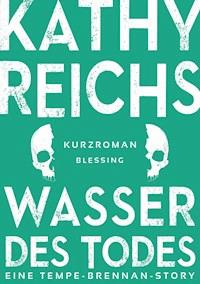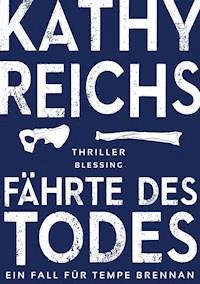9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
UN ENIGMA MILENARIO SE OCULTA EN TIERRA SANTA Sobre una camilla de la sala de autopsias yace el cuerpo de Avram Ferris, un judío ortodoxo que la antropóloga forense Temperance Brennan debe analizar. Normalmente, su trabajo se limitaría a determinar las circunstancias de su muerte, pero esta vez cuenta con una insospechada pista adicional: un desconocido le ofrece la fotografía de un esqueleto y le asegura que esa es la razón por la que murió Ferris. Tempe no tarda en averiguar que esos restos humanos se encontraron en un yacimiento de Israel y tienen dos mil años de antigüedad. ¿Podría ese hallazgo socavar las creencias religiosas de millones de personas?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Título original: Cross Bones
© Temperance Brennan, L.P., 2004.
© de la traducción: Francisco Martín Arribas, 2006.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2019. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO568
ISBN: 9788491875116
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Dedicatoria
Mapa
Citas
Hechos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
De los archivos forenses de la doctora Kathy Reichs
Agradecimentos
Notas
A SUSANNE KIRK, EDITORA EN SCRIBNER, 1975-2004
Y AL DOCTOR JAMES WOODWARD, RECTOR
DE LA UNIVERSIDAD DE CAROLINA DEL NORTE
EN CHARLOTTE, 1989-2005.
GRACIAS POR LOS AÑOS DE APOYO Y ÁNIMO.
¡QUE OS VAYA BIEN EN LA JUBILACIÓN!
Apártate del mal y haz el bien. Habla de paz y ejércela.
Sagradas Escrituras Judías,
salmo 34, 14
Y el fruto de la justicia se siembra en la paz
para aquellos que hacen la paz.
Nuevo Testamento, Santiago 3, 18
No pongáis a Dios como impedimento
de vuestro juramento de que seréis buenos,
piadosos e impondréis la paz entre los hombres.
Dios es oyente omnisciente.
Corán 2, 224
HECHOS
• Masada, reducto de la revuelta judía del siglo I contra los romanos, fue excavado entre 1963 y 1965 por el arqueólogo israelí Yigael Yadin y un equipo internacional de voluntarios. Se recogieron fragmentos y restos mezclados de aproximadamente veinticinco esqueletos en un conjunto de cuevas denominado Loci 2001/2002 situado por debajo del zócalo del perímetro amurallado, en el extremo sur de la cumbre. A diferencia de otros restos humanos hallados en el núcleo principal de las ruinas del extremo norte, no se informó inmediatamente a la prensa del hallazgo de estos huesos.
En la década de 1990 apareció la fotografía de un esqueleto intacto hallado también en Loci 2001/2002 durante las excavaciones de 1963-1965. Nicu Haas, antropólogo físico del programa de excavación, no mencionó dicho esqueleto ni hizo descripción alguna de este. Yadin tampoco habló de él en los informes que publicó ni en ninguna entrevista a la prensa.
— No se recogieron notas oficiales de campo durante la excavación de Masada, pero sí hubo sesiones informativas periódicas entre Yadin y su personal. Las transcripciones de estas se conservan archivadas en el campus de Mount Scopus de la Universidad Hebrea, pero faltan las páginas correspondientes a las fechas de descubrimiento y evacuación de Loci 2001/2002.
— En los seis volúmenes oficiales de la excavación en Masada no se menciona ni una palabra sobre los huesos de los veinticinco individuos mezclados, del esqueleto completo ni de los hallazgos en Loci 2001/2002.
— Aunque Nicu Haas tuvo en su poder los huesos durante más de cinco años, no publicó nada sobre los individuos mezclados ni sobre el esqueleto completo hallados en Loci 2001/2002. Las notas manuscritas de Haas, incluido un inventario completo de los huesos, muestran que ese esqueleto completo no llegó a sus manos.
— A finales de la década de 1960, Yigael Yadin afirmó en una conferencia de prensa que en pocas ocasiones se efectuaba la datación por el método de carbono 14 y que no era de su competencia dar curso a esa comprobación. En la revista Radiocarbon consta que Yadin envió muestras de otros yacimientos israelíes durante aquel período para someterlas a la prueba de carbono 14. A pesar de la incertidumbre a propósito de la fecha de los restos de Loci 2001/2002, Yadin no envió muestras de ellos para la datación por el método del radiocarbono.
• En 1968, durante la construcción de una carretera al norte de la Ciudad Vieja de Jerusalén, aparecieron los restos de un «hombre crucificado», Yehochanan, muerto a los veinticinco años aproximadamente en el siglo I. Incrustados en un hueso calcáneo de Yehochanan había un clavo y fragmentos de madera.
• En 1973, Donovan Joyce, periodista australiano, publicó The Jesus Scroll (Dial Press). Joyce afirmaba haber viajado a Israel, donde conoció a un miembro del equipo de la excavación realizada por Yadin, y que allí vio un pergamino del siglo I robado en Masada que recogía el testamento de «Jesús hijo de Santiago». Según Joyce, el pergamino fue sacado clandestinamente de Israel, y debió de ir a parar a la antigua URSS.
• En 1980, durante el terraplenado de una carretera al sur de Jerusalén, se descubrió una tumba que contenía osarios con inscripciones, con los nombres de Mara (María), Yehuda, hijo de Yeshua (Judas, hijo de Jesús); Matya (Mateo); Yeshua, hijo de Yehosef (Jesús, hijo de José); Yose (José) y Marya (María). La coexistencia de estos nombres en una sola tumba no es corriente. Las muestras óseas se han enviado al laboratorio para análisis de ADN.
• En 2000, el arqueólogo estadounidense James Tabor y su equipo descubrieron una tumba recientemente profanada en el valle de Hinón, en las afueras de Jerusalén, que contenía veinte osarios, todos ellos destrozados, a excepción de uno. En la cámara inferior hallaron un sudario con restos de cabello y de huesos humanos. El análisis de carbono 14 demostró que el sudario era del siglo I, y por el examen microscópico se comprobó que el cabello estaba limpio y exento de ácaros, prueba de que el inhumado era de buena posición social. Mediante análisis antropológico se determinó que eran restos de un varón adulto, y, por secuenciación del ADN, se demostró relación consanguínea de la mayoría de los individuos de dicha tumba.
• En 2002, el coleccionista de antigüedades israelíes Oded Golan reveló la existencia de un osario del siglo I con la inscripción de «Santiago, hijo de José, hermano de Jesús». En otoño, el osario fue mostrado al público. La opinión pericial coincidió en que el pequeño sarcófago de piedra era del siglo I, pero las inscripciones suscitaron controversia. La evidencia circunstancial indica que el osario procede de la zona de Hinón, posiblemente de la tumba del «sudario» inspeccionada por Tabor.
Se solicitó de la Autoridad de Antigüedades de Israel (AAI) un análisis de ADN de los huesos del osario de Santiago, ya que la secuenciación del ADN permitiría la comparación de este con los restos recuperados en la tumba del «sudario» de Hinón inspeccionada por Tabor. Pero la solicitud fue denegada.
Cuando este libro entraba en imprenta:
• En enero de 2004 se instruyó proceso legal a Oded Golan y a otras personas por falsificación de antigüedades. El señor Golan proclama su inocencia y persiste en que el osario de Santiago es auténtico. La opinión de los expertos continúa dividida.
1
Tras una cena de Pascua a base de jamón, guisantes y puré de patatas, Charles «el Cowboy» Bellemare le birló veinte dólares a su hermana, condujo su coche hasta una casa donde vendían crack en Verdún y desapareció.
En verano aquella casa se revalorizó en el mercado inmobiliario y se vendió a buen precio. En invierno, a los nuevos propietarios se los llevaban los demonios por lo mal que tiraba la chimenea. El lunes 7 de febrero, el hombre de la casa abrió el tubo de tiro y empujó hacia arriba con el deshollinador. Sobre las cenizas cayó una pierna disecada.
El hombre llamó a la policía. La policía llamó a los bomberos y a la oficina del juez de instrucción. El juez de instrucción llamó a nuestro laboratorio forense y Pelletier se hizo cargo del caso.
Una hora después del desprendimiento de la pierna, Pelletier y dos técnicos del depósito de cadáveres miraban la casa desde el césped. Decir que la escena era desconcertante sería como decir que el día D fue un día muy ajetreado. Un padre escandalizado. Una madre histérica. Unos niños crispados. Vecinos fascinados. Policías fastidiados. Bomberos perplejos.
El doctor Jean Pelletier es el decano de los seis patólogos del Laboratorio de Ciencias Jurídicas y de Medicina Legal (LSJML, por sus siglas en inglés) de Quebec. Sufre de las articulaciones, le molesta la dentadura postiza y presenta tolerancia cero ante cualquier incidente o persona que le haga perder el tiempo. Pelletier echó un vistazo y pidió un martillo de demolición.
Pulverizaron la chimenea por fuera. Extrajeron un cadáver perfectamente ahumado, que, sujeto con correas a unas parihuelas, fue trasladado a nuestro laboratorio.
Al día siguiente, Pelletier miró atentamente los restos y dijo: «Ossements». Huesos.
Aquí entro yo, Temperance Brennan, antropóloga forense de Carolina del Norte y Quebec. ¿La Belle Province y Dixie? Es una larga historia que comenzó con un intercambio entre mi universidad, la Universidad Nacional de Carolina del Norte-Charlotte (NCCC) y la McGill. Al concluir el intercambio de un año volví al sur, pero conservé el empleo de asesora en el laboratorio de Montreal. Diez años más tarde sigo yendo y viniendo, y me considero uno de los pasajeros veteranos con más horas de vuelo.
Cuando llegué a Montreal para mi turno rotativo, en febrero, me encontré sobre la mesa la demande d’expertise en anthropologie de Pelletier.
El miércoles 16 de febrero los huesos de la chimenea formaban ya un esqueleto completo sobre mi mesa de trabajo. Aunque la víctima no había sido en absoluto partidaria de hacerse revisiones dentales periódicas —por lo cual cabía descartar la existencia de ficha odontológica—, el resto de indicios óseos correspondía a Bellemare. Edad, sexo, raza y estatura aproximada, además de los clavos quirúrgicos en el peroné y la tibia derechos, me confirmaban que se trataba del Cowboy desaparecido.
Aparte de una fractura en la base craneal en el nacimiento del pelo, probablemente como consecuencia de la caída por la chimenea, no descubrí otros indicios de trauma.
Estaba considerando cómo y por qué un hombre sube a un tejado y cae por la chimenea, cuando sonó el teléfono.
—Creo que necesito su ayuda, Temperance.
Solo Pierre LaManche me llamaba por mi nombre completo cargando el acento en la última sílaba. LaManche acababa de hacerse cargo de un cadáver que yo sospechaba presentaría tejidos en descomposición.
—¿Una putrefacción avanzada?
—Oui. —Mi jefe realizó una pausa—. Y otros factores de complicación.
—¿Factores de complicación?
—Gatos.
Oh, Dios mío.
—Ahora mismo bajo.
Tras guardar en el disco el informe de Bellemare, salí del laboratorio, crucé las puertas de cristal que separaban la sección medicolegal del resto de la planta, doblé por un pasillo lateral y pulsé el botón de un ascensor solitario. Un ascensor accesible únicamente desde los dos niveles de seguridad del LSJML y desde la oficina del juez de instrucción, en la planta 11. Tenía un único destino: el depósito de cadáveres.
Durante mi descenso al sótano repasé lo que se había tratado por la mañana en la reunión de personal.
Avram Ferris, judío ortodoxo de cincuenta y seis años, había desaparecido hacía una semana. La víspera, el cadáver de Ferris apareció en un trastero del primer piso de su negocio. No había señales de allanamiento ni indicios de lucha. La empleada dijo que últimamente su comportamiento había sido extraño. La familia descartaba, sin lugar a dudas, la posibilidad de suicidio.
El juez de instrucción ordenó la autopsia. Los familiares de Ferris y el rabino se opusieron y hubo una acalorada negociación.
Ahora iba a ver a qué compromiso habían llegado.
Y la labor de los gatos.
Al salir del ascensor giré a la izquierda y luego a la derecha en dirección al depósito. Cerca de la puerta exterior del ala de autopsias, oí ruido en la sala de familiares, un triste cuarto reservado a quienes se cita para la identificación del cadáver.
Sollozos ahogados. Una voz de mujer.
Me imaginé el sombrío espacio con sus plantas de plástico, sus sillas de plástico y su ventana con discretos visillos, y sentí el dolor habitual. En el LSJML no realizábamos autopsias hospitalarias. Nada de hepatitis terminal. Nada de cáncer de páncreas.
Lo nuestro eran los homicidios, los suicidios, las muertes accidentales o repentinas e inexplicables. En la sala de familiares entraban solo aquellos que habían sido sorprendidos por lo impensable y lo imprevisto. Su duelo siempre me conmovía.
Abrí una puerta de color azul oscuro y crucé un estrecho pasillo, pasé delante de varios ordenadores, escurridores y carritos de acero inoxidable a la derecha y más puertas azules a la izquierda, todas con el letrero de SALLE D’AUTOPSIE. Al llegar a la cuarta de ellas, respiré hondo y entré.
Además de los esqueletos, yo me ocupo de los cadáveres quemados, momificados, mutilados y en estado de descomposición. Mi trabajo consiste en restablecer la identidad borrada. Suelo utilizar la sala cuarta porque tiene ventilación especial. Aquella mañana la instalación no daba abasto para eliminar el olor a podrido.
Hay autopsias que se hacen sin que nadie esté presente. Pero otras están muy concurridas. A pesar del hedor, en la autopsia de Avram Ferris había una buena asistencia.
LaManche. Su técnico ayudante, Lisa. Un fotógrafo de la policía. Dos agentes de uniforme. Un policía de la Sûrété du Québec (SQ) a quien no conocía. Un tipo alto, con pecas y más pálido que el tofu.
Otro policía de la SQ a quien sí conocía muy bien. Andrew Ryan. Un metro ochenta y cinco. Pelo color arena. Ojos azules de vikingo.
Nos saludamos con una inclinación de cabeza. El poli Ryan. La antropóloga Tempe.
Por si la representación oficial no bastara, cuatro desconocidos formaban una barrera hostil, hombro con hombro, a los pies del cadáver.
Les eché un vistazo. Varones. Dos cincuentones y dos ya casi setentones, seguramente. Pelo negro. Gafas. Barbas. Trajes negros. Solideos yarmulkes.
La barrera me dirigió una mirada estimativa. Ocho manos impasibles entrelazadas a las correspondientes espaldas rígidas.
LaManche se bajó la mascarilla y me presentó al cuarteto de observadores.
—Dado el estado del cadáver del señor Ferris, necesitamos a una antropóloga.
Cuatro miradas de estupefacción.
—La doctora Brennan es especialista en osteología —dijo LaManche en inglés—. Y está al corriente de sus requerimientos.
Aparte de un minucioso muestreo de sangre y tejidos, yo no tenía mucha idea de sus requerimientos.
—Siento mucho su pérdida —dije, apretando la carpeta portapapeles contra el pecho.
Cuatro fúnebres inclinaciones de cabeza.
«Su pérdida» ocupaba el centro del escenario, sobre una lámina de plástico extendida entre los restos y el acero inoxidable. En el suelo y alrededor de la mesa habían puesto otras láminas de plástico. En el carrito había bacines, tarros y ampollas vacías.
El cadáver estaba desnudo y lavado, pero sin incisiones. En el mostrador vi dos bolsas de papel. Me imaginé que LaManche había efectuado el examen externo con verificación de pólvora y otros rastros en las manos de Ferris.
Ocho ojos me siguieron cuando me acerqué al muerto. El observador número cuatro entrelazó las manos por delante de su bajo vientre.
Avram Ferris no parecía haber muerto hacía una semana. Parecía haber muerto en la época de Clinton. Tenía los ojos negruzcos, la lengua morada y la piel moteada, olivácea y con la textura de una berenjena. Su vientre estaba hinchado y su escroto era como dos balones.
Miré a Ryan en busca de una explicación.
—La temperatura del trastero era de casi noventa y dos grados —me informó.
—¿Tanto?
—Suponemos que un gato rozó el termostato —contestó Ryan.
Hice un cálculo rápido. Noventa y dos grados Fahrenheit eran unos treinta y ocho grados centígrados. No me extrañaría que Ferris tuviera el récord nacional de putrefacción.
Pero el calor no era el único factor crítico.
El hambre puede volver loco al más dócil de los seres. El hambre causa desesperación y nos hace prescindir de la ética. Si comemos, sobrevivimos. Es el instinto común que impulsa a las manadas, al depredador, a las caravanas de vuelta y a los equipos de fútbol. Puede convertir a un tierno gatito en un buitre.
Hasta Fido y Fluffy se vuelven unos buitres.
Avram Ferris cometió el error de morir encerrado con dos gatos, uno de pelo corto y otro siamés. Y con una parca ración de Friskies.
Rodeé la mesa.
El temporal y el parietal izquierdos de Ferris aparecían extrañamente separados. No podía ver el occipital, pero era evidente que había recibido un tiro en la nuca.
Me puse los guantes, introduje dos dedos bajo el cráneo y palpé. El hueso cedió como si fuera fango. Solo el cuero cabelludo lo sostenía por debajo.
Dejé reposar la cabeza y examiné el rostro.
No era fácil imaginarse qué aspecto habría tenido Ferris en vida. La mejilla izquierda estaba macerada, el hueso presentaba marcas de dentelladas y sobre ese horrible estofado rojizo destacaban unos fragmentos de brillos opalescentes.
Ferris conservaba casi intacta, aunque hinchada y marmórea, la parte derecha del rostro.
Me erguí y consideré la pauta de la mutilación. A pesar del calor y del hedor, los gatos no se habían aventurado más allá de la derecha de la nariz de Ferris ni más abajo, hacia el resto del cuerpo.
Comprendí por qué LaManche me necesitaba.
—¿Había una herida abierta en el lado izquierdo del rostro? —pregunté.
—Oui. Y otra en la parte posterior del cráneo. La putrefacción y la obra de los gatos impiden determinar la trayectoria de la bala.
—Me hará falta un estudio radiológico del cráneo —le dije a Lisa.
—¿Con qué orientación?
—Desde todos los ángulos. Solo el cráneo.
—No puede ser —dijo el observador número cuatro—. Hicimos un trato.
—Mi cometido es establecer la verdad en este asunto —replicó LaManche, alzando la mano enguantada.
—Dio su palabra de que no habría retención de especímenes. —Aunque el rostro del hombre era del color de la harina, una mancha rosada tiñó sus mejillas.
—Salvo en caso de que fuera absolutamente inevitable —añadió LaManche con voz persuasiva.
El observador número cuatro se volvió hacia el hombre que estaba a su izquierda. El observador número tres alzó la barbilla y miró a través de los párpados entornados.
—Déjelo hablar —dijo el rabino, impasible, aconsejando paciencia. LaManche se volvió hacia mí.
—Doctora Brennan, proceda con su análisis sin manipular el cráneo ni los huesos no traumatizados.
—Doctor LaManche...
—Si no es posible, aplique el procedimiento normal.
No me gusta que me digan cómo he de hacer mi trabajo. No me gusta trabajar sin el máximo de datos posibles ni aplicar ningún procedimiento que no sea el óptimo.
Me gusta y respeto a Pierre LaManche. Es el mejor patólogo que he conocido.
Miré a mi jefe. El viejo asintió imperceptiblemente con la cabeza; eso significaba: «Haga lo que le digo».
Miré el rostro de los cuatro observadores. Reflejaban la lucha secular entre el dogma y el pragmatismo. El cuerpo es un templo. El cuerpo tiene conductos, pus y bilis.
Los cuatro rostros reflejaban la angustia del duelo. La misma angustia que había llegado a mis oídos minutos antes.
—Por supuesto —dije—. Avíseme cuando esté listo para retirar el cuero cabelludo.
Miré a Ryan y él me hizo un guiño. Ryan el poli insinuándose como Ryan el amante.
La mujer seguía llorando cuando salí del ala de autopsias. Ahora ya no se oía a su acompañante o acompañantes.
Me sentía indecisa por temor a entrometerme en la intimidad del dolor de otro.
¿Era eso? ¿O era un simple pretexto para protegerme?
Contemplo muchas veces el dolor. He sido testigo en muchas ocasiones del brutal estado de shock de los deudos al enfrentarse al hecho de que su vida ha sido fatalmente alterada. No volverán a comer en compañía del ausente. Ya no habrá más conversaciones. Ni preciosos recuerdos que compartir.
Veo el dolor sin poder ofrecer ayuda. Soy un testigo ajeno que observa después del choque, después del incendio, después del tiroteo. Yo formo parte del aullido de las sirenas, del acordonamiento policial, del cierre de la bolsa del cadáver.
No puedo paliar ese dolor abrumador. Y detesto mi impotencia.
Había dos mujeres sentadas, una al lado de la otra, pero sin tocarse. La más joven tendría treinta o cincuenta años. Tenía el cutis blanco, cejas espesas y llevaba el pelo, negro y rizado, recogido sobre el cuello. Vestía una falda negra y un jersey negro largo con cuello alto hasta la barbilla.
La anciana tenía la piel tan arrugada que me recordó las muñecas que hacen en las montañas de Carolina con manzanas secas. Llevaba un vestido hasta los pies de un color entre negro y morado, con hebras sueltas en el lugar de los tres botones superiores.
Me aclaré la garganta.
La anciana alzó la mirada y vi brillar las lágrimas en sus innumerables arrugas.
—¿Señora Ferris?
Los dedos nudosos apretaron varias veces un pañuelo.
—Soy Temperance Brennan; estoy de ayudante en la autopsia del señor Ferris.
La anciana dejó caer la cabeza hacia un lado y se le descolocó la peluca.
—Las acompaño en el sentimiento. Comprendo por lo que están pasando.
La más joven levantó sus impresionantes ojos color lila.
—¿De verdad?
Buena pregunta.
El duelo es difícil de entender. Lo sé. Mi comprensión de él es incompleta. Eso también lo sé.
Mi hermano murió de leucemia a la edad de tres años; perdí a mi abuela ya nonagenaria, y en ambos casos el dolor fue como un ser vivo que invadió mi ser y se instaló profundamente en mi médula y en mis terminaciones nerviosas.
Kevin era apenas un bebé grande y la abuela vivía sumida en recuerdos de los que yo no formaba parte. Yo los quería y ellos me querían a mí, pero no ocupaban el centro de mi vida. Y fueron dos muertes previsibles.
¿Cómo se supera la muerte repentina de un cónyuge? ¿O la de un hijo?
No quería imaginarlo.
—No pretenda entender nuestro sufrimiento —insistió la más joven.
Innecesariamente agresiva, pensé. Un pésame de circunstancias no deja de ser un pésame.
—Por supuesto que no —dije, mirando a una y otra—. Ha sido un atrevimiento por mi parte.
Ninguna de las dos dijo nada.
—Siento mucho que hayan perdido a un ser querido.
La mujer más joven hizo una pausa tan larga que pensé que iba a replicar.
—Soy Miriam Ferris. Avram es..., era mi marido. —Alzó la mano e hizo otra pausa, como si estuviera indecisa—. Dora es la madre de Avram.
Esbozó con la mano un gesto hacia Dora y la enlazó con la otra.
—Me imagino que nuestra presencia durante la autopsia está fuera de lugar. Nosotras no podemos hacer nada —añadió Miriam con voz ronca y cargada de pesadumbre—. Todo esto es... —me espetó sin acabar la frase, clavando en mí la mirada.
Traté de encontrar alguna palabra reconfortante, de ánimo, algo puramente lenitivo. Pero, aparte de los clichés habituales, no se me ocurría nada.
—Comprendo el dolor de perder a un ser querido.
Una contracción nerviosa hizo palpitar la mejilla derecha de Dora. Sus hombros se hundieron y dejó caer la cabeza sobre el pecho.
Me acerqué a ella, me puse en cuclillas y le cogí la mano.
—¿Por qué Avram? —dijo entre sollozos—. ¿Por qué mi único hijo? Una madre no debe enterrar a su hijo.
Miriam dijo algo en hebreo o yidis.
—¿Qué Dios es este? ¿Por qué hace esto?
Miriam la regañó en voz baja.
Dora alzó los ojos hacia mí.
—¿Por qué no se me ha llevado a mí? Yo soy vieja y estoy dispuesta —añadió con sus arrugados y temblorosos labios.
—Yo no sé la respuesta, señora —dije con un tono de amargura.
Una lágrima de Dora mojó mi pulgar. Bajé la vista al sentir la humedad. Tragué saliva.
—¿Les apetece tomar un té, señora Ferris?
—No. Muchas gracias —contestó Miriam.
Apreté la mano de Dora. Noté que su piel era seca y sus huesos, frágiles.
Sintiéndome como una inútil, me levanté y le entregué una tarjeta a Miriam.
—Estaré unas cuantas horas arriba. Si desean algo, no dude en llamarme.
Al salir de la sala de familiares vi que uno de los observadores barbudos estaba en el pasillo.
Al llegar a su altura, el hombre me cortó el paso.
—Ha sido muy amable —dijo con un curioso tono chirriante, como la voz de Kenny Rogers en la canción Lucille.
—Una ha perdido a su hijo y la otra, a su marido.
—He visto lo que ha hecho y es evidente que es usted una persona compasiva. Una persona de honor.
¿A qué venía todo aquello?
El hombre se mostraba indeciso, como si se debatiera consigo mismo. Al fin, metió la mano en el bolsillo, sacó un sobre y me lo entregó.
—Este es el motivo de la muerte de Avram Ferris.
2
El sobre contenía una foto en blanco y negro de un esqueleto en posición supina, con el cráneo ladeado y las mandíbulas abiertas como en un grito congelado.
Giré la foto. Detrás estaba escrita la fecha, «Octubre, 1963», y una anotación borrosa. «H de 1 H», quizá.
Miré con expectación al hombre con barba que me bloqueaba el paso, pero él no dijo nada.
—¿Por qué me enseña esto, señor...?
—Kessler. Creo que es el motivo de la muerte de Ferris.
—Eso ya me lo ha dicho.
Kessler cruzó los brazos, los abrió y se restregó la palma de las manos en el pantalón. Aguardé.
—Él dijo que estaba en peligro. Dijo que si algo le sucedía sería a causa de esto —añadió Kessler, señalando con cuatro dedos la foto.
—¿Esto se lo dio el señor Ferris?
—Sí. —Kessler echó un vistazo hacia atrás.
—¿Por qué?
Kessler se encogió de hombros.
Volví a mirar la foto. El esqueleto estaba estirado, con el brazo derecho y la cadera parcialmente oscurecidos por una piedra o una cornisa. Junto a la rótula izquierda, en la tierra, había un objeto. Un objeto que me resultaba familiar.
—¿De dónde procede esta foto? —Levanté la vista.
Kessler miraba de nuevo hacia atrás.
—De Israel.
—¿El señor Ferris temía por su vida?
—Estaba aterrado. Dijo que si la foto salía a la luz pública, causaría estragos.
—¿Qué clase de estragos?
—No lo sé. —Kessler alzó las manos—: Escuche, yo no tengo ni idea de qué es la foto. No sé qué significa. Acepté guardarla y nada más. Esa es mi única intervención.
—¿Cuál era su relación con el señor Ferris?
—Éramos socios.
Le tendí la foto, pero Kessler bajó las manos a sus costados.
—Explíquele al agente Ryan lo que acaba de contarme —dije.
—Ahora sabe usted lo mismo que yo. —Kessler retrocedió un paso.
En aquel momento sonó mi móvil y lo saqué del cinturón.
Era Pelletier.
—He recibido otra llamada acerca de Bellemare.
Kessler me esquivó y se dirigió a la sala de familiares.
Yo esgrimí la foto, pero Kessler negó con la cabeza y continuó andando por el pasillo.
—¿Ha terminado con el estudio del Cowboy?
—Estoy acabando.
—Bon. La hermana está presionando para el entierro.
Cuando desconecté el móvil y me volví no había nadie en el pasillo. Bueno. Le daría la fotografía a Ryan. Él tendría una copia de la lista de observadores. Si quería seguir la pista, podría ponerse en contacto con Kessler.
Pulsé el botón del ascensor.
A mediodía terminé el informe sobre Charles Bellemare. Había llegado a la conclusión de que, por extrañas que fueran las circunstancias, el último viaje del Cowboy había sido consecuencia de su propia locura. Recibido. Sintonizado. Fuera. O hacia abajo, en el caso de Bellemare. ¿Qué haría Bellemare en aquel tejado?
A la hora del almuerzo, LaManche me informó de que había dificultad para examinar in situ las heridas craneales de Ferris. La radiografía mostraba solo un fragmento de bala e indicaba que la parte posterior del cráneo y la mitad izquierda del rostro estaban destrozadas. Me dijo también que mi análisis sería crucial, ya que la mutilación por obra de los gatos había distorsionado la disposición de los fragmentos metálicos detectables en la radiografía.
Además, Ferris había caído con las manos debajo del cuerpo y la descomposición impedía que el análisis de los residuos de pólvora fuera concluyente.
A la una y media volví a bajar al depósito.
Ahora, Ferris tenía abierto el tórax desde la garganta hasta el pubis y sus vísceras flotaban en unos recipientes. El hedor de la sala era de alerta roja.
Estaban presentes Ryan y el fotógrafo, con dos de los observadores de la mañana. LaManche aguardó cinco minutos y, a continuación, hizo un gesto de asentimiento con la cabeza a su ayudante forense.
Lisa efectuó una incisión por detrás de las orejas de Ferris y en torno a la coronilla. Desprendió hacia atrás el cuero cabelludo con el escalpelo y los dedos, deteniéndose sucesivamente para que se tomaran las pertinentes fotografías del caso. A medida que se liberaban los fragmentos, LaManche y yo los examinábamos, hacíamos diagramas y los depositábamos en recipientes.
Cuando acabamos con la parte superior y trasera del cráneo de Ferris, Lisa retiró la piel del rostro y LaManche y yo repetimos el procedimiento: examen, diagramas y un paso atrás para que tomaran fotografías. Poco a poco extrajimos del destrozo lo que habían sido los huesos maxilar, cigomático, nasal y temporal de Ferris.
A las cuatro, lo que quedaba del rostro de Ferris estaba recompuesto y una sutura en forme de Y cerraba su vientre y tórax. El fotógrafo había impresionado cinco carretes. LaManche tenía un montón de dibujos y notas, y yo disponía de cinco recipientes con fragmentos óseos.
Estaba limpiando los fragmentos óseos cuando apareció Ryan por el pasillo exterior del laboratorio. Observé su llegada por la ventana de encima del fregadero.
Sus marcadas facciones y sus ojos tan azules eran mi perdición.
Al verme, Ryan apoyó la nariz y la palma de las manos en el cristal. Yo lo salpiqué con agua.
Él retrocedió y señaló la puerta. Yo vocalicé «abierta» y le hice un gesto para que entrara, sonriendo como boba.
De acuerdo. Tal vez Ryan sea lo que más me conviene. Pero esa era una conclusión a la que había llegado hacía poco.
Desde hace casi diez años, Ryan y yo nos hemos dado muchos cabezazos, reanudando y rompiendo una relación llena de altibajos, acercamientos y rechazos. Caliente, frío. Caliente, caliente.
Me sentí atraída por Ryan desde el principio, pero he tenido que superar más obstáculos para dejarme llevar por esa atracción que firmantes tuvo la Declaración de Independencia de Estados Unidos.
Yo soy partidaria de separar el trabajo y el placer. La señorita no admite «romances de oficina». De ningún modo.
Ryan trabaja en homicidios. Yo trabajo en el depósito de cadáveres. Es aplicable la cláusula de incompatibilidad profesional. Obstáculo número uno.
Luego, estaba el propio Ryan. Todos conocían su biografía. Natural de Nueva Escocia, hijo de irlandeses, el joven Andrew acabó recibiendo un corte con una botella de cerveza esgrimida por un motero. Al salir del coma, el muchacho ingresó en la policía y llegó al grado de teniente en el cuerpo provincial. El Andrew adulto es amable, inteligente e inflexible en lo que a su trabajo respecta. Y bien conocido como el donjuán de su patrulla. Aplicable la cláusula de incompatibilidad por semental. Obstáculo número dos.
Pero Ryan venció con su dulzura mis defensas y, tras años de resistencia, finalmente me lancé. Y así se derrumbó el tercer obstáculo, frente al fuego navideño.
Lily. Una hija de diecinueve años, con iPod, piercing en el ombligo y madre jamaicana, recuerdo de la propia sangre de Ryan de la época en que se juntaba con los chicos malos.
Aunque desconcertado y algo amedrentado por la perspectiva, Ryan aceptó el fruto de su pasado y adoptó ciertas decisiones sobre su futuro. La última Navidad se comprometió a ejercer como padre a distancia, y esa misma semana me pidió que compartiera su cama.
¡Guau! ¡Qué plan! Puse veto al plan.
A pesar de que aún comparto la cama con mi compadre felino, Birdie, Ryan y yo estamos esbozando un borrador previo de acuerdo.
Por ahora funciona. Es asunto exclusivo nuestro. Y nadie sabe nada.
—¿Qué tal, bombón? —preguntó Ryan al entrar.
—Bien —dije, añadiendo un fragmento a los que se secaban en el tablero de corcho.
—¿Es el fiambre de la chimenea? —preguntó Ryan, mirando el recipiente con los restos de Charles Bellemare.
—Del feliz viaje del Cowboy —contesté.
—¿Se suicidó?
Negué con la cabeza.
—Por lo visto se inclinó hacia donde no debía. No tengo ni idea de qué estaría haciendo sentado en una chimenea. —Me quité los guantes para enjabonarme las manos—. ¿Quién es el rubio que estaba abajo?
—Birch. Trabaja conmigo en el caso Ferris.
—¿Es un nuevo colega?
Ryan negó con la cabeza.
—Servicio temporal. ¿Crees que Ferris se suicidó?
Me volví y le dirigí una mirada que expresaba: «Lo sabes mejor que nadie».
Ray puso cara de monaguillo inocente.
—No pretendo meterte prisa —dijo.
—Dime algo acerca de él. —Arranqué varias toallas de papel del portarrollos.
Ryan apartó los restos de Bellemare y apoyó el anca en mi mesa de trabajo.
—La familia es ortodoxa.
—No me digas. —Gesto irónico de sorpresa.
—Los cuatro magníficos estaban presentes para que se hiciera una autopsia kósher.
—¿Quiénes son? —Hice un burujo con las toallas y lo tiré a la papelera.
—El rabino, miembros de la sinagoga y un hermano. ¿Quieres saber los nombres?
Negué con la cabeza.
—Ferris no era tan religioso como ellos. Tenía un negocio de importación con oficina y almacén cerca del aeropuerto de Mirabel. Le dijo a su mujer que estaría fuera el jueves y el viernes, y según... —Ryan sacó un cuaderno de espiral.
—Miriam —dije yo.
—Exacto. —Me miró con extrañeza—. Según Miriam, Ferris quería ampliar el negocio. El miércoles llamó hacia las cuatro y dijo que se iba de viaje y que volvería tarde el viernes. Como al anochecer no había llegado, Miriam pensó que algo le habría retrasado y que preferiría no conducir en sábado.
—¿Había sucedido en otras ocasiones?
Ryan asintió con la cabeza.
—Ferris no tenía costumbre de llamar a casa. Cuando Miriam vio que el sábado por la noche no aparecía, comenzó a llamar por teléfono. Nadie de la familia lo había visto. Su secretaria tampoco. Miriam ignoraba sus planes, así que decidió no decir nada. El domingo por la mañana fue a mirar al almacén y por la tarde denunció la desaparición. La policía dijo que investigaría si no aparecía el lunes por la mañana.
—¿Por ser un adulto que prolonga un viaje de negocios?
Ryan encogió un hombro.
—Ocurre a veces.
—¿Ferris no salió de Montreal?
—LaManche cree que murió poco después de llamar a Miriam.
—¿La declaración de Miriam está comprobada?
—De momento.
—¿El cadáver apareció en un trastero?
Ryan asintió con la cabeza.
—Había sangre y materia encefálica en las paredes.
—¿Qué clase de trastero era?
—Uno de la oficina, en la primera planta.
—¿Y por qué había gatos allí dentro?
—La puerta tiene una de esas trampillas basculantes. Ferris les ponía allí la comida y guardaba el cajoncito de arena.
—¿Y recogió a los gatos para pegarse un tiro?
—Tal vez estuvieran allí cuando lo hizo, o quizás entrasen después. Ferris debió de morir sentado en un taburete, pero luego cayó y bloqueó la gatera con el pie.
Reflexioné al respecto.
—¿Miriam no miró en el trastero cuando fue el sábado?
—No.
—¿No oyó rascar ni maullidos?
—A la señora no le gustan los gatos. Por eso Ferris los tenía en el trabajo.
—¿No notó mal olor?
—Parece ser que Ferris no era muy meticuloso con la higiene gatuna. Miriam dijo que si olió algo se imaginó que eran meados de gato.
—¿No notó un calor excesivo?
—No. Si un gato rozó el termostato después de estar ella, Ferris habría estado recalentándose entre sábado y martes.
—¿Ferris tenía otros empleados aparte de la secretaria?
—No. —Ryan consultó las notas de la libreta—. Courtney Purviance. Miriam la llama «secretaria», pero Purviance sostiene que es «socia».
—¿La esposa la rebaja o ella se atribuye más categoría?
—Más bien lo primero. Por lo visto, Purviance desempeñaba importantes funciones en el negocio.
—¿Dónde estaba Purviance el miércoles?
—Se marchó pronto a casa. Padece sinusitis.
—¿Por qué Purviance no encontró a Ferris el lunes?
—El lunes era una fiesta judía, y Purviance estuvo plantando árboles.
—El Tu B’Shvat.
—Et tu, Brute.
—Es la fiesta del árbol. ¿Faltaba algo?
—Purviance insiste en que allí no hay nada que merezca la pena robarse. Un ordenador viejo y una radio más vieja aún. No existe inventario. Pero ella lo está verificando.
—¿Cuánto tiempo hace que trabaja para Ferris?
—Desde el 98.
—¿Ferris tiene antecedentes muy sospechosos? ¿Socios conocidos? ¿Enemigos? ¿Deudas de juego? ¿Ha dejado plantada a una novia? ¿A un novio?
Ryan negó con la cabeza.
—¿Hay algo que sugiera que fue suicidio?
—Estoy indagando, pero de momento nada de nada. Matrimonio estable. En enero llevó a su mujer a Boca. El negocio no era brillante, pero les daba para vivir. Sobre todo desde que Purviance empezó a trabajar con él, un hecho que ella misma mencionó. Según la familia, no mostraba indicios de depresión, pero Purviance cree que en las últimas semanas estaba inexplicablemente malhumorado.
Recordé a Kessler y saqué la foto del bolsillo de mi bata de laboratorio.
—Es un regalo de uno de los cuatro magníficos. —Le tendí la foto—. Él cree que es el motivo de la muerte de Ferris.
—¿Es decir?
—Él cree que es el motivo de la muerte de Ferris.
—Eres insoportable, Brennan.
—Se hace lo que se puede.
Ryan examinó la foto.
—¿Cuál de los cuatro magníficos?
—Kessler.
Ryan enarcó una ceja, dejó la foto y hojeó su libreta.
—¿Estás segura?
—Es el nombre que me dio.
Cuando Ryan alzó la vista, la ceja estaba en reposo.
—No hay ningún Kessler inscrito como testigo de la autopsia.
3
—Estoy segura de que me dijo que se llamaba Kessler.
—¿Era un observador autorizado?
—¿Y no uno de tantos judíos ortodoxos que circulan por los pasillos?
—¿Dijo Kessler qué hacía aquí? —preguntó, omitiendo mi sarcasmo.
—No. —Sin saber por qué, la pregunta de Ryan me fastidió.
—¿Tú lo habías visto en la sala de autopsia?
—Yo...
Yo sentí pena por Miriam y Dora, y después me distrajo la llamada de Pelletier. Kessler llevaba gafas, barba y un traje negro. Mi mente no había captado más que un simple estereotipo étnico.
No es que me fastidiase Ryan. Estaba molesta conmigo misma.
—Pensé que lo había visto.
—Volvamos al principio.
Le conté a Ryan el incidente en el pasillo.
—Así que Kessler estaba en el pasillo cuando saliste de la sala de familiares.
—Sí.
—¿No viste de dónde venía?
—No.
—¿Ni adónde se dirigió?
—Pensé que iría a hacer compañía a la madre y a la viuda.
—¿Lo viste realmente entrar en la sala de familiares?
—En aquel momento yo estaba hablando con Pelletier —dije en un tono más cortante del que pretendía.
—No te pongas a la defensiva.
—No estoy a la defensiva —repliqué a la defensiva, desabrochándome el velcro de la bata de golpe con las dos manos—. Ampliaba detalles.
—¿Qué es lo que veo? —dijo Ryan, cogiendo la foto de Kessler.
—Un esqueleto.
Ryan puso los ojos en blanco.
—Kessler... —Me detuve—. El misterioso desconocido con barba me dijo que procedía de Israel.
—¿La foto procedía de Israel o la hicieron allí?
Otra metedura de pata mía.
—Esa foto tendrá más de cuarenta años. Lo más seguro es que no signifique nada.
—Si alguien dice que es el motivo de una muerte, probablemente significa algo.
Me ruboricé.
Ryan dio la vuelta a la foto igual que había hecho yo.
—¿Qué es «M de 1 H»?
—¿Crees que es una M?
Ryan no hizo caso de mi pregunta.
—¿Qué sucedió en octubre de 1963? —preguntó más bien para sí mismo.
—Que Oswald no dejaba de pensar en Kennedy.
—Brennan, eres increíble...
—Eso está claro.
Me acerqué a Ryan, giré la foto y señalé el objeto a la izquierda de la pierna.
—¿Ves esto? —pregunté.
—Es un pincel.
—Es un sustituto de flecha para señalar el norte.
—¿Qué significa?
—Es un viejo recurso de los arqueólogos. Si no hay una referencia para indicar tamaño y dirección, se coloca un objeto que señale el norte para tomar la foto.
—¿Crees que la foto la hizo un arqueólogo?
—Sí.
—¿En qué excavación?
—En un enterramiento.
—Ahora está más claro.
—Escucha, ese Kessler debe de ser un chalado. Búscalo y lo interrogas. O habla con Miriam Ferris —dije, señalando la foto con un ademán—. A lo mejor sabe por qué su marido estaba aterrado por esto —añadí, quitándome la bata blanca—. Si es que lo aterraba.
Ryan examinó la foto durante un minuto. Levantó la vista y dijo:
—¿Te has comprado las braguitas?
Me puse roja como un tomate.
—No.
—Las de satén rojo son muy sexis.
Entrecerré los ojos con un gesto de aviso de «aquí no».
—Me marcho.
Fui al armario, colgué la bata y vacié los bolsillos. Vacié mi libido.
Cuando volví, Ryan estaba de pie viendo de nuevo la foto de Kessler.
—¿Crees que alguno de tus «paleo-colegas» sabrá qué es esto?
—Puedo hacer unas llamadas.
—No vendría mal.
Desde la puerta, Ryan se volvió y movió las cejas de arriba abajo.
—¿Nos vemos después?
—El miércoles es mi día de taichí.
—¿Mañana?
—Te apunto.
Ryan me apuntó con un dedo y me guiñó un ojo.
—Las braguitas.
Mi apartamento en Montreal está en la planta baja de un edificio de poca altura en forma de U. Tiene dormitorio, estudio, dos baños, comedor-sala de estar y una cocina en la que volviendo la espalda al fregadero se alcanza la nevera. Cruzando uno de los arcos de la cocina hay un vestíbulo con puertas acristaladas que da a un patio central. El otro arco da acceso a un cuarto de estar con puertas acristaladas a un pequeño patio cerrado. También dispone de una chimenea de piedra, buena carpintería, armarios espaciosos y aparcamiento subterráneo. No es lujoso. La ventaja del edificio es que está en pleno centro. Centre-ville. Todo lo que necesito queda a dos manzanas de mi dormitorio.
Birdie no apareció al oír la llave.
—¡Hola, Bird!
Ni rastro del gato.
—Grrrec.
—Hola, Charlie.
—Grrec, grrec.
—¿Birdie?
—Grrrec, grrec, grrec, grrec, grrec. —Un silbido de piropo.
Metí el abrigo en el armario, dejé el portátil en el estudio, la lasaña en la cocina y crucé el segundo arco.
Birdie estaba en la pose de esfinge, con las patas de atrás dobladas, la cabeza alzada y las patas delanteras encogidas hacia dentro. Al sentarme en el canapé, me miró y a continuación centró la vista en la jaula a su derecha.
Charlie alzó la cabeza y me miró a través de los barrotes.
—¿Cómo están mis niños? —pregunté.
Birdie no me hizo ni caso.
Charlie saltó hasta el comedero y lanzó otro silbido de piropo seguido de un gorjeo.
—¿Mi jornada? Cansada pero sin desastres.
No mencioné lo de Kessler.
Charlie ladeó la cabeza y me miró con el ojo izquierdo.
El gato, nada.
—Me alegro de que os llevéis tan bien.
Era verdad.
La cacatúa era un regalo de Navidad de Ryan. Aunque no me había entusiasmado la idea, por mis continuos desplazamientos a ambos lados de la frontera, a Birdie le encantó desde el primer momento.
Ante mi rechazo a su propuesta de cohabitación, Ryan propuso la custodia compartida. Cuando yo estaba en Montreal, Charlie era mía. Cuando estaba en Charlotte, se la quedaba Ryan. Birdie solía viajar conmigo.
El acuerdo funcionaba, y el gato y la cacatúa hacían buenas migas.
Fui a la cocina.
Aquel día el taichí se me dio fatal, pero dormí como un tronco. La verdad es que la lasaña no es la comida ideal para «Asir la cola del gorrión» ni «La grulla blanca abre las alas», pero con «Silencio interno» se da de patadas.
Me levanté a las siete, y a las ocho estaba en el laboratorio.
Dediqué cuatro horas a identificar, marcar e inventariar los fragmentos del cráneo de Avram Ferris. No había realizado un examen minucioso, pero capté ciertos detalles que me permitían ir perfilando un cuadro. Un cuadro desconcertante.
En la reunión de personal de aquella mañana hubo la habitual lista de tristes estupideces, brutalidades y banalidades.
Un hombre de veintisiete años electrocutado al orinar sobre las vías del metro en Lucien-L’Allier.
Un carpintero de Boisbriand que aporreó a su esposa de treinta años durante una discusión sobre quién debía llevar los troncos a la chimenea.
Un hombre de cincuenta y nueve años adicto al crack muerto de sobredosis en una pensión de mala muerte cerca de la puerta de Chinatown.
No había nada para la antropóloga.
A las nueve y veinte volví a mi oficina y telefoneé a Jacob Drum, un colega de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte. Me habló el contestador. Dejé un mensaje para que me llamara.
Llevaba una hora más con los fragmentos cuando sonó el teléfono.
—¡Hey, Tempe!
Como saludo, los sureños decimos «hey», no «hola». Para alertar, llamar la atención o para objetar algo a alguien también decimos «hey», pero expulsando el aire y luego truncándolo al final. Este fue un «hey» sin aire.
—¡Hey, Jake!
—Aquí, en Charlotte, no pasamos de diez grados. ¿Hace frío ahí?
En invierno, a los del sur de la frontera les encanta preguntar qué tiempo hace en Canadá. En verano, el interés cae en picado.
—Hace frío.
La máxima prevista era bajo cero.
—Me marcho a un lugar donde el tiempo se ajuste a mi vestimenta.
—¿Te vas de excavación?
Jake era un arqueólogo bíblico que trabajaba en Oriente Medio desde hacía casi treinta años.
—Sí, señora. En la sinagoga del siglo I. Llevo meses haciendo planes y ya tengo el equipo en Israel. El sábado me reúno en Toronto con un supervisor de campo. Y ahora estoy ultimando los detalles de mi viaje. Un incordio. ¿Sabes lo peculiares que son esas excavaciones? Sinagogas del siglo I en Masada y Gamla. Figúrate.
—Es una oportunidad excepcional. Escucha, Jake, me alegro de haberte pillado en casa. Quiero pedirte un favor.
—Venga.
Le describí la foto de Kessler sin decirle cómo había llegado a mis manos.
—¿La hicieron en Israel?
—Me han dicho que proviene de Israel.
—¿Y es de los años sesenta?
—Por detrás está escrito «Octubre de 1963» y unas siglas. A lo mejor es una dirección.
—Es muy vago.
—Sí.
—Me gustaría echarle un vistazo.
—Puedo escanearla y te la envío por correo electrónico.
—No te prometo nada.
—Agradezco tu interés por examinarla.
Sabía lo que vendría a continuación. Jake recitó su rollo como un anuncio de cerveza mala.
—Tienes que venir a excavar con nosotros, Tempe. Vuelve a tus raíces de arqueóloga.
—Es lo que más desearía, pero ahora no puede ser.
—En otra ocasión.
—En otra ocasión.
Después de la llamada fui a la sección de reproducción fotográfica, hice una copia con el escáner de la foto de Kessler y la guardé en el fichero TPEG del ordenador de mi laboratorio. Después entré en la red y la envié a la cuenta de correo electrónico de Jake en la UNCC.
Volví al cráneo destrozado de Ferris.
Las fracturas craneales mostraban una enorme variabilidad de configuración. La interpretación exacta de cualquier pauta de fractura se basa en conocer muy bien las propiedades bioquímicas del hueso, así como los factores extrínsecos que intervienen en la fractura.
Sencillo, ¿no?
Como la física cuántica.
Aunque un hueso es en apariencia rígido, en realidad posee cierta elasticidad, y, por efecto de la presión, cede, cambia y se deforma; y una vez sobrepasado el límite de deformación elástica se hunde o se fractura. Eso en el aspecto bioquímico.
En un cráneo, las fracturas siguen la trayectoria de menor resistencia. Y estas trayectorias las determinan factores como la curvatura de la bóveda, las apófisis y las sinuosas suturas interóseas. Estos son los factores intrínsecos.
Entre los factores extrínsecos se cuentan el tamaño, la velocidad y el ángulo de incidencia del objeto contundente.
Puede considerarse el cráneo como una esfera con crestas, curvas y fisuras. Hay varias formas previsibles de quebrar esa esfera por efecto de un impacto. Tanto una bala del calibre 22 como una tubería de cinco centímetros son objetos contundentes, pero la bala tiene mucha mayor velocidad y menor área de impacto.
Creo que lo habéis entendido.
A pesar del destrozo generalizado, me di cuenta de que estaba observando una configuración atípica en el cráneo de Ferris. Y cuanto más lo examinaba, más me inquietaba.
Estaba colocando un fragmento de occipital bajo el microscopio cuando sonó el teléfono. Era Jake Drum. Esta vez no me saludó con su relajado «hola».
—¿De dónde me dijiste que has sacado esta foto?
—No te dije nada. Yo...
—¿Quién te la dio?
—Un tal Kessler. Pero...
—¿La tienes aún en tu poder?
—Sí.
—¿Hasta cuándo estás en Montreal?
—El sábado emprendo un breve viaje a Estados Unidos, pero...
—Si mañana hago un desvío hasta Montreal, ¿podrías enseñarme el original?
—Sí. Jake...
—Voy a telefonear a la compañía aérea —dijo con voz tan tensa como un amarre del Queen Mary—. Entretanto, esconde esa foto.
Había colgado.
4
Me quedé mirando el teléfono.
¿Qué podría ser tan importante para que Jake cambiara unos planes que le habían llevado meses?
Puse la foto de Kessler en el centro de la mesa.
Si no me equivocaba respecto al pincel, el esqueleto estaba situado en dirección norte-sur con la cara girada hacia el este, las muñecas cruzadas sobre el regazo y las piernas estiradas. Salvo cierto desplazamiento de los huesos pelvianos y de los pies, todo era anatómicamente correcto.
Demasiado correcto. Los extremos de ambos fémures estaban perfectamente encajados en la articulación rotuliana, pero las rodillas nunca encajan de esa manera. El peroné derecho estaba en el lado interno de la tibia derecha. Debería estar en el lado externo.
Conclusión: lo habían manipulado.
¿Era un arqueólogo quien había recompuesto los huesos para hacer la foto o la recomposición respondía a otra cosa?
Llevé la foto al microscopio, disminuí el aumento y conecté la luz de fibra óptica. En la tierra sobre la que descansaban los huesos se advertían pisadas, y al ampliar la imagen observé dos tipos de suela como mínimo.
Conclusión: había intervenido más de una persona.
Examiné el género. Las crestas orbitarias del cráneo eran amplias y la mandíbula, cuadrada. Solo era visible media pelvis, pero la incisura isquiática era estrecha y profunda.
Conclusión: se trataba de un individuo varón, casi con toda probabilidad.
Examiné la edad. La dentadura superior parecía relativamente completa. La inferior mostraba huecos y las piezas estaban mal alineadas. La sínfisis púbica derecha, una de las superficies sobre la que se articulan anteriormente los dos huesos ilíacos, estaba inclinada hacia la lente. Aunque la foto era granulosa, la cara de la sínfisis aparecía totalmente lisa y plana.
Conclusión: el individuo era un adulto entre joven y de mediana edad. Posiblemente.
Fantástico, Brennan. Un adulto muerto con mala dentadura y huesos recompuestos. Posiblemente.
—Ahora sí que tenemos algo —dije, remedando a Ryan.
El reloj marcaba la una cuarenta. Me moría de hambre.
Me quité la bata blanca, apagué la luz de fibra óptica y me lavé las manos. Cuando ya estaba en la puerta, me sentí indecisa.
Volví al microscopio, recogí la foto y la guardé debajo de la agenda, en el cajón de la mesa.
A las tres seguía tan confusa respecto a los fragmentos de Ferris como a mediodía. Si acaso, más frustrada.
El alcance del disparo de un suicida es limitado. Se disparan en la frente, en el temporal, en la boca o en el pecho. Nunca en la espalda o en la nuca, porque eso requiere posturas muy difíciles para apuntar y apretar el gatillo con un dedo de la mano o del pie. Es lo que suele permitir diferenciar la trayectoria de la bala de un suicidio y de un homicidio.
Al perforar el hueso, la bala desplaza pequeñas partículas del perímetro del orificio que abre, con una herida de entrada en bisel hacia dentro y otra de salida en bisel hacia fuera.
La bala entra. La bala sale. Trayectoria. Modalidad de la muerte.
¿Cuál era el problema? ¿Se había aplicado Avram Ferris una pistola a la cabeza o lo había hecho otro?
El problema consistía en que las partes afectadas del cráneo de Ferris eran como piezas revueltas de un rompecabezas. Para determinar el bisel, tenía que identificar antes lo que había entrado y por dónde.
Tras varias horas de recomposición del rompecabezas conseguí detectar un defecto ovalado detrás de la oreja derecha de Ferris, junto a las suturas del parietal, el occipital y el temporal. ¿Quedaba al alcance de Ferris? Era algo forzado. Pero vete tú a saber.
Había otro problema. El orificio presentaba bisel tanto en la superficie endocraneal como en la exocraneal.
Prescindamos del bisel. Tendría que basarme en la secuenciación de la fractura.
La función del cráneo es alojar el cerebro y una reducida cantidad de líquido. Así de simple. No cabe otra cosa.
Un balazo en la cabeza desencadena una serie de episodios, cada uno de los cuales puede estar ausente, presente o aparecer combinado con otro. Primero se produce un orificio, y con ello, una fractura de irradiación por entre la superficie craneal. La bala atraviesa el cerebro y desplaza materia gris, lo que crea un hueco antinatural. Aumenta la presión intracraneal, se desarrollan fracturas concéntricas de empuje perpendiculares a las fracturas que irradian desde la entrada y que producen un efecto palanca hacia fuera del hueso. Si hay intersección de fracturas de empuje y radiales, ¡bang!, esa parte del hueso salta en pedazos.
Existe otra posibilidad. El hueso no salta en pedazos y la bala sale por el extremo opuesto del cráneo. Se produce una onda de fractura a partir del orificio de salida que incide sobre la que irrumpe desde el orificio de entrada. La energía se disipa entre las fracturas previas de entrada y aminora las fracturas de salida.
El símil sería: la bala que atraviesa el cerebro crea energía, y esa energía atrapada busca la salida más rápida. En el cráneo, esa salida son las suturas abiertas y las grietas preexistentes. En resumen: las fracturas creadas por la salida de la bala no se cruzan con las creadas por la entrada. Ordenándolo todo, se obtiene la secuencia.
Pero ordenar la complejidad implica reconstrucción.
No había otro modo. Tenía que reunir todas las piezas del rompecabezas. Iba a necesitar mucha paciencia. Y mucho pegamento.
Saqué los recipientes de acero inoxidable, la arena y el pegamento Elmer’s. Fui pegando los fragmentos de dos en dos y coloqué la reconstrucción en la arena para que se secase bien, sin distorsiones.
La música ambiental del laboratorio enmudeció.
Las ventanas se oscurecieron.
Sonó un timbre que indicaba el cambio al turno de noche de la centralita.
Seguí trabajando, seleccionando, manipulando, pegando, probando. Me envolvía un silencio acrecentado por la ausencia de personal.
Cuando miré el reloj eran las seis y veinte.
¿Qué era lo que me inquietaba?
¡Había quedado con Ryan en mi casa a las siete!
Corrí hacia el fregadero, me lavé las manos, me quité a toda prisa la bata blanca, cogí mis cosas y salí disparada.
Caía una lluvia fría. No; qué digo. Era aguanieve. Nieve derretida que se me pegaba a la chaqueta y me abrasaba las mejillas.
Tardé diez minutos en despejar el glaciar que se había formado en el parabrisas y otros treinta para recorrer un trayecto en el que normalmente invertía quince.
Cuando llegué vi a Ryan apoyado en la pared, junto al portal, con una bolsa de compra a los pies.
Hay una ley ineluctable de la naturaleza: cuando quedo con Andrew Ryan siempre estoy hecha un desastre. Y Ryan siempre tiene aspecto de guaperas a punto de saludar a un comité de recepción de admiradoras. Siempre.
Aquella tarde llevaba una cazadora de piloto, una bufanda de lana a rayas y vaqueros desgastados.
Ryan me sonrió al verme llegar, con el bolso colgado al hombro, el portátil en la mano izquierda y la cartera en la derecha, y con las mejillas enrojecidas por el frío, el pelo empapado y pegado a la cara, y un maquillaje que parecía un estudio impresionista de aguas residuales.
—¿Los perros del trineo se hicieron un lío con el rastro?
—Cae aguanieve.
—Hay que decirles «¡Arre, arre!».
Ryan se apartó de la pared, me liberó del ordenador con una mano y con la otra me apartó el flequillo casi congelado.
—¿Has tenido un encuentro con lo sobrenatural?
—He estado pegando fragmentos —contesté, sacando las llaves.
Ryan estuvo a punto de replicar algo, pero se contuvo. Se agachó, recogió la bolsa y me siguió camino del piso.
—¿Pajarito?
—Charlie —añadió Ryan.
—Grrec, grrec, grrec, grrec, grrec.
—Tú y Charlie entreteneos un rato, que yo voy a quitarme el pegamento —dije.
—Las braguitas...
—Ryan, ni siquiera las he encargado.
En veinte minutos me duché, me lavé el pelo, me lo sequé y me maquillé hábilmente, en plan sencillo. Me embutí unos pantalones de pana rosa, un top ajustado y unos pendientes de Issey Miyaki.
Nada de braguitas, pero sí un tanga de muerte. Rosa grisáceo. Una prenda íntima que mi madre no se habría atrevido a ponerse.
Ryan estaba en la cocina. El piso olía a tomate, anchoas, ajo y orégano.
—¿Preparando tus célebres espaguetis a la puttanesca? —pregunté, poniéndome de puntillas y besándolo en la mejilla.
—¡Guau!
Me estrechó entre sus brazos y me besó en la boca. Ahuecó la cinturilla de mis pantalones y miró hacia abajo.
—No son braguitas, pero no está mal.
Lo aparté apoyando las dos manos en su pecho.
—¿De verdad que no las has encargado?
—De verdad que no las he encargado.
Apareció Birdie, nos miró con ojos de censura y siguió hacia su comedero.
Durante la cena expuse mi frustración en el caso Ferris. En el café y los postres, Ryan me puso al día sobre su investigación.
—Ferris era importador de prendas para el culto. Yarmulkes, talliths.
Ryan malinterpretó mi mirada.
—El tallith es la estola de oración.
—Me sorprende que lo sepas.
Ryan es católico, igual que yo.
—Lo miré en el diccionario. ¿Por qué has puesto esa cara?
—Porque debe de ser un mercado muy limitado.
—Ferris comerciaba también con artículos rituales para el hogar. Menorás, mezuzás, candelabros del sabbat, copas de kiddush y chales challah. Estos términos tengo que buscarlos.
Ryan me ofreció el plato de los pasteles. Quedaba un milhojas. Yo lo quería, pero negué con la cabeza. Ryan lo cogió.
—Ferris vendía en Quebec, Ontario y las Maritimes. Su negocio no era el Wal-Mart, pero se ganaba la vida.
—¿Has vuelto a hablar con la secretaria?
—Por lo visto, Purviance es algo más que una secretaria. Se encarga de la contabilidad, de las existencias y viaja a Israel y a Estados Unidos para evaluar el producto y tratar con los proveedores.
—Viajar a Israel no es ninguna bicoca en las actuales circunstancias.
—Purviance vivió en un kibutz en los años ochenta y sabe moverse. Y habla inglés, francés, hebreo y árabe.
—Impresionante.
—Su padre era francés y la madre, tunecina. En resumen, Purviance insiste en su versión. El negocio va bien y Ferris no tenía enemigos, pero ella lo encontró en los días previos a su muerte extrañamente malhumorado. Le he dado un día para que termine el inventario del almacén, y entonces volveremos a hablar.
—¿Diste con Kessler?
Ryan fue al sofá y sacó un papel de la cazadora. Volvió a la mesa y me lo tendió.
—Esta es la lista de testigos autorizados para asistir a la autopsia.
Leí los nombres.
Mordecai Ferris
Theodore Moskowitz
Myron Neulander
David Rosenbaum
—No hay ningún Kessler. —Una observación innecesaria—. ¿Has localizado a alguien que lo conociera?
—Hablar con la familia es como hablar con la pared. Ahora guardan el aninut.
—¿El