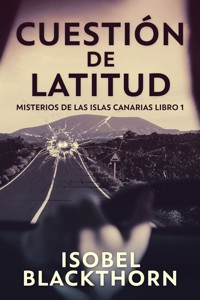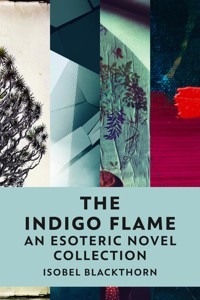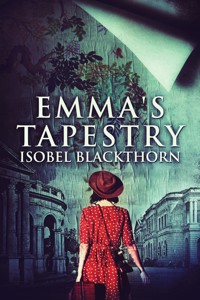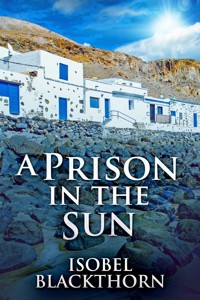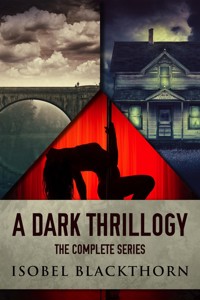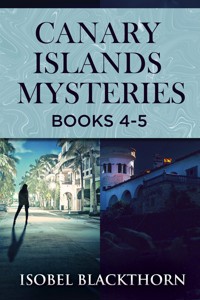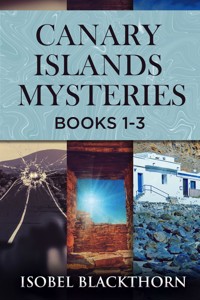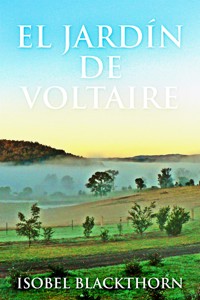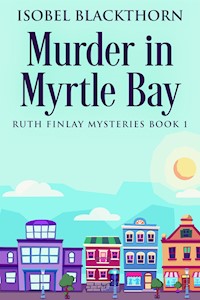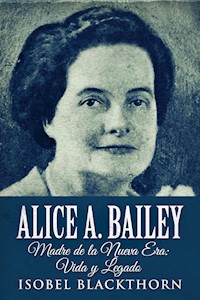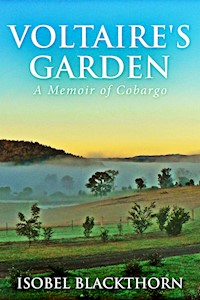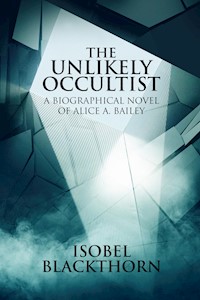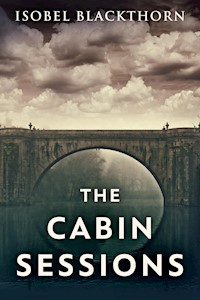2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Next Chapter
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Cuando Ruth deja que su vecina y compinche Doris la acompañe en un viaje a Cabo Bridgewater, un idílico lugar costero conocido por su prístina belleza natural, lo último que espera encontrar es un cadáver.
Con un artículo que escribir y la promesa de un romance en el horizonte, Ruth se resiste a investigar otra muerte misteriosa. Pero Doris tiene otras ideas, y arrastra a Ruth al confuso mundo de la disputa por la herencia de una familia local sobre una vieja granja en ruinas.
Con pocas pistas y muchos sospechosos, sus investigaciones parecen no llegar a ninguna parte, hasta que un sorprendente descubrimiento da un vuelco a todo el caso.
Ambientado en el sur de Australia, Un Cabo, un peñón y un Asesinato es el tercer libro de la serie de novelas de misterio de Isobel Blackthorn.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
UN CABO, UN PEÑÓN Y UN ASESINATO
MISTERIOS DE RUTH FINLAY
LIBRO 3
ISOBEL BLACKTHORN
Traducido porTOMAS IBARRA
ÍNDICE
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Agradecimientos
Postfacio
Copyright © 2024 por Isobel Blackthorn
Diseño y Copyright © 2024 por Next Chapter
Publicado en 2024 por Next Chapter
Arte de portada: CoverMint
Este libro es una obra de ficción. Los nombres, personajes, lugares e incidentes son producto de la imaginación de la autora o se utilizan de forma ficticia. Cualquier parecido con hechos, lugares o personas reales, vivas o muertas, es pura coincidencia.
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma o por ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación o por cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso de la autora.
Para Victoria Bunches
1
Estábamos en la cabecera del sendero de Wattle Creek, contemplando con una gran sonrisa el serpenteante camino de hormigón bajo la fresca luz matutina. A un lado, un campo llano servía de llanura aluvial. Las casas bordeaban los terrenos más elevados del perímetro del campo. Al otro lado del camino, un matorral de arbustos autóctonos y pequeños árboles ocultaba el arroyo. Entre esos arbustos y el camino había una amplia franja de hierba cortada. Justo allí, en el punto en el que el matorral se unía a la hierba, había una hilera de cardos altos. Para nuestro inmenso placer aquella fría mañana de junio, no había ni un cardo a la vista. A Doris le preocupaba que la hilera volviera a crecer después de que Carl Carter les echara mano con el cortacésped. Pero él cumplió su promesa de seguir cortando los cardos, y el aspecto de este tramo del sendero había mejorado notablemente.
Doris apoyó las manos en las caderas. Se sentía triunfante. Otra exitosa campaña del comité de Amigos del Sendero o FOTT, y como presidenta, se llevaba todo el mérito. Allí estaba, con su ropa deportiva azul, ceñida al cuerpo, la imagen del vigor juvenil a los setenta y seis años, un ejemplo de lo que una actitud desafiante puede hacer por una mujer a lo largo de su vida.
Era temprano y no había nadie. Mientras bajábamos por el camino de vuelta a casa, empecé a preguntarme qué otro asunto insistiría en que tratara el comité.
No tuve que esperar mucho. Doris anunció, al girar por la calle Amber y pasar por delante de las pistas de tenis, que había reprogramado nuestra reunión habitual de FOTT para más tarde ese mismo día.
—Pero hoy es viernes —protesté, pensando que nadie querría asistir a una reunión un viernes.
—Estoy segura de que nadie tiene nada que hacer y no puedo hacerlo el domingo.
Probablemente tenía razón. Todos los demás miembros del comité de FOTT estaban jubilados. Y era inútil que le dijera que tenía algo que hacer. Ella sabía que no era verdad. No exactamente. Sí, tenía un trabajo, pero era periodista independiente y trabajaba en horarios extraños. También sabía que estaba entre proyectos.
Durante todo el trayecto por la colina que pasa por el parque de Myrtle Bay, me esforcé por encontrar una razón por la que no pudiera acudir a la reunión, pero fue inútil. Tenía que estar allí. Yo era la secretaria.
Se detuvo de repente cuando nos acercábamos a nuestras casas, situadas una al lado de la otra en la calle Boronia.
—A las dos en punto.
—Bien.
Llegué a la puerta trasera de Doris a las dos en punto, cargada con una bandeja de bollos recién horneados que se mantenían calientes bajo un paño de cocina limpio, un bote de deliciosa mermelada de frambuesa y un tarro de nata montada. Llamé y entré sin esperar respuesta, como era nuestra costumbre. Doris había preparado el té y puesto la tetera a hervir. Pasé directamente a la parte delantera de la casa con mi contribución.
En su comedor, Bob Machin ya estaba sentado al pie de la mesa y Doris a la cabecera. Dejé la bandeja y ocupé la silla al lado de Doris. Bob me saludó con un asentimiento. Doris me dedicó una rápida sonrisa. Nadie habló. Estábamos esperando a que aparecieran la exsecretaria Delia Simmons y los otros miembros del comité, James Rose y Hannah Handley.
El tiempo pasaba. Bob tenía los brazos cruzados sobre el pecho. Su mirada estaba fija en la mesa que tenía delante. Doris no dejaba de mirar el reloj. Mis pensamientos divagaban.
Empecé a imaginarme cómo sería tener una cita con Ciaran, alguien a quien solo había conocido como jardinero que también hacía reparaciones domésticas, aunque se había convertido en mucho más que eso desde que Doris y yo nos habíamos encontrado investigando muertes locales. Después de que volviéramos de aquel horrible fin de semana largo en Bright, Ciaran incluso había conseguido armarse de valor e invitarme a salir alguna vez, lo que había acabado siendo una invitación a la inauguración de una exposición en la galería de arte local.
Habíamos quedado en la ciudad a las seis de la tarde del día siguiente. Faltaban casi veintiocho horas, y ya estaba provocando en mí una refriega interna. Una parte de mí se sentía extraña al aceptar su invitación. Otra, descartaba ese sentimiento por considerarlo un esnobismo. Era un hombre genuinamente bondadoso que tenía muchos talentos. Era inteligente, podíamos hablar de cualquier cosa, nos había ayudado a Doris y a mí muchas veces con nuestras pesquisas y me caía muy bien. También me hacía feliz. No podía pasarme el resto de mi vida soltera y sola, sobre todo después de perder a papá. Necesitaba una compañía diferente a la que Doris podía proporcionarme.
Mi ensoñación se vio interrumpida cuando Bob dejó escapar un largo suspiro de insatisfacción.
—¿Por qué no empezamos? —sugirió tímidamente y sin levantar la mirada.
Doris frunció el ceño.
—Tenemos que tratar un asunto importante y necesitamos a todos para formar quórum.
—¿Otro?
—Gracias a unos jóvenes que se saltan la ley, sí.
—Las pintadas —musitó él.
—Las mismas.
Miré a Doris y a Bob. Ambos tenían expresiones severas.
—El comité tiene la obligación de plantear este asunto al ayuntamiento y conseguir que hagan algo al respecto —aventuré, haciendo de intermediaria.
—Por eso necesitamos ese quórum —se apresuró a decir Doris.
Empezó a tamborilear con las yemas de los dedos sobre la mesa. No pasó mucho tiempo cuando Bob empezó a girarse en su asiento para echar miradas por la ventana.
Empecé a mirar los mensajes de mi teléfono. Había recibido un nuevo correo de Sharon, mi editora. Sentí curiosidad, pero dejé el teléfono sobre la mesa al oír un suave chasquido de lengua de Doris.
—Quizá no fue buena idea cambiar la reunión del domingo al viernes por la tarde —susurró Bob.
—Todos estuvieron de acuerdo —replicó Doris indignada.
Me removí en el asiento.
—Supongo que lo habrán olvidado.
Doris enarcó las cejas.
—¿Y bien? —añadí encogiéndome de hombros. Al fin y al cabo, Delia Simmons tenía más de ochenta años, James Rose no era mucho más joven y tenía muchos intereses fuera de FOTT, y Hannah Handley también era una mujer ocupada, aunque de los tres habría esperado su presencia, ya que solía pasear con Doris por el sendero y ambas pertenecían al club de ganchillo. Tal vez había habido algún tipo de emergencia.
—Puedo llamar si quieres —propuso Bob, cogiendo su teléfono.
Doris empezaba a mostrarse explosiva.
—Sugiero que empecemos con los bollos —dije—. Sería una pena dejar que se enfríen del todo.
Doris miró de reojo la bandeja.
—Entonces, ¿todavía están calientes?
A Bob se le iluminó la cara.
No necesité más indicaciones.
—Sírvanse —dije, quitando el paño de cocina—. Iré a calentar la tetera.
No había salido de la habitación cuando Doris y Bob ya se habían levantado de sus asientos y estaban cogiendo los bollos.
Bollos, té y más bollos y, en ausencia de los demás, nos lo comimos todo.
Bob abandonó la fallida reunión en cuanto hubo tragado el último bocado de su tercer bollito, murmurando algo sobre que tenía que estar en otro sitio y que ya se estaba haciendo tarde. Doris no se molestó en acompañarle hasta la puerta. En lugar de eso, le despidió cordialmente y le dijo que se pondría en contacto con él.
—¿Hay más té en la tetera? —me preguntó cuando nos quedamos solas. La atendí. Sin duda estaba demasiado reposado, pero a Doris no le importaba. Estaba absorta en la última mitad del último bollo que había servido con mermelada y nata.
No quedaba ni una miga de bollo en su plato cuando miré el móvil, curiosa por ver qué decía Sharon en el correo. Habíamos estado discutiendo sobre mi próximo reportaje desde que volví del fin de semana en Bright. Sharon quería que fuera a Yackandandah, una ciudad turística del noreste de Victoria, mientras que yo insistía en un lugar más cercano a casa. Leí su correo con inquietud pero en lugar de las habituales discusiones y tentadores presupuestos de gastos, me dijo que hiciera lo que quisiera. «Dirígete al oeste», me dijo, «pero por el amor de Dios, no al Mallee». Me reí por lo bajo, porque el Mallee está al norte de Myrtle Bay. Aunque Sharon vivía en Melbourne, por lo que el Mallee estaba un poco al oeste para ella. Pero seguía estando muy al norte. Su sentido de la geografía siempre había sido deficiente. Para mí, el oeste me llevaba a una zona de plantaciones agrícolas y arbóreas, con pocas ciudades y una costa de belleza prístina. Era una zona conocida por la Gran Marcha del Suroeste. Incluso una parte de ese paisaje merecía aparecer en Estilo de vida sureño. Y lo mejor de todo es que podía escribir un artículo entero sobre una excursión de un solo día.
—¿Qué hay de nuevo? —dijo Doris, mirándome con curiosidad.
No se le escapaba ni una.
Dudé. No tenía más remedio que decírselo pero empezaba a desear haber abierto el correo en la intimidad de mi casa. Así podría haberme subido al coche un día soleado de mi elección y haberme marchado sola. Doris no se habría enterado. Ahora sabía que eso no iba a ocurrir.
Dejé el teléfono.
—Otro reportaje.
—¿A dónde te envía Sharon esta vez?
—A ningún sitio en particular. Pensé que estaría bien visitar el Bosque Petrificado y la Playa Shelly.
—Cabo Bridgewater, querrás decir.
—Pensé que una excursión de un día estaría bien.
—¿Crees que puedes escribir un artículo basado en unas pocas horas en un lugar?
—He estado allí antes.
—Y yo he estado allí antes.
—Entonces sabes que no hay mucho por ahí.
Se encogió de hombros.
—Normalmente pasas unos días en un sitio, eso es todo.
—Todos los alquileres vacacionales están llenos —argumenté.
Era mentira. Ni siquiera lo había comprobado. Pero era el puente de junio, lo que significaba que probablemente tenía razón. Y no me apetecía encontrarme encerrada en una pensión con corrientes de aire y mala calefacción, no ahora que se acercaba el invierno.
—Además, si necesito más detalles, siempre puedo volver en coche —añadí—. No está tan lejos.
—¿Te importa si te acompaño?
—No creía que lo tuyo fuera la costa salvaje.
—Hay muchas cosas que no sabes de mí —me reprochó—. Además, no tengo nada que no pueda cancelar, y me vendría bien un poco de aire fresco y paisaje después de nuestra fallida reunión de FOTT. Hay veces que ser presidente del comité es una verdadera tensión.
«Lo cual es culpa tuya, querida Doris», pensé, pero no lo dije.
Sabía que no había forma de evitar que me acompañara. Se había decidido y punto.
—¿Cuándo nos vamos? —dijo mirándome fijamente.
Cogí el móvil y miré el parte meteorológico. Mañana haría sol antes de que cambiara a última hora de la tarde. Tenía una cita con Ciaran, pero si salíamos temprano, volveríamos con tiempo de sobra.
—Saldremos mañana a las ocho de la mañana, si te parece bien.
Dicho eso me levanté, cogí la bandeja con lo que quedaba de la crema y la mermelada, y dejé a Doris que se ocupara de fregar los platos.
2
—Fíjate dónde pones los pies —le grité, tratando de agarrar su abrigo rosa pálido.
Mi cuerpo se había puesto tenso por el miedo. Un paso más y habría caído por el acantilado.
—Hay algo ahí abajo —dijo, señalando mientras daba un paso atrás a regañadientes.
Me acerqué a su lado y me asomé tímidamente por el borde.
Estábamos en el peñón Bishop, un acantilado bajo que sobresalía hacia el océano en el extremo más alejado de la playa Shelly. En el otro extremo de la playa estaba la pequeña ciudad de Cabo Bridgewater. Era un lugar estupendo para hacer fotos, sobre todo porque hacía poco viento, el océano brillaba zafiro bajo un cielo azul y la luz era perfecta.
En conjunto, el día había sido perfecto. No podríamos haber deseado un tiempo mejor. Ya habíamos visitado los respiraderos y el Bosque Petrificado, una impresionante serie de tubos de piedra caliza agrupados a lo largo de un acantilado costero bajo que también era conocido por ser el acantilado costero más alto de Victoria. Gracias al ángulo del sol, había conseguido sacar unas fotos magníficas de esos tubos. Después habíamos recorrido un kilómetro de un tramo de acantilado de la Gran Marcha del Suroeste, llegando a las Green Pools, dos hondonadas de agua turquesa lo bastante grandes como para bañarse en ellas (solo para los valientes) situadas en una nudosa plataforma de basalto en la base del acantilado.
Más al oeste, más allá de las Green Pools, había unos sesenta kilómetros de playa virgen.
Sesenta kilómetros.
Intacta.
Era una maravilla en un mundo dominado por el turismo e Instagram. Un mundo en el que casi todos los lugares de belleza natural habían sido descubiertos, capturados y publicados en Internet. Una pequeña voz en mi interior incluso había empezado a cuestionar la conveniencia de escribir sobre este lugar especial de exquisita belleza natural. Una voz que quería mantener el Cabo Bridgewater en secreto para el mundo de los Instagramers.
De regreso, nos detuvimos bajo uno de los imponentes aerogeneradores que se alzaban en el interior, algunos cerca del aparcamiento. Conté dieciocho en Google Maps. Turbinas eólicas que de alguna manera formaban parte de aquel paisaje como si pertenecieran a él, aunque sin duda algunos no estarían de acuerdo. Intenté fotografiar una, pero los ángulos eran todos erróneos. Decidí mencionarlos y dejarlo ahí.
Pudimos apreciar más de la costa mientras permanecíamos en el camino cubierto de hierba del mirador de la colonia de focas. No vimos ninguna foca pero la vista desde allí era impresionante.
También habíamos encontrado un tramo boscoso de la Gran Marcha del Suroeste y paseamos un poco para sentirlo y hacer más fotos.
La sensación de vacío, de naturaleza virgen de todo el lugar, era estimulante. Pensé que no podía haber ningún lugar igual en la Tierra, ningún otro lugar que tuviera esa atmósfera especial de desierto costero meridional, ninguna costa del planeta situada en el paralelo treinta y ocho que permaneciera remota y virgen del desarrollo o el turismo.
Tras empaparnos de las vistas y hacer decenas de fotos, exploramos la ciudad de Cabo Bridgewater, un antiguo asentamiento agrícola de la década de 1840.
Solo había un lugar donde parar a comer, un restaurante estratégicamente situado con vistas a la playa Shelly. Doris comió una hamburguesa y yo probé el pescado. Las dos estuvimos de acuerdo en que la comida y el servicio eran excelentes y obtuve permiso de los propietarios para hacer fotos y tomar algunas citas para el reportaje.
El peñón Bishop iba a ser la última parada antes de volver a casa.
Miré por encima del acantilado con Doris a mi lado, apuntando con el dedo en dirección a lo que había visto.
Abajo, en el fondo del saliente rocoso que descendía unos veinte metros hasta la playa, abajo, a solo unos metros de la base del acantilado, en el centro y la más apartada de las tres pequeñas bahías, justo allí donde no debería haber nada más que arena había un bulto gris. A la luz del sol, pensé que podría ser una foca varada, un delfín o una cría de ballena. Pero cuando lo miré más de cerca, sentí un escalofrío al darme cuenta de que el gris que estaba viendo era un abrigo. Lo que significaba que el bulto en sí era un cuerpo, tumbado boca abajo.
Volví a estremecerme, esta vez gracias a una ráfaga de viento fresco del sur que auguraba el comienzo de un cambio de tiempo. En el horizonte divisé un banco de nubes.
Doris me dio un codazo.
—Será mejor que bajes.
—¿Yo?
—No veo a nadie más por aquí. Yo iría, pero tengo que cuidarme las rodillas.
—¿Desde cuándo?
—Haz lo correcto, Ruth. Eres mucho más joven que yo.
Tenía razón. Hice una pausa y miré hacia la bahía central. Solo había una vía de acceso, debido a lo escarpado del acantilado y a los brazos de roca que se extendían y descendían hacia el océano más allá de la línea de flotación, a ambos lados de cada una de las tres bahías. Las tres eran mareales.
—¿Está subiendo o bajando la marea? —pregunté.
No quería que me pillara allí abajo.
Doris miró hacia abajo.
—Creo que baja.
Yo no estaba tan segura.
—Llama a la policía —dije.
Ella ya estaba sacando su teléfono.
Me encaminé lo más rápido que pude, en dirección este, y tomé un camino estrecho y rocoso que seguía el brazo exterior de la última bahía. Luego, me lancé por la arena blanca y dura, buscando una forma de pasar por encima o rodear el siguiente brazo rocoso que descendía hacia el océano, y por fin divisé un hueco entre dos rocas, cada una del tamaño de una carretilla, donde la arena estaba húmeda y esponjosa bajo los pies.
Cuando me abrí paso por el hueco, una pequeña ola se enroscó alrededor de la roca antes de retirarse. No me detuve a examinar el estado de la marea antes de cruzar a toda velocidad la segunda bahía y dirigirme hacia aquel bulto gris escondido en la base del acantilado.
Sabía que no debía molestar al cadáver pero nada me impedía echar un buen vistazo y fotografiar la escena. Actué deprisa, sin detenerme a mirar a Doris y, desde luego, sin mirar el océano a mi espalda. Otra ráfaga de viento fresco en la espalda y supe que el cambio previsto estaba en camino. El tiempo cambiaba rápido aquí. No había nada que lo ralentizara. Y el océano, que esta mañana había estado tranquilo como un estanque, empezaba a sonar agitado.
Un minuto después, guardé mi teléfono en el bolsillo. Había realizado mi examen lo más rápido posible, aunque no lo suficiente. Con una mirada cautelosa al océano, volví corriendo por la playa hacia el brazo rocoso. Estaba a punto de abrirme paso entre las dos rocas cuando una ola granuja se precipitó hacia la orilla, rompió a cierta distancia y el agua entró en la bahía empapándome hasta las rodillas. Me agarré con fuerza a la penúltima roca mientras la ola se retiraba, preparada para la siguiente embestida. En cuanto la corriente desapareció, esprinté a través de la última bahía y conseguí llegar al sendero antes de que me alcanzara otra de esas grandes olas.
Llegué a la cima del acantilado con los vaqueros y el jogging empapados, y sin aliento para encontrarme con una sonriente Doris, completamente seca, con su abrigo y su pañuelo en la cabeza, que me felicitaba por el trabajo bien hecho.
Estaba a punto de enseñarle las fotos cuando un coche se detuvo en el aparcamiento. Era la policía.
3
—¿Por qué los policías siempre suponen que alguien ha saltado cuando encuentran un cadáver en el fondo de un acantilado? —dijo Doris mientras nos dirigíamos a mi coche.
No tenía respuesta. Ni siquiera podía estar segura de que tuviera razón. Aunque en este caso, quizá sí.
En cuanto llegaron los dos agentes de policía y echaron un vistazo al borde del acantilado, el que estaba al mando le dijo al otro en un acento australiano:
—Creo que se suicidó. O la empujó el viento. Los vientos de aquí son muy fuertes.
—¿Sí? —preguntó Doris en voz lo bastante alta para que la oyeran los agentes.
El que había hablado, fornido, con el pelo canoso y la barriga cada vez más gruesa, se dio la vuelta y la miró de arriba abajo con desdén, claramente enfadado por haber sido oído y juzgado, sobre todo por una anciana con un abrigo rosa pálido y un pañuelo a juego.
—Sí, es cierto —dijo con sarcasmo—. No lo sabrías ya que eres de Myrtle Bay.
Tuve que reprimir una carcajada, Myrtle Bay no estaba cien kilómetros al este, en el mismo tramo de costa escarpada conocido por sus vientos feroces. Además, dudaba mucho que hubiera habido viento, no cuando ella cayó al mar. El viento llegó después, saludando a aquellos agentes cuando salían de su coche. Quizá habían estado encerrados en la comisaría todo el día y no se habían dado cuenta del tiempo que hacía. Aunque no debería excusarlos. Sobre todo, no debería estar haciendo su trabajo.
El agente más joven, demasiado fresco para llevar más de un año en el cuerpo, nos tomó los datos. Luego, el mayor nos echó.
—¿No deberíamos esperar a un patólogo? —me dijo Doris una vez que aquellos agentes estuvieron fuera del alcance de sus oídos—. Podría determinar la hora de la muerte.
—No es necesario.
Ya había palpado el cuerpo. Estaba fresco al tacto, pero no frío, y el rigor mortis ya se había instalado. En aquel lugar de la playa, en un día soleado pero fresco de junio, el enfriamiento habría sido más rápido que si el cuerpo hubiera estado en el interior. Basándome en mis limitados conocimientos, calculé que la persona fallecida había encontrado su destino al menos seis horas antes de que la encontráramos, y calculé que no más de doce. Eso significaba que lo más probable era que el individuo hubiera sido asesinado entre las tres y las nueve de la mañana. Se lo dije a Doris.
—Debes de estar helada hasta los huesos —añadí. En realidad, me refería a mí. Yo era la que llevaba los pantalones de chándal empapados y los vaqueros mojados hasta las rodillas. Doris, seca y bien abrigada con su chubasquero rosa, no sentía el frío.
Nos metimos en mi coche y Doris se abrochó el cinturón.
La miré.
—Necesito un minuto.
—Claro que sí.
Con las ventanillas bien cerradas contra el viento, la calefacción a tope y las rejillas de ventilación apuntando al espacio para los pies, mis pantorrillas empezaron a calentarse. Tenía los pies empapados, pero no iba a quitarme los pantalones y conducir descalza hasta Myrtle Bay. No tenía nada más que ponerme y era ilegal conducir sin zapatos.
El morro del coche apuntaba hacia el sur, hacia el acantilado. Lo que significaba que no necesitábamos girar la cabeza para observar a los dos oficiales. El mayor estaba haciendo una llamada. Parecía furioso, con los brazos en alto. Sin duda, quienquiera que estuviera de camino llegaba tarde. El oficial sabría igual que yo que la marea pronto se tragaría aquella pequeña bahía, si no lo había hecho ya, y todas las pruebas se perderían.
Más allá de los dos oficiales, el banco de nubes que había visto en el horizonte se extendía ya por la mitad del cielo. El océano ya no era zafiro sino gris azulado y parecía más agitado que nunca.
Viendo aquel tiempo, tenía ganas de ponerme en marcha, ganas de llegar a Myrtle Bay antes de que el frente frío nos engullera. Me abroché el cinturón de seguridad y metí la llave en el contacto, dispuesta a arrancar el motor y poner la palanca de cambios en marcha atrás. Doris no se movió. Empezó a insistir para ver las fotos.
—No podemos conducir hasta Myrtle Bay sin que al menos las vea.
—¿Por qué no?
—Creo que estás siendo egoísta, Ruth. Está bien para ti. Ya has visto el cadáver de cerca.
Suspiré.
—Y no me dejarás tranquila.
—Desde luego que no.
Saqué el móvil y me puse a buscar imágenes hasta que encontré una de la cara.
—Toma.
Doris cogió el teléfono, miró la pantalla y respiró agitadamente. Había reconocido el cuerpo de inmediato. Recorrió todas las imágenes y dejó el teléfono en su regazo.
—¿Y? —le dije, tendiéndole la mano.
Con cierta reticencia, me devolvió el teléfono.
—Es Meryl Savage.
—Creía que era un hombre —dije en voz baja. La policía también lo había supuesto.
—Meryl siempre tuvo un aspecto un poco «varonil» —explicó Doris.
—¿Sabes si era una noctámbula? —pregunté con repentina curiosidad.
—¿Meryl? —Soltó una carcajada—. Esa chica podía dormir en Australia. Nada, pero nada sacaría a Meryl Savage de su cama por la noche. Habría que ponerle una bomba debajo.
—De niña, sí, pero ¿de adulta?
—Todavía era una dormilona. El mes pasado se negó a ir a Bright porque había que madrugar. Le dijo a Di que si no dormía sus nueve horas, no podría funcionar al día siguiente.
—¿Meryl Savage estaba en el club de Mah-jong?
—Por Dios, no. Todo esto era parte del intento de Di de maquillar los números.
La imagen de aquella difunta viajando a Bright pasó por mi mente e hizo que mis pensamientos se arremolinaran. Si Meryl hubiera ido, yo no lo habría hecho. Doris se habría quedado sola resolviendo dos asesinatos. Aunque había demostrado ser perfectamente capaz de hacerlo. Aun así, Kelvin Butters podría haberse salido con la suya y la Hilera de Cardos seguiría existiendo. Y, sin embargo, si Meryl hubiera ido a Bright en mi lugar, tal vez todavía estaría viva.
Nunca sabríamos qué habría pasado en Bright con Meryl allí, pero sí sabía que el comentario de Doris tenía que ver con la hora de la muerte.
—Si Meryl necesitaba tanto dormir, yo diría que murió entre las ocho y las nueve de esta mañana.
—Eso tiene sentido. Habría bajado a ver el amanecer.
¿El amanecer? ¿Desde Myrtle Bay hasta el peñón Bishop? Eso no tenía ningún sentido. No era solo que estaba demasiado lejos.
—Entonces, ¿dónde está su coche? —repliqué.
—El asesino debe habérselo llevado.
¿El asesino? ¿Entonces estábamos ante otro asesinato? ¿Cómo sabía Doris que la policía se había equivocado?
Giré la llave en el contacto.
—¿Podemos irnos ya, por favor?