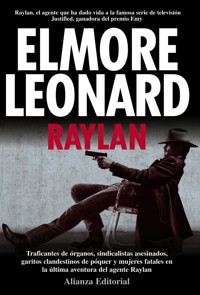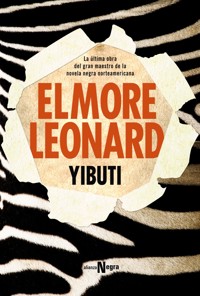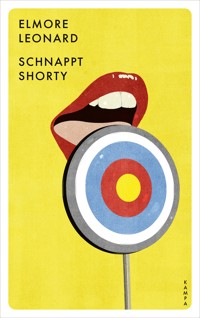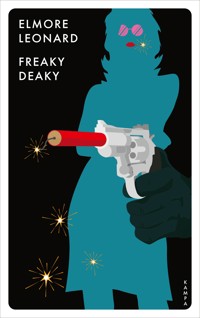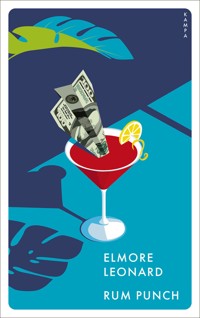Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Krimi
- Serie: 13/20
- Sprache: Spanisch
En el Estados Unidos de la depresión y la ley seca de los años treinta asistimos a un verdadero duelo en busca de la fama entre el autodestructivo Jack Belmont, ávido por convertirse en el "enemigo público número uno", y Carl Webster, un joven policía reconocido por su frialdad y su capacidad calculadora; las mujeres fatales, el petróleo, el sonido de las metralletas y la música de Louis Armstrong sirven de marco a una acción trepidante desarrollada a través de unos diálogos irónicos y corrosivos. Elmore Leonard (Nueva Orleans, 1925) está considerado un maestro de la novela negra. Cuenta con más de cuarenta títulos publicados, muchos de los cuales han sido llevados a la gran pantalla por directores como Tarantino o los hermanos Cohen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elmore Leonard
Un tipo implacable
Traducción de Catalina Martínez Muñoz
Contenido
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Créditos
Para mis dos chicas,
Jane y Katy
1
Carlos Webster tenía quince años cuando presenció el robo y el asesinato en Deering’s. Esto ocurrió en el otoño de 1921, en la localidad de Okmulgee, en Okla-homa.
Webster declaró ante Bud Maddox, el jefe de policía de Okmulgee, que ese día fue a entregar una partida de vacas en el almacén de Tulsa y cuando regresó era de noche. Aparcó la camioneta y el remolque enfrente de Deering’s y entró a comprar un helado de cucurucho. Cuando Webster identificó a uno de los atracadores como Emmett Long, Bud Maddox observó:
–Emmett Long roba bancos, hijo; las tiendas ya no le interesan.
Carlos era un muchacho educado en el esfuerzo y el respeto a sus mayores.
–Puede que me equivoque –respondió, a pesar de que estaba seguro.
Lo llevaron a la comisaría, en el Palacio de Justicia, y le mostraron unas fotos. Señaló a Emmett Long, que lo miraba desde uno de esos pasquines de delincuentes buscados por una recompensa de 500 dólares, e identificó también al otro, Jim Ray Monks, en los archivos policiales.
–Pareces seguro –observó Bud Maddox; y preguntó a Carlos cuál de los dos había matado al indio. Se refería a Junior Harjo, de la policía tribal, que entró en el local sin saber que se estaba cometiendo un robo.
–Fue Emmett Long, con un Colt del cuarenta y cinco –respondió Carlos.
–¿Estás seguro de que era un Colt?
–Del ejército, como el de mi padre.
–Era una broma –dijo Bud Maddox. Él y el padre de Carlos, Virgil Webster, eran buenos amigos. Los dos habían combatido en la guerra de Cuba y se habían convertido en héroes locales. Pero, en este momento, muchos soldados volvían de Francia hablando de la Gran Guerra en Europa.
–Creo –dijo Carlos– que Emmett Long entró solamente a comprar tabaco.
Bud Maddox lo interrumpió:
–Limítate a contarme lo que pasó desde que llegaste.
De acuerdo, quería tomar un helado.
–El señor Deering estaba en la trastienda, preparando una receta... se asomó por el ventanuco y me dijo que me sirviera yo mismo. Me acerqué a la cámara de los helados y me serví dos bolas de melocotón en un cucurucho de azúcar; luego fui hasta el mostrador del estanco y dejé cinco centavos junto a la caja registradora. Estaba allí cuando vi a los dos hombres, vestidos con traje y sombrero, aunque al principio los tomé por clientes. El señor Deering me pidió que los atendiera, porque conozco bien la tienda. Emmett Long se acercó al mostrador...
–¿Enseguida te diste cuenta de quién era?
–Sí, señor, en cuanto se acercó; he visto fotos suyas en el periódico. Me pidió un paquete de Luckies. Yo se lo di y él cogió la moneda que yo había dejado junto a la caja registradora. Me la entregó y dijo: «¿Es suficiente con esto?».
–¿Y tú le dijiste que esa moneda era tuya?
–No, señor.
–¿O que un paquete de Luckies cuesta quince céntimos?
–No dije nada. Creo que fue entonces cuando se le ocurrió la idea de atracar la tienda, al ver que estaba yo solo, con mi helado, junto a la caja registradora. El señor Deering no llegó a salir de la trastienda. El otro, Jim Ray Monks, quería un tubo de Ungüentina para un sarpullido en las axilas que le estaba molestando. Se lo di y tampoco lo pagó. Entonces, Emmett Long dijo: «Veamos qué tienes en la caja registradora». Le dije que no sabía abrirla, que yo no trabajaba allí. Se inclinó sobre el mostrador, señaló un botón –ese tío entiende de cajas registradoras– y me dijo: «Ese de ahí. Aprieta y verás cómo se abre». Pulsé el botón. El señor Deering debió de oír el timbre de la máquina, porque preguntó desde la trastienda: «¿Carlos, los estás atendiendo?». Emmett Long alzó la voz para decir: «Carlos lo está haciendo muy bien». Me llamó por mi nombre. Me ordenó que le diera los billetes y dejase la calderilla.
–¿Cuánto se llevó?
–No más de treinta dólares. –Se tomó unos instantes para recordar lo que había pasado inmediatamente después, cuando Emmett Long se quedó mirando su cucurucho de helado. Le pareció que aquello era un asunto personal entre él y el famoso ladrón de bancos y prefirió no mencionarlo. Siguió contándole a Bud Maddox–: Dejé el dinero encima del mostrador. La mayoría eran billetes de un dólar. Luego levanté la vista.
–En ese momento entra Junior Harjo –le interrumpió Maddox– y ve que se está cometiendo un robo.
–Sí, señor. Aunque Junior no vio nada. Emmett Long estaba de espaldas junto al mostrador. Jim Ray Monks se estaba sirviendo un helado. Ninguno de los dos habían sacado las armas. No creo que Junior pensara que estaban robando. El señor Deering vio a Junior y anunció que ya tenía lista la medicina de su madre. Luego, en voz alta, para que todos lo oyéramos, comentó: «Me han dicho que te han destinado a asaltar destilerías indias en busca de alcohol ilegal». Le pidió a Junior que le guardara algún barril, y ya no oí nada más. Entonces sacaron las pistolas: Emmett Long el Colt, de dentro del traje; creo que le bastó con ver el brazalete que llevaba Junior. Y disparó. Sabía que con ese revólver no necesitaba gastar más de una bala, pero avanzó un paso y volvió a disparar a Junior cuando ya estaba tirado en el suelo.
Hubo un silencio.
–Intento recordar –dijo Bud Maddox– a cuántos ha matado Emmett Long. Creo que a seis; la mitad de ellos policías.
–Siete –corrigió Carlos– si contamos al rehén del banco que se subió al estribo del coche. ¿No se cayó y se partió el cuello?
–Acabo de leer el informe –admitió Bud Maddox–. Era un Dodge Touring, como el que usan los empleados de Black Jack Pershing’s en Francia.
–Se marcharon en un Packard –dijo Carlos, y le facilitó a Maddox el número de matrícula.
Y he aquí lo que hizo pensar a Carlos que el asunto era personal; lo que omitió en su relato, desde el momento en que Emmett Long se quedó mirando su helado. Emmett Long le preguntó:
–¿De qué es? ¿De melocotón? –Carlos dijo que sí y Emmett Long alargó la mano al tiempo que decía–: Déjame probarlo. –Le quitó el cucurucho y lo sostuvo lejos de sí, porque empezaba a derretirse. Se inclinó para dar un par de lametones antes de llevárselo a la boca y arrancar el copete de un mordisco–. Ummm, qué bueno –dijo, con un pegote de helado adherido al bigote. Miró entonces a Carlos como si estudiara sus rasgos y volvió a lamer el helado–. ¿Conque Carlos? –observó, ladeando la cabeza–. Tienes el pelo oscuro, pero no te pareces a ninguno de los Carlos que he conocido. ¿Cuál es tu otro nombre?
–Carlos Huntington Webster es mi nombre completo.
–Un nombre muy largo para un chico tan joven –dijo Emmett Long–. Veo que eres un chicharrón por parte de madre, ¿no es así? ¿Qué es? ¿Mexicana?
Carlos vaciló un instante antes de responder:
–Cubana. Me llamo así por su padre.
–Los cubanos y los mexicanos son iguales –replicó Emmett Long–. Llevas sangre de chicharrón en las venas, chico, aunque no se note demasiado. En eso has tenido suerte. –Volvió a lamer el helado, sujetándolo con las puntas de los dedos y estirando el meñique con afectación.
Carlos, que a pesar de sus quince años era tan alto como el hombre del bigote manchado, quiso insultarlo, estamparle un puñetazo en la cara con todas sus fuerzas, saltar luego por encima del mostrador para derribarlo como a un ternero antes de marcarlo a fuego y cortarle las pelotas. Tenía quince años pero no era estúpido. Se contuvo; el corazón le latía con fuerza. Sin embargo, sintió la necesidad de plantar cara a aquel hombre, y finalmente dijo:
–Mi padre sirvió en la armada; estaba en el acorazado Maine cuando lo volaron en La Habana, el 15 de febrero de 1898. Sobrevivió, lo sacaron del agua y lo encarcelaron en una prisión española, acusado de espionaje. Pero logró escapar y luchó contra los españoles del lado de los insurrectos, de los rebeldes. Volvió a combatir contra ellos y resultó herido en Guantánamo; fue en esa guerra de Cuba, con los marines de Huntington, donde conoció a mi madre, Graciaplena Santos.
–De modo que tu papá es un héroe –dijo Emmett Long.
–Aún no he terminado –replicó Carlos–. Después de la guerra mi padre volvió a casa y se trajo a mi madre con él, cuando Oklahoma todavía era territorio indio. Ella murió al darme a luz, y no llegué a conocerla. Tampoco conozco a la madre de mi padre. Es india, cheyenne del norte. Vive en una reserva de Lame Deer, en Montana. –Hablaba en voz baja y serena, muy poco acorde con lo que sentía interiormente–. Lo que quiero preguntarle es si al tener sangre india también soy algo más que un chicharrón. –Se lo soltó así, en las narices, y el hombre del bigote manchado lo miró con interés.
–Si tenéis sangre india sois unos chichinangos. Tu padre más que tú. –Levantó el cucurucho, con el meñique estirado, sin dejar de mirar a Carlos. Éste pensó que iba a volver a lamerlo, pero lo lanzó por encima del hombro, sin molestarse en comprobar dónde caía.
El helado aterrizó en el suelo, a los pies de Junior Harjo –el brazalete en su camisa caqui, el revólver en la cintura–, que un segundo después lo pisaba. Carlos vio el giro que daba la situación. Sintió la tensión propia del momento, pero también cierto alivio. Se animó y tuvo la sangre fría de decirle a Emmett Long:
–Ahora tendrá que limpiar lo que ha ensuciado.
Pero Junior no estaba desenfundando su 38, sino que miraba el helado en el suelo de linóleo, mientras el señor Deering anunciaba que tenía lista la medicina de su madre y hablaba de los asaltos a destilerías. Emmett Long se volvió con el Colt en la mano, disparó, dio a Junior Harjo y avanzó un paso para disparar de nuevo.
El señor Deering no dio señales de vida. Jim Ray Monks se acercó para mirar a Junior. Emmett Long dejó el Colt sobre el mostrador de cristal, cogió la calderilla con las dos manos y se guardó los billetes en los bolsillos del abrigo antes de mirar de nuevo a Carlos.
–Hace un momento, cuando entró ese Jerónimo, dijiste algo muy gracioso.
–¿Por qué lo ha matado? –preguntó Carlos, sin apartar la mirada de Junior, tendido en el suelo.
–Quiero saber qué dijiste.
El forajido esperaba.
Carlos levantó la mirada y se pasó el dorso de la mano por la boca.
–Dije que ahora tendrá que limpiar lo que ha ensuciado. El helado del suelo.
–¿Nada más?
–Eso dije.
Emmett Long seguía mirándolo.
–Si tuvieras un arma me dispararías, ¿verdad? Por llamarte chicharrón. Es una ley natural: si tienes sangre hispana eres un chicharrón. No es culpa mía; las cosas son como son. Y para colmo eres indio... chichinango. Pero nadie lo notará si tú no quieres; eres bastante blanco. Di que te llamas Carl, y no me meteré contigo.
Carlos y su padre vivían en una casa grande y de nueva construcción que según Virgil era un bungalow californiano, rodeada de nogales y apartada de la carretera; una casa con un gran porche en la fachada y tragaluces en el tejado, edificada pocos años antes con el dinero de los pozos de petróleo que bombeaban en un extremo de la propiedad. El resto eran pastos y unos mil acres de nogales: el orgullo de Virgil; la plantación conseguida a lo largo de los años, desde que volvió de Cuba. Los árboles podían vivir y crecer gracias a los cheques del petróleo sin que su dueño tuviera necesidad de trabajar para el resto de su vida. No tenía más que salir con la cuadrilla en la época de la recolección para cosechar el fruto de los nogales, sacudiendo las ramas con unas varas largas. Carlos se ocupaba de las vacas, entre cincuenta y sesenta cabezas de Brahmas híbridas que pastaban hasta que estaban bien gordas, y luego las llevaba al mercado en el remolque de la camioneta.
Carlos le contaba a su padre que, cuando iba a Tulsa, algún ganadero siempre quería comprarle la camioneta y el remolque o contratarlo para transportar tuberías hasta las fincas.
–Sabes que podría ganar más dinero con el petróleo que criando vacas.
A lo que el padre respondía:
–¿Trabajar en las torres de perforación y volver cubierto de mugre negra? ¿Eso te gustaría? Tenemos más dinero del que podemos gastar, hijo.
En 1907 –cuando Carlos tenía sólo un año– Oklahoma se convirtió en un Estado independiente, y Tulsa pasó a ser conocida como «La capital mundial del petróleo». Un directivo de la Texas Oil llegó desde Glenn Pool, cerca de Tulsa, para preguntarle a Virgil si quería ser rico.
–¿Se ha fijado en ese arco iris que se refleja en el arroyo? ¿Sabe que eso es señal de que hay petróleo en su propiedad?
–Sé que el Deep Fork riega mis nogales cuando se desborda y ahuyenta a los gorgojos –respondió Virgil.
Sin embargo, no le importaba contar con un dinero extra, y arrendó a la Texas Oil una parte de la finca a cambio de cien dólares anuales por cada pozo en funcionamiento y una participación en beneficios del ocho por ciento. La compañía quería alquilar la totalidad de las tierras, 1.800 acres, pero Virgil no aceptó la oferta. La imagen de los surtidores lanzando crudo sobre sus nogales no le producía la misma emoción que a la petrolera.
Carlos volvió a casa y se encontró a Virgil sentado en el porche, con una botella de cerveza mexicana. La Ley Seca no representaba ningún problema para él, que contaba con suministros regulares de bourbon y cerveza mexicana gracias a la gente del petróleo. Parte del trato.
La noche en que Carlos presenció el robo y el asesinato se sentó con su padre para contarle la historia completa, incluida la parte que no le mencionó a Bud Maddox, y también el detalle del helado en el bigote de Emmett Long. Carlos estaba ansioso por saber si su padre opinaba que él podría haber provocado la muerte de Junior Harjo con esa actitud.
–Por lo que me cuentas no veo ninguna razón para pensar eso –dijo Virgil–. No sé por qué se te ocurre siquiera, salvo porque estabas allí y es normal que ahora te preguntes si podrías haber evitado su muerte.
Virgil Webster tenía cuarenta y siete años, era viudo desde que Graciaplena murió en el parto de Carlos, y tuvo que buscar una mujer para que se ocupara del bebé. Encontró a Narcissa Raincrow, una guapa india creek de dieciséis años, emparentada con el difunto Johnson Raincrow, un peligroso forajido al que los agentes de policía mataron de un disparo mientras dormía. Narcissa también había perdido a su hijo en el parto; no estaba casada, y Virgil la contrató como ama de cría. Para cuando Carlos dejó de interesarse por sus pechos, Virgil le había tomado cariño a la muchacha. Narcissa pasó entonces a gobernar la casa y empezó a dormir en la cama del padre. Era buena cocinera y, aunque había ganado algo de peso, seguía siendo hermosa, escuchaba con interés las historias de Virgil y lo quería y respetaba. Carlos la quería mucho y lo pasaba en grande hablando con ella de las costumbres indias y de su pariente asesino, Johnson Raincrow; pero siempre la llamó Narcissa. Le gustaba la idea de ser mitad cubano; se imaginaba de mayor luciendo un sombrero panamá con el ala ligeramente levantada.
Esa noche, en la oscuridad del porche, Carlos le dijo a su padre:
–¿Crees que debería haber hecho algo?
–¿Por ejemplo?
–¿Advertir a Junior de que se estaba cometiendo un robo? Me hice el listillo con Emmett Long. Estaba furioso y quería fastidiarlo.
–¿Porque te quitó el helado?
–Por lo que dijo.
–¿Qué fue lo que te provocó?
–¿Que qué «fue»? Que me llamara chicharrón.
–¿A ti o a tu madre?
–A los dos. Y que luego nos llamara chichinangos a ti y a mí.
–¿Y a ti te ofende lo que diga un tipejo así? Lo más probable es que ni siquiera sepa leer y escribir; por eso roba bancos. Razona un poco, por Dios –dijo Virgil. Y, tras dar un trago a su cerveza, añadió–: Entiendo lo que quieres decir; sé cómo te sientes.
–¿Qué habrías hecho tú?
–Lo mismo que tú. Nada –respondió Virgil–. Pero si te refieres a la época en la que todavía era un marine, le habría aplastado el helado en la puñetera nariz.
Tres días más tarde los ayudantes del sheriff encontraron el Packard en el patio trasero de una granja, cerca de Checotah, propiedad de una mujer llamada Crystal Lee Davidson. Su primer marido, Byron Skeet Davidson, había muerto en un tiroteo con la policía, y era miembro de la banda de Emmett Long. Los ayudantes del sheriff esperaron la llegada de sus superiores, expertos en la captura de fugitivos armados. Se colaron en la finca con las primeras luces del alba, camelaron al perro con una salchicha, entraron de puntillas en el dormitorio de Crystal y desenfundaron las armas antes de que Emmett Long tuviera tiempo de sacar el Colt de debajo de la almohada. Jim Ray Monks saltó por una ventana, intentó escapar por el granero y cayó al suelo al recibir un balazo en las piernas. Se llevaron a los dos a Okmulgee y los encerraron a la espera del juicio.
Carlos le dijo a su padre:
–Esos polis hacen bien su trabajo, ¿no te parece? Encañonan a un asesino armado con la pistola en la oreja y lo sacan de la cama.
Carlos estaba seguro de que lo citarían para declarar, y eso le preocupaba. Le dijo a su padre que pensaba mirar a Emmett Long a la cara cuando describiera el asesinato a sangre fría. Virgil le aconsejó que no hablara más de lo necesario, y Carlos preguntó si debía mencionar el detalle del helado en el bigote de Emmett Long.
–¿Para qué? –preguntó Virgil.
–Para demostrar que no he pasado nada por alto.
–¿Sabes cuántas veces repetiste lo del helado en el bigote la otra noche? Lo menos tres o cuatro.
–Tenías que haberlo visto. Un ladrón de bancos que atemoriza a todo el mundo y no sabe ni limpiarse la boca.
–Yo me olvidaría de eso. Mató a un agente de la ley a sangre fría. Eso es lo único que debes recordar.
Pasó un mes, luego otro, y Carlos empezó a ponerse nervioso. Virgil supo por qué el juicio se demoraba tanto. Llegó a casa cuando Narcissa estaba sirviendo la mesa para cenar con Carlos y les contó que el retraso se debía a que en otros condados también querían echarle el guante a Emmett Long. Habían puesto el caso en manos del juez del tribunal del distrito Este; y cada condado estaba presentando su propia causa, como si quisieran convertir el proceso en un espectáculo.
–Su señoría ha logrado que nuestro fiscal le ofrezca un trato a Emmett Long. Que se declare culpable de homicidio en segundo grado, que alegue que actuó en defensa propia, puesto que la víctima iba armada, y sólo le caerán de diez a quince años. Con eso se acabaría todo. El juicio no llegaría a celebrarse. Dicho de otro modo, tu Emmett Long será enviado a McAlester y saldrá de allí en cuestión de seis años.
–No actuó en defensa propia –señaló Carlos–. Junior ni siquiera lo estaba mirando cuando recibió el disparo. –Había en sus palabras un tono de dolor.
–Tú no sabes cómo funciona el sistema –replicó Virgil–. El pacto se propone porque Junior es indio. Si se tratara de un blanco, a Emmett Long le caería cadena perpetua o lo sentarían en la silla eléctrica.
Carlos seguía teniendo quince años cuando ocurrió otro incidente de importancia. Sucedió hacia finales del mes de octubre, a última hora de la tarde, cuando el crepúsculo se posaba sobre los huertos. Disparó y mató a un ladrón de ganado llamado Wally Tarwater.
El primer pensamiento de Virgil fue: lo ha hecho por Emmett Long. El chico actuó con prontitud en esta ocasión; y así sería en lo sucesivo.
Telefoneó al encargado de la funeraria, que acudió con los hombres del sheriff antes de que llegaran los federales, a quienes Virgil identificó nada más verlos como escrupulosos agentes de la ley, por sus trajes oscuros y el modo de calarse el sombrero de fieltro hasta los ojos. Los recién llegados asumieron el mando, y el más hablador de los dos comentó que el tal Wally Tar-water –que yacía en el coche fúnebre– tenía varias órdenes de busca federales por robar ganado para venderlo a las empresas conserveras al otro lado de la frontera. Pidió a Carlos que le contara lo sucedido con sus propias palabras.
Viendo que su hijo esbozaba una leve sonrisa y se disponía a hacer un comentario como «¿Con mis propias palabras?», Virgil le cortó rápidamente, diciendo:
–Ve al grano. Esta gente quiere volver a casa con su familia.
Todo empezó cuando Narcissa dijo que le apetecía conejo estofado, o ardilla, si es que no había otra cosa.
–Pensé que era un poco tarde –dijo Carlos–, pero cogí una escopeta del veinte y salí al campo. Casi habíamos terminado de recoger las nueces, y había buena visibilidad entre los árboles.
–Al grano –repitió Virgil–. Viste al hombre en los pastos, llevándose tus vacas.
–Montaba como un vaquero –continuó Carlos–. Se notaba que sabía manejar al ganado. Me acerqué para observarlo, porque me sorprendió cómo reunía a las vacas, sin el menor esfuerzo. Volví a casa, cambié la escopeta del veinte por un Winchester, entré en el establo y ensillé a mi yegua. Es esa de ahí, la cobriza. Él montaba un alazán.
El policía hablador preguntó:
–¿Fuiste a por un rifle sin saber de quién se trataba?
–Sabía que el que me estaba robando las vacas no era un amigo. Las llevaba hacia Deep Fork, donde empieza la carretera. Conduje a Suzie hasta un grupo de vacas que aún seguían pastando y me acerqué a él lo suficiente para preguntarle: «¿Puedo ayudarle en algo?». –Carlos empezó a sonreír–: Me dijo: «Gracias por el ofrecimiento, pero ya he terminado». Le aseguré que de eso no había duda y le ordené que desmontara. Empezó a alejarse y disparé una bala que le pasó rozando la cabeza, para obligarlo a darse la vuelta. Me acerqué un poco más, aunque manteniendo la distancia, pues no sabía lo que podía ocultar bajo la gabardina. Entonces, al ver que yo era joven, él dijo: «Estoy reuniendo las vacas que le he comprado a tu padre». Le informé de que el mayoral era yo; mi padre cultivaba nogales. Se limitó a responder: «Deja de seguirme, chico, y vuelve a casa». Se abrió la gabardina para mostrarme el revólver que llevaba en la pierna. En ese momento, a más de doscientos metros de distancia, vi un remolque de ganado y a un hombre esperando junto a la rampa de carga.
–¿Pudiste distinguirlo a esa distancia? –preguntó el policía que llevaba la conversación.
–Si lo dice es porque pudo –respondió Virgil.
Carlos esperó a que los policías lo miraran antes de continuar:
–El cuatrero empezó a alejarse, y le ordené que esperase un momento. Tiró de las riendas y me miró. Le dije que dejaría de seguirlo en cuanto me devolviera mis vacas. «Pero si intentas largarte con mi ganado, dispararé.»
–¿Eso le dijiste? ¿Cuántos años tienes? –preguntó el policía.
–Voy para dieciséis. La misma edad que tenía mi padre cuando se enroló en los marines.
El policía callado habló por primera vez:
–Y entonces ese Wally Tarwater decidió largarse.
–Sí, señor. En cuanto vi que no tenía intención de devolverme las vacas y que se dirigía al remolque, disparé –dijo Carlos. Y bajó la voz para añadir–: Sólo pretendía rozarle la gabardina amarilla... Debería haber desmontado, en vez de disparar desde la silla. Le aseguro que no quería darle. El otro se subió al camión de un salto, sin importarle ver a su socio tirado en el suelo. Arrancó y partió la rampa de carga. El remolque estaba vacío; no había ninguna vaca. Disparé a la capota del camión para detenerlo, y el hombre saltó y echó a correr hacia los árboles.
Intervino el que llevaba la voz cantante:
–Y efectuaste todos esos disparos desde ¿cuántos metros? ¿Doscientos? –Echó un vistazo al Winchester apoyado en el tronco de un nogal–. ¿Sin mira telescópica?
–Parece que la distancia le plantea ciertas dudas –observó Virgil–. Aléjese todo lo que quiera, busque una serpiente viva y sosténgala por la cola. Mi hijo le volará la cabeza.
–Lo creo –respondió el policía.
Sacó una tarjeta del bolsillo del chaleco y se la pasó a Virgil sujetándola entre las puntas de los dedos.
–Señor Webster, me interesará mucho saber a qué se dedica su hijo dentro de cinco o seis años.
Virgil miró la tarjeta y se la dio a Carlos. Sus miradas se cruzaron un segundo.
–Puede preguntarle si quiere –dijo Virgil, observando a Carlos, que leía la tarjeta con el nombre del policía, R. A. Bob McMahon, y una estrella de sheriff dorada en relieve–. Yo le digo que se una a los marines para conocer mundo; o que aprenda a querer a los árboles si prefiere quedarse en casa. –Vio que su hijo pasaba el pulgar sobre la estrella grabada en la tarjeta–. De momento sólo ha hablado de buscar trabajo en los pozos de petróleo cuando termine los estudios –añadió Virgil, mirando a Carlos.
–¿No es así?
Virgil y los policías aguardaron unos instantes hasta que Carlos levantó la cabeza y miró a su padre.
–Perdona... ¿me decías algo?
Poco después, Virgil estaba leyendo el periódico en la sala de estar y, al oír que Carlos bajaba las escaleras, dijo:
–Will Rogers actúa en el Hipódromo la semana que viene. Habla de asuntos de actualidad mientras exhibe su manejo del lazo. ¿Te gustaría verlo? Es divertido.
–Supongo que sí –respondió Carlos; pero al momento comentó que no se encontraba bien.
Virgil apartó el periódico para mirar a su hijo y señaló:
–Hoy te has portado como un hombre. –Y recordó un día lejano, en Cuba, cuando tuvo que parapetarse tras un carro de bueyes volcado y apuntar con una carabina pegada a la mejilla confiando en que el primer jinete se acercara a galope tendido –a su amigo lo habían capturado los tres hombres que lo seguían– y, al ver a Virgil, hiciera un quiebro para apartarse de la línea de fuego; y así fue: el jinete obligó al caballo a desviarse bruscamente y Virgil apuntó entonces al que venía detrás, disparó, sintió el retroceso del rifle contra el hombro, vio que el caballo caía de bruces encima del hombre que lo montaba, amartilló, apuntó al tercero, bam, lo derribó de la silla, volvió a amartillar, apuntó al que se había desviado, que se acercaba como una exhalación, disparando un revólver a la máxima velocidad con que podía accionar el gatillo, un hombre valiente y dispuesto a arrollarlo, que se encontraba a unos veinte metros cuando Virgil lo tiró de la montura, y el caballo pasó sin jinete como una flecha junto al carro volcado. En menos de diez segundos había matado a tres hombres.
–No me lo has dicho. ¿Lo miraste cuando lo viste en el suelo? –preguntó Virgil.
–Me agaché para cerrarle los ojos.
Virgil se quedó con las botas de su tercera víctima; se las cambió por las sandalias que le dieron en la prisión española del Morro.
–Y eso te hizo pensar, ¿verdad?
–Sí. Me pregunté por qué no me creyó cuando le dije que dispararía.
–Porque le pareciste un niño montado en un caballo.
–Él sabía que podían matarlo o enviarlo a prisión por robar vacas, y eligió hacerlo de todos modos.
–¿No sentiste ninguna compasión por él?
–Sí. Sentí que si me hubiera escuchado no estaría muerto.
La habitación quedó en silencio hasta que Virgil preguntó:
–¿Cómo es que al otro no le disparaste?
–Porque no había vacas en el remolque. De haberlas habido, le habría disparado.
Fue el tono tranquilo de su hijo lo que hizo que Virgil cayera en la cuenta y se dijera: «Dios mío, qué corteza tan dura la de este chico».
2
Jack Belmont tenía dieciocho años en 1925, cuando se le ocurrió la idea de chantajear a su padre.
Ese mismo año se inauguró en Tulsa el hotel Mayo, de seiscientas habitaciones con baño y agua corriente y helada. En el Mayo conocían a Jack y no hacían comentarios cuando pasaba por allí para que el botones le proporcionara una botella de alcohol. Le salía un poco más caro, pero era más fácil que tratar con los contrabandistas. Jack llegaba en su Ford Coupé, tocaba la bocina para avisar al portero y le pedía que fuera en busca de Cyrus. Así se llamaba el viejo botones negro. A veces, Jack deambulaba por el vestíbulo o por la terraza para observar lo que se cocía por allí. Fue así como descubrió que era en el Mayo donde su padre, Oris Belmont, alojaba a su amante cuando ésta lo visitaba. Y el objeto del chantaje no era otro que la chica.
Se llamaba Nancy Polis y era de Sapulpa, una de las ciudades surgidas del boom económico en la cuadrícula de Glenn Pool, a escasos treinta kilómetros de Tulsa.
Jack suponía que su padre se veía con ella cuando iba a inspeccionar los campos de petróleo y pasaba la noche fuera de casa. Calculaba que el padre tendría unos diez millones, pero no todo estaba en el banco; había invertido en varios negocios, como una refinería, un aparcamiento, una fábrica de tanques de almacenaje y una empresa de camiones. En el negocio del petróleo podías dar un buen pelotazo o quedarte en la ruina; de ahí que Oris Belmont diversificara sus inversiones y Jack no supiera en cuánto fijar el chantaje.
Se decidió finalmente por una cantidad que le sonaba bien, y entró en el despacho que su padre tenía en casa, decorado a su gusto, con cornamentas de ciervo sobre la chimenea, fotos de hombres posando junto a las torres de perforación y miniaturas en metal de plataformas y torres petrolíferas en las estanterías y en la repisa de la chimenea, además de una que usaba como tope de puerta. Jack se acercó al gran escritorio de teca y se sentó frente a Oris en el sillón de cuero fino.
–No quiero entretenerte –dijo–. Sólo vengo a pedirte que me pongas en nómina. Estoy pensando en diez mil al mes, y no volveré a molestarte.
Tenía sólo dieciocho años y ya hablaba de ese modo.
Oris dejó la pluma en su soporte para mirar al inútil y atractivo muchacho que traía a su madre de cabeza.
–No me estás pidiendo trabajo, ¿verdad?
–Pasaré una vez al mes. El día de paga.
–Comprendo –dijo Oris, acomodándose en el asiento–. Se trata de un chantaje. O te pago más de lo que gana el presidente del Exchange National Bank o... ¿qué harás?
–Sé lo de tu amiguita –dijo Jack.
–¿De veras?
–Nancy Polis. Sé que se aloja en el Mayo cuando viene a verte. Sé que entras siempre por la barbería del sótano y tomas una copa antes de subir a su habitación; siempre la misma. Sé que tú y tus amigos petroleros metéis bloques de hielo en los orinales y apostáis por el que consiga hacer el agujero más grande al mear; y sé que tú nunca ganas.
–¿Quién te ha contado todo eso?
–Uno de los botones.
–¿El que te proporciona el whisky?
Jack vaciló:
–Otro. Le pedí que vigilara y me avisase cuando ella estuviera en el hotel. La he visto en el vestíbulo y la he reconocido al instante.
–¿Cuánto te ha costado toda esa información?
–Un par de pavos. Un dólar por su nombre y otro por la dirección con la que se registra. Una de las chicas de recepción le dijo al botones que tú pagas la factura del fin de semana; normalmente un viernes sí y otro no. Sé que estabas con ella cuando vivías en Sapulpa; todos esos años, cuando no te veíamos nunca.
–Estás seguro, ¿verdad?
–Sé que le compraste una casa; sé que la mantienes.
El padre le dirigió una mirada de hastío, el bigote lacio, tal como Jack lo recordaba siempre que pensaba en él. El gran bigote, el traje y la corbata, y esa mirada de hartazgo, a pesar de lo rico que era.
–Veamos –dijo Oris–. Cuando vine a trabajar aquí tú tenías cinco años.
–Nos dejaste cuando tenía cuatro.
–Bueno, sé que tenías diez cuando compré esta casa. Quince en 1921, cuando cogiste mi pistola y mataste a ese chico negro.
Jack lo miró sorprendido.
–Todo el mundo mataba negros; había disturbios raciales. Yo no lo maté.
–El barrio de Greenwood estaba en llamas...
–Villa Negro –corrigió Jack–. Fueron los Caballeros de la Libertad quienes empezaron a prender fuego. Ya te dije que yo no encendí ni una cerilla.
–Lo que intento recordar es cuándo te detuvieron por primera vez.
–Por disparar contra las farolas.
–Y por agresión. Te echaron el guante por violar a esa niña borracha. ¿Carmel Rossi?
Jack empezó a negar con la cabeza para indicar que no se trataba de una niña.
–Si le hubieras visto las tetas sabrías que de niña no tenía nada. Además, retiró los cargos, ¿no te acuerdas?
–Le pagué a su padre lo que gana en un mes.
–Antes de que yo le pusiera la mano encima, ella ya se había quitado las bragas y las había colgado de un matorral. Era mi palabra contra la suya.
–Su padre sigue trabajando para mí –dijo Oris–. Construye tanques de almacenaje, de los grandes, en los que caben cincuenta y cinco mil ochenta barriles de crudo. ¿Te gustaría trabajar para él, limpiando los residuos? ¿Respirando los vapores y sacando los sedimentos con palas? Empieza y te pagaremos los diez mil mensuales.
–Siempre que me han trincado por algo –respondió Jack, cómodamente hundido en el sillón de cuero–, no fui yo quien empezó o fue un malentendido.
–¿Y qué me dices de cuando te pillaron con marihuana de México? ¿En qué se equivocó la policía esa vez?
Jack sonrió y dijo:
–¿La has probado alguna vez?
A ver qué respondía su padre a eso.
Nada.
–No entiendo qué te pasa –dijo Oris Belmont–. Eres un chico atractivo, te pones una camisa limpia todos los días, te peinas... ¿De dónde te viene esa mala disposición? Tu madre me culpa a mí por no estar en casa; entonces me siento culpable y te compro cosas: un coche, lo que quieras. Te metes en líos y yo te saco de ellos. Y ahora quieres incluir la extorsión en tu historial delictivo. ¿De qué estamos hablando? ¿O te pago lo que pides o le cuentas a todo el mundo que tengo una querida? ¿Sabes cuántas queridas hay en Tulsa? ¿Cuántas mantenidas con piso propio? Yo a la mía la tengo en Sapulpa, ¡qué carajo! ¿Es ése el trato? ¿Me amenazas con contarlo?
–A mamá. Tú sabrás si te apetece que lo sepa.
Oris empezaba a mirarlo con frialdad, y Jack se preparó para coger la torre de metal de la esquina de la mesa si se le echaba encima. En defensa propia.
Pero el padre no se movió.
–¿Acaso crees que tu madre no lo sabe?
Mierda. A Jack no se le había ocurrido.
Aunque cabía la posibilidad de que Oris se estuviera marcando un farol.
–Muy bien –dijo Jack–. En ese caso le diré que yo también lo sé. Y ya veremos si consigo que Emma llegue a entender por qué te estás tirando a esa puta.
Pensó que su padre perdería los nervios, que se pondría a gritar ante la idea de que su pequeña Emma se enterase, aunque no tuviera el menor sentido de las cosas. Sorprendió a Jack que su padre conservara la calma; el muy hijo de puta lo miraba fijamente, pero aguantaba el tipo.
La voz de Oris sonó distinta cuando emitió su juicio definitivo:
–Si se lo dices a tu madre, te odiará por saberlo y no será capaz de volver a mirarte a la cara. Me dirá que tienes que marcharte y yo no dudaré un segundo. Te echaré de esta casa. –No mencionó a Emma. Sin embargo, puesto que seguía siendo su padre, le ofreció una última opción–: ¿Es eso lo que quieres?
Oris Belmont era un emprendedor.
Había en Glenn Pool mil doscientos pozos conectados con las refinerías cuando él llego a Oklahoma para trabajar con Alex, el tío de su mujer, en Sapulpa. Alex Roney, conocido en el negocio como Stub, tenía concesiones mineras en territorio creek, una serie de parcelas desperdigadas que compró a tres dólares por acre antes del boom económico. Cuando éste se produjo, Stub estaba en bancarrota y sin recursos para realizar prospecciones. Estaba borracho el día en que secuestró un camión cisterna cargado de crudo; lo pillaron con las manos en la masa y pasó cuatro años cumpliendo condena en McAlester. Cuando lo soltaron llamó a Oris Belmont. Oris llegó desde Indiana provisto de un equipo de perforación de saldo, además de conducciones, revestimientos, un par de calderas de vapor y los mil seiscientos dólares que había arañado durante veinte años con las uñas siempre sucias de petróleo.
Abrieron dos pozos secos, el Stub 1 y el Stub 2; la suerte le volvió definitivamente la espalda a tío Alex. Intentaban trasladar la torre de perforación número 2, y Stub se encaramó a la pasarela que rodeaba la estructura, a unos veinte metros del suelo. Aún no se había puesto el arnés de seguridad para asegurarse a la torre cuando perdió el equilibrio, cayó y exhaló su último aliento, que olía a whisky de maíz. Oris se había temido que el viejo pudiera caer o que algo le golpeara en la cabeza.
Pero lo que más le desconcertó fueron los pozos secos. No había más de veinte en los ocho mil acres que abarcaba la explotación y dos de ellos eran suyos. ¿Qué hizo entonces? Se puso furioso, cambió el nombre de la empresa –que hasta entonces se había llamado Busy Bee Oil & Gas y lucía en su logotipo un abejorro al estilo de un dibujo animado– por el de NMD Oil & Gas –las iniciales correspondientes a No Más Pozos Secos– y se pasó un año trabajando como perforador para recuperar su capital. Fue entonces cuando abrió el Emma 1 y lo bautizó con el nombre de su hija, a la que sólo había visto dos veces en los últimos cuatro años, y el preciado líquido negro fluyó como si no fuera a agotarse jamás.
La mujer de Oris era de Eaton, Indiana, donde la pareja se conoció cuando Oris trabajaba a jornal en el Trenton Field. Oris y Doris. Él dijo que estaban destinados a casarse. En el momento de asociarse con tío Alex en Oklahoma, Doris estaba a punto de dar a luz a su tercer hijo si contamos al pequeño Oris Jr., que murió de difteria poco después. Y así fue como Doris y Jack se quedaron en Eaton con la abuela viuda, y Emma nació mientras Oris perforaba pozos secos.
Cuando el Emma 1 empezó a fluir, ¡bendita hija suya!, Oris dejó la casa de huéspedes en la que se había alojado hasta entonces para instalarse en el Hotel St. James de Sapulpa. Y esperó hasta perforar el Emma 2, que también fluía cuando decidió telefonear a Doris.
Oris dijo:
–¿Cariño? ¿Sabes qué ha pasado?
Y Doris respondió:
–Como me digas que sigues abriendo pozos secos, se acabó. Me largo de aquí y dejo a los niños con mi madre. De todos modos es ella quien los está criando, quien los está estropeando. Dice que Emma tendrá problemas nerviosos porque no sé amamantarla; que no tengo paciencia. ¿Cómo voy a tenerla, si la tengo a ella detrás a todas horas? Le dice a Emma: «Chupa la tetita, chiquitina». La llama así. «Eso es. Chupa con fuerza; vacíala bien».
–Escucha, cariño. Por favor –dijo Oris–. Mientras hablamos nos estamos haciendo ricos.
Doris aún no había terminado; sin embargo, hizo una pausa para escuchar al menos eso. Se crió en una granja y siempre fue un manojo de huesos; pero el trabajo en el campo la volvió fuerte; tenía una cara y unos dientes bonitos; leía revistas y era respetuosa con su marido. Los sábados lo afeitaba y le recortaba el pelo y el bigote. Luego pasaba la navaja por la cinta de cuero para afeitarse ella las piernas y las axilas, mientras Oris la miraba torciendo la boca y se iba empalmando. Doris tenía ya treinta y cuatro años, y su marido diez más. Los domingos se aseaban antes de ensuciarse. Pero Doris seguía enfadada:
–¿Sabes que hace cinco años que no ves a Jack?
–Pasé las Navidades con vosotros.
–Lo has visto dos veces. Dos días cada vez. Es el diablo en pantalones cortos –dijo Doris–. Yo no puedo con él. A Emma casi sólo la has visto en foto; y mamá me está volviendo loca. O me mandas un billete de tren ahora mismo o te abandono. Puedes venir a recoger a tus hijos, a los que ni siquiera conoces.
Al fin lo había soltado.
–¿Es verdad? ¿Somos ricos? –preguntó después.
–Novecientos barriles al día; sólo con dos pozos –dijo Oris–. Y estamos a punto de perforar más. Tuvimos que volar el Emma 2 con nitroglicerina para romper la roca; y salió con una furia que casi revienta la puñetera torre. He contratado a un hombre para fabricar los tanques de almacenaje. ¿Estás bien? ¿Te sientes mejor ahora?
Doris se sentía mejor, pero aún le quedaba algo de rabia contenida:
–Jack necesita que su padre lo eduque. A mí no me hace el menor caso.
–Tendrás que aguantar un poco más, cariño –dijo Oris–. He comprado una casa en la zona sur de Tulsa, donde viven todos los príncipes del petróleo. Será cosa de un mes. La están arreglando.
Doris preguntó qué problema tenía la casa.
–El propietario se arruinó. Su segunda mujer lo abandonó y él se voló los sesos en el dormitorio. He pedido que la pinten. Daban fiestas salvajes y lo destrozaban todo. La sacaron a subasta, cariño. El dueño no pagó sus impuestos y se la embargaron. Se la he comprado al condado por veinticinco mil dólares en efectivo.
Doris nunca había visto una casa de veinticinco mil dólares y quiso saber cómo era. Oris dijo:
–Es de estilo neoclásico griego. Tiene ocho años.
–Yo no distingo el neoclásico de un tipi indio.
Oris le explicó que tenía columnas dóricas en la fachada, para sostener el pórtico, pero Doris seguía sin entender.
Dijo que en el salón cabían cómodamente veinte personas. Doris se imaginó a un grupo de cosechadores reunidos para cenar. Tenía cinco dormitorios, cuatro cuartos de baño, terraza, cuarto de servicio, garaje para tres coches, una cocina grande, con congelador de siete puertas, piscina en el jardín...
–Casi se me olvida –dijo Oris–. Tiene una pista de patinaje en el tercer piso.
Se hizo un silencio al otro lado de la línea.
–¿Cariño? –preguntó Oris.
–¿Sabes que no he patinado en la vida?
En el verano de 1916 los Belmont se habían instalado en su mansión de Tulsa, y Oris intentaba tomar una decisión sobre su amiguita, Nancy Polis, camarera en el restaurante Harvey House de Sapulpa. Pensaba que debían dejar de verse ahora que él vivía en Tulsa, pero cada vez que Oris sacaba el tema, Nancy se ponía a llorar y le suplicaba que no la abandonase; no se comportaba en absoluto como lo que era: una chica de Harvey. Y a él le daba tanta pena que terminó por comprarle una casa para que abriera una pensión.
Un domingo por la mañana, Oris estaba sentado en el jardín, con su mujer, desayunando mientras los niños jugaban en la piscina. Doris leía la sección de Sociedad en busca de nombres conocidos. Oris observaba a Jack, de diez años, que le decía algo a su hermanita Emma, de seis. Emma se zambulló en la zona más honda de la piscina; Jack la siguió y ella se agarró a él, chillando con esa vocecita suya; nada nuevo, porque Emma se pasaba el día gritándole a Jack, suplicando que la dejase en paz y llamando a voces a su mamá. Doris levantó la vista, como de costumbre.
–¿Qué le está haciendo ahora a la pobre niña?
Oris dijo que parecía que estaban jugando.
–¿Lleva Emma los manguitos? –preguntó Doris.
Oris no estaba seguro, aunque suponía que sí. Emma nunca se metía en el agua sin sus flotadores. Doris siguió leyendo sobre sus vecinos y Oris se puso a hojear la sección de Deportes. Los Cardinals de St. Louis seguían en la cola de la Liga Nacional, y los Robins de Brooklyn, maldita sea, iban en cabeza, a dos puntos y medio por delante de Philadelphia. Oris volvió a mirar hacia la piscina. Jack estaba sentado en una silla de loneta, con unas gafas de cristales ahumados demasiado grandes para su cara de niño. A Emma no se la veía por ninguna parte. Oris llamó a Jack:
–¿Dónde está tu hermana?
Doris dejó el periódico.
Cada vez que lo recordaba, Oris veía con absoluta claridad lo que pasó a continuación: a Jack de pie, mirando a la piscina; a la niña debajo del agua, luchando por salir a flote.
Emma no respiraba cuando la sacaron del agua. Oris no sabía qué hacer. Doris sí; se puso a gritar como una loca y a preguntarle a Dios por qué se llevaba a su hija. Su médico, que vivía cerca, en Maple Ridge, estaba en casa al ser domingo. Acudió de inmediato y preguntó:
–¿Cuánto tiempo ha estado debajo del agua? ¿Por qué no le han hecho la respiración artificial?
Oris recordó entonces que Jack le había dicho algo a Emma, que la niña había asentido y se había tirado a la piscina sin los flotadores; luego había empezado a gritar mientras intentaba agarrarse a su hermano. Oris creía que la niña había estado inconsciente casi quince minutos antes de que el médico la hiciera respirar y la trasladasen al hospital, tendida en el asiento trasero del La Salle.
Su cerebro no volvería a funcionar correctamente; había estado demasiado tiempo sin recibir oxígeno. La niña no volvió a andar. Se limitaba a mirar el mundo desde su silla de ruedas o a gatear por la pista de patinaje arrastrando sus muñecas: las lanzaba por el aire o las golpeaba contra el suelo hasta desmembrarlas, y había trozos de muñeca desperdigados por toda la pista de patinaje, que los Belmont no usaron jamás.
Jack pidió a su madre que destruyeran la piscina y la cubrieran con tierra. Al ver que el padre lo miraba fijamente, el niño de diez años aseguró:
–Intenté salvarla.
Ocho años más tarde, el astuto e inútil muchacho intentaba hacerle chantaje. Era hora de ponerlo en manos de Joe Rossi, el padre de Carmel, la niña a la que Jack juraba que no había violado.
Joe Rossi había trabajado en las minas de carbón cerca de Krebs, al sur de Tulsa. Luego pasó varios años como guardián en la prisión de McAlester, antes del boom en Glenn Pool, y fue entonces cuando decidió trasladarse a Tulsa con su familia para buscar trabajo en la industria del petróleo, donde se pagaban buenos sueldos. El señor Belmont lo contrató primero para abrir grandes agujeros en el suelo, donde se almacenaba rápidamente el crudo que escupían los pozos. Rossi empezó después a fabricar tanques de madera y más tarde pasó a utilizar planchas de acero, para construir depósitos tan altos como un edificio de tres plantas que en algunos casos llegaban a contener hasta ocho mil barriles de crudo antes de su paso por la refinería. Ganaba cien dólares a la semana por dirigir la fábrica y ocuparse de los casos perdidos que trabajaban a sus órdenes. Los trabajadores se bebían su paga, se creían los más duros del gremio y siempre andaban buscando camorra. Joe Rossi tenía unos puños como mazas, y el día de paga los usaba para mantener el orden, golpeando a todo el que lo mandaba a tomar por culo o algo similar. No le importaba que se emborrachasen, pero no toleraba una falta de respeto.
El señor Belmont buscó para su hijo el peor de todos los puestos posibles. Eso fue lo que dijo Rossi de la limpieza de los tanques.
–¿Está seguro de lo que dice? Lo único capaz de matar a un hombre en menos tiempo es una inyección de nitroglicerina.
–Lo quiero ver limpiando tanques –insistió el señor Belmont, y colgó el teléfono.
Rossi pidió a Norm Dilworth, un chico al que se había traído de McAlester cuando terminó de cumplir condena, que le enseñara el oficio a Jack Belmont y que no lo perdiera de vista. Prefería no acercarse personalmente al hijo del señor Belmont después de lo que le había hecho a su pequeña Carmel, la menor de sus siete hijos, que el pasado 16 de julio, fiesta de Nuestra Señora de Mount Carmel, había cumplido quince años. Rossi temía que si el chico se pasaba de la raya con él, le abriría la cabeza con una maza y lo arrojaría al estercolero.
A Norm Dilworth, que no era mucho mayor que Jack Belmont, Rossi le dijo:
–Ése es el hijo del jefe. Su padre quiere que aprenda el negocio.
–¿Limpiando tanques? –preguntó Norm–. Es fácil que se muera ahí dentro.
–No creo que a su padre le importe gran cosa –respondió Rossi–. Es un mal chico. En McAlester has conocido a muchos como él; sólo que no eran hijos de millonarios.
Jack y Norm eran los dos larguiruchos y tenían pinta de corredores. Estaban fumando un cigarrillo, a la espera de que la cuadrilla terminase de abrir la plancha de acero en la parte inferior del tanque que se elevaba a más de diez metros sobre el suelo, la desenganchara y la arrastrara con un camión, sujeta a una cadena. Una sustancia negra y viscosa empezó a rezumar por la abertura y a extenderse sobre la hierba. Les llegaban los vapores de los gases que salían del tanque.
–Apaga el cigarrillo –dijo Norm Dilworth, aplastando el suyo con la suela del zapato y guardándose la colilla en el bolsillo de la camisa. Jack dio otra calada antes de tirarlo al suelo. Llevaba un mono de faena que había comprado el día anterior con su padre en el almacén, donde se había quejado de que le apretaba en las piernas. El padre le compró cuatro pares, a diez pavos cada uno, y un par de zapatos de tres con ochenta y cinco dólares. La ropa de Norm Dilworth, visiblemente gastada tras muchos lavados, nunca volvería a parecer limpia; llevaba los pantalones sujetos con tirantes, y un sombrero calado hacia la nuca, tan viejo y sucio que resultaba imposible adivinar su color. Jack sólo usaba sombrero cuando se ponía traje. Se engominaba la cabeza y se peinaba hacia atrás, y su pelo castaño brillaba con la luz del sol.
–Ésos son los sedimentos que limpiamos –le explicó Norm–. Nos metemos en el tanque con palas y rastrillos de madera –nada de metal, porque podría incendiarse– y los lanzamos por la trampilla. Si aguantas el día entero puedes ganar setenta y cinco pavos. Lo malo son los vapores del gas. No puedes estar más de diez minutos seguidos ahí dentro. Tienes que salir para respirar. En algunas empresas te dicen: «Sólo has trabajado la mitad del tiempo». De ahí no hay quien los saque. Tú les dices: «Bueno, la otra mitad he tenido que salir a respirar». Da lo mismo, te descuentan de la paga el tiempo de respiración. Todos menos el señor Rossi, que te paga los seis pavos completos por hora. Si tienes que salir a respirar, sales. Una cosa muy importante: no esperes hasta que los vapores empiecen a marearte. Si te caes en el sedimento estás perdido. Resbalas, patinas, te asfixias con el gas y no puedes levantarte. El sedimento llega hasta las rodillas ahí abajo, y nadie te va a ayudar; nadie te va a sacar de ahí, porque podrías arrastrar al que lo intentara, y entonces moriríais los dos.
Jack se quedó mirando la masa negra que avanzaba hacia ellos; Norm lo miró y dijo:
–Nunca había visto un mono con las piernas tan estrechas. ¿Dónde lo has comprado?
Jack veía que los sedimentos estaban cada vez más cerca.
–Los demás me parecían demasiado anchos. Le pedí a una dependienta que me buscase otros. Y dices que el tal Joe Rossi es un tío legal, ¿eh? No lo he visto.
–Está ahí, en la caseta –dijo Norm–. Me escribió a McAlester y me dijo que tenía un trabajo esperándome cuando me pusieran en libertad. Me vine aquí y cuando quise darme cuenta ya me había casado.
Jack miró a Norm y pensó que era un paleto vestido con ropa vieja.
–¿Estuviste en prisión?
–Un año y un día; la primera vez por robar coches.
–¿Y ahora limpias tanques por seis pavos la hora? ¿Pero no lo necesitas?
–Me saco cuarenta a la semana.
–¿Qué hacías con los coches que robabas?
–Venderlos. Me quedé con un Dodge para hacer contrabando hasta que casi me trincan.
A Jack empezaba a gustarle ese paleto que sabía robar coches y traficar con whisky.
–¿Has pensado alguna vez en volver al negocio?
–Echo un poco de menos la libertad, pero conozco al señor Rossi de cuando era guardián en la prisión. Siempre me ha tratado bien. Otra ventaja de trabajar con él es que nunca usa luz eléctrica cuando estás dentro del tanque. Las rejillas del techo no dejan pasar suficiente luz; pero aquí usamos focos con baterías. La luz eléctrica puede tener fugas. Una vez, en Seminole, se metieron en el tanque, encendieron la luz y saltó una chispa. Había siete hombres dentro. El tanque empezó a arder y los siete gritaron como un solo hombre; lanzaron un grito terrible, desgarrador, y –Norm chasqueó los dedos– todos muertos. Como salte una sola chispa estás frito. Te chamuscas como un trozo de panceta.
–¿Somos los únicos que trabajamos aquí? –preguntó Jack.
–Luego vendrán los demás –dijo Norm, mirando hacia la caseta donde Rossi tenía su oficina. Aún no había llegado nadie.
Jack rodeó el sedimento que rezumaba por la trampilla y asomó la cabeza para ver el interior de la oscura caverna: era espeluznante, con el techo apuntalado y el suelo cubierto de residuos. Empezó a toser y retrocedió, carraspeando y parpadeando a causa de los vapores.
–¿Ves lo que te decía? –señaló Norm.
–No pienso entrar ahí –anunció Jack–. Tengo una idea mucho mejor que quemarme vivo. Estoy pensando cómo tú y yo podríamos conseguir diez mil de los grandes sin llegar a mancharnos los zapatos. –El paleto lo miró bizqueando, con un remedo de sonrisa en la cara–. Eres el tipo que andaba buscando –le aseguró Jack–. Alguien sin miedo a infringir la ley de cuando en cuando.
Norm dejó de sonreír.
–¿En qué estás pensando?
–En secuestrar a la amiguita de mi viejo. Y en pedirle diez mil dólares si quiere volver a verla.
–Lo dices en serio, ¿verdad?
Jack asintió y miró hacia el Ford Coupé, aparcado en la cuneta junto a varios camiones cargados con planchas de metal usadas.
–Sube a mi coche –dijo–. No tendrás que volver a limpiar un tanque mientras vivas.