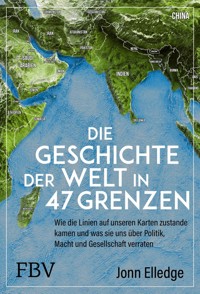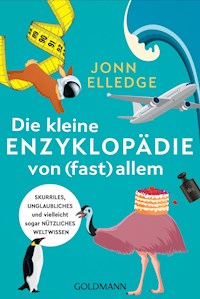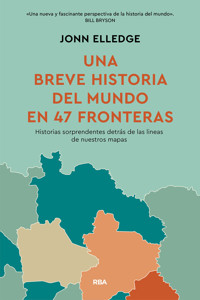
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Una mirada ingeniosa y sorprendente sobre cómo los mapas han moldeado nuestra realidad. La gente ha estado trazando líneas en los mapas desde que existen mapas sobre los cuales dibujar. A veces basadas en la geografía física, otras veces completamente arbitrarias, estas líneas podrían haber sido muy distintas si una guerra, un tratado o las decisiones de un puñado de europeos agotados hubieran tomado otro rumbo. Al contar las historias de estas fronteras podemos aprender mucho sobre cómo se forman las identidades políticas, por qué el mundo tiene el aspecto que tiene, y sobre la magnitud de la necedad humana. Desde los intentos romanos de definir los límites de la civilización, hasta el acuerdo secreto entre británicos y franceses para repartirse el Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial, pasando por la razón por la cual Bolivia, a pesar de no tener salida al mar, mantiene una armada, este es un recorrido fascinante, ingenioso y sorprendente por la historia del mundo contada a través de sus fronteras.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 656
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Índice
Lista de mapas
Prólogo
Introducción
Primera Parte: Historias
La unificación del Alto y el Bajo Egipto
La Gran Muralla china y la frontera como factor de unificación
¿Por qué Europa no es una península de Asia?
El limes romano y el poder de la periferia
Los legados de Carlomagno
Las fronteras de Gran Bretaña
Sobre feudalismo, marqueses, margraves y señores fronterizos
La política de fronteras abiertas de Gengis Kan
España y Portugal se reparten el mundo
Ni sacro, ni romano ni imperio
Gran Bretaña, Irlanda y la invención del colonialismo cartográfico
La incomprendida línea Mason-Dixon
La reforma napoleónica del mapa administrativo francés
La invasión estadounidense de México
La cuestión de Schleswig-Holstein
«... Allí donde nunca pisó un hombre blanco»
La comisión fronteriza Sudán-Uganda
El nacionalismo europeo y los Estados Unidos de la Gran Austria
Gran Bretaña y Francia se reparten el Medio Oriente
La partición del Úlster
La partición de la India
El telón de acero y la división de Berlín
Segunda Parte: Legados
Königsberg/Kaliningrado, Alemania Oriental/Rusia Occidental
El extraño caso de Bir Tawil
Jardinería de alto riesgo en la DMZ coreana
La línea china de nueve rayas y sus descontentos
Las fronteras inciertas entre Israel y Palestina
Las ciudades siamesas de Baarle-Hertog y Baarle-Nassau
La frontera entre Canadá y Estados Unidos y el problema de las líneas rectas
Algunos lugares que no son Suiza
Algunas notas sobre los microestados
Los límites de la ciudad
La maldición de los suburbios y las fronteras de Detroit
Washington D. C. y un cuadrado entre estados
Fronteras de una tierra en las antípodas
Algunas invasiones accidentales
Costa Rica, Nicaragua y la «guerra de Google Maps»
El dilema del cartógrafo
Tercera Parte: Externalidades
Breve historia del meridiano cero
Algunas notas sobre los husos horarios
Breve historia de la línea internacional de cambio de fecha
Sobre las fronteras marítimas y el derecho del mar
Algunas notas sobre los países sin salida al mar
Cómo el mundo ha congelado las reclamaciones territoriales sobre la Antártida
La otra Europa, más grande y más musical
Fronteras en el aire
La última frontera
Conclusión: el final del camino
La 48.ª frontera: la persistencia de Polonia
Fuentes y lecturas complementarias
Agradecimientos
Notas
Título original inglés: A History of the World in 47 Borders.
The Stories Behind the Lines on Our Maps.
© del texto: Jonn Elledge, 2024.
l autor hace prevalecer su derecho a ser identificado como autor de la obra
de acuerdo con la legislación sobre derechos de autor.
© de los mapas: Tim Peters. © de la traducción: Ricardo García Herrero, 2025.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Primera edición en libro electrónico: septiembre de 2025
REF.: OBEO006
ISBN: 978-84-1098-917-7
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
PARA AGNES: DIOS,
OJALÁ ESTUVIERAS AQUÍ PARA VER ESTO
LISTA DE MAPAS
La Gran Muralla china, 38
La frontera entre Europa y Asia, 44
La división del Imperio carolingio en el Tratado de Verdún, 63
El Imperio mongol del siglo XIII, 86
Líneas divisorias del planeta acordadas por las potencias católicas en 1490-1500, 96
Las reclamaciones superpuestas de Pensilvania y Maryland, 119
Las fronteras estatales alrededor de la península de Delmarva, 122
El Imperio napoleónico en 1812, 131
Cambio territorial en la guerra Estados Unidos-México de 1846-1848, 140
Schleswig-Holstein, en la península de Jutlandia, 142
Los resultados del reparto de África, 154
La región inspeccionada por la Comisión Fronteriza SudánUganda, 161
La propuesta de Estados Unidos de la Gran Austria, 169
Las esferas de influencia establecidas por el acuerdo Sykes-Picot, 173
Las tierras alrededor del Báltico en la actualidad, 206
Las tierras alrededor del Báltico en el período de entreguerras, 208
Bir Tawil y las definiciones egipcia y sudanesa de su frontera, 215
La línea china de nueve rayas, 231
El Distrito de Columbia, antes y ahora, 286
La línea internacional de cambio de fecha, 339
Las diferentes categorías de aguas territoriales, 345
Las reivindicaciones territoriales sobre la Antártida, 358
El Espacio Europeo de Radiodifusión, 367
PRÓLOGO
Existe un dicho inglés (popularmente, aunque de manera errónea, se ha atribuido a una maldición china) que dice: «Ojalá vivas en tiempos interesantes». Se sobreentiende que esos tiempos pueden resultar fascinantes para quienes los estudian, pero no demasiado fáciles de vivir. Desde que apareció la primera edición de este libro, allá por abril de 2024, se me ha pasado por la cabeza que tal vez podría haber una maldición literaria aún más específica y antigua: «Que tu libro resulte oportuno». Todo autor desea que su obra sea relevante, por supuesto. Sin embargo, cuando el tema del libro son las fronteras y su relevancia proviene del número de intentos agresivos que se están llevando a cabo para modificarlas, uno empieza a preguntarse si eso de la relevancia es realmente algo bueno.
Estoy encantado de que Una breve historia del mundo en 47 fronteras se publique en español. En parte, lo admito, es porque amo España. De hecho, se me ocurren pocos países mejores para ir de gira promocional (lo digo en serio: ¡llamadme!). Pero en parte también, porque un documental sobre la historia del país —La invención de España, de la BBC Radio, presentado por Misha Glenny— fue una de las fuentes que inspiró el libro. Yo me preguntaba cómo un territorio dividido durante tanto tiempo entre reinos, culturas e incluso religiones había conseguido, en pocas décadas tras su unificación, conquistar el Nuevo Mundo. ¿Qué fue lo que hizo de su gente españoles (excepto, claro está, los que siguieron siendo portugueses)? Y dado que periódicamente España se sigue viendo sacudida por tensiones territoriales, ¿qué es lo que hará que todos sigan siendo españoles en las décadas por venir?
Escribí el presente libro para analizar ese tipo de cuestiones, para reflexionar sobre si son las fronteras las que moldean las identidades o, por el contrario, las identidades las que moldean las fronteras. Y aunque me lo pasé fenomenal planteando las preguntas, no estoy seguro de haber logrado responderlas del todo, o siquiera de que tengan respuesta. Por ese motivo (atención: spoiler) la última sección evita por completo las grandes teorías y se limita a repasar las noticias de principios de 2023 y señalar cuántos de los grandes temas que dominaban los titulares tenían que ver con fronteras. El inquietante aumento de la relevancia del libro se debe al hecho de que ninguno de los asuntos mencionados en ese capítulo ha desaparecido por completo de la actualidad, y en cambio, dos siguen dominando los titulares: uno en el Reino Unido y el otro a nivel global.
El primero se refiere a las secuelas de aquel referéndum francamente idiota que llevó a mis compatriotas a decantarse por una salida de la Unión Europea. En el momento de escribir estas líneas, un número récord de migrantes sigue cruzando ilegalmente el Canal de la Mancha a bordo de pequeñas embarcaciones, en gran medida porque, al abandonar la Unión Europea, el Reino Unido renunció también a sus mecanismos para gestionar los flujos migratorios. Esto ha llevado a políticos de todo el espectro ideológico a proponer ideas cada vez más atroces con la esperanza de reducir las cifras de llegadas o, en su defecto, atraer a los racistas. Recientemente se fotografió a un alto cargo conservador en un mitin con un notorio activista de extrema derecha detrás, algo impensable hace unos años.
Una solución de verdad sería regresar al seno de la Unión Europea, esto es, reconocer que somos europeos tanto como británicos y que, en consecuencia, debemos trabajar juntos en la resolución de los problemas comunes. Desde hace varios años, todas las encuestas parecen sugerir que ahora el sentido del voto en Reino Unido sería muy diferente. A pesar de lo cual, esa potencial reincorporación sigue estando tan lejos de la agenda de Londres como de la de Bruselas. Sé perfectamente que no va a pasar, no hace falta que me lo digas. De hecho, si yo hiciera esa gira promocional del libro, posiblemente necesitaría un visado.
Un ámbito en el que, afortunadamente, el Reino Unido ha vuelto a tratar a sus vecinos más cercanos como aliados, y no como adversarios, es el de la seguridad: escribo esto en la misma semana en que Volodímir Zelenski y otros líderes europeos se reunieron con Donald Trump para aportar sus opiniones sobre las condiciones de paz en Ucrania. Parece poco probable que eso ocurra sin intercambios de territorio, un término extraño para referirse a transigir con la rendición de partes del este de Ucrania que Rusia ha invadido por la fuerza desde 2014. Y aún está por ver si Trump escuchará las preocupaciones europeas. Parece totalmente plausible que las grandes potencias estén a punto de redefinir las fronteras de una Ucrania más pequeña en un acto que recuerda a la Conferencia de Berlín de 1885 (o, yéndonos más lejos, a los tratados entre España y Portugal de la década de 1490). Es decir, podríamos estar volviendo a un mundo en el que las fronteras no se determinan por la voluntad popular, sino por la fuerza.
Otro tanto podría decirse de la guerra de Gaza. En 2023, cuando redacté ese capítulo tan polémico, hice todo lo posible por mantener la imparcialidad y terminar con un mensaje de esperanza. Ahora me resultaría más difícil hacer cualquiera de esas dos cosas. Aunque ambas partes del conflicto han sufrido y son responsables de atrocidades, visto desde 2025 resulta difícil argumentar que el peso del sufrimiento y los crímenes sea el mismo de uno y otro lado, o que la respuesta israelí a los horribles atentados del 47 de octubre de 2023 haya sido proporcionada. Y tampoco parece que esa respuesta se base únicamente en el sufrimiento de los rehenes, algunas de cuyas familias han suplicado que cesen las represalias. Aunque es cierto que muchos israelíes desaprueban las acciones de su Gobierno, mis intentos por concluir con una nota de optimismo me resultan, aun así, un tanto fuera de lugar.
Yo suponía en aquel momento que, muy probablemente, todos esos temas iban a seguir resonando en la actualidad. Pero existe otra divisoria de la que nunca, ni en un millón de años, podía sospechar que fuera a ser noticia —una falta de previsión que comparto con los otros 8000 millones de habitantes de este planeta—, y es la de Estados Unidos con Canadá, que Donald Trump pasó los primeros meses de 2025 amenazando con borrar. En su confusa descripción de la naturaleza un tanto artificial de esa extensa línea recta y del proceso de su creación, el presidente no andaba del todo desencaminado. En lo que erraba era en dar a entender que, como resultado de lo anterior, la frontera es en la actualidad ilegítima o algo inusual. Como el lector comprobará en las siguientes páginas, los imperialistas de una punta a otra de Europa se han pasado los últimos siglos demostrando sobre los mapas y trazando por todas partes líneas tan artificiales como extrañamente rectas. La nación de donde vengo, el Reino Unido, lo hizo con bastante frecuencia, pero la tuya, querido lector, no le fue a la zaga, y ya poco importa, pero encima vosotros fuisteis los primeros (ya mencioné antes que creo en una identidad europea compartida).
Pero de ahí no puede derivarse que los Estados resultantes sean ilegítimos. Saber por qué el mapa tiene el aspecto que tiene puede resultar útil para comprender el mundo actual, además de proporcionar no poca diversión sobre la insensatez de nuestros abuelos. Ahora bien, todas esas historias importan seguramente mucho menos que los sentimientos percibidos en la actualidad: la mayoría de los canadienses no quieren ser estadounidenses, de la misma forma que la mayoría de los ucranianos no quieren ser rusos. Eso, al final, importa mucho más que si esas identidades fueron moldeadas por las fronteras o viceversa. Por muy caótico que pueda ser a veces un mundo basado en la autodeterminación democrática, sin duda es preferible que volver a la época en la que los límites nacionales podían cambiarse por la fuerza. Si de verdad el mundo que hemos construido desde 1945 está desapareciendo, lo echaremos de menos cuando ya no exista.
JONN ELLEDGE
Londres, agosto de 2025.
INTRODUCCIÓN
UNA HISTORIA TODAVÍA MÁS BREVE
La razón principal por la que hemos tenido conocimiento del primer caso registrado de una frontera internacional creada por el hombre es su abolición.
No habrá sido la primera en existir, por supuesto: la gente ha estado dibujando líneas en los mapas desde que existen mapas donde dibujar, e, incluso antes que eso, nuestros ancestros sin duda tenían muy claro que este lado del arroyo era la tierra de nuestra tribu mientras que allí, a lo lejos, vivían los otros. Pero el primer ejemplo de frontera internacional que podemos situar con cierto grado de certeza es la que dividía las tierras del Nilo durante el cuarto milenio antes de Cristo. Al norte de esa demarcación estaba el Bajo Egipto, que se extendía por las tierras bajas del delta del río, mientras que al sur se encontraba el Alto Egipto, que ocupaba la franja más estrecha de terreno elevado hacia el lago Nasser. La línea divisoria se encontraba en algún lugar alrededor del paralelo 30, justo al sur de la actual ciudad de El Cairo.
Pero luego, alrededor del año 3100 a. C., esa frontera dejó de existir. Menes (posiblemente el mismo gobernante conocido como Narmer) se convirtió en el primer faraón al unir ambos reinos, que dieron como resultado la más antigua y longeva identidad nacional del mundo. Y así, durante los siglos siguientes, los atributos de los soberanos egipcios incluyeron símbolos que combinaban representaciones de las dos mitades del reino, además de otorgarse a sí mismos el título de «señor de las Dos Tierras».
Hay varios aspectos que merece la pena destacar a propósito de esta historia. Uno es que las fronteras y los límites —la división entre personas como nosotros y personas como ellos— nos han acompañado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Otro que, aunque ambos pueden hundir en ocasiones sus raíces en la geografía física real, no siempre está claro si la frontera fue moldeada por las identidades políticas o si las identidades políticas fueron moldeadas por la frontera. Y en tercer lugar, que a veces la influencia de esas líneas divisorias puede mantenerse mucho después de que estas hayan desaparecido en la práctica.
En todo caso, probablemente la lección principal que obtenemos de estos hechos es que, desde una perspectiva lo suficientemente lejana en el tiempo o la geografía, casi cualquier frontera nos puede conducir hasta el más absoluto desconcierto, hasta el punto de carecer por completo de sentido.
Te propongo un juego que puedes practicar en casa. Introduce las palabras «mapa del mundo» en la función de búsqueda de imágenes de cualquier navegador de internet y observa lo que aparece. Casi con certeza, obtendrás un par de proyecciones cartográficas diferentes, y puede que también un batiburrillo de esquemas de colores que acaba hartando a cualquiera. Pero lo más probable es que todos los mapas ofrecidos sean exactamente iguales, ya que el buscador asume que, cuando pides un mapa del mundo, lo que realmente quieres es un mapa político del mundo, uno que muestre las fronteras nacionales y señale los distintos países con colores diversos.
Esta suposición se encuentra tan arraigada en la cultura donde hemos crecido que tal vez nos lleve unos momentos entender que se trata de una mera suposición. Y, sin embargo, es justamente eso. En teoría, uno podría interesarse por las características geográficas naturales, como ríos y montañas, más que por las fronteras nacionales. Incluso si nos quedáramos en el ámbito de la geografía humana, podría interesarnos más la cuestión de dónde vive la gente en realidad —mapas de ciudades y densidad de población— que el control político, a veces teórico, de los lugares donde no vive. A pesar de lo cual, el motor de búsqueda asume que lo que más nos interesa conocer son las entidades artificiales que llamamos Estados nación. Y lo hace porque, con toda probabilidad, tu cerebro también lo hace.
Pero esta no es necesariamente la manera en que nuestros antepasados habrían concebido el mundo. Durante gran parte de la historia, si hubiera habido una cartografía fiable o motores disponibles de búsqueda en internet, ese mapa del mundo habría tenido un aspecto muy diferente. Así que, antes de empezar a hablar de fronteras concretas y de lo que significan, he aquí un mapa —por así decirlo— del territorio que tenemos por delante.
Las primeras entidades políticas reconocibles como Estados —o, al menos, las primeras de las que tenemos constancia, lo cual, por supuesto, no es lo mismo— surgieron en algún momento del cuarto milenio antes de Cristo en lo que a veces se ha llamado el Creciente Fértil o la Medialuna Fértil, una región histórica que se extiende desde el valle del Nilo hasta la desembocadura de los ríos Tigris y Éufrates en el golfo Pérsico. Más tarde surgieron nuevas civilizaciones en otros valles fluviales, como la Harappa en el valle del Indo (actual Pakistán) o las primeras dinastías chinas junto al río Amarillo.
Los gobernantes de aquellos lugares sabían casi con certeza qué tierras eran realmente suyas y cuáles no, pero las periferias seguramente fueran zonas difusas en las que su influencia resultaría limitada, más que líneas fijas marcando un punto en el que de repente se acababa el territorio. Por añadidura, lo que había más allá no solía ser un Estado rival, sino una especie de tierra de nadie, libre de control político, donde abundarían los pobladores nómadas (y tampoco faltaría, claro está, una emocionante variedad de peligros que podían matarte). Sencillamente, no había suficientes seres humanos sobre la faz de la tierra para que toda su extensión fuera reclamada. Que la primera frontera conocida sea la ya mencionada entre el Alto y el Bajo Egipto seguramente no resulte una coincidencia, ya que el valle del Nilo era una de las pocas zonas lo suficientemente fértiles y prósperas como para albergar Estados rivales que pudieran chocar entre sí.
Aquella situación —islas de soberanía en un gran océano de tierra— parece haber persistido durante... bueno, durante casi toda la historia de la humanidad. Los grandes imperios de la época clásica prefirieron, siempre que fue posible, servirse de accidentes naturales —montañas, ríos— como fronteras. Y en los casos en que crearon sus propias demarcaciones artificiales, como el Muro de Adriano o la Gran Muralla china, no se trataba tanto de marcar un límite entre Estados como de separar el orden del caos, una forma de conseguir algún tipo de control, o incluso, de poner de manifiesto su dominio sobre el hombre y la naturaleza por igual. Según escribió en 2001 el historiador estadounidense John Mears, el Imperio Han de China no consideraba su muralla «una línea clara y continua, sino más bien un cordón sanitario, una barrera que restringía la circulación de personas y mercancías por lo que ellos consideraban el límite aproximado de su Estado». Medio milenio más tarde, al otro extremo de Eurasia, naciones enteras podían pasar a formar parte del Imperio romano —y de hecho, así lo hicieron— estableciéndose como foederati o reinos vasallos dentro de sus fronteras. A pesar de todo el poder que ostentaban aquellos imperios, esta es una concepción de las demarcaciones nacionales mucho menos estricta que la que todos conocemos.
Pero es que, además, el Estado nación —una forma de organizar el mundo de manera que las fronteras políticas se alineen con las étnicas y lingüísticas— llegó más tarde de lo que a veces imaginamos. Vivimos en un mundo aún moldeado por dos países de Europa occidental, Inglaterra y Francia, que se consolidaron temprano (ambos tienen más de mil años), y eso, junto a mapas de aspecto engañosamente moderno con títulos como «Europa en el año 1000», nos ha llevado a veces a imaginar una Europa medieval compuesta por un sistema de Estados rivales no muy distinto del que tenemos en la actualidad. Sin embargo, hasta principios de la Edad Moderna el concepto de nación era algo muy difuso: la gente podía circular libremente, siempre que no fueran siervos o esclavos; las ciudades y el territorio se intercambiaban constantemente entre las familias nobles, bien fuera mediante conquistas, tratados de paz o alianzas matrimoniales. Incluso en Inglaterra y Francia, los límites siguieron siendo vagos durante mucho más tiempo del que a veces queremos creer: pensemos, por ejemplo, en los territorios ingleses que hoy forman los condados de Lancashire, donde más adelante surgirían las grandes urbes inglesas de Manchester y Liverpool. Pues bien, la región no figura en el censo del Libro de Domesday. O que Giuseppe Garibaldi, uno de los italianos más famosos de todos los tiempos, nació en la población de Nizza, más conocida en la actualidad como Niza.
Pero entonces, en unos cuantos siglos —de lo más movidos, eso sí— en torno a 1500, ocurrieron un par de hechos relacionados y destinados a cambiar por completo la manera en que las personas concebían el mundo. Uno fue que, gracias a la mejora de distintas herramientas cartográficas y a la imprenta, los mapas experimentaron una gran mejora. Aquello resultaba útil para, por ejemplo, proclamar tu control de ese pedazo de tierra que considerabas perteneciente a tu familia; del mismo modo, otorgó a los gobernantes un sentido más espacial de su poder.
Otro cambio se refirió a la forma en que las gentes (los europeos al menos) concebían los Estados. Puede que en parte se debiera a la transición hacia formas de gobierno basadas más en administraciones centralizadas que en relaciones de tipo feudal; y, en gran parte, también a la Reforma protestante. Pero, en algún momento, la noción de que gran parte del continente donde vivían estaba bajo el dominio de una cosa vaga y posiblemente inexistente llamada «cristiandad» fue reemplazada por el concepto de un mundo formado por Estados soberanos independientes. En ocasiones se ha atribuido ese cambio a la Paz de Westfalia (1648, véase la página 106). Ahora bien, nos encontramos ante uno de esos hechos históricos que todo el mundo conoce y que, sin embargo, podría ser totalmente falso: los tratados que conforman aquel acuerdo no dicen casi nada sobre soberanía.
Sea como fuere, hacia 1700 los mapas empezaron a mostrar las fronteras nacionales en líneas más gruesas que otros tipos de límites: por primera vez, lo más importante que había que saber a propósito de un pedazo de tierra era a qué Estado pertenecía. En paralelo, las grandes potencias europeas iban devorando tierras fronterizas no incorporadas previamente. En esos momentos, lo más importante eran ya los Estados: todo tenía que estar contenido en ellos; no solo constituían unidades políticas, sino también fuentes de identidad cultural.
Esa concepción, por la vía de la expansión y el imperialismo europeos, pronto llegó a definir —al menos en términos relativos— el mundo entero. A principios del siglo XIX, los Estados Unidos de Thomas Jefferson fijaban fronteras estatales y parcelaban tierras para los colonos basándose en poco más que la cartografía. Y, a finales de ese mismo siglo, las potencias europeas se repartían África —un continente entero— de manera muy similar. Las palabras del primer ministro británico, lord Salisbury —que, en la mejor tradición británica, logra transmitir una divertida ironía al hablar de un asunto tan espantoso y al tiempo deja claro que no tenía intención de detenerlo—, resumen perfectamente los resultados: «Nos hemos dedicado a trazar líneas en los mapas de lugares que nunca pisó el hombre blanco; nos hemos estado regalando montañas y ríos y lagos unos a otros, apenas obstaculizados por el modesto escollo de que nunca supimos exactamente dónde estaban las montañas, los ríos y los lagos». No mucho antes, este sentimiento habría carecido de sentido: ¿cómo se puede dividir el mundo utilizando nada más que un mapa?
Con el tiempo, por supuesto, los imperios cayeron (bueno, la mayoría de ellos; parece que China, Rusia y Estados Unidos siguen en pie). Pero muchas de las líneas que trazaron en los mapas sobrevivieron. Y, así, los mapas de la actualidad dividen la masa terrestre del planeta Tierra en unos 193 trozos distintos, la mayoría de los cuales tienen menos de dos siglos de antigüedad. Pero hay más: sugieren claramente que los límites entre ellos no solo son claros, sino que son la única forma real de dividir el mundo.
Resulta imposible dar una medida exacta e indiscutible de la longitud de una costa; siempre puedes acercarte más, obtener una medición más precisa, incluir detalles que resultan invisibles desde la lejanía. Del mismo modo, incluso con un número infinito de palabras sería imposible elaborar la historia de una determinada frontera que incluyera todas las peculiaridades de su pasado y su geografía. Los hechos necesitan ser comprimidos y resumidos. Por tanto, este libro no constituye un relato definitivo, sino mi interpretación de las partes más interesantes, y siempre partiendo de la base de que, si a mí me lo parecen, tal vez también a ti. Del mismo modo, he tenido que ser exigente a la hora de seleccionar los relatos que quería incluir. A pesar de su título, esta no es una historia definitiva del mundo: hay siglos y civilizaciones enteras que me he visto obligado a omitir por completo. Esas lagunas reflejan en parte las posibilidades de tiempo y espacio inherentes a la escritura de cualquier libro y en parte el deseo de evitar la repetición, pero también, siendo sincero, mis propias limitaciones como ser humano y el hecho de que soy inglés, británico, europeo, occidental y blanco. He intentado salir de mi zona de confort, reconocer que muchos de los problemas del mundo son obra de personas más o menos parecidas a mí; en todo caso, esta es mi historia, con mis sesgos personales. Si me he olvidado de tu frontera o civilización favorita, solo puedo pedirte disculpas y animarte a que compres ejemplares de este libro para todos tus amigos y familiares, a fin de aumentar la probabilidad de que pueda corregir ese error en una segunda parte.
También debo aclarar de antemano que lo que sigue no es un relato simple y lineal desde el pasado hasta el presente. De haberlo intentado, el texto saltaría entre una y otra frontera de manera exasperante y confusa, porque muchas de las historias que veremos se desarrollan a lo largo de mucho tiempo. De hecho, la mayoría de los ensayos del libro incluyen por igual fragmentos de historia y comentarios sobre el mundo actual.
Dicho lo cual, en la primera parte del libro, «Historias», que es más o menos cronológica, repaso algunas de las líneas más interesantes trazadas en el pasado, desde el mundo antiguo hasta el siglo XX. Algunas me parecen especialmente importantes para contar el devenir de las fronteras como concepto y otras por el papel que desempeñaron en la creación del mundo que nos toca vivir.
En la segunda parte, «Legados», paso a tratar sobre aquellas líneas divisorias cuya característica más interesante es cómo siguen afectando al mundo de hoy. Puede ser porque ofrezcan posibles elementos de conflicto militar u otros dilemas, estos menos aterradores, en la política exterior, o simplemente porque hayan dado lugar a delimitaciones extrañas o confusas en los mapas.
Por último, en la tercera parte, «Externalidades», examino otros tipos de fronteras no tan centradas en el control del suelo bajo nuestros pies: divisiones temporales, como fechas y husos horarios; fronteras en el mar o en el aire; y, por último, demarcaciones en el espacio. De esta forma, así como el libro se inicia en un pasado lejano, termina mirando hacia el futuro.
Mientras explico lo que nos espera, quisiera puntualizar algunas notas rápidas sobre el lenguaje. En primer lugar, técnicamente existe una sutil diferencia entre límites y fronteras. Un límite es, en palabras de Philip Steinberg, director del Centro de Investigación sobre Fronteras de la Universidad de Durham, una «línea sin grosor donde se encuentran los territorios de dos Estados», mientras que una frontera es la línea que se atraviesa para cruzar de un Estado a otro. La primera tiene que ver con la división, y la segunda con la conexión. Por eso hay carteles que alertan de que se está a punto de cruzar una frontera dentro de un aeropuerto, a cientos de kilómetros de cualquier límite físico. Es una distinción que creo merece la pena señalar, aunque en las páginas siguientes voy a ignorarla en gran medida y, por tanto, emplearé las dos palabras de manera intercambiable.
Del mismo modo, la expresión Medio Oriente es obviamente problemática, ya que presupone una perspectiva europea del mundo arraigada en una época, un lugar y una actitud concretos. Si se piensa en ello durante medio segundo, es tan absurdo como el hecho de que una gran parte de la mitad oriental de Estados Unidos siga llamándose comúnmente el Medio Oeste. Pero es que hay una complicación añadida: gran parte de lo que hoy llamamos Medio Oriente —la franja del Mediterráneo oriental ocupada en su día por los otomanos— se habría denominado antaño Cercano Oriente. Me planteé utilizar términos con menos connotaciones, como Asia Occidental, Asia Sudoccidental o SWANA.*1 Pero, a pesar de que Asia era originalmente el término que designaba la actual Turquía, referirse a esa región como tal en la actualidad probablemente desconcertará al gran público, y la claridad es lo más importante. Así que, al igual que la distinción entre frontera y límite, voy a ignorarla en favor del uso coloquial. Esta nota es mi forma de decir que no resulta lo ideal, pero que vamos a dejarlo así, ¿vale?
Por último, debo admitir de entrada que el título mismo de este libro puede resultar engañoso. Contiene 47 capítulos —siempre que no se cuente el apartado extra, añadido para esta edición de bolsillo—, pero es que en algunos de ellos se tratan múltiples fronteras. Son incontables las líneas que la humanidad ha trazado en los mapas. Así pues, resulta lógico que el número de fronteras abordadas en estas páginas sea el mismo.
Todos estamos familiarizados con el mapa del mundo, o al menos del rinconcito que ocupamos en él. Todos somos muy conscientes de dónde acaba nuestra parte y empieza la otra. Y, así, caemos fácilmente en la tentación de pensar que esas divisiones que lo fraccionan son tan naturales como las montañas, los ríos o las costas. Pero resulta que no lo son. Esas particiones son ideas, más que hechos físicos: a un animal o a un extraterrestre le resultarían invisibles. Es más, lo que se hizo se puede deshacer. Hubo un tiempo antes de que existieran esas líneas, y habrá un tiempo en que ya no existan.
Ninguna frontera es inevitable ni eterna. Todas resultan arbitrarias y contingentes y, en muchos casos, podrían haber tenido un aspecto muy diferente si una guerra, un tratado o las decisiones de un puñado de europeos fatigados hubieran ido por otro camino. En ocasiones son efímeras y a veces persisten durante siglos. Algunas resultan divertidas; otras, absurdas; y algunas dejaron un legado de millones de muertos.
Al contar las historias de estas fronteras podemos aprender mucho sobre la vanidad y la locura humanas, y constatar de qué manera lo que se antoja obvio y permanente en un siglo llega a parecer aleatorio o ridículo en otro. Son relatos que nos muestran cómo determinadas decisiones tomadas por razones de juegos de poder o de ego a corto plazo acaban teniendo efectos de largo aliento —décadas o siglos— en el mundo real. Y qué mejor lugar para dar inicio a esta historia que situarnos justo al sur de El Cairo, hace cinco mil años, para considerar lo que significó realmente la primera frontera de la historia de la humanidad.
PRIMERA PARTE
HISTORIAS
SE INVENTAN LAS FRONTERAS, SURGEN Y DESAPARECEN LOS IMPERIOS,
NACEN LOS ESTADOS NACIONALES, EUROPA LA LÍA
EN EL RESTO DEL PLANETA...
LA UNIFICACIÓN DEL ALTO Y EL BAJO EGIPTO
LA PRIMERA FRONTERA DEL MUNDO... O NO
La transición de la prehistoria a la historia no significa que fuera justo en ese instante cuando empezaron a pasar cosas. Solo fue cuando la gente empezó a poner sus cosas por escrito. Por lo tanto, resulta imposible asegurar a ciencia cierta dónde aparecieron las primeras fronteras, ya que la pulsión por establecer divisiones entre nosotros y ellos es casi con toda seguridad anterior al impulso de escribir crónicas en formatos que nos hayan llegado y puedan ser leídas en pleno siglo xxi.
En realidad, las primeras ciudades Estado/tribus/otros pueblos con algún tipo de identidad de grupo (que cada cual tache según su ideología o preferencias) posiblemente no necesitaran las fronteras en el sentido actual porque el mundo estaba, para los estándares modernos, vacío. Tenían, sin duda, una idea de dónde terminaban los territorios bajo su control, pero más allá de ese punto no era muy probable que hubiera una demarcación imaginaria señalando la frontera con otra tribu, sino más bien una tierra de nadie controlada por nadie. Si alguien hubiera inventado los mapas por aquel entonces (que no fue el caso), el dibujo resultante se habría parecido poco al mosaico actual de Estados nación, y sí al espacio o al océano, con islas de orden en medio de un mar de caos.
Uno de los primeros lugares donde esta situación cambió fue en el nordeste de África. Durante los tiempos prehistóricos, esta región había acogido a cazadores-recolectores itinerantes que se desplazaban de un lugar a otro en busca de comida, posiblemente llevando sus rebaños con ellos. Sin embargo, alrededor del octavo milenio antes de Cristo, un cambio climático de índole natural hizo que la tierra empezara a secarse y, en un proceso paulatino a lo largo de muchas generaciones, los nómadas se fueron asentando y pasaron a cultivar las tierras fértiles de las riberas fluviales. Aquellas franjas de territorio, sin embargo, eran estrechas en comparación con el gran desierto que se extendía más allá, y, por tanto, aquel modo de vida sedentario implicaba mucha gente en un espacio relativamente pequeño.
Así pues, si sigues un orden cronológico y buscas el primer ejemplo de algo parecido a una frontera internacional como las actuales, seguramente eso va a llevarte al cuarto milenio antes de Cristo y, casi con toda seguridad, tal demarcación va a ser el Nilo. Al norte de esa divisoria se extendía el Bajo Egipto por las extensiones del delta del río, una zona relativamente amplia y fértil propensa a las inundaciones. Y al sur, los territorios algo más elevados del Alto Egipto, valles donde la franja de tierra productiva era más estrecha y por tanto los asentamientos tendían a concentrarse en las riberas. La línea de separación —si es que puede hablarse de algo tan coherente como una línea—, se ha colocado tradicionalmente en algún lugar cercano al paralelo 30. Estos dos reinos tenían costumbres, dialectos y probablemente también intereses geopolíticos diferentes: el norte miraba hacia el Mediterráneo y el Levante, y el sur, por su parte, a Nubia y al resto de África. Tampoco hay motivos para pensar que se vieran a sí mismos como dos mitades de un todo dividido. La noción de Egipto surgió más tarde.
Pero entonces, ¿por qué motivo, en algún momento de la historia del cual apenas tenemos información, hemos sabido de aquella frontera? Pues porque alguien la abolió alrededor del año 3000 a. C. Un rey del Alto Egipto llamado Menes conquistó el norte y fundó una nueva capital en Menfis desde la que gobernar su recién unificado reino. De esta forma se convertía en el primer faraón y estaba creando una nación que ha perdurado hasta nuestros días, por los siglos de los siglos de historia de la humanidad. Los gobernantes egipcios se representaron a sí mismos durante cientos de años adornados de unos símbolos que expresaban las dos mitades de su reino, utilizaron como título «el del Junco y la Abeja» (símbolos del Alto y Bajo Egipto, respectivamente) y se designaron a sí mismos con el título de «unificador de las Dos Tierras» (las traducciones pueden variar). Incluso se tocaban con una doble corona, el pskent, que combinaba la blanca del Alto Egipto con la roja del Bajo Egipto. Y para el sentido de nación de aquellos primitivos egipcios resultaba clave la idea de que habían sido dos reinos pero que ahora, gracias a sus benéficos gobernantes, ya formaban uno solo.
Por supuesto, nos resulta bastante difícil hacernos una idea de qué estaba sucediendo en un mundo que está más alejado en el tiempo de Sócrates de lo que Sócrates está de nosotros; y, por añadidura, tenemos mucho menos conocimiento del Bajo Egipto que del Alto porque el suelo algo más húmedo implicaba, pura y simplemente, que las cosas se pudrían con mayor facilidad. Hasta tal punto la historia egipcia se prolonga durante siglos que las conquistas del país por parte de los persas y de Alejandro Magno —acontecimientos que metemos tranquilamente en el saco de la «historia antigua»— tienen lugar en lo que comúnmente se denomina su «periodo tardío». Por lo tanto, seguro que no te sorprendes si te digo que nos quedan no pocos interrogantes en toda esta historia.
En su libro Auge y caída del antiguo Egipto, Toby Wilkinson destaca que, según algunos descubrimientos recientes, los dos últimos reinos en pie antes de la unificación hacia el 3100 a. C. tenían su sede en Tinis y Nejen, ambas situadas en el interior del Alto Egipto. Y señala que, cuando el país se dividió de nuevo durante posteriores períodos de inestabilidad, esa escisión generalmente se hacía en Asiut, una abrupta estrechez del valle del Nilo enclavada al norte de ambos yacimientos, a unos 320 kilómetros al sur de la frontera teórica. Por tanto, la geografía política no es tan clara como parece presentarla la narrativa tradicional.
También es posible (aunque suene raro) que Menes nunca existiera en realidad. Su nombre apenas aparece en los registros arqueológicos, de manera que se ha llegado a un cierto consenso para identificarlo con un rey llamado Narmer que era originario de Tinis, el cual nos viene muy bien porque sí tenemos confirmada su existencia (encima, para complicarnos la vida, los faraones solían tener más de un nombre). En el anverso de la llamada Paleta de Narmer, descrita por un egiptólogo como «el primer documento histórico del mundo», parece mostrarlo con la estilizada mitra blanca del Alto Egipto y haciendo un gesto de golpear a un extranjero, mientras que en el reverso lo vemos gobernando en todo su esplendor y ataviado con la corona roja del Bajo Egipto. Lo que ello sugiere es que nos encontramos ante un testimonio de conquista y unificación. Pero, aun así, es objeto de debate si la paleta pretendía mostrar un acontecimiento histórico real o más bien representa una leyenda mitológica del tipo «a su gemelo y a él los crio una loba; luego mató a su hermano y fundó Roma». Los vestigios arqueológicos parecen sugerir la existencia de un reino en el sur de Egipto que fue extendiendo gradualmente su dominio —primero sobre sus vecinos inmediatos y después hacia el norte—, pero tal vez no haya existido un momento en el que dos reinos claramente definidos se fusionaran para convertirse en uno, o hubiera un rey en particular que lo hiciera posible.
Pero entonces, ¿por qué aparece esta frontera en los registros históricos? Pues porque, aunque no sepamos gran cosa sobre lo que hacían los primeros faraones, gracias a la naturaleza de las pruebas que nos han llegado (tumbas, monumentos, listas de reyes, etcétera), sí sabemos mucho sobre cómo deseaban ser vistos. Y todos esos símbolos —la doble corona, cuyas dos mitades podrían ser originarias en realidad del Alto Egipto, o títulos tales como el de «señor de las Dos Tierras»— sugieren que para los faraones resultaba importante significarse como personificaciones del Egipto unido. Se sabe que al menos uno de ellos, Dyer, realizaba una especie de gira denominada «circunvalación de las dos tierras», como amalgamando su vasto reino por el mero efecto de su presencia.
Cinco mil años más tarde, tras haber sobrevivido a la ocupación de todo el mundo, desde los persas hasta los británicos, y haber emergido de ellas como una entidad única, la idea de que Egipto se rompa en pedazos nuevamente puede parecer descabellada. En la Antigüedad, sin embargo, era una preocupación muy real: durante los llamados «períodos intermedios», entre los reinos antiguo, medio y nuevo, el país volvió a fragmentarse y, en ocasiones, más de una dinastía gobernó simultáneamente desde distintas capitales. Títulos como «unificador de las Dos Tierras» reflejaban el hecho de que el prestigio del faraón provenía, en parte, de ser lo suficientemente fuerte como para cohesionar el país. En consecuencia, el hecho de que la frontera entre los dos Egiptos hubiera existido alguna vez realmente importaba menos que el hecho de que su gobernante fuera lo suficientemente poderoso como para haberla borrado.
Una última cosa antes de dejar atrás el Antiguo Egipto para adentrarnos en los acontecimientos relativamente recientes del primer milenio antes de Cristo. Durante la época de Zoser, fundador en el siglo xxvii a. C. de la tercera dinastía, Egipto estaba dividido en provincias conocidas como nomos, cada una de ellas gobernada por un nomarca. Los nomarcas eran al parecer gobernantes hereditarios con sus propias bases de poder pseudofeudales. En el apogeo del reino existían cuarenta y dos, que se mantuvieron hasta la conquista musulmana, acaecida en el 640 d. C.
Dicho de otra forma, los nomos (no confundir con los enanos de jardín) eran unidades de gobierno local que persistieron de una u otra forma durante más de 3.200 años. Un dato así pone en perspectiva los condados ingleses o los estados americanos, ¿no te parece?
LA GRAN MURALLA CHINA Y LA FRONTERACOMO FACTOR DE UNIFICACIÓN
MARCANDO LOS LÍMITES DEL REINO
MEDIO DESDE EL 221 A. C.
Ya no se puede decir que «lo único que todo el mundo sabe sobre la Gran Muralla china es mentira», porque ahora lo que todo el mundo sabe... es que no se puede ver desde el espacio. Y eso, esta vez, sí que es verdad. Por muy larga que sea esa fortificación, solo tiene unos metros de ancho y, en cualquier caso, es del mismo color que la tierra de alrededor, lo cual implica que no se puede ver ni siquiera desde una órbita baja. Si quieres ver la Gran Muralla china no te quedará otra que... bueno, pues viajar a China.
Y una cosa más que es cierta sin lugar a dudas: su extensión desmesurada, con unos 50.000 kilómetros de muro, lo cual equivale —en esa latitud— a dar una vuelta y media al planeta. En la realidad no da esa vuelta, por supuesto, y ello se debe en parte a que no discurre en línea recta, pero sobre todo a que no es una muralla única: más bien se trata de una red de muros paralelos y ramales que se extiende como una telaraña de 2.500 kilómetros por el norte de China desde la Puerta de Jade, en el extremo occidental, hasta las fronteras de Corea. No todas esas fortificaciones siguen existiendo: se calcula que la red que ha sobrevivido suma unos 21.000 kilómetros de longitud. Aun así, no puede negarse que sigue siendo mucha muralla.
Para explicar por qué eran necesarias esas defensas —y de qué manera llegaron a convertirse en un símbolo de la unificación china— conviene retroceder un poco y plantearse una gran pregunta. ¿Por qué comenzaron a existir las fronteras? Durante la mayor parte de la Edad de Piedra —que, con unos cinco millones de años, representa aproximadamente el 99,8 % de toda la historia de la humanidad— nuestra especie estaba compuesta en su inmensa mayoría por cazadores-recolectores, pequeños grupos tribales que se desplazaban todo el tiempo, raramente se topaban con forasteros y obtenían sus calorías de la caza de animales y la recolección de vegetales. Sin embargo, en algún momento de hace unos doce mil años, eso empezó a cambiar. Se trata de un acontecimiento conocido como Revolución neolítica o agrícola, cuando alguien —probablemente muchos alguien— inventó —o inventaron— la agricultura.
Curiosamente, el motivo por el que se molestaron en hacerlo constituye un misterio: se podría suponer, desde una perspectiva optimista y progresista, que el cambio mejoró las cosas, pero, en realidad, hay bastantes pruebas de que la agricultura suponía más trabajo para obtener menos calorías. Los antropólogos han teorizado sobre todo tipo de razones por las que nuestros antepasados dieron este paso en apariencia contraproducente que sigue siendo, según cualquier definición sensata, lo más importante ocurrido nunca a nuestra especie: cambios climáticos, beneficios a corto plazo que ocultaron problemas a largo plazo, beneficios para las élites que prevalecieron sobre los perjuicios del pueblo llano... Hay una posibilidad simplemente demográfica: se puede mantener a más gente en una determinada superficie de tierra mediante la agricultura que mediante la caza y la recolección, lo que significa que quienes cultivaban acabaron por ser, de manera inevitable, los dominadores. La vida se hizo más dura en todos los sentidos: más trabajo, más desigualdad, el cambio a una vida sedentaria que permitía embarazos más frecuentes y, por tanto, la invención del patriarcado. Pero, con una población en aumento, al menos había más vida en general.
En cualquier caso, la agricultura significaba asentarse en el territorio, lo cual presentaba todo tipo de implicaciones para la relación entre los seres humanos y el mundo físico. Por un lado, equivalía a más posesiones: se podía poseer algo sin tener que llevarlo a cuestas. El control de una buena tierra de cultivo se convirtió en uno de los factores más importantes a la hora de determinar qué grupos de personas prosperarían y cuáles no. Mientras que con anterioridad colectivos reducidos de personas se desplazaban por vastas extensiones de territorio, ahora se trataba de concentraciones humanas mucho más grandes en áreas relativamente pequeñas.
Sin embargo, que un grupo controlara una porción de tierra significaba inevitablemente que otros no lograban hacerlo: eso daba a los primeros un incentivo para defenderse y a los segundos un incentivo para atacar. Como casi seguro ya habrás comprendido, este es, en esencia, el punto de partida de toda la historia de la humanidad.
Las primeras civilizaciones —Egipto, Mesopotamia, el valle del Indo en Pakistán y la India noroccidental— se iniciaron todas en valles fluviales, lugares donde la tierra era fértil y las estaciones predecibles. Por razones obvias, sabemos relativamente poco sobre la vida y la política en esos lugares: como en el caso de la historia de Menes/Narmer, dependemos de disciplinas como la arqueología y la antropología, dado que entre aquella gente nadie se tomó la molestia de inventar la historia escrita. Pero en todo caso, y por lo que sabemos, en ciertas épocas algunos de estos lugares se asemejaban a imperios unificados, cuya frontera más importante era la difusa línea entre civilización y barbarie; mientras que en otros momentos podían estar formados por múltiples Estados, compitiendo por el territorio y la hegemonía, y cuyo poder cambiaba con frecuencia entre dinastías y ciudades. Un período de estabilidad y éxito podría hacer que la zona de civilización y asentamiento se expandiera, pero, en algún momento, los buenos tiempos terminarían inevitablemente y en el conjunto resultante de diferentes ciudades/Estados/ lo que fuera estallaría un nuevo conflicto.
Tal parece haber sido la historia de la China antigua. En su apogeo, las primeras dinastías controlaban posesiones que, aunque muy pequeñas en relación con el tamaño de la China actual, resultaban inmensas para los estándares de su época. Ahora bien, al igual que en Egipto, esos dominios tendían periódicamente a fragmentarse en partes más pequeñas. Y así, cuando quedaban pocos siglos para entrar en nuestra era, los Zhou, la tercera y más longeva dinastía de China, seguían teóricamente a la cabeza de un sistema político sobre el que habían reinado desde mediados del siglo XI a. C.1 En la práctica, sin embargo, ya en el siglo VIII a. C. el poder real había empezado a bascular desde el centro hacia distintos poderes locales de pequeño tamaño: en el siglo V a. C., el rey se vio obligado a reconocer la independencia de algunos de esos modestos Estados, y en el III a. C. se había vuelto ya poco más que una figura decorativa cuyo reconocimiento importaba poco. Para hacerse una idea de lo que esto podría haber significado, baste con saber que los siglos V a III a. C. se conocen como «período de los Reinos Combatientes».
Este es el mundo en el que los chinos empezaron a construir sus muros defensivos. Ya en el siglo VII a. C., los Chu —un Estado vasallo de los Zhou situado en la actual provincia de Hubei— empezaron a erigir una barrera defensiva permanente, conocida como Muralla Cuadrada, con el fin de proteger su capital. Más al norte, los Qi utilizaron una combinación de diques fluviales, montañas infranqueables y nuevas estructuras de tierra y piedra para proteger su territorio. Por su parte, en Zhongshan erigieron murallas para protegerse de los Zhao y los Qin; y los Wei construyeron dos fortificaciones, una para proteger su capital y otra para defender sus reinos de las tribus nómadas de occidente y también —de nuevo— contra los Qin. Respecto a los Qin, presumiblemente un tanto enfadados por ello, alzaron igualmente sus murallas para protegerse de otros nómadas.
Y así sigue y sigue (hay más reinos y muchas más murallas, pero seguramente te hagas una idea con esta muestra). Las fortificaciones eran defensivas, sí, pero también una forma de marcar territorio. Da la impresión de que las dinastías locales querían dejar una huella física en sus dominios y demostrar así que eran tan poderosas como el reino vecino.
La Gran Muralla china, superpuesta al mapa del país actual. Solamente se muestran algunas de sus ramificaciones.
Todo esto llegó a una especie de conclusión en el 221 a. C. cuando Qin Shi Huang (o Shǐ Huángdì, nombre con el que reinó), líder de la entonces poderosísima dinastía Qin, completó la anexión de Qi, unificó China y anunció al mundo que su dinastía duraría «10.000» generaciones.2 La previsión resultó un pelín optimista: en el 207 a. C., apenas cuatro años después de morir el gobernante, su imperio se derrumbó y, tras una fugaz guerra civil, su linaje fue reemplazado por los Han, bastante más duraderos. No obstante, Qin Shi Huang ha pasado a la historia como el primer emperador verdadero de China por sus numerosos e interesantes proyectos para convertir Estados anteriormente enfrentados en un único pueblo con una sola identidad. De hecho, su régimen unificó los diversos sistemas chinos de escritura, estandarizó pesos y medidas e incluso promulgó reglas sobre el ancho de los ejes de los carros con el fin de mejorar las comunicaciones. Por eso los Qin —pronúnciese más o menos chin— dieron su nombre al país.
Ahora bien, aquel primer emperador también es recordado en cierta manera como un villano, ya que entre aquellos diversos proyectos estaba un extenuante programa de obras públicas: sirviéndose de un vasto contingente de trabajadores no remunerados, a los que se forzaba a trabajar a modo de impuesto, el régimen construyó nuevas carreteras, canales y fortalezas. De igual modo, comenzó a unir las diversas murallas ya existentes en una sola estructura destinada a defenderse de las invasiones bárbaras del norte, pero también como símbolo del nuevo Estado recién unificado. La literatura de la época denuncia el efecto ruinoso que esas políticas tendrían sobre los jóvenes obligados a trabajar y también en las familias que tenían que dejar atrás. Sin embargo, para bien o para mal, China tenía su muralla.
Aquellas estructuras originales consistían más bien en movimientos de tierra —y no tanto en muros tal y como nosotros los entendemos—, construidas con adobe y otros materiales que podían recogerse localmente: en palabras de National Geographic, «hojas de palma roja en el desierto de Gobi, troncos de álamo silvestre en la cuenca del Tarim, juncos en Gansu». Lo que queda en la actualidad, sin embargo, es en su mayor parte una construcción mucho más reciente. La imagen mental que te ha venido a la cabeza al leer este capítulo —una edificación de ladrillo tan ancha como alta que se extiende hasta el horizonte a lo largo de las colinas como una enorme serpiente gris— es casi con toda seguridad la de las murallas ming. Aquello fue un proyecto conscientemente defensivo, un intento de la dinastía que gobernó China a partir del 1368 de resucitar un sistema tan alejado de ellos como el Imperio romano pueda estarlo de nosotros y garantizar que no pudiera repetirse jamás una invasión como las conquistas mongolas del siglo precedente. Esas fortificaciones, que se extendían más de siete mil kilómetros desde el desierto hasta el mar, tampoco eran simples murallas. Formaban todo un entramado militar que incluía puertas y establos, torres y fortalezas con nombres pomposos como la Torre para reprimir el Norte o (mi favorito) la Torre para reprimir a los extranjeros con cara de cabra.
Aquello funcionó, pero, si lo comparamos con el gran río de la historia china, no por mucho tiempo. A medida que los ming comenzaron a dar señales de debilidad, el Estado ya no podía guarnecer adecuadamente sus defensas ni abastecer a quienes allí quedaban para vigilarlas: resultó, por tanto, que una muralla no era ni más ni menos fuerte que el Estado al que protegía. Así que, cuando los manchúes organizaron una invasión en el siglo XVII, los muros no resultaron suficientes para detenerlos. Esto no quiere decir que no fueran de utilidad: la dinastía que los manchúes pusieron en el poder, la Qing (última en gobernar la China imperial), vio en la muralla un buen baluarte contra la influencia cultural china que se estaba extendiendo hacia sus territorios originales no chinos situados en el nordeste.
Todo ello nos conduce a uno de los hechos más importantes sobre las murallas. Su finalidad y significado han cambiado radicalmente a lo largo de los siglos, lo cual, dada la probabilidad de que algo permanezca inalterable a lo largo de dos mil años, tampoco debería sorprendernos. Sus versiones primitivas fueron una consecuencia de la división de China; las construidas por la dinastía Qin, de su unificación. Hubo siglos en que el imperio se parapetó tras esos muros, que llegaron a simbolizar la frontera entre la civilización china y el caótico mundo exterior. En otros, el imperio se extendió mucho más allá, hasta el punto de ser una estructura defensiva más que una arteria de comunicaciones, una forma de permitir y controlar los viajes y el comercio entre los centros y las provincias. Y en otros, simplemente fueron olvidadas y abandonadas a su suerte, hasta dejar que se derrumbaran.
Y luego está el ineludible papel del turismo. En las épocas en que China ha permanecido más cerrada al mundo, las murallas fueron el parapeto tras el cual ocultarse; cuando ha estado más abierta, sin embargo, la belleza de sus fortificaciones históricas ha sido uno de los principales reclamos que ofrece a los visitantes, una parada importante en la ruta turística entre los viajeros occidentales ya desde la caída de los ming. En la actualidad, autobuses repletos de viajeros nacionales llegan hasta el tramo más cercano a Pekín: si en el pasado los jóvenes europeos de familia próspera recorrían Europa en un viaje que se llamó Grand Tour, hoy los jóvenes estudiantes chinos con posibles visitan sus murallas.
Por tanto, aunque esas edificaciones sigan siendo un símbolo de la China unificada para cuya protección se construyeron, no lograron esconder eternamente el país a los ojos del resto del mundo. No solo fueron mongoles y manchúes quienes lograron atravesarlas: cuando los europeos llegaron en el siglo XIX, lo hicieron por mar, fondeando sus cañoneras en los puertos chinos. Por tanto, como descubrieron los chu, los qi y tantos otros hace milenios, y como descubrieron los ming en el siglo VII, no hay frontera que mantenga fuera a los extranjeros para siempre.
¿POR QUÉ EUROPA NO ES UNA PENÍNSULA DE ASIA?
DE QUÉ MANERA LOS GRIEGOS Y LA IGLESIA
SE INVENTARON UN CONTINENTE
A distintos sistemas de transporte urbano, cotas diferentes de ambición. El metro de Nueva York se detiene en el límite septentrional de la ciudad, obligando a los residentes de los suburbios del vecino condado de Westchester a encontrar otra forma de trasladarse. El metro de París extiende unos pocos tentáculos más allá del bulevar periférico, que sigue de manera aproximada lo que fue el camino de las últimas murallas de la ciudad; por su parte, el metro de Londres resulta prácticamente ineludible en los suburbios del norte y oeste de la ciudad, aunque parece negar extrañamente la existencia del sudeste.
El metro de Estambul seguramente los supera a todos. Seis de sus ocho líneas se encuentran en Europa, y dos —aún dentro de los límites de la ciudad— en Asia. Ambas zonas están comunicadas por la línea de cercanías Marmaray, de 76,6 kilómetros de longitud, cuyo nombre se formó combinando el del mar de Mármara (que se encuentra un poco más al sur) y ray, la palabra turca para «ferrocarril» (que es lo que es). Así que, si vas a Estambul, podrás tomar ni más ni menos que un tren de cercanías entre continentes.
Sin embargo, tampoco es tan impresionante como pueda parecer a primera vista. De hecho, puedes cambiar de continente recorriendo apenas tres kilómetros con una parada intermedia (por ejemplo, de Sirkeci a Üsküdar), y aunque el Marmaray discurre por el interior de un túnel durante 13,5 kilómetros, solo unos 1,8 kilómetros se encuentran bajo el Bósforo, el estrecho que divide Europa de Asia. La mayor parte de su trazado es subterráneo por la misma razón que los metros de Nueva York o París: porque sería un lío empezar a demoler partes de Estambul para que pasen los trenes. Cuanto más observas el Bósforo, más absurdo parece pensar que la tierra de un lado sea fundamentalmente distinta de la del otro.
Existen distintos lugares de la Tierra donde se tocan distintos continentes, por supuesto, y podría argumentarse que, por ejemplo, la península del Sinaí o el istmo de Panamá son igualmente puntos que, de manera arbitraria, podemos etiquetar como cruces entre unos y otros. Sin embargo, en estos últimos casos se trata sin lugar a dudas de estrechas franjas de tierra que dividen dos enormes masas terrestres. Lo que hace diferente a la frontera entre Europa y Asia es que sigue pareciendo ridícula incluso cuando se observa en un mapa más amplio. Al sur de Estambul, la frontera pasa por el mar de Mármara y los Dardanelos, otro estrecho que en su punto más angosto cuenta con una anchura de apenas 1,2 kilómetros. Y por el norte, continúa a través del mar Negro, los altos picos de la cordillera del Cáucaso, el mar Caspio y los Urales. Son todos ellos accidentes geográficos de lo más impresionante, sin duda. Pero...
normalmente no usamos las cordilleras como límite de un continente: Norteamérica no tiene frontera alguna ni en las Rocosas ni en los Apalaches;en cualquier caso, entre el mar Caspio y los montes Urales existe un espacio dentro del cual nadie parece estar muy seguro de por dónde discurre la frontera realmente: suele recurrirse a los ríos Ural y Emba, pero en última instancia es una cuestión de criterio, porque