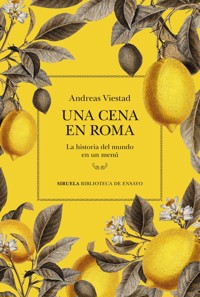
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Biblioteca de Ensayo / Serie mayor
- Sprache: Spanisch
Hay más historia en un plato de pasta que en el Coliseo.Un fascinante ejercicio de arqueología culinaria, un entretenido y sabroso viaje a través de la mesa y del tiempo. «Hay más historia en un plato de pasta que en el Coliseo». Así, a partir del menú de un clásico restaurante de la capital italiana, Andreas Viestad nos adentra en un fascinante ejercicio de arqueología culinaria, un entretenido y sabroso viaje a través de la mesa y del tiempo, una exploración que va desde la Ciudad Eterna hasta el mundo globalizado. Desde el pan de los entrantes —que le sirve para rastrear los orígenes del trigo y su papel en el ascenso y la caída de Roma—, pasando por el aceite, la sal, la pimienta, la carne o el vino, hasta el sorbete de limón del postre —que explica cómo el hambre de azúcar incentivó el comercio de esclavos en el mundo antiguo—, la cena de Viestad no puede ser más romana. Su relato, en cambio, resulta absolutamente universal. Así pues, moviéndose con fluidez entre los olores y sabores de un pequeño local y las largas líneas de la civilización, este seductor ensayo narrativo nos invita a reflexionar sobre la importancia capital de los alimentos en el desarrollo de la humanidad. «Moviéndose con fluidez entre los olores y sabores de un pequeño restaurante local y las largas líneas de la civilización, Viestad ha logrado un seductor ensayo que nos invita a reflexionar sobre la importancia de los alimentos en la historia de la humanidad».Alice Waters «Una atractiva mirada a los alimentos y su historia a través del prisma de un menú en un conocido restaurante romano. Una arqueología culinaria tan erudita como apasionante».Marina O'Loughlin, The Sunday Times
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Créditos
Edición en formato digital: septiembre de 2024
Título original: En Middag i Roma. Verdenshistorien i et måltid
En cubierta: © rawpixel
© Andreas Viestad
Publicado originalmente por Kagge Forlag, 2020
© De la traducción, Virginia Maza
© Ediciones Siruela, S. A., 2024
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-10183-91-9
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
El centro del universo
Pan
Antipasto
Aceite
Sal
Pasta
Pimienta
Vino
Carne
Fuego
Limón
De regalo, una receta
Referencias
Agradecimientos
El centro del universo
Puede que La Carbonara sea el mejor restaurante de Roma. Aunque siempre está lleno, el ritmo es frenético y no para de entrar y salir gente —su ubicación es difícil de superar, simple y llanamente—, siempre termino aquí después de un largo día recorriendo ruinas, palacios y museos por las calles adoquinadas de la Ciudad Eterna. El restaurante se encuentra en el lado norte de Campo de’ Fiori, una concurrida plaza en pleno corazón histórico de Roma.
A primera hora de la mañana, llegan las camionetas y los motocarros de los verduleros, cargados hasta la bandera. Después hacen su aparición los floristas y los dueños de los puestos para turistas donde venden embutidos, aceite de trufa y pasta en forma de letras. La plaza está tomada todo el día por una multitud en la que se confunden romanos y turistas. Ahora que cae la tarde, comienzan a llenarse los bares que la bordean. Mientras, los vendedores empiezan a recoger y dejarán el lugar sembrado de claveles rotos y hojas de coliflor pisoteadas. Entre los puestos se mueve con torpeza una pequeña barredora mecánica, que no hace mucho más que una simple escoba.
James Joyce escribió con cierto desdén que Roma era como «un hombre que viviera de exhibir el cadáver de su abuela a los viajeros». Es comprensible. Aquí hay historia por todas partes. Te puedes sentar en los mismos escalones de mármol que los emperadores, caminar sobre losas por las que corrió la sangre de gladiadores y santos, visitar monumentos a la locura y la creatividad humanas, y contemplar lugares que han sido cruciales en el recorrido de la civilización occidental.
La primera vez que estuve en Roma, paseé deslumbrado todo el tiempo. Si tenía que atravesar la ciudad para ver un monumento, tropezaba con otros más de camino. Era fascinante, pero también agotador.
Las cosas no mejoraron precisamente cuando me casé con una arqueóloga. No hay lugar como Roma si te dedicas a estudiar los restos mortales y los vestigios, ya no de las abuelas de la gente, sino de sus trastara-trastatara-trastatarabuelas. Al ver la ciudad a través de los ojos de mi esposa, aprendí a escuchar la historia de la que hablan los edificios y las ruinas. Cuando sigo su guía, puede que nos detengamos ante un adoquín, un desnivel o los restos de un antiguo pilar emboscado en una casa muy posterior. Ella me ha enseñado que Roma se ha construido sobre cimientos y con materiales de todas sus vidas pasadas, y que incluso los edificios destartalados y las ruinas tienen dignidad propia.
Un tema recurrente entre los arqueólogos que frecuento es el trabajo de campo. Los meses o años que dedican a una excavación (cavando y estudiando) los siguen alimentando cuando ya han vuelto a la mesa de un despacho (para hacer lo que casi todo el mundo), continúan siendo su atalaya. El trabajo de campo los hace sentir especiales durante mucho tiempo; al fin y al cabo, han vivido en carne propia el triunfo exultante de estar lo más cerca posible de la historia. «El suelo que estás pisando lo pisaron quienes vivieron aquí antes, y lo que tienes en la mano lo sostuvieron también ellos», me explica mi esposa con el mismo entusiasmo que intenta contagiar a sus alumnos.
En una ciudad que alberga tanto pasado, la voz de la historia nos puede llegar al oído desde el otro lado de las obras de arte, de los edificios, de las piedras y de las ruinas, con solo estar ahí. Por suerte, cuando te has saturado, puedes desconectar con buena comida y bebida, en veladas de placer y distracción que se alargan. ¡Por fin libres! ¡Libres del yugo del pasado y de la interminable clase de Historia! En la mesa, con un plato de pasta y una copa de vino, el mismísimo James Joyce podría, por un instante efímero, relajarse, disfrutar y admitir que es agradable estar en Roma.
No es cierto, sin embargo, que la comida sea algo efímero, solo presente y pasajero, a diferencia de la permanencia del mármol y los adoquines; no es cierto que solo ellos puedan hablar del pasado. Estoy convencido de que la historia también está en los alimentos que comemos, puede incluso que en mayor medida.
Mi trabajo de campo ha sido en la mesa. Mi interior, y también mi aspecto, se han modelado con más de cincuenta mil comidas. He comido, he leído sobre comida, he viajado para aprender cosas nuevas sobre comida y la he cocinado. Y he sido lo bastante afortunado, inteligente o astuto como para convertir mi afición por ella en trabajo.
Casi todos los artefactos que estudian los arqueólogos son sólidos: piedras y huesos, armas, joyas, metales y monedas. La mayoría de las fuentes históricas se refieren a asuntos que se consideraban tan importantes que había que escribir sobre ellos: oro, generales, victorias y conquistas. Los alimentos tienen la capacidad de contar una historia diferente, la que nos dice de dónde venimos, cómo vivíamos y qué nos movía. Si los arqueólogos se valen del agujero que dejó un antiguo poste o de los restos de unos cimientos para arrojar luz sobre el pasado, yo utilizaré sal, un cuenco de pasta y una copa de vino. Y, aunque solo sea para fastidiar a mi esposa, lo llamaré «arqueología culinaria».
En el centro de Campo de’ Fiori se alza la estatua de Giordano Bruno. Los guías turísticos suelen detenerse al pie para hablar del fraile dominico, matemático y astrólogo cuya obra dio continuidad a la revolución copernicana. Al igual que Copérnico, Bruno sostenía que las estrellas no están dibujadas en la bóveda celeste para darnos algo que mirar: son soles, como el nuestro, solo que muy muy lejanos. Afirmaba también que el universo no tiene centro y que las fuerzas de la naturaleza son las que gobiernan el mundo; una teoría audaz, ya que, por extensión, implicaba que ni Dios era omnipotente ni los relatos de la Biblia hechos ni las palabras papales infalibles. Le fue tan bien como cabía esperar: Bruno fue detenido, condenado y quemado en una hoguera en Campo de’ Fiori el 17 de febrero de 1600. Para que no contagiara a los presentes de sus peligrosas opiniones, le colocaron una placa de metal sobre la lengua antes de conducirlo al lugar de la ejecución. En 1889, un grupo de intelectuales —entre los que se contaban Walt Whitman, Victor Hugo y Henrik Ibsen— hizo erigir la estatua de Bruno y se encontró con la oposición feroz de la Iglesia, que amenazó incluso con que el papa abandonaría la ciudad si se la mancillaba con una efigie del hereje. Desde entonces, Campo de’ Fiori es el escenario elegido para protestas en contra de la Iglesia, y las autoridades todavía tienen que borrar de vez en cuando pintadas de «A BASSO IL PAPA!» (¡Abajo el papa!) de las fachadas que rodean la estatua.
En la forma tradicional de pensar la historia, se la presentaba como una suma de acciones y decisiones de grandes hombres, una larga lista de generales y emperadores. Es un acercamiento al pasado superado por los tiempos, aunque me encontré con él en alguna clase de Historia de la universidad y sigue siendo habitual en las guías turísticas y muchas obras sobre el mundo clásico. En cambio, las interpretaciones más actuales inciden en las condiciones materiales, en estructuras de poder más profundas, en ideas e ideologías o en relaciones de propiedad. Pocas veces se menciona la comida, si no es en relación con acontecimientos que desembocaron en hambrunas o crisis, o con el descubrimiento de nuevos recursos. Sin embargo, lo que comemos no solo es resultado de la historia; muy a menudo, es una fuerza motriz (a veces, incluso, el motor principal) que nos hizo asentarnos donde lo hicimos y organizarnos como lo hicimos: lo que nos convirtió en quienes somos. Para verlo, solo hay que cambiar la perspectiva, como nos instaba a hacer el hereje Giordano Bruno.
Este libro trata de una cena en un restaurante de Roma en una noche de junio, y de lo que esa cena —y cualquier otra— puede contar sobre nuestro pasado. Trata de los sabores que nos cambiaron, de los ingredientes que nos domesticaron, de la comida que alimentó a un imperio y de la búsqueda del origen del mejor plato del mundo. En este sentido, diría —por no andarme con rodeos, pero sin ánimo de exagerar— que en cada chuleta de cordero y en cada plato de pasta hay más historia que en el Coliseo o en cualquier otro monumento histórico. Y, a diferencia de los edificios y los adoquines, la comida es igual de espléndida y nueva cada vez, por vieja que sea su historia.
Un músico callejero canta en el lado sur de Campo de’ Fiori, en competencia con la música del bar de al lado. El olor a carne a la brasa y espresso se funde con el humo de los cigarrillos mientras los últimos rayos de sol del día destellan en la plaza. Por un instante, al mezclarse su luz con los excrementos de pájaro que cubren la estatua de Giordano Bruno, parece que la envuelve un halo resplandeciente.
¡Qué ironía! Bruno fue excomulgado por el papa, prohibido por los protestantes de Alemania por su trabajo científico, y sus obras se incluyeron en el Index librorum prohibitorum, la lista de libros prohibidos de la Iglesia católica, donde siguieron hasta 1966. Después la posteridad ha sido dura —con razón— con los jueces de Bruno y con los verdugos que lo ataron a la hoguera cabeza abajo, le prendieron fuego y lo dejaron arder. También se han aceptado la mayoría de sus afirmaciones y hoy forman parte de nuestra visión del mundo. Sin embargo, se equivocaba en una cosa; en esta apacible tarde de junio, es evidente que el universo tiene un centro, y está aquí en Roma: en Campo de’ Fiori.
Pan
Me traen el pan cuando apenas he tomado asiento. Angelo, el camarero, pasa a toda velocidad de camino a la terraza y, con un movimiento casi imperceptible de la mano, deposita la cesta en el centro de la mesa. En muchos restaurantes de Italia, hay que pagar un suplemento por el pan, el coperto, que ronda los dos euros por persona. Los clientes detestan una práctica que les hace sentir estafados, así que ahora en Roma está prohibido cobrarlo. Aun así, pagues por él o no, el pan que te sirven suele ser insípido; a veces va envuelto en plástico y es tan insulso como un trozo de corcho.
No es este el caso del pan sin coperto de La Carbonara. La miga es tierna y esponjosa, y la corteza crujiente, con una textura sutilmente compacta que le da la resistencia justa al masticar. Se hornea en la puerta de al lado, en Forno Campo de’ Fiori, una de las pocas tahonas artesanas que han sobrevivido a la invasión de las grandes panaderías industriales que ahora dominan Italia. El apartamento donde me alojo está en el edificio contiguo y tiene una terraza que da a la plaza. Por la mañana me gusta salir y observar a los que pasan. Desde arriba, se ve cómo cambia de pronto de dirección el río de gente cuando abre la panadería a las siete y media de la mañana, como si desembocara en un estanque o en un lago.
Forno Campo de’ Fiori siempre está lleno. El surtido cambia a lo largo del día: cornetti, galletas y pizza alla romana (una masa fina estilo pizza con mortadela) por la mañana, y pizza al taglio de un metro de largo, repostería más elaborada y diferentes tipos de pan cuando vuelven a abrir por la tarde.
Como en todo el casco histórico, la clientela es una mezcla de romanos y turistas. Pero, aunque estos últimos son una parte considerable y presumiblemente deseada (esencial, incluso), es como si no existieran. Todo se hace en italiano. Y no solo eso: prácticamente todos cuantos compran por primera vez en la panadería tienen problemas para seguir el enrevesado procedimiento de cobros y pedidos. Aun así, nadie intenta simplificar el sistema ni dar ninguna explicación. Cada vez que llega alguien nuevo al mostrador, vacila, y cada vez se le atiende con la misma impaciencia, como si fuera el primero en no aclararse. Pida ahí, pague aquí, recoja el pedido allá. ¡Lo sabe todo el mundo! No hacen falta aclaraciones ni carteles. Ya no sé cuántas veces he sido yo «el tonto» que ha retrasado la cola, porque siempre olvido que en los bares hay que pagar primero y luego recoger el espresso, mientras que en una panadería primero hay que pedir, después pagar y al final enseñar el tique para recoger el pedido.
Esta reticencia a formar parte de una comunidad globalizada y anglófona, donde es fácil ir de compras, donde puedes pedir un café con leche a media tarde y donde las tiendas no tienen la persiana echada varias horas a mediodía, es una fuente inagotable de frustración para los extranjeros residentes en Roma que conozco, y también para muchos italianos. Al mismo tiempo, contribuye a dar su carácter único a la ciudad. Esa actitud desafiante y orgullosa tiene su atractivo, sobre todo cuando no se tiene que vivir con ella cada día. Resulta bastante humillante estar ahí plantado y rojo de vergüenza, después de recibir una regañina delante de toda la clientela por haber faltado a la etiqueta de la panadería. Sin embargo, la sensación es magnífica una vez que has aprendido el sistema. Ahora, cuando voy a comprar un cornetto, miro con indulgencia a la extranjera primeriza que lo hace todo mal. Si es amable y está perdida, la ayudaré; si se muestra altanera y exigente, me quedaré callado en la cola con los demás iniciados, como un romano más.
El pan es una parte más de la comida en Roma por las mismas razones que en otros lugares: es una pieza universal de nuestra cultura gastronómica. Hace unos años estuve trabajando en Zimbabue; allí se come sadza, una especie de gachas espesas de maíz. Las tienen por una comida básica, un alimento esencial, y las comen todos los días, a menudo varias veces. Al cabo de un tiempo me harté de comer sadza sin parar y empecé a llevar mi propio almuerzo.
—¿Cuál es el alimento básico en Noruega? —me preguntó un colega, tan fascinado como horrorizado de que existiera un lugar en la otra punta del mundo donde no nos encantara la sadza.
—No tenemos ninguno en particular como aquí —le contesté.
Empecé a enumerar todo lo que se come en mi país: bacalao, salmón, cordero, col, cerdo o carne de caza, como alce o reno. Muchas cosas diferentes, según la estación o el gusto de cada cual. El otro se echó a reír:
—¡Estás de broma! Pero ¡si comes pan en el desayuno, a media mañana, para el almuerzo y con la cena! ¡Estás enganchado! Mira lo que tienes delante, hombre.
Así que miré el bocadillo y tuve que darle la razón.
He comido pan todos los días, toda la vida. Un día cualquiera, lo como varias veces: en el desayuno y en el almuerzo, incluso entre horas. A menudo me parece aburrido y no dejo de pensar que debería cambiarlo por algo más estimulante. Pero el pan es lo que me mantiene en pie. En Noruega es así desde hace generaciones. Y aquí en Roma, desde hace más de dos mil años.
El pan es la guarnición que no ha de faltar en ningún restaurante; puede servir para quitar el hambre o para aprovechar hasta la última gota de salsa de la pasta o de jugo de la carne. En una mesa cercana hay un grupo de amigos; uno de los jóvenes ha pedido lubina a la parrilla, el plato más caro de la carta, y los demás se han conformado con un sencillo plato de pasta. La tradición cuando se sale a comer fuera es pagar «a la romana», pagare alla romana, que consiste en dividir la cuenta en partes iguales, sin calcular quién ha comido qué. Es de suponer que todos son conscientes de que van a tener que costear la exclusiva apetencia de su amigo. Uno tras otro, untan el pan en la mezcla de caldo, aceite y zumo de limón de la fuente de pescado: ya que van a pagar, al menos quieren probarlo.
El pan y el cereal han desempeñado un papel central en la historia de Roma. El cereal servía de alimento, pero también fue lo que sustentó el crecimiento de la ciudad; de todo el Imperio, en realidad. En la leyenda, la historia de Roma se abre con la llegada de un pequeño grupo de personas a la costa occidental de la actual Italia. «Canto a las armas», escribe el poeta Virgilio al comienzo del poema nacional del Imperio romano, La Eneida:
… y al héroe que forzado al destierro por el hado fue el primero que desde la ribera de Troya arribó a Italia y a las playas lavinias. Batido en tierra y mar arrostró muchos riesgos por obra de los dioses, por la saña rencorosa de la inflexible Juno. Mucho sufrió en la guerra antes de que fundase la ciudad y asentase en el Lacio sus Penates, de donde viene la nación latina y la nobleza de Alba y los baluartes de la excelsa Roma.
Todo comienza cuando Eneas, hijo del rey, se asienta con su séquito en una zona hasta entonces indómita e incivilizada; un territorio cubierto de bosques, cuyas gentes no sabían cultivar plantas ni criar animales. Según Virgilio, eran oriundos de los robles.
La ciudad no se fundó hasta pasadas generaciones. Hubo que esperar a que aparecieran en escena dos descendientes de Eneas: los gemelos Rómulo y Remo. Como si su historia familiar no fuera ya lo bastante complicada, nacieron fruto de una violación (la perpetrada por Marte, dios de la guerra) y un tío celoso ordenó su asesinato nada más nacer. Los rescataron una loba y un pájaro carpintero; la primera amamantó a los hermanos, pero no está claro en qué ayudó exactamente el pájaro (esta parte de la historia se suele omitir). En cualquier caso, cuando los gemelos crecieron y se dispusieron a fundar la ciudad, los enfrentó el lugar elegido: si Rómulo se inclinaba por el monte Palatino, Remo prefería el Aventino. La disputa se saldó con la muerte de Remo a manos de su hermano Rómulo, quien, con toda modestia, le dio a la ciudad su propio nombre.
Se dice que Rómulo fundó Roma en la fiesta de la diosa Pales, protectora de los pastores, el 21 de abril del año 753 a. e. c. Y, aunque se ha dejado de tomar el mito al pie de la letra, esta fecha se utiliza habitualmente todavía para calcular la antigüedad de la ciudad. También la loba amamantando a los niños sigue siendo el símbolo de Roma. El motivo está en todas partes. De la fachada de La Carbonara cuelgan los restos de un viejo cartel del A. S. Roma, en cuyo escudo aparecen los tres.
Así, a diferencia de la mayoría de los pueblos vecinos, los romanos no provienen de los primitivos nativos ni de los robles. Ellos son los descendientes de Eneas de Troya y por sus venas corre sangre de dioses. Y la ciudad se fundó con un fratricidio.
Nuestro conocimiento de la historia más antigua de la ciudad se basa en mitos, y lo más seguro es que la mayor parte de lo que se cuenta en ellos no sucediera nunca. Sin embargo, a falta de otras fuentes, hay que confiar en los cuentos, con la esperanza de que sean tal vez la expresión de alguna verdad que quedó allí escondida. Si no fue exactamente eso lo que ocurrió ni con los mismos protagonistas, quizá sucedió algo parecido; y es probable que así sea. El historiador romano Tito Livio, cuya obra data de comienzos de nuestra era, admitió que en esa parte de la historia oficial de la ciudad bien podría haber más de encanto y de poesía que de verdad; y, aun así, la defendía: «Es esta una concesión que se hace a la antigüedad: magnificar, entremezclando lo humano y lo maravilloso, los orígenes de las ciudades» y, continúa, si a algún pueblo se le debe reconocer el derecho a sacralizar sus orígenes, es al romano.
Lo que en un principio debió de ser un puñado de guerreros más bien zarrapastrosos al mando de unos míseros pastores en un pequeño asentamiento en las faldas del Palatino fue creciendo hasta convertirse en una ciudad-Estado de buen tamaño y, luego, en una potencia de ámbito regional. Roma era despiadada y militarista y, de resultas de su agresividad, también muy exitosa. Entre los años 300 y 200 a. e. c., conquistó toda la península itálica, que quedó bajo su control. En los siglos que vinieron, esa expansión continuó a gran velocidad hacia regiones que, con el tiempo, pasaron a denominarse provinciae (provincias): las islas de Córcega, Cerdeña, Sicilia y Baleares, la península ibérica, la zona que hoy ocupan Francia y Bélgica, el sur de las islas británicas, los Balcanes, Grecia, varias partes de Asia Menor y la costa mediterránea de África. Roma no se construyó en un día, como bien confirman tanto la mitología como la historiografia basada en hechos mucho más recientes que aquella. De dos hermanos quedó uno y después el ambicioso imperio creció, casa a casa, hombre a hombre, pueblo a pueblo, provincia a provincia, país a país…, hasta que el Imperio romano llegó a tener cincuenta millones de habitantes. Alrededor del año 100 a. e. c., en la ciudad de Roma vivía un millón de personas.
Virgilio cantaba a las armas y a un hombre, y de eso van casi todas las historias sobre el Imperio romano. Hay generales, hombres de Estado, emperadores chiflados y alguna que otra mujer (sobre todo, en el papel de tentadora), filósofos y traidores. Se suceden intrigas, invasiones, batallas y relatos sobre un imperio tan colosal que llegó a abarcar la práctica totalidad del mundo conocido.
Pero ¿de qué vivían todos ellos? ¿Qué comían? Algo que está prácticamente ausente de los relatos clásicos sobre Roma —y de la mayoría de las descripciones históricas que recogen las guías turísticas— es lo que muchos historiadores actuales consideran, sin embargo, motor de la extraordinaria expansión del Imperio: su singular sistema alimentario. No fueron reyes ni senadores ni cónsules ni generales quienes construyeron Roma. Como escriben Evan Fraser y Andrew Rimas en Empires of food, Roma se construyó con trigo. Eso no quiere decir que todo girara alrededor de este cereal, pero sí que alimentó la maquinaria social: fue uno de los elementos clave para que todo pudiera ocurrir, con un papel no muy distinto del que desempeñó el petróleo en el siglo XX.
Para empezar, Roma está situada en un lugar extraño. ¿Por qué el poderoso Imperio romano nació ahí precisamente, a veintinueve kilómetros del mar, en mitad de una tierra que no es la más rica ni la más productiva? Al principio, cuando solo era una de tantas ciudades de éxito modesto, Roma se vio frenada por su emplazamiento. Puede que los romanos fueran más distinguidos que sus vecinos (a fin de cuentas, su genealogía estaba poblada de reyes troyanos y divinidades), pero eran más pobres en recursos naturales. Quien haya viajado por Italia sabrá lo fértiles que son muchas otras zonas del país: la exuberancia de la Toscana y del valle del Po, la verde Umbría y los interminables campos del sur de Italia y de Sicilia. Esas regiones podían alimentar muchas bocas. En cambio, Roma tenía una cantidad reducida de tierras de cultivo y una población que crecía rápido y sin cesar. Ante la necesidad de alimentar a un número cada vez mayor de habitantes, pronto pasó a depender de las importaciones de cereal. Para ello, se creó un avanzado sistema comercial y eso marcó la diferencia. Para el estadista y filósofo Cicerón, la ubicación de la ciudad y su gran dependencia del comercio fueron las bases de su éxito posterior:
¿Cómo pudo, pues, comprender Rómulo más inspiradamente las ventajas del mar, a la vez que evitar sus defectos, que al poner la ciudad en la orilla de un río perenne de curso constante y que desemboca anchamente en el mar? Para que por él pudiera la ciudad recibir del mar lo que necesitaba y exportar lo que le sobraba, y que no solo tomara por ese río las cosas traídas por el mar que fueran necesarias para su mantenimiento, sino para que recibiera también las transportadas por tierra, de modo que me parece como si ya Rómulo hubiese adivinado que en el futuro esta ciudad iba a ser sede y domicilio de un gran imperio.
Roma siempre estaba envuelta en una u otra guerra con sus vecinos. En la época, guerra y conflicto eran lo habitual y, con cada triunfo, el vencedor tenía derecho a saquear a su antojo. Lo acostumbrado siempre había sido abandonar el campo de batalla y a los vencidos después de infligirles suficiente humillación y de sacar un beneficio razonable. En algunos casos, se iba más allá. Cuando Roma consiguió derrotar a la archienemiga Cartago tras más de cien años de guerra, los vencedores cogieron todo cuanto pudieron, arrasaron la ciudad y, para terminar, rociaron el suelo con sal. Aniquilación total. Pero eran excepciones. Normalmente bastaba con dejar al enemigo vencido y debilitado, y con volver a casa sabiéndose más rico y fuerte. Lo que diferenció a Roma de cualquier otra potencia que la precedió fue que, mientras otros vencedores cogían el botín y regresaban a casa, los romanos pasaron a quedarse en las tierras conquistadas. Los antiguos adversarios se convertían en parte de un Estado en expansión permanente e iban ganando nuevos derechos a medida que se adaptaban. A su vez, el dominio de Roma quizá fuera despiadado, pero también podía tener su lado bueno. En el clásico de los Monty Python, La vida de Brian, el líder rebelde Reg pregunta retóricamente: «¿Qué han hecho los romanos por nosotros?», y sus partidarios enumeran todo tipo de ventajas: desde el alcantarillado, la sanidad o los baños públicos, hasta la enseñanza, el vino y la paz.
La consolidación del Imperio fue de la mano de un creciente y extraordinario sistema burocrático, que llegaba cada vez más lejos y más dentro de las colonias, con cuerpos y puestos que ya no dependían de individualidades, familias ni clanes, y donde nadie era irremplazable. Si antes el gobierno se basaba en alianzas —un principio por el que a los vencidos se los hacía aliados y, siempre que fueran leales, se les daba manga ancha—, el nuevo Estado romano asimilaba. Las elites de las provincias conquistadas acabaron escribiendo y hablando latín, haciendo propios los valores romanos, viviendo en casas romanas, bañándose en termas romanas, adoptando las costumbres romanas y adquiriendo derechos civiles.
Los romanos fueron capaces de gobernar un imperio en expansión ininterrumpida. Y tenían una buena razón para permanecer en los territorios conquistados: el Imperio se basaba en gran medida en su capacidad para recaudar impuestos en forma de cereal, aceite de oliva, metal o aquello que el territorio de conquista tuviera que ofrecer. Donde las condiciones eran favorables, se cultivaban nuevas zonas para recaudar más impuestos. En muchos sentidos, esta era en sí la dinámica de la construcción del Imperio. El cereal proveía de raciones para el ejército, que se encargaba de mantener el orden en las provincias y de someter otras nuevas. A su vez, esto permitía continuar la expansión, lo que generaba más ingresos en forma de cereal, y así sucesivamente. El mayor imperio que el mundo jamás había visto siguió creciendo, como una masa madre, haciéndose mayor y más voraz cuanto más se lo alimentaba.
Al igual que el actual capitalismo depende del crecimiento económico sostenido —una retroalimentación positiva en la que el dinero genera dinero, el crecimiento en un sector lleva al crecimiento en otro, etcétera—, el Imperio romano dependía de una afluencia cada vez más abundante de cereal al sistema. Como apunta el escritor y periodista H. E. Jacob, la harina de trigo era «la argamasa de la vida, lo que mantenía unida la nación». El sistema romano tenía oro y plata en abundancia, ya que no escaseaban los impuestos ni los saqueos (y los romanos no eran precisamente melindrosos a la hora de cobrar sus riquezas). Pero lo que posibilitó su crecimiento fue, antes que nada, el cereal.
Cuando los romanos conquistaban regiones que apenas producían cereal, transformaban las tierras en campos de cultivo mediante operaciones de labranza a gran escala. Cuando llegaron a Inglaterra, encontraron bosques, monte bajo y pequeñas parcelas, pero enseguida cambió todo: drenaron los pantanos y multiplicaron la producción de grano. Tanto fue así que Inglaterra fue el proveedor de cereal más importante del norte del Imperio durante mucho tiempo. Dejaron en paz a Escocia, aunque quizá no fuera por su feroz resistencia, como les gusta pensar a los escoceses, sino porque allí la posibilidad de producir cereal no era tan prometedora.
El transporte de grano por las vastas extensiones marinas exigió una formidable organización logística: miles de barcos surcaban las aguas de norte a sur en todo momento. Puede parecer engorroso, pero piénsese en la alternativa: un barco podía mover decenas de toneladas de cereal (con el tiempo, llegaron a ser varios cientos), mientras que un buey no puede arrastrar más de ciento veinte kilos a grandes distancias. Además, en el mejor de los casos se podrían recorrer veinte kilómetros por jornada, así que, contando con los cinco kilos de forraje que necesitaría el animal al día con semejante esfuerzo, no llegaría muy lejos antes de haber consumido todo el cargamento.
Mientras funcionaba, el sistema era prácticamente perfecto: extenso, seguro y fiable. Siempre que no faltara comida, mantenía a la mayor parte del ejército bien alimentada y satisfecha, y a las masas empobrecidas de la capital en calma. A la vez, el suministro de alimentos era también el punto más débil. Así lo hizo patente el ataque a la ciudad costera de Ostia en el año 68 a. e. c., que sumió al Imperio en una crisis. Gran parte de la flota romana fue destruida por unos piratas, que (si lo pensamos bien) no serían más piratas que los propios romanos en sus conquistas y rapiñas. Saquearon Ostia y lo que no pudieron llevar consigo lo quemaron. También las reservas de cereal: almacenada en enormes depósitos cercanos al puerto, aguardaba la comida para cientos de miles de romanos, que ardió pasto de las llamas. En solo unos días, se multiplicó el precio del cereal. Con las líneas de suministro desde el exterior interrumpidas y la flota hundida, la fuerte y poderosa Roma se vio desamparada de pronto. «El pánico se apoderó de la población de la ciudad cuando todos comprendieron que podían morir de hambre, atrapados en una red urbana de ladrillo y mármol», nos dicen Fraser y Rimas.
El escritor y periodista británico Robert Harris comparó el ataque a Ostia con el de las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001: «Los autores de este espectacular ataque no estaban a sueldo de ninguna potencia extranjera: ninguna nación se habría atrevido a atacar Roma con tanta provocación». Los piratas eran apestados, terroristas poco organizados capaces de sembrar el miedo mucho más allá de lo que sugerían sus fuerzas reales. Sigue sin estar claro quiénes eran. Hay quien sostiene que el ataque en sí no fue particularmente desacostumbrado ni trágico, aunque se aprovechó como excusa para aplicar las medidas que lo siguieron. El ataque a Ostia tuvo importantes consecuencias internas. Del mismo modo que los atentados del 11-S llevaron a reforzar los poderes de la policía, del ejército y de los servicios de inteligencia del Estado —hasta un punto que desafió los límites del moderno Estado constitucional y el principio de la separación de poderes—, el ataque a Ostia llevó a una concentración de poder que sentó las bases del final de la República y de la caída última de su sucesor, el Imperio.
Hasta la incursión pirata en Ostia, la República romana se había regido según un complicado principio de reparto del poder, destinado a impedir el surgimiento de una dictadura permanente o el retorno a un régimen monárquico. En situaciones de crisis, era habitual nombrar a un líder con amplios poderes. El cargo, denominado dictator, estaba ceñido a un tiempo concreto y solo tenía autoridad en el ámbito que debía encauzar. Una de las peores cosas de las que se podía acusar a un político era que ambicionara ser rey.
Aunque los principios de reparto del poder se infringían a menudo y se sobrepasaban los límites, siempre fueron lo bastante sólidos como para impedir que todo el poder se concentrara en una sola persona o familia. Los cónsules que gobernaban se nombraban por parejas, muchas veces entre grupos rivales para que se controlaran entre sí; y el mando del ejército se asignaba por tiempo determinado y con un mandato de límites claros. El sistema no siempre funcionó a la perfección, y estuvo a punto de desmoronarse en varias ocasiones, pero tras el ataque pirata a Ostia se dejó a un lado… y fue para siempre. Con la ayuda de distintos testaferros, el popular general Pompeyo Magno consiguió aprobar una ley de emergencia: la Lex Gabinia de Piratis Persequendis, ley de Gabinio para la persecución (y el castigo) de los piratas, que otorgaba a Pompeyo un poder prácticamente ilimitado y un presupuesto acorde.
Pompeyo no tardó mucho en dar caza a los piratas. Fue tras ellos hasta el extremo oriental del Mediterráneo, en la actual Turquía, donde los derrotó y exterminó tras un corto asedio. A su regreso, fue recibido con todos los honores del Imperio; se había restablecido el orden. Al menos eso parecía, pero no era así: más bien se había puesto patas arriba. Pompeyo se mantuvo en el poder durante años junto a dos de sus hombres: Marco Licinio Craso y Julio César. De tener un Senado con poder y autoridad supremos, el Imperio pasó a estar gobernado por un triunvirato de tres generales. El Estado ya no tenía control sobre el ejército: ahora el ejército lo controlaba a él.
Pompeyo era el general más poderoso de los tres y, cuando las fricciones que siempre habían existido entre ellos se convirtieron en enemistad abierta, se presumió que saldría vencedor. Como sabemos, la historia lo quiso de otro modo. Craso se buscó la muerte en una batalla contra los partos, en un intento fallido de someter nuevas regiones al Imperio. Su cabeza sirvió de atrezo en una representación teatral. A Pompeyo lo asesinaron en Egipto, y también fue decapitado. César, el único que consiguió mantener la cabeza pegada al cuerpo, fue quien cosechó los frutos de un golpe de Estado a cámara lenta.
Después de esto, se consumó el gobierno unipersonal de los emperadores —la tiranía perpetua, dictaduras con otro nombre—. Temiendo lo que ocurriría si el suministro de alimentos se veía amenazado y las clases populares se rebelaban, la elite gobernante cambió el equilibro de poder de la República, preciso pero vulnerable, por la seguridad de una dictadura. Creyeron que solo iba a ser una medida temporal, pero acabó siendo la perdición de la República, y también la de César. En el año 44 a. e. c. (tras menos de cinco años en el poder), Julio César fue asesinado: lo apuñalaron en una reunión del Senado en el Teatro de Pompeyo, ante la estatua de su antiguo aliado y rival. En una prolongación de Campo de’ Fiori, el restaurante Da Pancracio, cuya bodega forma parte del antiguo Teatro de Pompeyo, anuncia: COMA DONDE MURIÓ CÉSAR.
El cereal era esencial porque, además de ser una mercancía y raciones para el ejército, ayudaba a mantener la paz, tanto en las provincias como entre los muros de la propia ciudad. Tener a un millón de personas reunidas en una urbe con diferencias tan extremas entre ricos y pobres —y con una mayoría tan abrumadora de estos últimos— es la fórmula de un polvorín. Los gobernantes de la ciudad vivían con el miedo constante y fundado a las revueltas y los disturbios populares. Sin embargo, gracias al excedente de grano de las provincias, tenían una herramienta muy eficaz contra el malestar: la posibilidad de distribuir raciones de grano gratuitas o financiadas por el Estado entre la multitud. Desde el año 123 a. e. c. hasta la caída del Imperio, se repartían raciones especiales de grano entre los habitantes de Roma. Pan y circo eran cruciales para que las clases bajas estuvieran tranquilas. Se ha hablado mucho de los espectáculos públicos de gladiadores y leones, pero el pan era lo más importante.
El abastecimiento de alimentos siempre fue el talón de Aquiles del Imperio, y el miedo a la rebelión, permanente. El historiador Paul Erdkamp reconstruyó quinientos años de revueltas del hambre en el mundo romano en su artículo «A starving mob has no respect» (un título que es toda una declaración de intenciones: una multitud hambrienta no se anda con respetos). Tanto el emperador Tiberio como Claudio fueron el blanco de este tipo de disturbios, y a veces bastaba el mero rumor de una hambruna para que estallaran los problemas. En el año 190 a. e. c., se culpó del aumento del precio de los alimentos al líder militar y chambelán de Cómodo, Marco Aurelio Cleandro; las masas enfurecidas no se dieron por satisfechas hasta que se exhibió en público su cabeza decapitada.
Para garantizar ese suministro, el comercio de cereal se puso bajo el control del prefectus annonae, un organismo del Estado con amplios poderes y que combinaba las funciones de los ministerios de Alimentación y de Interior. Desde él se instituyó una red de más de trescientos almacenes de alimentos, como precaución ante tiempos de vacas flacas o ataques contra infraestructuras como las de Ostia. También se integraron en el sistema las panaderías porque, aunque no hubiera carestía, siempre existía el riesgo de disturbios ante la sospecha de que los panaderos trampeaban con los precios o hacían fraude con el peso de sus productos. Sometidos a la autoridad del prefectus annonae, se convirtieron en una suerte de funcionarios del Estado, lo que les aseguraba ingresos estables, aunque tuvieron que renunciar, sin demasiado entusiasmo, a fabulosos beneficios.
«Alejandro Magno fue a Egipto para que lo coronaran rey divino y lo proclamaran “hijo del sol” —escribió H. E. Jacob en Seis mil años de pan—. En cambio, ni César ni Marco Antonio sintieron tales anhelos de gloria cuando remontaron las aguas del Nilo. Solo querían cereal». Egipto era el mayor granero del Imperio y tan importante para su bienestar y estabilidad que no era una provincia como las demás. Quedó bajo el control directo del emperador y, en la práctica, era su propiedad personal. No podía arriesgarse a que algún gobernador o un general obstinado utilizaran el cereal de Egipto para imponerse a Roma. En lugar de ello, él mismo aprovechaba el grano para hacer crecer su popularidad entre las masas. Jacob continúa: «Así se estableció la provechosa relación entre el enormemente rico emperador, el mayor terrateniente del Imperio, y los desempleados y pobres de la capital. Egipto era la varita mágica que unía al césar con el proletariado y al proletariado con el césar. Uno daba pan y el otro, manos».
Me relajo con un vaso de vino y observo a los comensales. Desde que fui crítico gastronómico, conservo la costumbre de llegar unos minutos antes de la hora indicada, en lugar de algo más tarde, como suelen preferir los clientes. Si una cena empieza a las ocho, estaré allí a menos cinco. Así evito el embotellamiento de la entrada y tengo más posibilidades de cambiar de mesa si me ofrecen una apartada o esa que queda cerca de los aseos. Y no menos importante: puedo beber algo y comer un poco de pan para matar el hambre.
Al llegar, La Carbonara estaba medio vacía. Ahora la planta de abajo, donde estoy yo, está prácticamente llena. Casi todas las mesas están arriba, con lo que un restaurante que parece para veintitantas personas se puede llenar tres, cuatro o incluso cinco veces más. No deja de subir gente por las escaleras. Cuando llega alguien sin reserva, se le dice que no quedan mesas; siempre señala las que ve vacías y siempre se le responde que están reservadas. Los camareros entran y salen con cartas, agua y vino.
Siempre me han gustado esos momentos en los que un restaurante funciona por encima de su capacidad, cuando entran demasiados clientes al mismo tiempo, hambrientos y expectantes, y todo puede venirse abajo. Los que llevan ya un tiempo dentro esperan el plato principal, los recién llegados van a pedir y aún se sumarán más comandas. Es la gran prueba del restaurante: ¿puedes subir el ritmo, trabajar el doble, ir rápido sin estresar a los comensales y sortear airoso y amable, como si todo estuviera bajo control, la multitud de clientes hambrientos y, a veces, alborotados?
Se ha escrito mucho sobre la caída del Imperio romano casi quinientos años después de la muerte de César. ¿Cómo pudo desintegrarse un imperio tan vasto y poderoso? Es fácil apuntar a los enemigos externos, a la amenaza de hunos, germanos y otros pueblos bárbaros que con el tiempo se organizaron mejor y aprendieron tácticas de guerra, muchas veces trabajando de mercenarios para los romanos. Quizá hayas oído que el plomo de las cañerías hizo enfermar y enloquecer a los gobernantes de Roma. Otra explicación bastante extendida se refiere a la decadencia de unas elites alejadas de la realidad. Es bien conocida la extravagancia libertina, la endogamia y el consumo ostentoso del Imperio, que desde donde estamos son fáciles de interpretar como signos del fin de los tiempos. Procopio, un historiador bizantino del siglo VI, cuenta la reacción del emperador Honorio cuando le comunicaron la caída, el saqueo y la humillación de Roma en el año 410 e. c. Probablemente la anécdota no sea del todo cierta, pero no por ello resulta menos reveladora:
Y este, a voz en grito, exclamó: «¡Y, sin embargo, hace un momento que ha comido de mi mano!». El caso es que él tenía un gallo de gran tamaño cuyo nombre era Roma. El eunuco, comprendiendo el significado de sus palabras, le aclaró que era la ciudad de Roma la que había perecido a manos de Alarico, y el emperador, sintiéndose aliviado, le atajó diciendo: «Pero yo, amigo mío, había pensado que era mi gallo Roma el que había muerto». A tal grado de estupidez, según dicen, había llegado este emperador.
Gran parte de las críticas a los gobernantes de Roma son acertadas. Desde nuestra perspectiva (en realidad, prácticamente desde cualquiera), eran ineficaces e insensatos, y se entregaban al lujo a costa de casi todo lo demás. Al mismo tiempo, esta explicación puede tener mucho de juicio moral: los romanos recibieron el justo castigo por su glotonería y sus excesos. Sin embargo, lo más probable es que la caída del Imperio romano fuera el resultado de la acumulación de un sinfín de problemas insignificantes, una muerte por mil cortes.





























