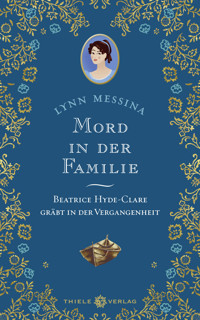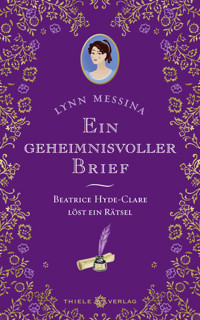Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Beatrice Hyde-Clare
- Sprache: Spanisch
NADA ESTROPEA MÁS UNA FIESTA QUE UN ASESINATO. Época de la Regencia, Inglaterra. La señorita Beatrice Hyde-Clare tiene veintiséis años, es huérfana, vive de la caridad de sus parientes y no tiene muchas esperanzas de casarse. Su papel en la vida parece claro: coser, sonreír y no molestar. Pero cuando recibe una invitación para una elegante fiesta campestre decide que, esta vez, disfrutará. Ni siquiera la presencia del duque de Kesgrave (arrogante, apuesto y absolutamente irritante) le arruinará el momento. Aunque fantasear con verterle la sopa de tortuga sobre la cabeza, eso sí, es tentador. Lo que Bea no espera es tropezarse con un cadáver. Y menos aún que el juez lo declare suicidio cuando ella sabe que no lo es. Así que, por mucho que le digan que se comporte como una dama… Bea tiene otros planes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
Título original inglés: A Brazen Curiosity.
© del texto: Lynn Messina, 2018.
© de la traducción: M.ª Cristina Martín Sanz, 2025.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Primera edición en libro electrónico: octubre de 2025
REF.: OBEO003
ISBN: 978-84-1098-914-6
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
PARA JOYCE, SIN CUYA CUIDADOSA LABOR DE CORRECCIÓN
YO HABRÍA HECHO EL RIDÍCULO UNA Y OTRA VEZ.
(TUMBRIDGE WELLS!)
I
Durante toda la cena, la señorita Beatrice Hyde-Clare se imaginó que lanzaba porciones de comida a Damien Matlock, duque de Kesgrave. Los proyectiles variaban según la trayectoria —trocitos de pescado con pasta de aceitunas, tomates rellenos, pedazos de ternera, huevos escalfados, filetes de salmón, merengues con confitura—, pero el impulso fue constante todo el tiempo. En un momento dado, mientras él corregía a su anfitrión, lord Skeffington, acerca del número de barcos que comandaba Nelson en la batalla del Nilo, ella se imaginó que le lanzaba a la cabeza una fuente entera de anguilas à la tartare. Se divirtió a lo grande al visualizar al duque sacudiéndose el perejil de su cabello rizado, y reprimió una sonrisa al imaginar migas de pan pegadas a aquella mandíbula cuadrada, siempre cerrada en un gesto severo.
En el duque todo tenía un gesto severo: desde la amplitud de sus hombros —que utilizaba con una elegancia tan medida que hasta Weston se lo quedaba mirando cuando opinaba sobre algo— hasta ese leve gesto de burla que no se molestaba en disimular. Tenía una estatura imponente, bastante por encima del metro ochenta, y desde esa altura miraba a sus compañeros con indiferencia y hastío, como si estuviera analizando una colonia de hormigas especialmente anodinas.
Su actitud no sorprendía a nadie, dado el modo en que el beau monde se inclinaba ante su distinguida presencia. A un hombre con su apostura física, estatus elevado y riquezas desmesuradas se le consentía cualquier transgresión, y Bea apenas dudaba de que, si de repente atravesara con una espada a su anfitrión Skeffington, este se apresuraría a pedirle perdón por haberle ensuciado la hoja con su sangre. Desde luego, Bea jamás había conocido a una criatura tan insufrible en toda su vida, y el duque solo tardó unos minutos en convertirse en el centro de su más profundo desagrado.
Cuarenta y ocho horas más tarde, tuvo que recurrir a todo el dominio de sí misma para no arrojarle una cucharada de helado de limón.
Fue una experiencia insólita para ella, porque, más bien, Beatrice Hyde-Clare era una joven de modales suaves cuyas emociones rara vez escapaban a los límites aceptados. Lamentaba que sus padres hubieran fallecido cuando aún era una niña pequeña; honraba a sus tíos, que la habían acogido y tratado con generosidad —aunque no con bondad—; y respetaba a sus primos, cuya juventud y entusiasmo procuraba atemperar con su edad y experiencia. Jamás en su vida le había cogido manía a nadie de forma tan instantánea, ni siquiera a la señorita Otley, una belleza inglesa clásica —piel blanca, mejillas sonrosadas, boquita de piñón y ojos azul claro enmarcados por espesas pestañas negras— que, dos días antes, había entrado en el salón como una reina saludando a sus súbditos. Cuando la joven, famosa por ser la heredera de una considerable fortuna, hizo varios comentarios mordaces sobre que Bea aún no se había casado a su avanzada edad de veintiséis años, su víctima se limitó a sonreír con amabilidad y le hizo un cumplido por el enorme tocado que llevaba en precario equilibrio sobre la cabeza. Porque aquel imponente logro del arte de la sombrerería, adornado con plumas y envuelto en seda, era demasiado grandioso como para llamarlo simplemente gorrito. Bea, cuya propia colección de sombreros no iba más allá de unos cuantos modelos sencillos y prácticos, preguntó en voz alta si aún quedaban en la isla avestruces con algo de plumaje.
La señorita Otley, encantada con el elogio, le aseguró que no.
Naturalmente. Tal extravagancia atrajo de inmediato a Flora, que se ofreció a ser su factótum y se presentó voluntaria para traerle cualquier cosa que pudiera necesitar.
Bea apenas se sorprendió, porque su prima, de solo diecinueve años, se impresionaba con facilidad ante las muestras de riqueza y seguridad en uno mismo. A su hermano, que era mayor y más sensato —le sacaba dos años—, esa repentina devoción le pareció ridícula y no tardó en hacer varios comentarios hirientes sobre la obsequiosidad de su hermana, que pusieron a Flora a la defensiva. Cuando ambos empezaron a discutir, Bea se dijo que aquella iba a ser una semana encantadora en el campo: Flora haciendo la pelota, Russell burlándose y Kesgrave mostrando su habitual actitud de superioridad.
Cuando aceptó acompañar a su tía a la casa de una antigua amiga del colegio para una reunión en Lake District, esperaba disfrutar de una semana relativamente tranquila, leyendo y dando largos paseos por el campo en el frescor de mediados de septiembre. Conocía la afición de sus primos por pelearse, pero supuso que Russell estaría demasiado entretenido pescando o cazando para aguijonear el ego de Flora.
Aunque su razonamiento era sólido, no tuvo en cuenta la posibilidad de que pudiera llover tres días seguidos. Si hubiera sabido que estaría a merced de las inclemencias del tiempo, habría declinado educadamente la invitación al igual que su tío, que afirmó tener un compromiso previo.
Para ser justos, Lakeview Hall era sumamente cómodo, con su opulenta arquitectura jacobina y refinadas columnas. Había disfrutado del recorrido guiado por la mansión, casi tanto por las divertidas anécdotas que contó lady Skeffington sobre las distintas estancias como por la grandiosidad del edificio en sí. Y no podría haber deseado unos anfitriones más acogedores: su señoría, un afable caballero de cincuenta y cinco años, cuya impresionante estatura y cejas negras intimidantes ocultaban un corazón tierno; y su esposa, apenas unos centímetros más baja y con un porte intimidatorio, ejercía una autocrítica que resultaba encantadora y fue muy generosa tanto con su tiempo como con su hogar.
Pero estas ventajas no compensaban el mal tiempo, que parecía burlarse de los invitados, ya que esa tarde el cielo se despejó lo justo para permitir que los caballeros pudieran tomar sus aperos, acercarse al lago, lanzar las cañas y capturar un único pez antes de que volviera a nublarse de nuevo y descargar una lluvia torrencial. Como la única captura del día le correspondió a Kesgrave, dio la impresión de que la Madre Naturaleza conspiraba para confirmar la estima que el duque tenía de sí mismo, algo que molestó a Bea sobremanera.
Sin embargo, su negativa a asistir a la reunión en la mansión no habría tenido el menor peso frente a la tía Vera, cuya barbilla afilada, nariz descentrada y ojos color gris nube le conferían un aire de perpetua desaprobación. Bea, como pariente empobrecida, iba donde se le indicaba y hacía lo que se le ordenaba. Naturalmente, si quisiera libertad e independencia, era muy libre de abrirse paso en el mundo por sí sola.
Sus tíos le tenían afecto, por supuesto, como lo exigía el vínculo familiar, pero en absoluto soportarían el gasto de les supondría que Bea se estableciera por su cuenta, y ella no esperaría que lo soportasen. Una mujer que seguía soltera a su avanzada edad era innegablemente una fracasada, y no merecía ser recompensada con tranquilidad y comodidades. Al contrario, el deber le imponía compensarlo ofreciéndose como dama de compañía de su tía o institutriz de los hijos que tuvieran sus primos.
Bea sabía que ambas posibilidades eran poco atractivas. Sin embargo, ni siquiera la amenaza de un futuro así bastó para liberarla de la paralizante timidez que convirtió su primera temporada en un desastre. Como toda joven recién salida de la escuela, afrontó su debut en sociedad con una mezcla de emoción y nerviosismo. No se hacía ilusiones respecto a su aspecto —facciones corrientes, cabello sin gracia, constitución delgada pero con unos hombros marcadamente rectos que su tía, en ocasiones, describía como ideales para practicar esgrima—, de todas formas tenía el convencimiento de que las pecas que le salpicaban la nariz otorgaban a su rostro, por lo demás ordinario, un rasgo que resultaba atractivo.
¡Qué equivocada estaba!
Bastaron unas semanas para comprender que sus encantadoras pecas eran tan insulsas como el resto de su persona.
Sí, insulsas.
Esa fue la palabra que más se le aplicó durante su temporada de debut, pronunciada por primera vez por la señorita Brougham, una pérfida heredera cuya vanidad exigía sacrificios, y adoptada con rapidez por todo el mundo. Ella, ya de por sí propensa a la timidez, quedó completamente bloqueada, incapaz de hablar sin emitir un tartamudeo humillante. Daba igual la calidad de la respuesta que se le requiriera: las observaciones benévolas la confundían tanto como los bon mots.
Incluso ahora que ya habían transcurrido varios años, seguía asombrándose al percatarse de cuán profunda era su insipidez, porque, en su fuero interno, se sabía inteligente, resolutiva y hábil. La diferencia entre cómo se veía a sí misma y cómo era en realidad resultaba abismal, y si le quedara algún atisbo del espíritu combativo heredado de sus padres, se arrepentiría de la facilidad con que había sucumbido a las bajas expectativas que tenían todos, incluidas las suyas propias. Por desgracia, ya hacía mucho tiempo que había agotado hasta la más mínima pizca de testarudez, lo que explicaba por qué estaba sentada en el elegante comedor de lady Skeffington, lanzando miradas asesinas al pomposo duque de Kesgrave e imaginando unas natillas de café à la religieuse resbalando por su atractivo rostro.
Supuso que no era la única persona presente que deseaba estar en otra parte. Andrew, el hijo de lord Skeffington —que había heredado las feroces cejas de su padre y los amables ojos verdes de su madre, una mezcla atractiva aunque desconcertante— llevaba tamborileando con los dedos contra el mantel casi desde el momento en que se sentaron, como si estuviera contando los segundos que faltaban para que pudiera salir del comedor. Su amigo Amersham, un conde cuyas facciones suaves y aire de distraído apuntaban a una personalidad adaptable, también estaba deseoso de marcharse, aunque su impaciencia se revelaba de un modo más sutil: lanzando frecuentes miradas hacia la puerta.
En contraste, lord y lady Skeffington estaban encantados con el rumbo que había tomado la tarde, ya que adoraban hacer gala de su hospitalidad y la lluvia les ofrecía excusas perfectas para ello. Precisamente esa tarde habían enseñado a sus invitados un nuevo juego de cartas, vagamente basado en el bacarrá, inventado por su señoría, y propusieron representar una obra de teatro que había escrito su esposa.
Beatrice se estremeció ante la perspectiva de presenciar una representación semiaficionada a cargo de los huéspedes. Flora y Russell no iban a servir de nada, ya que cada vez que intentaban decir una mentira se les trababa la voz y hablaban de forma entrecortada. Su tía, aunque más diestra en la ofuscación y las medias verdades, tenía la desconcertante costumbre de soltar una risita de incomodidad cada vez que un caballero le dirigía toda su atención. La deslumbrante señorita Otley parecía poseer la cantidad justa de melodrama, pero Beatrice sospechaba que estaba demasiado complacida consigo misma como para interpretar a otro personaje. Era poco probable que sus padres consintieran tal cosa, ya que el único motivo por el que la señora Otley había asistido al evento era forjar una alianza con la familia. Su marido, un caballero de rostro arrugado que sentía inclinación por los colores vivos —esa noche lucía un chaleco verde esmeralda— y con el comercio impregnado bajo las uñas debido a su fortuna en el negocio de las especias, compartía la misma opinión. El heredero de los Skeffington le propondría matrimonio a su hija si tenían que pasarse los diez próximos meses en la campiña empapada por la lluvia.
Beatrice no se atrevía a adivinar qué talento podía tener el señor Skeffington para el teatro, ni tampoco su amigo. Pero le parecía poco probable que alguno de los dos jóvenes aceptara de buen grado participar en una obra. Esa tarde habían rechazado de plano cualquier sugerencia de jugar a una versión destartalada del bacarrá y habían montado su propio juego en el estudio que había al otro lado del vestíbulo, frente a la sala de estar delantera. Tras un intervalo, se sumó a ellos Michael Barrington, primo de su señoría y vizconde de Nuneaton, un dandi de gusto exquisito que tenía un toque de desinterés tan afinado que Bea se preguntó si sabría siquiera que estaba en el Lake District. Con su impecable corte de pelo a lo Bedford, su camisa de cuellos levantados y pantalones de satén, parecía convencido de encontrarse aún en Mayfair. La sorpresa que se llevaría al descubrir que no solo estaba en las tierras salvajes de Cumbria, sino que esperaban que participase en una representación teatral, sería, sin duda, de lo más desagradable.
Así que solo quedaba el duque de Kesgrave para asumir múltiples papeles, una perspectiva que estaba muy por debajo de su dignidad. En efecto, el desprecio que sentía hacia tal empresa era tan notorio que Beatrice quiso promover la idea solo para verlo sufrir. No dudaba de que su desempeño sería espantoso, y se deleitaba con la posibilidad de que los espectadores, disgustados, le arrojaran tomates podridos a la cabeza.
La divirtió tanto la imagen del jugo ácido resbalando por el rostro del duque que no se percató de que la cena había terminado hasta que las damas se pusieron de pie.
El salón de Lakeview Hall era tan opulento como el comedor, y lady Skeffington presidió con amabilidad el servicio del té mientras aceptaba elogios por la elegancia del mobiliario.
—El brillo de este brocado es maravilloso —dijo la señora Otley, acariciando el diván azul. Al igual que lady Skeffington, estaba en la cincuentena y se coloreaba las mejillas con la esperanza de desviar la atención de lo evidente. A diferencia de su estimada anfitriona, apenas medía metro cincuenta y estaba un tanto más regordeta de lo que le sentaba bien a su rostro redondeado y sus ojos azul claro—. Y es muy sedoso al tacto, estoy asombrada. También debo elogiar la mesa, porque al verla reconozco una artesanía de primera calidad. Naturalmente, no voy a avergonzarte preguntándote dónde la has conseguido, pero espero que sepas que, como mínimo, aprecio que estés dispuesta a no reparar en gastos para transformar una habitación con estilo. Hay muchas personas que se sienten obligadas a ahorrarse unos peniques.
Aunque con ese comentario la señora Otley no parecía aludir a nadie en particular, Beatrice observó cómo su tía tensaba los hombros ante la implicación de que no apreciara los diseños caros.
Como si hubiera habido un grave malentendido, la tía Vera se apresuró a intervenir para asegurar a sus anfitriones que ella también valoraba la calidad. No obstante, añadió que tenía igualmente en alta estima la comodidad.
—De nada me valdría volverme tan lujosa en mis ideas si luego no pudiera disfrutar de mis posesiones. ¿De qué sirve tener una maravillosa alfombra Axminster si nunca se llega a ver bajo el tapiz? —comentó, apretando los dientes, como si aquella injusticia acabara de cometerse.
La señora Otley asintió con fervor y pasó a enumerar una lista de hermosas alfombras que, según dijo, había visto destrozadas por el barro y por empanadas de ruibarbo.
—En ocasiones, un tapiz bien colocado no está nada mal.
La tía Vera, moviendo la cabeza con aprobación, sugirió que tal vez la solución radicaba en entrenar mejor a los sirvientes para que todo el mundo se limpiara las botas como es debido antes de entrar en la mansión y para que las empanadas se sirvieran debidamente en el comedor o en la mesa del desayuno, que era su sitio.
Y así continuaron hablando las dos damas, coincidiendo y discrepando con una cordialidad excesiva. Beatrice se preguntó cómo podían considerarse amigas si se peleaban con tanto ahínco por ganarse la aprobación de lady Skeffington. ¿Habría sido siempre así, incluso cuando entraron juntas en la Escuela para Señoritas de la señora Crawford treinta años antes, o sería algo más reciente? A lo mejor provenía del hecho de que la tía Vera, que vivía cómodamente en los márgenes de la sociedad con una humildad característica, no pasara tanto tiempo con lady Skeffington como rival, algo que esta última dejaba muy claro al afirmar que se veían con frecuencia en Londres.
La señora Otley estaba empeñada en acercar aún más a las dos familias mediante el casamiento de su hija con el hijo de lady Skeffington. Era algo perfectamente lógico, desde luego, porque no había nada más natural que juntar la riqueza y la belleza con la riqueza y el rango. El hecho de que la tía Vera aceptara la invitación a Lakeview con la misma intención —como demostraban los dos vestidos nuevos, totalmente innecesarios, que había comprado a Flora para la visita— no mitigaba en lo más mínimo su desprecio por lo que consideraba un descarado intento de la señora Otley de ascender socialmente. Su madre había sido hija de un conde, algo bastante más impresionante que el humilde barón que había engendrado a su amiga de la escuela, y si alguien iba a conseguir un marido con título, esa sería Flora, no Emily.
Que Beatrice pudiera notar, el joven Skeffington, que acababa de cumplir veinticuatro años, no era consciente de su condición de buen partido. No mostraba interés alguno por las dos jóvenes, ni tampoco parecía sentirse intimidado por ellas. Beatrice se dijo que un poco de miedo saludable le serviría de mucho, ya que su tía Vera era más que capaz de ejercer una pizca de manipulación meditada si con ello trajera consecuencias muy deseables. Desconocía hasta qué nivel de bajeza podía hundirse la señora Otley, pero dada la vena competitiva que había demostrado hasta el momento, Beatrice se imaginó que igualaría o superaría a la de su tía.
Aunque las madres de Flora y Emily buscaban hacerlas competir entre sí, ellas se negaban a darles el gusto. Flora, que era bonita de una manera sutil —cabello liso y cobrizo, ojos de color avellana, dentadura blanca y perfecta, y una dote que podría describirse como generosa, si no fastuosa—, respetaba demasiado a Emily como para hacer otra cosa que no fuera admirarla en silencio y esperar a que ella le dirigiera la palabra. En ese momento, estaba sentada en el diván, frente a la chimenea, atenta a lo que su compañera fuera a decir. Cuando por fin la señorita Otley habló, fue para confirmar que el tono azul de aquella sala favorecía su cutis tanto como había sospechado.
—Nunca he visto un tono de azul más favorecedor —comentó Flora con seriedad, antes de darse cuenta de que su cumplido atribuía el mérito del arreglo a quien no debía—. Quiero decir que nunca he visto un cutis tan dispuesto a ser favorecido por el azul como el tuyo.
Beatrice, que presenciaba el diálogo, puso los ojos en blanco y concluyó que era la tontería más grande que había escuchado en su vida. Si tuviera inclinación por las travesuras, habría desviado la atención de las dos jóvenes hacia el duque, que sin duda encontraría su admiración fastidiosa en extremo.
No, pensó, justo cuando se le ocurrió otra idea. Debería convertir al duque en el blanco del interés de la tía Vera y de la señora Otley. Sin lugar a dudas, el duque era un partido por el que valía la pena romper una amistad de treinta años.
Eso sería mucho mejor que contemplar cómo se quitaba del pelo trocitos de pollo con guisantes y confitura de frutas.
Sin embargo, Beatrice no tenía inclinación por las travesuras. Era una mujer dócil que, a los siete años, había descubierto que depender de la bondad de tus familiares era lo mismo que estar a su merced. Sus tíos, aunque indulgentes con Flora y pacientes con Russell, esperaban de ella obediencia inmediata. Y, como era práctica por naturaleza, se la ofrecía sin quejarse. Su habilidad para comprender procesos y entender la índole de los problemas con rapidez la había convertido en un recurso indispensable para todos sus familiares. Si bien en ocasiones la irritaba su arrogancia, en todo momento se sentía agradecida por las comodidades materiales que le proporcionaban. Siempre tenía el estómago lleno, su cama siempre era blanda y sus vestidos solo iban uno o dos años por detrás de la moda, lo cual le parecía razonable.
Si quisiera, podría encontrar muchas razones para estar descontenta, porque el mundo estaba lleno de injusticias, empezando por el hecho de que sus padres hubieran muerto ahogados en un trágico accidente de navegación cuando ella tenía cinco años. Pero no veía el sentido de remover cosas que no podía cambiar. Simplemente, resultaba más fácil hacer lo que se esperaba de ella y luego refugiarse en la intimidad de sus pensamientos, justo lo que hizo mientras su tía discutía con su vieja amiga y Flora rendía adoración a la nueva.
Ella habría preferido leer un libro antes que examinar sus pensamientos, pero el vestido de noche que llevaba no tenía bolsillos en los que esconder objetos útiles antes de la cena, y en el salón solo había revistas de moda. Sabía que había una biblioteca en la primera planta, frente a la sala de música, porque su anfitriona la había señalado cuando les enseñó la casa al poco de llegar, pero iban demasiado rápido para que hubiera habido ocasión de echar un vistazo. Estaba bastante segura de poder encontrarla de nuevo, y planeaba hacerlo a la primera oportunidad que se le presentara.
Los caballeros no se entretuvieron demasiado y se sumaron a ellas con un ánimo jovial, hablando con entusiasmo de la excursión del día siguiente, pues les parecía inconcebible que fuera a seguir lloviendo sin cesar.
—Esta noche el viento sopla con fuerza —explicó Amersham—, y con toda seguridad se llevará las nubes.
Beatrice pensó que aquella observación revelaba una profunda falta de comprensión de cómo funcionaba el tiempo atmosférico, pero lord Skeffington y su hijo estuvieron de acuerdo. El vizconde Nuneaton especuló sobre cuál sería la velocidad ideal del viento para dispersar las nubes, y el señor Otley narró la anécdota de una excursión fluvial que había hecho por el Ganges y que resultó desagradable debido al intenso vendaval.
El duque de Kesgrave, que se había negado a permitir que se le escapara la más mínima inexactitud durante la cena, ni durante el té de la tarde, ni tampoco durante el desayuno de aquella mañana, no dijo nada. Beatrice, en vez de dar como cosa hecha que su señoría estaba sumamente mal informado y no sabía nada de los elementos, atribuyó aquel silencio al aire ausente que parecía acompañarlo a todas partes. Sus ojos azules, por lo general despejados y alerta, se veían inexpresivos y ensimismados.
A lo mejor lo estamos aburriendo, pensó Beatrice, divertida. Le estaría bien empleado, después de haberse comportado como un pedante insufrible durante casi toda la jornada.
Le resultaba sorprendente que un hombre de su rango se sintiera tan obligado a corregir a los demás. Si ella fuera duquesa, estaría tan ocupada disfrutando de los privilegios de su estatus que ni siquiera se fijaría en otras personas. Desde luego, pasaría los días haciendo todas las cosas que le gustaban, como leer, tocar el pianoforte, dar largos paseos, rogar al personal de cocina que le preparase galletas de uvas pasas y aprender cosas nuevas, como conducir un carruaje de cuatro caballos. Siempre había admirado la destreza de los cocheros expertos al manejar el látigo para guiar a los caballos, y le parecía que ejercer tal control debía de ser emocionante. Por desgracia, su experiencia ecuestre se limitaba a lentos paseos sobre un viejo penco que pastaba sin entusiasmo junto al establo de Hyde-Clare.
Obviamente, Kesgrave, a sus treinta y dos años, estaba tan acostumbrado a los privilegios que ya ni se daba cuenta de ellos, algo que disgustaba todavía más a Beatrice.
¿Por qué estaba allí, siquiera?, pensó irritada. Que estuvieran los otros invitados tenía sentido, dado que Nuneaton era parte de la familia y los Otley aspiraban a serlo. La presencia de Amersham tenía como fin atar al heredero de Skeffington a su propiedad, ya que ningún joven que estuviera casi en posesión de su mayoría de edad deseaba vivir en el campo sin contar con un aliado. Los motivos de la tía Vera para traerlos a Cumbria eran una mezcla de curiosidad y ambición, y Beatrice no dudaba de que su tía tenía tanto interés por ver la casa de campo de su vieja amiga como por asegurar su fortuna para Flora.
Pero no había una explicación sencilla para la presencia del duque, y a Beatrice le daba la impresión de que lo habían invitado expresamente para atormentarla a ella.
Naturalmente, dicha conclusión era una paranoia disparatada, porque Beatrice Hyde-Clare no llegaba al nivel de persona que uno elegiría para atormentar, lo cual tenía el infortunado efecto de irritarla aún más. Aunque esa irritabilidad era absurda en una mujer que durante mucho tiempo se había resignado a ser una insignificancia, no logró sofocar del todo su irritación con el duque y la lluvia.
No, pensó al reconsiderarlo, solo con el duque.
Si tuviera delante una fuente entera de salchichas de Lyon, empezaría a arrojárselas todas, una por una.
No mucho después de que llegaran los caballeros, lady Skeffington anunció que se retiraba, y Beatrice, agradecida por tener la oportunidad de poner fin a la velada, también se excusó. Aquel día en el que no había pasado nada, con sus charlas interminables y sus innumerables tazas de té, la había agotado. Esperaba quedarse dormida en cuanto tocara la almohada con la cabeza.
Sin embargo, horas más tarde seguía despierta.
Después de contar ovejas, calcular mentalmente complejas ecuaciones matemáticas y repasar el argumento de todas las obras de Shakespeare —comedias, tragedias y relatos incluidos—, renunció al esfuerzo. Se levantó de la cama, encendió una vela y revisó lo que tenía para leer, que era muy poco. La noche anterior había terminado una fascinante biografía del vizconde Townshend, que había logrado algo que era aparentemente imposible: que por primera vez en su vida le entraran ganas de cultivar nabos. También había traído consigo una novela, titulada El vicario de Wakefield, pero, curiosamente, no le apetecía comenzarla.
En vez de eso, le había gustado tanto la biografía que quería leer otra, preferiblemente una que también tratase de los avances británicos en agricultura.
Era una petición un tanto insólita, sí, pero estaba segura de que la rica biblioteca que había visto —con sus estanterías del suelo al techo— sabría satisfacerla. Pensativa, acercó la vela al reloj para comprobar la hora. Casi las dos. Le resultaba inconcebible haber pasado tres horas intentando dormir, pero allí estaba la prueba.
Estaba claro que se necesitaba una solución urgente.
Mientras se ponía la bata, intentó deducir quién podría estar todavía despierto en la casa que pudiera tropezarse con ella. Tal vez el señor Skeffington y su amigo Amersham, pues la noche anterior se habían quedado hasta muy tarde bebiendo coñac y jugando a las cartas. Russell, que consideraba a los hombres mayores increíblemente entretenidos, tal vez estuviera con ellos, aunque su padre le había dado órdenes estrictas de que no apostara. Si todavía seguían jugando al piquet, estarían de nuevo firmemente asentados en el salón, que se encontraba en otra planta.
Era poco probable que se tropezara con alguno de los Otley, porque los tres miembros de dicha familia consideraban que para la belleza de Emily era esencial dormir bien toda la noche. Esa mañana, en el desayuno, su madre había expuesto detalladamente su filosofía para explicar por qué su marido y ella se habían levantado tan tarde:
—No seguimos el horario de la ciudad ni el del campo, sino únicamente el nuestro —dijo mientras dejaba caer un tercer terrón de azúcar en su taza de té.
Solo quedaban Nuneaton y Kesgrave, pensó Beatrice mientras abría la puerta de su habitación y echaba un vistazo al pasillo, negro como la tinta, iluminado solo por su vela, pero todos los caballeros solteros estaban alojados en otra ala de la casa. El pasillo se hallaba desierto, por supuesto, y las alfombras parecían lo bastante mullidas como para amortiguar sus pisadas. Si había alguien despierto en su dormitorio, no oiría nada.
Sin hacer ruido, cruzó el pasillo en dirección a la escalera y bajó los escalones lo más rápidamente posible a oscuras. Al llegar al vestíbulo, se detuvo para orientarse. Si recordaba bien la distribución de la casa, se encontraba en el extremo norte, cerca de la sala de música, el cuarto de costura de la anfitriona y la biblioteca. Había también dormitorios en esa planta, pero en el ala sur.
Sostuvo la vela frente a sí para ampliar el campo de luz en aquella espesa negrura y dio unos cuantos pasos por el pasillo. Rodeada por la penumbra, trató de recordar cómo se veía todo a la luz del día. En su momento le pareció alegre, con molduras de espuma de mar y un cuadro del parque que había al este.
De repente, oyó crujir una tabla del suelo, y el corazón le dio un vuelco presa del pánico antes de caer en la cuenta de que el ruido lo había provocado ella misma.
—Por el amor de Dios —murmuró en voz baja—, el pasillo está desierto. Deja de comportarte como si nunca hubieras recorrido una casa desconocida en medio de la oscuridad.
Lo cierto era que nunca lo había hecho. Había vagado de noche y con una vela por Welldale House innumerables veces, pero allí conocía todas las tablas sueltas y todas las grietas de la pared.
Esto era distinto.
Aun así, no convenía dejarse llevar por la imaginación. En el recodo del pasillo no se escondía nada, salvo unas cuantas pelusas de polvo que se habían dejado las criadas en sus labores.
Recordó que la biblioteca estaba más o menos a mitad del pasillo, así que se detuvo al llegar a ese punto, alzó la vela y se acercó a la puerta más próxima. Al abrirla, distinguió la imponente silueta del magnífico pianoforte de los Skeffington.
Excelente, se dijo. He encontrado la sala de música.
Eso quería decir que la biblioteca estaba en el otro lado.
Alumbró con la vela en la otra dirección, vio una puerta entreabierta, la cruzó y enseguida confirmó que había encontrado la biblioteca. El débil resplandor de la luna —tal vez la teoría del conde de Amersham respecto del viento había sido acertada, después de todo— penetraba en la amplia habitación por una serie de enormes ventanales arqueados e iluminaba las estanterías que cubrían las paredes del espacio central. En el centro había dos divanes enfrentados junto a una mesa de nogal con una única pata central y una superficie muy brillante. A la izquierda de la entrada, una escalera conducía a un altillo con estanterías adicionales y un cómodo rincón de lectura, tan acogedor que nada más verlo le entraron ganas de acurrucarse en la butaca.
Se emocionó ante la suntuosidad del lugar. Superaba con creces la biblioteca de Welldale, que en realidad no era más que otra estancia que la tía Vera utilizaba para servir el té. Tenía libros, por supuesto, entre ellos varias primeras ediciones de importancia, pero no era tan espléndida como la de Lakeview Hall. Aquella colección, una selección tibia de literatura de los últimos cien años, resultaba rácana en comparación, un vaso de agua al lado del mar.
Tuvo la seguridad de que aquí iba a encontrar exactamente lo que estaba buscando.
Bien, ¿dónde estaban las biografías?
La primera sección que examinó contenía novelas del siglo xviii, y aunque ella era una admiradora de Samuel Richardson y de Jonathan Swift, rápidamente pasó a la estantería siguiente. Fue leyendo los lomos: El paraíso perdido, La princesa de Clèves, El Quijote... Siguió por John Donne, George Herbert, Robert Herrick, Ben Jonson, Henry King...
Cuando se percató de que la planta baja estaba dedicada a la ficción y la poesía, subió la escalera que llevaba al segundo nivel y echó un vistazo a las baldas: geografía, religión e historia. Cuanto más se adentraba, más oscura se volvía la sala, pues las estanterías bloqueaban la luz lunar. Alzó la vela para leer el cartel: Egiptología. Giró por un recodo y, de pronto, tropezó con algo tan duro que le hizo daño en la planta del pie a través de la zapatilla.
Dejó escapar una exclamación de sorpresa, y el resoplido apagó la llama de la vela.
Perfecto, se dijo, y se agachó para recoger el objeto con el que había tropezado. Era frío, metálico y alargado.
¿Un candelabro?
¿En serio?
¿Quién podía ser tan descuidado como para dejar un candelabro tirado en medio del suelo? Le costaba creer que lady Skeffington contratara a criadas tan chapuceras.
Al cerrar los dedos en torno al tallo, notó algo pegajoso. ¿Mermelada? Trató de examinar aquella sustancia en la penumbra, pero fue un esfuerzo inútil, pues la vela estaba apagada y el resplandor de la luna era demasiado tenue para llegar hasta el pasillo.
Intrigada por la extraña familiaridad de aquel tacto pegajoso —a lo mejor era mermelada de saúco—, fue hasta el final de las estanterías, donde los ventanales dejaban pasar una luz iridiscente, débil pero clara. Libre de obstáculos, giró en el recodo y allí, en medio del resplandor de la luna, con su cabello rubio cayendo sobre la frente y brillando como oro mientras miraba hacia abajo, estaba el duque de Kesgrave.
Y estaba de pie junto al cadáver del señor Otley.
II
«No grites. No grites. No grites».
Beatrice repetía esas palabras para sus adentros, con el corazón latiendo como una docena de caballos al galope y la mirada fija en el muerto, vestido con aquel familiar chaleco color esmeralda. Estaba tumbado boca abajo, con la nariz pegada a la alfombra, y tenía la nuca empapada en sangre que manaba de un agujero en la parte posterior del cráneo, abierto con un...
Oh, Dios.
De pronto, los dedos con que sujetaba el candelabro se le aflojaron a causa del horror, y soltó el arma que había acabado con la vida del pobre señor Otley. Esta se estrelló contra el suelo con un golpe seco, un sonoro ruido metálico que resonó en la estancia, y el duque levantó la cabeza.
—¡Usted! —exclamó, conmocionado.
Sí, yo, pensó Beatrice, comprendiendo con terror: un testigo de tu fechoría.
¿Qué iba a hacerle el duque? ¿Propinarle un golpe en la cabeza como al comerciante de especias? ¿Estrangularla? ¿Asfixiarla con un libro? Podía hacerle lo que se le antojase: le sacaba casi una cabeza y era muy musculoso. Todas aquellas tardes entrenando con el caballero Jackson como un verdadero atleta lo habían preparado bien para dejarla noqueada sin esfuerzo.
¿Y qué haría con su cadáver? ¿Lo dejaría en la biblioteca para que lo encontrara alguna criada o uno de los lacayos? ¿Lo enterraría en el parque? ¿Lo arrojaría al lago para que su familia no supiera nunca qué había sido de ella? ¿Escribiría una nota falsa con la letra de ella que dijera que se marchaba para siempre de Hyde-Clare a buscar fortuna en el continente o en las Américas?
¿Y la tía Vera se creería semejantes necedades? Desde luego, en veinte años nunca había demostrado tener suficiente temple como para hacer verosímil una historia así. Lo más lejos que había estado sola era el límite norte de su finca en Sussex, y eso solo porque...
«¡Huye, so tonta. Vuelca estanterías. Chilla!».
Sabía que tenía que hacer algo, pero se quedó donde estaba, paralizada, una oveja dispuesta al sacrificio.
Adiós, mundo cruel.
—No se mueva lo más mínimo —le ordenó Kesgrave.
Vaya ironía. Como para echarse a reír.
Pero el terror que sentía era tan total que ni siquiera pudo articular esa triste respuesta, y se sintió disgustada por su inutilidad. Dos décadas a las órdenes de su tía la habían vuelto dócil, sí, pero cuando su vida estaba en peligro, debía reunir el temple necesario para reaccionar.
¡Una palabra de protesta, por el amor de Dios!
Y fue esa sensación —el miedo enfermizo de que la última emoción que sintiera fuera el odio hacia su propia cobardía— lo que la empujó a la acción. Rápidamente se agachó para recuperar el candelabro, lo blandió en un ángulo amenazador y dijo:
—Usted es quien no debe moverse lo más mínimo.
Qué débil le salió la voz. Si fuera un duque asesino enfrentándose a ella, primero se partiría de risa y luego le partiría la cabeza. Levantó un poco más el candelabro para que brillara a la luz de la luna.
—No va a matarme también a mí —dijo con un tono firme que la tranquilizó, y en ese momento no solo lo dijo en serio: también lo sintió. No pensaba morir allí, en una biblioteca desierta de un tranquilo rincón de Cumbria, en mitad de la noche.
Pero el duque no la oyó, porque habló exactamente en el mismo momento:
—¿También va a matarme a mí?
Aunque lo que dijo no tenía ninguna lógica, Beatrice se quedó más sorprendida por el tono, por la mezcla de diversión e incredulidad que contenía. Se notaba a las claras que el duque no la creía capaz de blandir el instrumento con la misma eficacia que él, una suposición que la enfureció de inmediato. Su seguridad en sí mismo resultaba indignante. ¿Por qué estaba tan seguro? ¿Porque ella era inferior en tamaño y estatura, una mujer insignificante que carecía de conocidos importantes y tenía pocos contactos, y él era el duque alto y dominante, que contaba con todos los privilegios posibles? De todas las ideas engreídas, vanidosas, presuntuosas del...
Y de repente cayó en la cuenta del significado —y no solo del tono— de lo que había dicho.
El duque había dicho «también».
¿Qué había querido decir con eso?
¿A quién más había matado ella?
Observó el cadáver del señor Otley, la sangre que todavía rezumaba sobre su oreja, y luego volvió a mirar al duque con renovado horror. No podía creer que ella hubiera... Que pudiera...
—No he sido yo —dijo.
De nuevo hablaron los dos al mismo tiempo, porque Kesgrave expresó una negativa muy parecida a la suya.
Beatrice supo enseguida que era un truco. El duque pretendía hacerle perder el equilibrio, en un intento de desarmarla y ganar ventaja. ¿La consideraba tan sumamente boba como para caer en una trampa tan facilona?
Asió con más fuerza el pie del candelabro.
Kesgrave, viendo el movimiento, esbozó una sonrisa irónica y negó con la cabeza.
—Comprendo su cautela, señorita Hyde-Clare, porque la situación es tan condenatoria para usted como lo es para mí. Yo he descubierto el cadáver, pero usted ha descubierto el arma. No tiene más motivos para creer en mi inocencia que yo para creer en la suya. En cambio, soy una criatura racional y puedo ver todas las pruebas y llegar a la conclusión lógica de que usted no es la responsable del desgraciado estado en que se encuentra Otley. —Hablaba despacio y con calma, como si estuviera decidido a no irritar a las bestias salvajes que habitaban en el Zoológico Real—. Confío en que usted también es una criatura racional que verá las pruebas y asimismo llegará a la conclusión de que yo tampoco soy el responsable.
Beatrice, que no era ni un leopardo ni un oso pardo de la Torre de Londres, se ofendió al percibir su tono.
—¿Qué pruebas? —preguntó, ladeando la cabeza.
—Soy el duque de Kesgrave —respondió él con sencillez.
Le entraron ganas de echarse a reír, pues la forma en que Kesgrave mencionaba su rango como prueba de su inocencia era una de las cosas más absurdas que había oído en su vida. Imagínate estar convencido de que el mero hecho de ser una personalidad pública basta para confirmar que eres fundamentalmente decente. No obstante, no se dejó llevar por el impulso, ya que en aquella situación la ligereza resultaba totalmente inapropiada, y sabía cómo la interpretaría el duque: como una señal de que era una mujer de voluntad débil e incapaz de soportar la tensión del momento. Estaba segura de que la opinión que el duque tenía de ella ya era mala, y dudaba sinceramente que él considerase a cualquier persona de su sexo un ser verdaderamente racional.
—Iba a coger un libro —dijo, para explicar su presencia en aquella sala a oscuras—. Después de pasar varias horas intentando, sin éxito, conciliar el sueño, he venido aquí a buscar algo nuevo que leer. Traje conmigo una novela, El vicario de Wakefield, pero no me apetecía mucho empezarla, porque los problemas de una familia venida a menos no me resultaban adecuados a mi estado de ánimo. Me había acostumbrado a las biografías y estaba segura de que en una biblioteca tan bien surtida como esta sin duda encontraría lo que estaba buscando.
Si al duque lo irritó que la importancia de su persona no bastase para dejarlo libre de toda sospecha, desde luego no se le notó.
—Yo también estaba buscando algo para leer —dijo.
La ambigüedad de esa respuesta difícilmente sirvió para tranquilizar a Beatrice. Ella había aportado todos los detalles posibles para dar credibilidad a su explicación.
—¿Qué tema o qué autor en particular?
—Sir Philip Sidney —respondió Kesgrave.
Fue reconfortante que respondiera tan deprisa, pero lo que dijo le provocó un sobresalto de pánico.
—La poesía está en el primer nivel —dijo en tono acusador—, al lado de las novelas y las colecciones de cuentos.
—La defensa de la poesía —aclaró el duque—. La crítica literaria se encuentra en este nivel, al lado de los textos de derecho y los de horticultura.
Beatrice quiso consolarse con lo específico de dicha respuesta, porque era exactamente lo que venía buscando, pero no conocía del todo bien la distribución de la biblioteca y, por lo tanto, no pudo confirmar que lo que había dicho Kesgrave fuera exacto. Un asesino inteligente hablaría con seguridad en sí mismo, con independencia de la realidad.
Kesgrave, percibiendo su cautela, exclamó:
—Mi querida señorita Hyde-Clare, he tenido paciencia con usted porque ha sufrido una conmoción y porque sus sospechas son justificadas, pero ya está llevando mi aguante demasiado lejos. ¿Qué motivo podría haber tenido yo para cometer este crimen? No solo no tenía nada que ver con un ricachón engreído de Kent, además he tenido un interés y una interacción mínimos. Insinuar que iba a levantar ni un dedo para acabar con su vida, cuando lo único que tenía que hacer era enfriar sus pretensiones, resulta tan ridículo como insultante. Le agradeceré que me absuelva de toda acción perversa y se concentre en el asunto que importa: quién ha sido en realidad el responsable de esta monstruosidad.
Fue una reprimenda excelente, tajante y cargada de desdén, con la cantidad justa de irritabilidad para insinuar que incluso emitirla ya estaba por debajo de su dignidad, y antes de descubrir el cuerpo sin vida del señor Otley, la perspectiva de verse sometida a semejante acritud por parte de un duque la habría aterrorizado más que la posibilidad de encontrarse en compañía de un asesino. Pero el miedo le había infundido valor, y con el valor llegó la revelación de que no tenía nada que perder. Aparte de la propia vida, no tenía absolutamente nada en juego, y si el duque de Kesgrave quería convertirla en el hazmerreír de la temporada, pues que lo intentase. Sin embargo, dudaba que el duque pudiera hacerle más daño del que le había hecho la señorita Brougham al llamarla insulsa.
Alzó la barbilla y le dijo:
—Siento mucho, excelencia, que mostrar preocupación por mi seguridad sea un inconveniente para usted. Naturalmente, su comodidad debe estar por encima de mi tranquilidad.
Si bien Kesgrave se había sorprendido al verla en la biblioteca desierta y llevando agarrada en la mano el arma del asesinato, se quedó atónito al descubrir que el blanco de tan inmoderado sarcasmo era él mismo. ¡Cómo se atrevía una triste mocosa sin apenas contactos a tratarlo con tan poco respeto!
No, pensó Beatrice, asombrada de su propio atrevimiento, el duque no sabría tanto de ella como para estar al tanto de que sus padres hacía mucho que habían muerto y que ella vivía con sus insufribles tíos. Lo único que sabría era que no necesitaba saber nada.
—Muy bien, señorita Hyde-Clare —dijo él con una sonrisa burlona—, dígame, pues, cómo puedo tranquilizarla para que deje de mirarme como si estuviera a punto de rodearle el cuello con mis manos. Soy todo oídos.
Oh, eso ella lo dudaba mucho.
De todas maneras, analizó la petición y se preguntó qué necesitaría para convencerse del todo de la inocencia de Kesgrave. Para ser justa, reconocía que era sumamente improbable que las circunstancias lo hubieran llevado a cometer un asesinato, porque tenía todo lo que un caballero deseaba para sentirse satisfecho con la vida: estatus, riqueza, una apariencia agradable, el respeto de sus iguales. Pero que algo fuese improbable no significaba que fuera imposible. ¿Podría ser que el señor Otley hubiera desvelado alguna información secreta acerca del duque que requería que este neutralizara la amenaza de la forma más extrema que tuvo a mano? Sí, desde luego. Alguien que esbozara una sonrisa burlona tan perfecta obviamente tenía poco respeto por las comodidades y las preocupaciones de los demás. ¿De verdad creía ella que hubiera podido suceder tal cosa? No, no lo creía. En todo caso, podía imaginar al duque sacando a la luz el escándalo, fuera lo que fuese, y haciendo al señor Otley víctima de su imprudente maledicencia.
Bea suspiró y notó que la abandonaba parte del miedo.