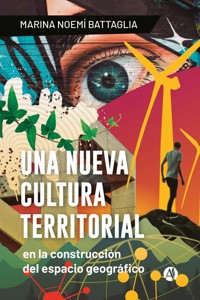
8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La comprensión de la evolución del conocimiento geográfico hacia el concepto de totalidad social orienta el debate de los principales ejes de discusión en torno a un espacio geográfico organizado y fragmentado, en función del mundo global y alejado de las idiosincrasias y modos de ser que entraña el lugar. La inclusión de nuevos contenidos como producto de la dialéctica social permite observar que, parte del pensamiento contemporáneo redescubre la necesidad de volver la mirada al ser del espacio natural. Aunque tales conceptos están mediados por posiciones y categorías de cierta racionalidad constructiva, con todo renuevan una visión esperanzadora acerca del significado de la relación de la sociedad con su medio en el paisaje geográfico. El territorio de la nueva modernidad se constituye en la variable que sintetiza la diversidad social, económica y política del proceso de desarrollo social a escala mundial, nacional y local; y en el cual los sujetos tienen la capacidad de gestar respuestas locales creativas y sustentables, para construir una territorialidad en rescate de la formación identitaria, de integración y cívica.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Marina Noemi Battaglia
UNA NUEVA CULTURA TERRITORIAL
en la construcción del espacio geográfico
Battaglia, Marina NoemiUna nueva cultura territorial : en la construcción del espacio geográfico / Marina Noemi Battaglia. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2024.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-5642-4
1. Investigación Social. I. Título.CDD 306.01
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Arte de tapa: Cecilia Cardozo
Índice
INTRODUCCIÓN
PREFACIO
PRIMERA PARTE
Capítulo 1
Hacia la conformación de un concepto de espacio geográfico social y complejo
Diagnóstico de situación
1. La descomposición de la modernidad y el campo de acción social y cultural
2. Una economía de flujos posmoderna, el espacio y el fenómeno de la reflexividad
La objetividad y la subjetividad en las posturas geográficas de la segunda mitad del siglo XX
La corriente Neopositivista y una Geografía Teorética y Cuantitativa
La Teoría Sistémica en la Ciencia Geográfica
La valoración del espacio percibido
La Geografía aplicada: Sus contribuciones
El Movimiento Crítico en el conocimiento Geográfico
El espacio geográfico como Construcción Social
Espacio geográfico: Condición activa de los modos de producción
Capítulo 2
Interpretación de las complejidades socio-espaciales en el siglo XXI
La relevancia de la espacialidad de lo social
Los factores Territoriales y nuevos enfoques hacia el Desarrollo Endógeno
La Geografía Global y el Paradigma Geotecnológico
La Ecología del Paisaje en el tiempo real
Complejidad y Totalidad Social en la concepción del Espacio Geográfico
Espacialidad. Temporalidad. Socialidad
Dimensión Socio-Cultural y Dimensión Económico-Política
Sociedad, Espacio y Riesgo Global
El complejo geográfico: multifacético, relacional y parte integral de la producción de la sociedad
SEGUNDA PARTE
Capítulo 3
Las categorías de análisis en los nuevos ordenamientos espaciales
Las nuevas significaciones espaciales en la dialéctica social
La noción de lugar: Su contenido natural y humano, el tiempo histórico y la alteridad
La noción de región: Un sistema espacial integrado
Territorio y territorialidad: Su construcción
Espacialidad, temporalidad, relacionalidad
Transformaciones socio-territoriales. Relaciones de control y pertenencia
Lectura territorial de la sociedad y refuncionalización del espacio
En busca de un territorio cargado de significado
Capítulo 4
Avances en el hacer y pensar los territorios con identidad
La reconstrucción de los referentes identitarios en la relación espacio-sociedad-cultura
El sistema socio-ambiental-territorial. Los nuevos conflictos y la sustentabilidad
El capital social y el capital cultural en la construcción de la identidad territorial
Los procesos de identificación en la reapropiación del espacio y la renovación del sentido socio-territorial
El movimiento de la identidad y el retorno a la interioridad. Problemáticas, crisis y desafíos éticos
REFLEXIÓN FINAL
BIBLIOGRAFÍA
A la memoria de mis padres, Olga y Carlos, con inmensa gratitud.
A mis hijos Analía, Diego y Cecilia y a mis nietos
Ana Catalina, Olivia y Santino, con todo mi corazón.
A Carlos, por tanto afecto compartido.
AGRADECIMIENTOS
A familiares, amigos/as próximos y colegas de la profesión docente que han alentado mi investigación científica en esta suerte de aventura geográfica, momento especial en el que menciono a mi amiga y geógrafa Silvia, con quien disfruto desde hace años del debate disciplinar.
Al Lic. Sergio Boada, con sincero reconocimiento por su enriquecedor aporte filosófico y exhaustiva corrección textual en el desarrollo de mi pensamiento geográfico y de mis escritos.
INTRODUCCIÓN
Estimado lector
Este libro de la profesora Marina Battaglia que hoy tienes a tu alcance te va a abrir la posibilidad de recorrer con mirada histórica y especulativa el camino que la Ciencia Geográfica desplegó a lo largo del pasado siglo XX y los primeros veinte años del actual siglo. Primer gran objetivo de este profundo estudio que permite en un segundo momento visualizar con minuciosidad las problemáticas contemporáneas que al día de hoy ponen en jaque a nuestro planeta y exigen respuestas urgentes.
Nadie pondría hoy seriamente en discusión que la Geografía releva un especial lugar en las llamadas Ciencias Sociales. Por otra parte, el estudio geográfico tiene una peculiaridad que lo hace especialmente original dentro de los estudios sociales. Me refiero al hecho de que a lo largo de toda su historia la geografía fue siempre estudio de una “materialidad física” (llámese planeta tierra, regiones, ambientes según las distintas cualificaciones históricas) siendo siempre ese lugar físico de asentamiento de la población humana su objeto primario de estudio. Pero, especialmente en los últimos tiempos, empezó a introducirse en el estudio geográfico - ya no como un capítulo aparte de la tradicionalmente llamada geografía humana – y es hoy formalmente prioritaria la consideración del compromiso de los sujetos humanos individuales y sociales en la percepción y transformación de los espacios físicos.
Esta transmutación desarrollada a lo largo de más de un siglo es una de las llaves principales de este libro. Gracias al desarrollo que hace Marina de todos los conceptos que entran en juego es que podemos informarnos profundamente del peso que puede tener la investigación geográfica en las grandes problemáticas contemporáneas: nos referimos no solo a las catástrofes ambientales que, en una primer mirada, parecen temas propios de un geógrafo (y lo son) sino también a las dimensiones políticas, económicas y culturales comprometidas en estos mismos problemas.
Renglón aparte merece la perspectiva asignada a las crecientes dificultades de la identidad de los sujetos individuales y de las sociedades en un mundo inmerso en el marco globalizador que pone en riesgo incluso el sentido de pertenencia a un hogar como es la misma tierra para sus habitantes. A mi entender, uno de las capítulos más interesantes del presente libro.
Estos nuevos enfoques de estudio más de una vez pueden llevarnos a perplejidad (no faltan de hecho las voces que reclaman la vuelta de la geografía al tradicional estudio de los ambientes en una mirada -posiblemente romántica- de la naturaleza) o producirnos un desasosiego en cuanto nos hacen abordar con crudo realismo los peligros y riesgos que amenazan y ya inciden a gran escala en nuestro querido planeta. Sin embargo, la mirada de Marina, no sólo está absolutamente fundamentada en el estudio serio de las propuestas actuales de esta ciencia sino también carga con un enfoque particularmente esperanzador, sin hacer ecos de optimismos fáciles, apelando al compromiso moral de toda la familia humana.
En suma, a quien le interese el estudio de las ciencias geográficas, encontrará en este libro una exhaustiva investigación con una cuidadosa actualización bibliográfica y profundización temática de los tópicos desarrollados a la vez que una llamada a la responsabilidad ética por el bien de nuestro planeta.
Me gustaría dejar como cierre la metáfora tan fuerte en su sencillez e inocencia de la reconocida obra de Saint-Exupéry: El Principito recorriendo asteroides encuentra a un geógrafo quien, además de considerarse un trabajador de escritorio, está convencido que las montañas no cambian de lugar ni los océanos se quedan sin agua. “Nosotros escribimos cosas eternas”, le dice al niño curioso.
En cambio, Marina nos invita a dar un paso a otro tipo de Geografía que inquiere con urgencia acerca de los desafíos y riesgos que muestran la condición frágil de aquello que consideramos eterno y que pueden hacer de nuestro planeta una casa menos habitable que un asteroide extraviado en el espacio.
En todo sentido es un libro indispensable para quien quiera animarse a esta verdadera aventura.
Sergio BoadaSan Miguel, febrero de 2022
PREFACIO
Uno de los aspectos más agradables de haber incursionado en la tarea de la enseñanza lo constituyó no sólo el trabajo con los estudiantes ayudándolos a explorar sus propias ideas y alcanzar sus metas, sino también la oportunidad de abordar un camino de retroalimentación entre la teoría consolidada y el nuevo quehacer investigativo, motivado por la repercusión de los cambios mundiales hacia fines del siglo XX sobre las concepciones acerca del comportamiento humano en sociedad en relación a su espacio geográfico.
En este contexto la Geografía renovada venía a despertar la discusión en torno a las nuevas formas de problematizar y comprender la organización del espacio en consonancia con el surgimiento de múltiples interpretaciones en el campo científico disciplinar.
Las exploraciones y reflexiones científicas comenzaron a orientarme hacia el debate de las posturas emergentes, cuya renovación conceptual fue dando paso a la percepción subjetiva del espacio geográfico. Es entonces, en la primera parte del presente trabajo, cuando surge la necesidad de comprender dicho espacio en su construcción y complejidad y hacer hincapié en el estudio de las interacciones de la dialéctica social dentro del proceso de la globalidad tecnológica y productiva y su nueva lógica espacial global-local.
Seguidamente, frente al panorama de las transformaciones socio-territoriales, en una segunda parte, consideré prioritario abordar la resignificación de los lugares, regiones y territorios, la cual se manifiesta, consecuentemente, en el surgimiento de recientes nociones espaciales y de diversas correlaciones conceptuales en la interpretación de la organización del espacio. Surgen aquí los desafíos en el campo inter-transdisciplinar como resultado de la trama de relaciones que implican sus atributos y de un proceso de evolución espacio-temporal.
En este recorrido teórico-metodológico queda explícita una multiplicidad de interrogantes que se abren paso permanentemente en este siglo XXI, los que permiten la búsqueda permanente de respuestas a los requerimientos de una visión más integradora del espacio geográfico. La misma se entiende en su compromiso con un ordenamiento territorial de sustentabilidad ambiental, el cual posibilite el tratamiento de los conflictos en conjunto con la generación de miradas multidimensionales y más solidarias en las relaciones socio-territoriales.
Por último, entiendo que comienza a definirse un nuevo tiempo, en el que la situación de interdependencia global, de movilidad constante, de gran volumen de información, entre otros, acentúa nuestro papel de espectador en el marco actual de crisis entre sociedad y espacio y en el que, simultáneamente, encuentra su lugar la significancia de la construcción de territorialidades como forma cultural del espacio geográfico. Esto implica la necesidad de rescatar las variables endógenas socio- culturales que intervienen en los procesos de identificación, y de valorar la identidad misma en el desarrollo del sentido de pertenencia territorial.
De este modo, les acerco estos aportes que considero relevantes y espero, inspiren, en medio de los nuevos enfoques, a continuar el enriquecimiento del análisis y del debate crítico sobre la intersubjetividad que caracteriza la dinámica de un espacio social en devenir. Ello se propone en consonancia con la conformación de un marco conceptual ideológico que implique un territorio cargado de significatividad ética y responsable.
Debemos hacer frente al hecho de que es solamente en y por lo social-histórico quelo reflexivo (una de cuyas dimensiones es lo “trascendental”) deviene efectivo.
Cornelius Castoriadis
Asimismo, asistimos a una ruptura social- histórica que ha creado el proyecto de autonomía (social e individual), cuyo sentido es la instauración de una nueva relación entre lo instituyente y lo instituido a nivel colectivo, entre la actividad reflexiva del pensamiento y sus resultados y alcances en un momento dado.
Cornelius Castoriadis
PRIMERA PARTE
Capítulo 1
Hacia la conformación de un concepto de espacio geográfico social y complejo
“¿No está la humanidad a punto de romper su alianza con la naturaleza, de hacerse salvaje en el momento mismo en que se cree liberada de las tradicionales coacciones y dueña de su destino?”
Alain Touraine 1
Diagnóstico de situación
La primera inquietud del presente trabajo está referida a la búsqueda de respuestas en torno a la comprensión del concepto de espacio social que maneja la Ciencia geográfica actual. En este sentido constituyen temas de interés los componentes materiales que forman el espacio geográfico asociados a las características que manifiestan en este momento histórico las relaciones existentes del hombre con su medio en la ocupación del territorio. Realidad geográfica y planteo epistemológico se convierten en ejes indispensables de estudio para interpretar los debates en la disciplina y valorar sus principios científicos. Ello requiere echar una mirada atrás hacia los últimos cincuenta años, con el propósito de encontrar en las diversas posiciones teóricas del conocimiento geográfico las explicaciones que sustentan el cambio conceptual.
Es motivo de preocupación actual para los geógrafos la crisis suscitada en los aspectos teórico-metodológicos de su ciencia como resultado de innumerables problemas surgidos en el mundo contemporáneo, relacionados con el espacio geográfico y que encuentran origen en cuestiones económicas, políticas, ecológicas y sociales. En este sentido es fundamental hacer referencia al agotamiento de la fuerza de la modernidad que encuentra al siglo XX, en palabras de Alain Touraine2, en el deterioro del diálogo entre el sujeto y la “noble” racionalización, entendida ésta cuando introduce el espíritu científico y crítico en esferas hasta entonces dominadas por las autoridades tradicionales y la arbitrariedad de los poderosos.
En consecuencia, hoy la Geografía, como asimismo otras disciplinas científicas, se halla inmersa en la revisión de los marcos filosóficos y epistemológicos que afectan a la ciencia, constituyendo un eje temático de discusión entre los enfoques tradicionalistas y las nuevas tendencias. En este panorama complejo de las últimas décadas, se ha ido observando la coexistencia del punto de vista clásico con las nuevas propuestas: una Geografía analítica, luego sistémica, una Geografía de la percepción espacial y del comportamiento geográfico, y una Geografía radical, las que, como se verá más adelante manifiestan una superación de la concepción neopositivista hacia una Geografía humanista. Las dimensiones social, cultural, geoeconómica y geopolítica entran en discusión y se redefinen frente a la situación de incertidumbre y riesgos globales del siglo XXI, para dar lugar a amplias conexiones paradigmáticas que implican desafíos científico-tecnológicos, de ideas de vulnerabilidad, de progreso, de un nuevo orden jurídico-institucional y de desarrollo sostenible en cada espacio geográfico.
1. La descomposición de la modernidad y el campo de acción social y cultural
Comprender el proceso de crisis de la modernidad nos conduce a revisar las características que fueron dando impronta a los cambios en este movimiento como producto de su propia aceleración.
Con la perspectiva de Alain Touraine3, la consideración del aumento de la densidad humana y los intercambios de capitales, bienes de consumo, instrumentos de control social y armas condujo a un proceso inevitable en el que la acción comenzó a aceptar una racionalidad instrumental al servicio de las necesidades y utilidades. Lo cierto es que estaba cambiando el orden del mundo y aparecía el descreimiento en la unidad total de los fenómenos naturales de los que la conducta humana sería sólo una especie particular. Asimismo, la acción cultural iba perdiendo sentido encerrada en la acción instrumental. En este marco de desencantamiento los fundamentos meta-sociales de la moral daban paso a la moral social, el utilitarismo y el funcionalismo.
Esta descomposición de la modernidad se plasmó, por una parte, a través de la pérdida del control de la vida psíquica por parte del “yo”, una crisis de la identidad personal y un crecimiento masivo de defensa de la identidad colectiva. Por otra parte, la economía del consumo trajo consigo el lugar cada vez menor del trabajo en la vida de las personas, el cambio hacia una economía de mercado con la consiguiente alteración del consumo y una racionalidad instrumental al servicio de una demanda por la posición social, la seducción, lo exótico entre otros. Respecto del ámbito de la producción prima la idea de “organización” y el surgimiento de la empresa como centro de decisión para la obtención de beneficios y poder. Por último, las luchas sociales se entremezclan con las luchas nacionales y adquiere prioridad el fundamentalismo popular en oposición con el liberal de las burguesías y el voluntarismo del Estado; comenzando de este modo la creación de símbolos de identidad colectiva.
El papel de los intelectuales en este contexto se asoció con el desarrollo de un fundamentalismo racionalista que fue eliminando toda referencia al sujeto histórico a la vez que fue instalándose con éxito en la ciencia y en los medios masivos de comunicación. Muy claramente hacia fines del siglo XX empezaron a distinguirse aquellos que pusieron su pensamiento en el mundo de la producción técnico-económica y otros que integraron el mundo de la crítica social. Sin embargo, el pensamiento crítico fue cediendo lugar a las ideas neoliberales y posmodernistas transformadoras de las conductas socio-económicas y culturales en los diferentes espacios geográficos mundiales y con distinto papel de relevancia, situación plagada de conflictos, de confusión en los agentes sociales, de interrogantes acerca de las imágenes y el rol de las sociedades. En consecuencia, el mundo se muestra desgarrado por fuerzas contrarias, por una parte la razón subjetiva e instrumental aprisiona a los países centrales dentro de una lógica del deseo y del poder, y por otro lado, el recurso defensivo de la identidad paraliza a las naciones periféricas o dominadas.
En este contexto en que la modernidad se resuelve en una posmodernidad desorientada, se impone el desafío no sólo de reconocer un espacio y un tiempo nuevos y dentro de ellos la existencia de una sociedad nueva que conduzca a su análisis y su justa crítica encaminada a rescatar la libertad y el trabajo, el orden y el movimiento, la individualidad y la comunidad así como las mediciones entre economía y cultura, ciencia y libertad, sujeto y razón.
Para concluir este apartado señalemos que Alain Touraine, al entrar el siglo XXI, refleja el proceso de descomposición de la modernidad respecto de la relación entre Sociedad y Naturaleza, razón de ser geográfica.
Es oportuno respecto de estas reflexiones acudir a Paul Virilio4, quien toma como puntos de debate el modo en que los hombres disponen, practican y habitan el territorio y su propio pensamiento que afecta lo humano. Este proceso se inicia en la segunda mitad del siglo XX. Virilio pone el acento en las nuevas conductas, la inseguridad y el abandono de sentido, la razón de Estado, como resultado de una inserción obligada de los sujetos en un nuevo ambiente impuesto a raíz de la radicalización de la estrategia mundial en el sistema globalizado.
Virilio explicita el rol del poder tecnológico en la desincronización de la conciencia, hay un progresivo aumento de la distancia entre la realidad objetiva y conciencia que tenemos de ella con el consecuente despoblamiento de los canales de poder y la imagen desaparecida del ciudadano que vive en la ciudad, refugiado detrás de su mundo de instrumentos y cada vez más inmerso en conceptos desocializadores. Asimismo, se observa una definición espacial de una sociedad nueva que quita la socialidad. Se trata de una calificación general del espacio y el tiempo por parte de la sociedad mundial. Dice Virilio: El espacio humano es la expresión de “ninguna parte”, se hace “de nadie”, términos con los que señala el problema de una descalificación absoluta del conjunto geográfico. Luego señala: “…Existe una “moral” de la materia que el “sentido” impuesto por la Naturaleza al hombre. Éste al volverse más independiente de la Naturaleza tiende a ponerle su propia moral, sacarle alguna ventaja…”
Luego, continúa Paul Virilio5, acerca del impacto de la revolución tecnológica del mundo contemporáneo en relación al espacio, el tiempo y la sociedad, se manifiesta una súbita revelación de un espacio crítico que resulta de la compresión temporal, de esa contracción del espacio-tiempo de las actividades interactivas de la Humanidad en la era de una globalización a la vez económica, política y militar. Se refiere asimismo a la crisis de las dimensiones geográficas explicitando que, en los lugares precisos de lo local la importancia de las distancias ha desaparecido frente a esa interactividad de las operaciones como consecuencia de la globalización instantánea del tiempo real.
En virtud de lo anterior, surge para Virilio una deslocalización global que afecta la identidad geopolítica de las naciones y de las sociedades humanas en su conjunto. De esta manera, el mencionado espacio crítico ha abolido el territorio que se encontraba en la base del Estado de derecho.
Las preocupaciones por esta compresión “tiempo- espacio” también es compartida por Zygmunt Bauman6, quien manifiesta las consecuencias que la misma trae sobre la estructura de las sociedades y comunidades territoriales y planetarias, haciendo referencia a la independencia de las élites globales respecto de las unidades territorialmente limitadas del poder político y cultural frente a la pérdida del poder de dichas unidades territoriales. La legibilidad y la transparencia del espacio, consideradas en los tiempos modernos las señales del orden racional, no fueron, en cuanto tales, invenciones modernas; en todo tiempo y lugar eran las condiciones indispensables para la convivencia humana, ya que ofrecían el mínimo de certeza y confianza sin el cual la vida cotidiana era casi inconcebible. La modernización significó entre otras cosas, hacer del mundo un lugar acogedor para la administración comunal regida por el Estado; y la premisa fue volver el mundo transparente y legible para el poder administrador.
Simultáneamente, continúa Bauman, se produce la transformación multifacética de los parámetros de la condición humana. Los usos del tiempo y el espacio son tan diferenciados como diferenciadores en esta reflexión. Junto con las dimensiones planetarias de los negocios, finanzas, comercio y flujos de información se pone en marcha un proceso localizador, de fijación del espacio. Estos dos procesos interconectados marcan una división entre las condiciones de existencia de poblaciones enteras y los diversos segmentos de cada una de ellas, generándose en consecuencia una segregación social. Estas transformaciones tienen sin duda consecuencias culturales basadas en la bifurcación de las vivencias humanas, donde los símbolos culturales sirven a interpretaciones diferenciadas, es decir, hay significados diferentes característicos de cada modo existencial.
Las nuevas preocupaciones respecto de la crisis del orden mundial, incluyendo la crisis medio-ambiental, la crisis de valores, la crisis de la cultura, la crisis del arte y otras crisis en el mundo humano encuentran respuestas en la dificultad de la tarea humana de auto-orientación a raíz del aumento e intensidad de los cambios, como asimismo en los problemas de comunicación y de logro de consenso con el crecimiento de las poblaciones en el espacio geográfico.7
Resulta interesante para Bauman hablar de un cambio del significado de “crisis”; en virtud de ello ésta no es tan solo un estado en el que chocan fuerzas de naturaleza conflictiva sino que en ella hay un futuro en evaluación para el cual la vida debe cobrar una forma nueva. No se trata de un estado de indecisión sino de imposibilidad de decisión, “las cosas son indecidibles.” Con el propósito de fundamentar su postura, recurre en una instancia al análisis de la crisis de valores y sostiene que la misma surge en estos tiempos de posmodernidad cuando los individuos se ven enfrentados con la necesidad de hacer sus propias elecciones según su propio poder y su propio juicio moral, recursos que se supone no poseen o usan erróneamente. Por otra parte, la crisis cultural aparece como un estado de ambigüedad normativa, de ambivalencia, de inconsistencia y de indefinición, al mismo tiempo la percepción de este estado como una amenaza para el bienestar de la sociedad. Sintetiza Bauman que hoy, cuando hablamos de cultura no evocamos una imagen de totalidad cohesiva y coherente, sino una vasta matriz de posibilidades factible de llevar a cabo, permutaciones y combinaciones.
En este sentido, el significado de “crisis” no se explica por el análisis de factores que producen estados extraordinarios dentro de sistemas regulados normativamente, sino en función de construir una teoría del ser humano en el mundo que incorpore esos fenómenos extraordinarios de la experiencia humana en términos utilitarios.
La situación contemporánea presenta para Zygmunt Bauman una diversidad de temas para el análisis y la necesaria búsqueda de una visión futura. De este modo, coloca en el debate la versión existente de la democracia liberal, manifestando el resultado de una “situación de anomia generalizada y de rechazo de las reglas”; el surgimiento de “un hombre modular” que no tiene perfil ni atributos predeterminados, con cualidades móviles, descartables e intercambiables, inmerso en una atmósfera de inseguridad, incertidumbre y desprotección; la “idea republicana como emigrando del Estado-nación” que durante mucho tiempo compartió con la nación y perdiendo rápidamente gran parte de su potencia de definir y promover el bienestar; el problema de la ausencia del “control sobre el presente” como condición de los hombres y mujeres contemporáneos que no pueden modificar su situación individual o colectivamente; y por ende, el crecimiento de la desigualdad, de la resignación ante la flexibilización del mundo y del encarcelamiento de la imaginación.
El desafío consiste para esta postura en vivir juntos en un mundo de diferencias, promoviendo canales de comunicación que favorezcan un mutuo entendimiento de saber cómo seguir y cómo continuar ante otros que tienen el derecho de hacerlo de modo diferente. En consecuencia, se considera prioritaria la propuesta de alternativas frente a las fuerzas polarizadoras de la globalización económica que acaben con el conjunto de “reglas para romper con las reglas”, impuestas por los poderes financieros globales a las autoridades políticas locales.
2. Una economía de flujos posmoderna, el espacio y el fenómeno de la reflexividad
El nuevo capitalismo que sucedió al de la organización es analizado por Scott Lash y John Urry8 quienes sostienen el postulado de la circulación cada vez más rápida de sujetos y objetos, acompañada de la abstracción del espacio-tiempo y de los objetos mismos como asimismo del desarraigo de los sujetos en dicho espacio y tiempo concretos. Los objetos, calificados por su valor de uso se fueron vaciando de sentido; pero el valor de signo posmoderno, más abstracto aún fue eliminando las huellas de territorialización de un objeto ya en gran parte desterritorializado.
Respecto de los sujetos se produce su deconstrucción a la par que se reducen sus elecciones racionales a un cálculo de unidades-actos con grillas de preferencias. La dominación cultural se pone en práctica con una violencia simbólica, más abstracta y manifiesta en espacio-tiempo e ideología, un espacio de desorientación, un tiempo reducido a sucesos desconectados y contingentes y una ideología que se concreta en formas con pobreza de sentido.
Este fluir de objetos y sujetos al que se hace referencia está mediado específicamente por las instituciones de mando económico, el Estado, los sindicatos y las comunidades y los mecanismos corporativos, que son al mismo tiempo instituciones de mando espacial, las que canalizan decisivamente la movilidad de personas, dinero, bienes e información. Desde fines de la década del setenta se observó el cambio hacia la regulación por el mercado, cuya distribución espacial irregular determinó desviaciones masivas de sujetos y objetos. Además de las transformaciones en la naturaleza de los mercados de capitales se puede mencionar el nexo contradictorio y complejo entre los mismos y las jerarquías en las sociedades avanzadas del nuevo capitalismo de nuestro tiempo. Es importante agregar en este contexto la importancia de las redes, conexiones y puentes de comunicación y transporte, de lo que surge la necesidad de analizar los cambios modales en la cartografía del mundo. En consecuencia, los procesos de globalización, localización y estratificación diversa de centro y periferia ponen en evidencia la situación de poderosos y relativamente desapoderados en esta economía política de signos.
Este estado de la cuestión que se acaba de exponer lleva, por un lado a contemplar un sujeto provisto de vaciamiento y superficialidad y por otro lado, a visualizar una persona y sus relaciones sociales en búsqueda de una reflexividad positiva en esta movilidad acelerada y compresión del espacio-tiempo posmoderno.
Es oportuno traer aquí, comentan Lash y Urry, las nociones de reflexividad que aparecieron en estos últimos tiempos y que refieren a una dimensión cognitiva de la reflexividad de la persona contemporánea y a la dimensión estética de la persona moderna que ellos intentan rescatar. Respecto de la primera dimensión y sólo a propósito de enmarcarla conceptualmente toman los estudios sociológicos de Beck y Giddens9 quienes conceden un lugar cada vez mayor a la reflexividad, se interesan por la dialéctica de estructura y obrar y otorgan un papel destacado al riesgo en la sociedad contemporánea, coincidiendo en que, las consecuencias no buscadas son los peligros o riesgos de la “sociedad de riesgo” en la modernidad tardía. En contraposición con estos estudios, sólo en esta modernidad tardía o posmodernismo una reflexividad estética ha llegado a penetrar los procesos sociales, esto en el sentido de la alegoría y el símbolo como fuentes de la persona en la vida cotidiana. Hay una percepción nueva, una refundición de nuestros sentidos espaciales y temporales; una re-subjetivización del espacio en una forma reflexiva por la transformación de redes comunicacionales, de información y transporte. Entonces, el espacio se concibe como simbólico o alegórico, mientras usa el lugar y la herencia como significantes descarnados en un estado de complejidad pretendiendo a la vez devolver peso a lo local con el sentir del lugar.
En este capitalismo de la posorganización el espacio y el tiempo se transforman, hay una reestructuración espacial creada por sistemas abstractos de saber discursivo, y una mayor flexibilidad en la longitud en el tiempo que demanda una labor profesional. Se trata de una economía contemporánea de signos y espacio en la que el saber y la información son ejes primordiales en el crecimiento económico junto a la importancia del componente estético en los procesos simbólicos que rigen la producción y el consumo; aspectos que le asignan la carátula de “acumulación reflexiva”, “acumulación de signos” y en consecuencia, la caracterización de una “modernización reflexiva” que induce a una individuación, por un lado utilitario-cognitiva y por otro, estético-expresiva.
Es atinado explicitar que el crecimiento de estas economías de espacios posindustriales, basadas en la oferta de servicios diversos cada vez más de diseño intensivos y/o semióticos, traen consecuencias para los consumidores finales y las organizaciones, entre otras, la pérdida del empleo fabril, el crecimiento y localización de la industria de servicios, la expansión de metrópolis financieras globales y la aglomeración selectiva, divisiones espaciales del trabajo, cambios en la cultura y la vida política de los lugares. La ampliación de servicios al consumidor forma parte de la comercialización de lugares, siendo importante que ese consumo pueda llevar a adquirir el producto esencial de una localidad, la imagen del lugar. Es oportuno señalar que en el desarrollo del lugar intervienen condicionantes sociales, económicos y políticos, como la composición social y entrelazamientos de divisiones de clase de la población local, sus pautas de movimiento, la existencia o no de imágenes de conflicto, la historia del ambiente construido, sus recursos, intereses, demandas y estrategias para la transformación, incluyendo entre otros la cultura política local.
Asimismo, con el propósito de retomar los efectos socio-espaciales observables en la relación entre espacios regionales-locales y la historia de la internalización de las industrias de servicios, la cual es desigual, hacemos mención a una mayor sensibilidad para los rasgos del lugar y una situación para el mismo que puede expresarse como “un sentir global del lugar” (Massey-1994). Hay una reestructuración del lugar, un reposicionamiento en virtud del orden global, con transformaciones demográficas, ocupacionales y culturales con la fuerte influencia de la intervención de infraestructuras de comunicaciones inteligentes como de las más simbólicas, del conocimiento, del ocio y de la cultura. Las sociedades son cada vez más individuadas y están saturadas de símbolos, en las que, lo que importa no es la mera información sino el procesamiento y la circulación de símbolos, dado que éstos contienen dimensiones morales, afectivas, narrativas, estéticas y de sentido.
Entendemos por consiguiente que, si el aspecto social de los flujos indicó la formación de un “nosotros” global, la reflexividad estética o hermenéutica indicó posibilidades de versiones locales del “nosotros”. Se trata de dos encarnaciones del nosotros que mantienen correspondencia con dos modos diferentes de entender lo global: uno manifiesta el triunfo de lo universal sobre lo particular, la institución de relaciones sociales aún más abstractas; el segundo modo permite comprender un ser arrojado a un plexo de sentidos y prácticas compartidas, un fenómeno del nosotros más mundano que global que parece inaugurar un espacio que se aparta de los supuestos del sujeto-objeto del yo abstracto y abre paso al pensamiento ecológico.
En este momento de diagnóstico situacional se subraya la idea de “comunidad” con tanta importancia como la noción de mundo, también la comunidad se puede entender por un lado como abstracta, que incluye un tiempo abstracto “en el cual” los sucesos ocurren, un espacio abstracto “donde” se sitúan los lugares, y un abstracto social “donde” se sitúan las personas y las relaciones sociales; y por otro lado la existencia de la comunidad como concreta y particular, donde los bienes y sentidos se producen rutinariamente. Sin embargo, aparece en el nuevo contexto contemporáneo otra alternativa, las comunidades “inventadas”, una reinvención de la persona que toma decisiones de unirse a nuevas comunidades en un presupuesto marco de una reflexividad estética, la cual se expresa en elecciones que se sustentan entre tradiciones y prácticas compartidas que sirven de base a una reflexión cognitiva y normativa, y/o en su invención. El problema se halla, según Lash y Urry, en que, en las economías globales contemporáneas de signos y espacio, aquellas comunidades de lugar y aún las comunidades inventadas pueden convertirse con igual facilidad en neo-tribus devastadoras -probablemente inventadas en espacios geográficos de redes tenues y pocos recursos estéticos-; o en nuevos movimientos sociales comunitarios en zonas donde las estructuras de información y comunicación forman redes espesas. Los análisis realizados por los autores mencionados indican que en esta modernidad informacional y reflexiva, la conciencia o reflexividad determinan la estructura de clases. Sin embargo, los estudios se concentraron en las configuraciones de los flujos, en su organización por un tiempo y un espacio, en sus efectos de sobreimposición en el interior de ciertos lugares y en su influencia causal relativa en diferentes épocas históricas. Asimismo, estos flujos subvierten estructuras sociales y también crean precondiciones de una reflexividad acrecentada, como la construcción cultural de la naturaleza.





























