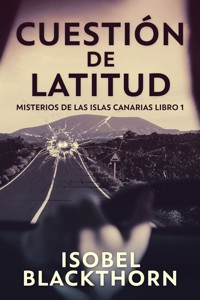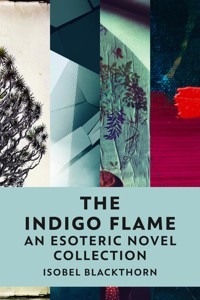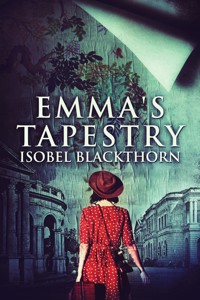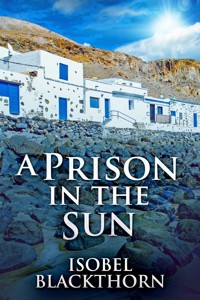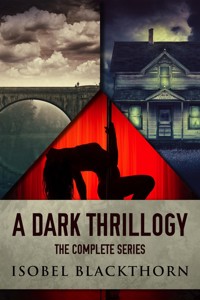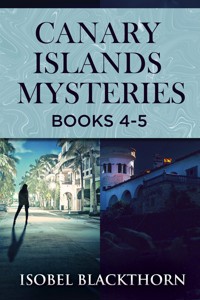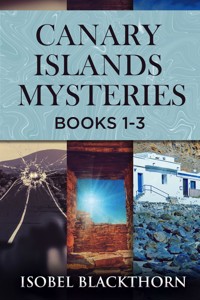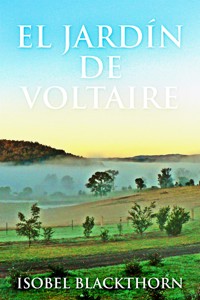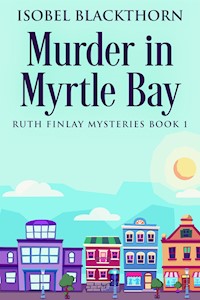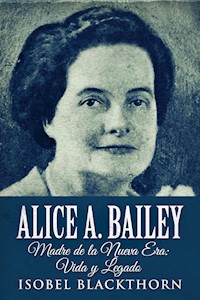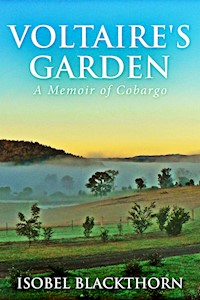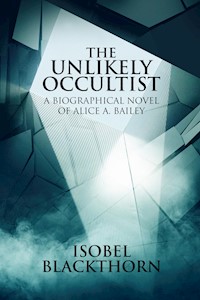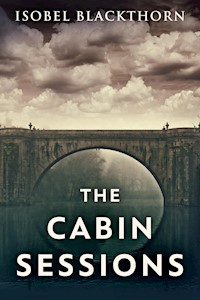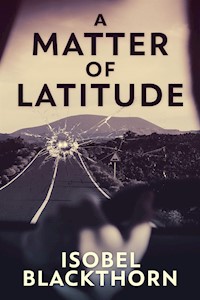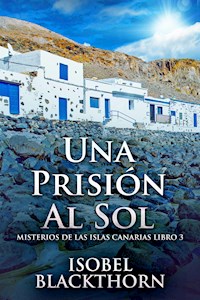
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Next Chapter Circle
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Después de que el escritor Trevor Moore alquila una antigua casa de campo en Fuerteventura, Islas Canarias, se desplaza para buscar a su musa.
Pero en lugar de inspiración creativa, descubre una mochila llena de dinero. ¿A quién pertenece y qué debería hacer con ella?
Luchando por tomar una decisión, Trevor encuentra gradualmente más pistas y desentraña la desgarradora historia real de un campo de concentración poco conocido que encarceló a hombres homosexuales en las décadas de 1950 y 1960.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Una Prisión Al Sol
Misterios de las Islas Canarias Libro 3
Isobel Blackthorn
Traducido porCeleste Mayorga
Índice
Nota de la autora
Parte I
La casa de campo
El molino de viento
Infancia
El gimnasio
Una llamada de Skype
Luis
Un viaje a la playa
Un descubrimiento sorprendente
Un momento de conciencia
Incertidumbre
Paco y Claire
Contractura muscular
Sandra Flint
Mirando pectorales
¿Debería quedarme o debería irme?
Un giro preocupante
El secreto del dinero
Una traducción
La culpa no es mía
Un velorio
Creciendo en Tenerife
Una revelación confrontada
Mis años escolares
Día de hombro
Culpable de todos los cargos
Una crisis
Parte II
El albergue
Parte III
Una larga caminata
Una noche en el hotel
Libros y sitios web consultados
Agradecimientos
Biografía de la autora
Querido lector
Derechos de autor (C) 2021 Isobel Blackthorn
Diseño de Presentación y Derechos de autor (C) 2021 por Next Chapter
Publicado en 2021 por Next Chapter
Arte de la portada por CoverMint
Este libro es un trabajo de ficción. Los nombres, personajes, lugares e incidentes son producto de la imaginación del autor o se usan de manera ficticia. Cualquier parecido con eventos reales, locales o personas, vivas o muertas, es pura coincidencia.
Todos los derechos reservados. No se puede reproducir ni transmitir ninguna parte de este libro de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso del autor
Para Chris Roy
Y en memoria de Octavio García, ex preso de la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, Fuerteventura, que hizo campaña por la justicia y cuyo testimonio permitió conocer la terrible historia de este campo de concentración.
Nota de la autora
Escribí Una prisión al sol para honrar y recordar a todos esos hombres encarcelados bajo el régimen del general Franco por ser homosexuales. En Fuerteventura, donde se desarrolla esta historia, las condiciones carcelarias eran brutales y se asemejaban a un campo de concentración. Hasta donde yo sé, nada sustancial sobre esta prisión se ha escrito en inglés. Toda mi investigación la realicé en español. En 2008, la historia de la prisión estalló después de que el profesor Miguel Ángel Sosa Machín entrevistara al sobreviviente de la prisión, Octavio García. Conozco la existencia de la prisión desde 1989, cuando vivía en Lanzarote y mis amigos cercanos de la isla me contaron lo que sucedió allí.
He yuxtapuesto a propósito la vida en la prisión con la actual, contrarrestando la gravedad de la situación de los presos con un toque de anticlímax en la narrativa principal, esforzándome no solo por el equilibrio, sino también por atraer la reflexión sobre quiénes éramos, quiénes somos y donde queremos estar.
Una prisión al sol es mi cuarta novela de las Islas Canarias y fue escrita siguiendo ese estilo narrativo.
Ofrezco la siguiente historia con toda sinceridad.
Parte I
La casa de campo
La casa de campo tenía muros de casi un metro de grosor, un acérrimo recordatorio de lo que hacía falta para vivir allí y a lo que me negaba a acostumbrarme: el viento, el polvo, el calor, el sol abrasador. Llevo dos semanas y media en la isla y todavía no estoy seguro de qué atrae a los visitantes a ese lugar. Puedo entender a la isla en sí. Sol de invierno, playas en abundancia, mucho espacio y un ambiente seguro y relajado. Es la meca turística de las Islas Canarias, Fuerteventura. La mayoría de los turistas se encuentran acorralados en enclaves a lo largo de la costa este. Allí, en esa llanura yerma donde la vista del mar está cortada por colinas, y una cadena de montañas separa a los habitantes de las zonas más pobladas, no se puede describir como otra cosa que inhóspita. Sin embargo, allí habita la gente; el alquiler vacacional, el último de un puñado de casas de campo que se autodenomina pueblo: Tefía.
Mi escapada a la isla.
Una elección racional en el momento en que reservé. Un viernes, según recuerdo, y una triste tarde inglesa de junio, el sol luchando por enviar su luz a través de capas y capas de nubes. En mi estrecho apartamento de un dormitorio, ignorando el empañamiento de las ventanas y la radio que el inquilino de abajo insistía en tocar todo el día y la mitad de la noche, examiné la isla en pantalla y consideré mis criterios. No quería playa, ni gente, ni ruido, ni distracciones. Una lista de aspectos negativos, cierto, pero ya tenía suficiente caos dentro de mí sin sufrir la gama habitual de diversiones navideñas. Quería un retiro y estaba reservando unas vacaciones por una buena razón. Estaba reservando unas vacaciones para enderezarme.
Cuando estudié las fotos del alquiler vacacional, las numerosas habitaciones pequeñas y cuidadosamente amuebladas que parecían estar dispuestas alrededor de un patio interno, las ventanas con contraventanas, los techos con vigas, la cama con dosel y la bañera con patas, pensé que había tropezado con el alojamiento perfecto, aunque un poco grande para una persona. Las vistas de las montañas rojizas bajo un cielo brillante también me atrajeron. Pasé por alto el hecho obvio de que tal fotografía no transmitiría la dureza de un paisaje. En total, no le di más vueltas al asunto. Impaciente, reservé los vuelos y el alojamiento en menos de una hora y salí bajo la lúgubre lluvia a comprar una maleta nueva y una botella de Sancerre para celebrar.
Una semana después abordé el avión, soporté los asientos de plástico y el aplastamiento de cuerpos en la cabina y, cinco horas después, recogí un auto de alquiler en el aeropuerto. Fuerteventura me recibió con un calor veraniego de treinta y cinco grados. Tuve que ubicar el auto en algún lugar en un resplandor de metal y asfalto cuando comencé a sudar repentinamente.
Extraje el mapa que había dibujado en una servilleta de papel en el aeropuerto de Gatwick, que constaba de tres líneas de araña y un par de intersecciones, y lo usé en lugar del GPS para navegar los treinta y dos kilómetros hasta Tefía.
Más allá del bullicio de la franja costera, la isla mostró su autenticidad. Durante la duración del viaje, a través de nada más que tierra seca y rocas y montañas bajas y desoladas, dejé entrar una curiosa fascinación, la mayor parte de mí permanecía perturbada por el extraño paisaje desértico.
Una última curva y me dirigí hacia el norte a través de una llanura, siguiendo la línea de las montañas hacia el este. Cuando vi el letrero de Tefía, reduje la velocidad, sabiendo que mi alojamiento estaba cerca, buscando la cabaña, detectando su camino.
Detenido por fin, abrí la puerta del coche con una ligera brisa. La temperatura no era mucho más fresca en la llanura. Mirando hacia atrás por donde había venido, noté una neblina en el horizonte oriental. ¿Polvo? Había leído algo en uno de los sitios web turísticos sobre el polvo del Sahara.
La casa de campo era robusta y pintoresca, con un techo plano y pequeñas ventanas de varios paneles colocadas al azar en las paredes protegidas por verandas. No había ninguna casa al otro lado del camino, y detrás de la casa había un campo. Otras casas estaban esparcidas al azar.
Saqué mi equipaje del maletero, encontré las llaves debajo de la alfombra de la entrada y entré.
El interior estaba fresco, el aire refrescado con un perfume floral. Dejé mi maleta y mochila en la primera habitación en la que entré, y exploré la distribución del lugar, habitaciones que conducían a otras, el callejón sin salida ocasional, terminando en la cocina donde se había dejado una cesta en el banco.
Con curiosidad, desempaqué las golosinas, solo para descubrir que todo venía en pares, incluidas dos copas para el champán. Al ver los adornos de pareja, una mano desconsolada me apretó las entrañas. Me dirigí al dormitorio principal para encontrar dos bombones centrados en la colcha de la cama con dosel. Corazones de amor en envoltura rosa. A estas alturas, el puño había llegado a mi garganta, solté un gemido y no pude contener un torrente de lágrimas.
Soy un hombre que no es dado a las emociones e hice todo lo posible para frenar el flujo, pero admito que se sintió bien llorar un poco, o incluso mucho. Supongo que no me había enfrentado a mi soledad hasta que me la pusieron en la cara con tanto cariño.
La cesta me mantuvo provisto durante los dos primeros días de mi estancia. Los atentos propietarios no debían saber lo aliviado que me sentí de no tener que salir de la casa de campo. Quería aventurarme y explorar mi entorno, pero había llegado con un trabajo atrasado y necesitaba deshacerme de la carga lo más rápido posible.
Soy un escritor fantasma independiente, no es mi carrera elegida, si ese trabajo puede llamarse carrera. Escribo memorias, termino novelas, escribo artículos, creo contenido para blogs y sitios web (artículos de no ficción sobre salud y dieta, consejos importantes y artículos de viajes) e incluso algún que otro cuento. El último le valió un premio al autor. Doy voces a otras personas, les ayudo a comunicar lo que necesitan decir. Trabajo para pequeñas empresas y corporaciones y para escritores con más riqueza que capacidad. En cierto sentido, es un trabajo satisfactorio y me enorgullece decir que me gano la vida dignamente, pero en el momento en que llegué a Fuerteventura había empezado a sentirme rancio.
Tenía un artículo que escribir para un sitio web de fitness, cinco publicaciones de blog para componer para varias empresas (el tipo de publicaciones que hago con facilidad, lo que genera una tarifa por hora medio decente) y una historia corta para completar para una mujer que no podía conjurar un final. Y pude ver por qué: era blanca y británica y había cruzado la línea de la apropiación cultural al elegir ser una australiana indígena. Peor aún, estaba escribiendo en primera persona, un movimiento culturalmente sensible, y había entrado en un peligroso territorio post-Shriver. Me sentí incómodo manteniendo la pretensión que ella había creado, pero estaba pagando generosamente, y siempre podía lograrlo con efectivo y, además, nadie sabría de mi participación. Mi nombre no aparecería en ninguna parte de la pieza terminada.
Ser un escritor fantasma tenía algunas ventajas.
El trabajo me mantenía en el interior mirando mi laptop. Estaba tan atrapado en el trabajo atrasado que apenas aparté la vista de la pantalla. Bien podría haber estado de vuelta en mi piso de mala muerte en el oeste de Londres.
El segundo día, a medida que pasaban las horas, la irritación me carcomía. Había guardado el cuento para el final y me encontré caminando penosamente a través de la maleza del desierto australiano en el calor abrasador, muy consciente de un paisaje similar fuera de mi puerta principal, sudando a medida que el día se hacía más caluroso, recordándome a mí mismo que la protagonista probablemente no estaría sufriendo tanto, probablemente no se sentía pegajosa e irritable. Probablemente estaba completamente a gusto mientras el sol se ponía, pero ¿qué iba a saber yo? ¿Los australianos indígenas se queman con el sol? ¿Sufren los indígenas australianos un golpe de calor? Internet no parecía saberlo. Me sentí grosero, posiblemente racista incluso al preguntar.
Me las arreglé para insertar los párrafos que le faltaban al borrador y pulir el final al que le faltaba dinamismo, pero cuando presioné Guardar y luego Enviar, me recordé a mí mismo que trabajar no era para lo que había venido aquí y necesitaba establecer algunos límites, ignorar los trabajos de escritura fantasma que llenaban mi bandeja de entrada.
Había reservado una estancia de tres meses porque pensé que sería tiempo suficiente para escribir algo por mí mismo. No hay mejor manera de suavizar las cicatrices de la batalla de la vida y encontrar la paz interior que componer una obra de ficción del tamaño de un libro en el aislamiento monástico lejos de la vida cotidiana.
El retiro del escritor.
La mayoría de los escritores en retiro ya tienen una idea clara de en qué planean trabajar. Yo no. Sabía de qué no se trataría la novela. No me basaría en mis propias experiencias, recientes o de mi infancia. Era enfático sobre eso. Dejaría la autocanibalización a otros. Tampoco ahondaría en los géneros. Compondría algo literario, contemporáneo, con un toque de historia. No estaba pensando en ventas o premios. Quería la satisfacción de ver mi propio nombre en la portada. Quería llamarme a mí mismo un autor.
Por lo tanto, mi problema era el de la página en blanco. Me faltaba inspiración y no tenía idea de dónde buscarla. Todo lo que sabía era que no encontraría esa inspiración dentro de mí. No tenía nada en mi composición que pudiera formar la base de una buena historia, punto.
Pasé el resto del día paseando por la casa de campo, de pie en las distintas habitaciones, tratando de imaginar quién había vivido allí. Una familia grande. Agricultores. Gente tradicional. Aburridos. La tarde se convirtió en noche y ni siquiera había conjurado un personaje.
Temprano a la mañana siguiente, al ver que me había comido todo el contenido de la cesta, me aventuré a entrar en el pueblo, aprovechando el relativo fresco del día. El paseo me llevó más allá de algunas viviendas de aspecto destartalado, casas blancas con ventanas cerradas, austeras, sin lujos, la mayor parte del pueblo se extendía desordenadamente a ambos lados de la carretera arterial.
La tienda estaba ubicada en el otro extremo del pueblo, alejada de la carretera frente a una parada de autobús. En el interior, los estantes estaban sorprendentemente bien surtidos. Compré pan local, queso, tomates, cebollas, ajo y huevos, junto con un trozo de chorizo, dos latas de atún y tres botellas de un vino tinto que sonaba prometedor. La mujer que me atendió fue amable y le dediqué mi sonrisa más cálida. Un alma benévola, su ancho rostro se iluminó con el mío, pero no pude entender nada de lo que dijo. Saqué mi billetera y le ofrecí lo que pensé que era lo suficientemente cerca de la cantidad correcta. Ella llevó los billetes al cajón de la caja registradora y luego colocó algunas monedas en mi palma. Gracias, dije, sin duda espantosamente. De nada. Luego, «Hasta luego», que pronunció en un tono monótono entrecortado, y me di cuenta de que compartíamos la misma desventaja.
En el tiempo que había tardado en comprar, el sol había reunido sus fuerzas y ahora mordía. En el camino de regreso a la casa, que duró cinco minutos, me empujó una brisa autoritaria. Las montañas llamaron mi atención. Disfruté vagamente distinguiendo los distintos tonos de marrón pálido.
En Fuerteventura, el ojo no tiene más remedio que sintonizar con el color marrón y discernir los matices. Quizás estemos predispuestos a encontrar la belleza donde sea que podamos, pero sería estirar el concepto para describir bello el paisaje alrededor de Tefía. Era todo menos eso. «Desolado» etiqueta mejor el lugar, y me sentí aliviado al encontrarme de nuevo en la casa de campo, que ya se sentía como un santuario contra los elementos.
Examinando mis escasas compras, dándome cuenta de que me ayudarían a pasar el almuerzo y posiblemente la cena, pero un poco más lejos, y sabiendo que no planeaba ir a la tienda local todos los días, decidí hacer una compra de comestibles adecuada esa tarde. Pensé que después de todo, tenía un coche de alquiler y planeaba usarlo.
La recepción de Internet en Tefía me pareció excelente. Me conecté a Internet y no tuve problemas para encontrar un supermercado de tamaño decente. Tenía dos opciones para elegir. Podría dirigirme hacia el norte hasta Lajares o hacia el sur hasta Antigua, en cualquier ruta en coche a través de campo abierto. Elegí la ruta del sur porque era bastante más corta. Después de almorzar una baguette rellena de queso, atún y rodajas gruesas de cebolla y tomate, una combinación que resultó difícil de comer, escribí una lista de compras completa. Pensé en todas mis necesidades y lo que quería, y los anoté en grupos discretos: productos secos, latas, fiambres, carnes, verduras congeladas y frescas.
Soy uno de esos maridos de casa acostumbrados a la tienda de comestibles. No soy un navegador y no me entretengo mucho. Me gusta entrar y salir en el menor tiempo posible. Es una especie de deporte para mí. Un juego. Nunca he recurrido a un cronómetro, no lo llevaría tan lejos, pero resalta mi lado competitivo y me enorgullece pensar en lo eficiente que soy. El único desafío al que me enfrenté esta vez fue el idioma. Necesitaba superar el nivel básico de mi curso de idiomas en línea gratuito si quería ser algo más que mudo cuando se trataba de comunicarme con los nativos.
El viaje resultó más agradable de lo previsto. Había algunas vistas fascinantes a lo largo del camino hacia el sur, y el paisaje árido comenzó a tener cierto atractivo, aunque solo fuera por su absoluta uniformidad. Más campos secos y montañas áridas en cada curva. Y las montañas volvieron a robar la atención. Ninguna de ellas era tan alta, pero sus formas eran visibles en su totalidad, no había nada creciendo en sus flancos. Ese día, descubrí que había algo absorbente en ellas a nivel estético, y sentí los débiles movimientos de la musa. Aunque necesitaría mucha más inspiración de la que podría proporcionar un paisaje, por inhóspito o absolutamente magnífico que fuera, antes de que pudiera siquiera empezar a pensar en escribir una novela.
En Antigua, el supermercado era fácil de encontrar. Entré y salí en menos de media hora con una gran carga. Cuando abrí la puerta del lado del conductor supe que la próxima vez tendría esa media hora reducida a veinte minutos. Escribiría mi lista de compras en el orden de los pasillos.
Me sentí triunfante en el camino a casa. Ni siquiera me importaba el calor.
Hay algo reconfortante en un refrigerador y una despensa bien surtidas, la idea de que no hay necesidad de salir de casa. Liberador también, dejándome libre para pensar en asuntos importantes. Sobre todo, si salía, quería que fuera por algo placentero, algo interesante. No para una tarea.
Con los comestibles guardados, miré fijamente las horas sin nada por delante y me pregunté cómo ocuparía el tiempo. Tenía ganas de hablar con alguien, pero en esos primeros días de mi estadía me abstuve de dejar que Jackie y los niños o incluso mi mejor amiga, Angela, conocieran mi excelente conectividad, prefiriendo dejarles pensar que había adoptado un estilo de existencia ermitaño y me había comprometido a guardar silencio. Que se preguntaran cómo me estaba yendo. Que todos me extrañaran.
Mientras deambulaba de habitación en habitación, comencé a saborear la soledad. Era refrescante tener espacio a mi alrededor, tanto dentro de la casa como en la llanura, un espacio que actuaba como un bálsamo. Me senté en una habitación y luego en otra, pasando el tiempo suficiente en el patio interior, ya que era bueno para mi salud. Debo haber ocupado todos los asientos del lugar al final de la tarde, y deposité algo mío (un libro, una revista, un dispositivo) en cada habitación, cuidadosamente centrado en una mesa o apoyado en el brazo de una silla.
Esa tarde, la puesta de sol fue tremenda. Bandas de un profundo carmesí barrieron el cielo, distrayéndome mientras preparaba un chorizo y pasta horneada. Cuando el plato estuvo en el horno, me serví una copa grande de vino tinto y luego me paré en la ventana de la cocina y bebí un sorbo mientras observaba los colores cambiantes, la profundización, el desvanecimiento en la noche.
Más tarde esa noche, tuve mucho placer contemplando las estrellas. El cielo estaba especialmente despejado, y después de divisar el firmamento en la porción que brindaba el patio, salí y me quedé al aire libre y me empapé de los pinchazos centelleantes en sus diversos arreglos, un recordatorio de las maravillas del universo que desconocemos a la luz del día. Finalmente, me sentí somnoliento y me fui a la cama.
El dormitorio, con su cama con dosel centrada contra la pared este, era la característica definitoria de la casa de campo. La decoración era agradable, bloques de colores fuertes, sin adornos, sin encajes. En esos primeros días de mi estadía, disfruté estar en esa habitación. Nunca antes había dormido en una cama con dosel y me iba a dormir cada noche sintiéndome como un rey.
Al día siguiente, me desperté al amanecer. Me senté en la cama y luego fui y miré por la ventana. La vista no me pareció nada digna de mención, salvo un molino de viento solitario encaramado en una colina a media distancia. Un objeto robusto, probablemente no en uso, sus hojas todavía quietas en el viento. Siendo el único rasgo de interés más allá de las paredes de la granja, mi mirada permaneció atraída y presioné mi rostro contra el vidrio como para acercarme.
Mi curiosidad se hizo más fuerte y me sentí obligado a desenterrar los secretos del molino de viento. ¿Cuál era su historia? Debía tener una. Una ligada a la historia antigua de la isla y las prácticas agrícolas locales. No es exactamente el combustible para cualquier tipo de historia que yo pudiera redactar, pero, de nuevo, no debería prejuzgar. Además, no había forma de saber qué podría encontrar allí que pudiera estimular la inspiración: un pañuelo caído, una billetera caída, el chip de algún artefacto, cualquier cosa que pudiera provocar esa chispa interior.
Habiendo razonado las cosas, decidí aventurarme a través de la llanura polvorienta e investigar.
El molino de viento
Yo era un hombre con una misión. Mi primera exploración real de lo que la isla tenía para ofrecer y, a pesar de la corta distancia, la caminata hasta el molino de viento se sintió como una expedición. Necesitaba estar preparado. Necesitaba sustento, sobre todo.
Después de sumergirme en una tarrina de yogur de fresa, comí un plato de pasta fría horneada, sobras de la noche anterior. Luego lavé las cucharas y el plato y los dejé escurrir, me di una ducha fría y me puse unos pantalones deportivos cortos y una camiseta. Atuendo de turista. No pude evitar ser consciente de lo blanca que se veía mi piel. Miré con horror en el espejo del dormitorio, dos piernas delgadas y un par de brazos flácidos que se asomaban por los agujeros de las extremidades de mi ropa. Llevaba demasiada carne alrededor de mi cintura. Carne que estaba cubierta por mi camiseta pero no oscurecida.
Aspiré mi panza con auto-disgusto. Me había dejado ir. La propagación de la mediana edad había llegado demasiado pronto. Tenía un infarto en ciernes, material de camilla, destinado a una tumba prematura. Demasiadas noches viendo Netflix mientras bebía vino tinto. ¡Despiértate a ti mismo, Trevor Moore!
Peor aún, ¿no había tenido sexo en cuánto tiempo? ¿Un año? Más bien dos, y no es de extrañar. Yo era un cerdo.
Después de hacer la cama, que no pude dejar en desorden, metí los pies en un par de zapatos deportivos y salí armado solo con una botella de agua, decidido a aprovechar al máximo el vasto y vacío exterior.
La acera era estrecha, pero al menos había una. El viento llegó detrás de mí, fresco en mi piel, empujándome. El sol, todavía bajo por el este, aún no molestaba. Era agradable, la trayectoria un poco cuesta abajo, y mientras avanzaba, admiré el terreno accidentado y las montañas al sur, indistintas en la neblina de polvo.
La acera se acababa en la intersección, donde se habían restaurado restos de otro molino de viento y se decoraba el paisaje, sirviendo como una especie de monumento. Después de pararme en la esquina y notar cómo la carretera principal desaparecía a medida que se acercaba a las montañas en el horizonte sur, tomé la carretera hacia el oeste, que estaba sellada por un tramo antes de convertirse en arena.
Algo de esa arena llegó a mis zapatos deportivos, lo que hizo que la marcha fuera desagradable. En un esfuerzo por distraerme de la incomodidad, volví a enfocarme en los alrededores, diciéndome a mí mismo que en algún lugar entre el pedregal y el matorral podría ser una fuente de inspiración para una novela, si tan solo mi imaginación la encontrara.
Me concentré mucho en los detalles. Los campos a ambos lados del camino estaban sembrados de pequeñas rocas y el suelo tenía un tinte rosado. No estaba seguro de si eso era un truco de la luz porque, en el calor del día, en su conjunto, el suelo tenía un aspecto cremoso. En total, había muy pocos árboles.
La caminata duró unos quince minutos. Pasé junto a una casa de campo en ruinas y me detuve para contemplarla, pero la morada en ruinas no logró provocar ni una chispa de entusiasmo en mi parsimoniosa musa. Justo después de las ruinas, el camino tomó un giro brusco a la izquierda y, más adelante, en una franja de grava en el más desolado de los paisajes, estaba mi destino.
El molino de viento, un objeto robusto construido con grandes piedras marrones y puntiagudo con un mortero espeso de color crema pálido, se erguía orgulloso en su arenoso vestíbulo. Las seis velas, compuestas por contraventanas de madera oscura, estaban inmóviles. El techo abovedado del molino de viento, de la misma madera oscura, formaba un casquete austero. En la parte trasera, el poste de cola estaba anclado al suelo sin la rueda del cabrestante. Un arreglo simple de rocas junto con un muro de piedra seca rodeó la base del molino de viento y completó la restauración.
Mirando a mi alrededor, supuse que el paisaje era una forma de limpiar el suelo de rocas no deseadas. Aun así, sin ningún follaje del que hablar, en absoluto, el lugar se sentía como si los trabajadores hubieran empacado y se hubieran ido después de clavar el último clavo, y el gobierno local hubiera aprobado el proyecto como un trabajo suficientemente bueno. Quizás las autoridades pensaron que nadie que pasara por Tefía se molestaría en venir aquí, pensé, ni siquiera para ver el molino de viento, sin duda la isla tiene molinos de viento mejores y más grandes en otros lugares.
Caminé alrededor de la base y luego subí los escalones que conducían a una puerta cerrada. No había nada que ver más que un atisbo del océano hacia el oeste. Hice una pausa y me sumergí en la pequeña porción de azul, disfrutando de la sensación que me daba de estar en una isla. Tierra adentro, en medio de toda la sequía, era fácil olvidar que el océano estaba allí.
Antes de irme, me senté en los escalones de piedra del molino de viento y vacié mis zapatos. No es que tuviera mucho sentido. Tres pasos fueron suficientes para introducir más arena. Tomé un trago de mi botella de agua y eché un último vistazo a mi alrededor.
En la distancia hacia el sur había una casa de campo, e inmediatamente al norte, partiendo de la franja de grava que rodeaba el molino de viento, un camino conducía a una especie de complejo. Los propietarios habían hecho un esfuerzo por embellecerlo; flanqueando el camino había hileras de palmeras jóvenes colocadas en parterres de grava negra profunda y bordeadas de grandes piedras. Esos parterres eran una señal de importancia, como si fuera una indicación de un lugar de eminencia, incongruente con todo lo demás. Al final de una de las hileras de palmeras había una señal.
Fui y encontré una explicación de los detalles del molino de viento. Resultó que en años pasados, esta tierra seca como el polvo producía suficiente grano para justificar un molino. Increíble. Por otra parte, por supuesto, habría habido suficiente grano, abundante grano, o el molino de viento no se habría construido. Era evidente por sí mismo.
El sol empezó a calentar la piel de mi cara, cabeza y cuello, y decidí que era mejor volver a la casa de campo. Hasta el momento en que comencé a caminar de regreso, no me había dado cuenta de que todo el camino hasta el molino de viento había sido cuesta abajo. Descubrí, para mi disgusto, que el regreso era, por lo tanto, cuesta arriba, y ahora también me enfrentaba al viento tempestuoso y la marcha era mucho más difícil.
Mi paso pronto se convirtió en un trabajo penoso, y el viento pareció deleitarse en mi lucha y se fortaleció y sopló en mi cara, empujándome con fuerza en ráfagas intermitentes. Mi agradable paseo matutino adquirió las proporciones de un maratón. Cuando llegué a la casa de campo, estaba sudando y jadeando, y me dolían las piernas.
Fui y me paré en el patio interior donde me quité los zapatos, depositando la arena en la base de una planta en maceta. Estaba avergonzado de mí mismo. Dos años de miseria por litigios de divorcio y ni siquiera había caminado hasta las tiendas locales a menos de cien metros de mi pequeño y cansado apartamento en Londres. Era un hombre destrozado y mi cuerpo era un desastre. Siempre había dado por sentado mi forma física, mi tono muscular, mi relativa juventud. Encontrarme jadeando por aire como un anciano era abominable en extremo.
Después de beber dos vasos de agua en rápida sucesión, tomé una larga ducha fría y regresé al patio con mi laptop, decidido a encontrar el gimnasio más cercano.
Estaba distraído por mi bandeja de entrada. Escaneando los mensajes, deseé no haberme molestado cuando vi el correo electrónico.
No soy el tipo de hombre que otros pueden imaginar cuando piensan en un desgraciado oprimido, pero en ese momento, así es como me sentí. Siempre me he considerado normal en temperamento, no rápido para la ira, observador y distante, a diferencia de los tipos más involucrados y emocionales que parecen gravitar hacia mí como limaduras de hierro que necesitan un imán al que aferrarse. La vida, en la forma de una esposa, puede desestabilizar la compostura de un hombre en el interior donde otros no pueden ver, convirtiendo una máquina que funciona sin problemas en un lío decrépito de metal retorcido. Ella me había convertido en un montón de basura.
Ella, siendo mi ex esposa Jackie. Jackie me empujó, nos empujó, empujó a toda nuestra pequeña familia nuclear por un acantilado, y aterrizamos en una playa rocosa frente a un océano agitado, contemplando los días felices de nuestra antigua vida doméstica. Ella no pudo evitarlo, y no la culpo, estas cosas suceden después de todo, pero las consecuencias cuando trepamos por ese acantilado a un lugar seguro, fueron más de lo que cualquiera de nosotros habíamos anticipado. Como si eso no fuera lo suficientemente malo, ella me hizo escalar un acantilado diferente.
¿Qué podría querer de mí ahora? ¿Dinero? Seguramente no.
No quería mirar. Puse el correo electrónico en la carpeta con la etiqueta «pendiente».
Jackie y yo llevábamos casados más de veinte años. De hecho, fueron veinte años, dos meses y cinco días cuando pidió tiempo fuera. Lo que siguió fueron dos años más de tormento, más o menos, porque me había entrenado para ser impreciso en cuanto a la duración del divorcio, sin importarle el cuantificar las discusiones, el dolor, la angustia y la pérdida mientras peleábamos sobre la casa y los niños. Dos años y finalmente llegamos a un acuerdo, y naturalmente me encontré con mucho menos de lo que había anticipado.
Después de examinar mis opciones, que implicaban mudarme a algún condado remoto donde las carreteras eran demasiado estrechas, el clima era peor que en cualquier otro lugar y una visita al supermercado era como una expedición, presenté una oferta para una pequeña cabaña en Norfolk Broads.
La cabaña estaba muy lejos de Londres, donde Jackie y los niños estaban decididos a permanecer, pero al menos la nueva morada estaba cerca de mi amiga editora, Angela, quien había sido mi aliada más cercana desde la escuela primaria.
Indudablemente éramos cercanos, pero durante mucho tiempo, quizás demasiado, Angela y yo habíamos mantenido nuestra amistad a través de Skype y, de vez en cuando, nos poníamos al día en la vida real.
Después de la separación, Angela se convirtió en mi pilar. Generalmente le hablaba por Skype una vez a la semana. Fue la única vez que me fijé en el hombre en el que me había convertido, mi rostro una vez agradablemente aquilino, ahora estaba demacrado, los ojos hundidos y los labios hacia abajo. Un cuadrado pequeño y deprimente de mí y una gran imagen de ella, toda de rostro redondo y ojos alegres.
Durante todo el episodio del divorcio, Angela insistió en que estaba pasando por una crisis de la mediana edad. El término me hizo sentir como un cliché. En las últimas semanas antes de volar a Fuerteventura, ella también se aseguró de contarme mis defectos. He estado aumentando de peso (lo sabía), necesitaba un corte de pelo (estaba cultivando el aspecto desaliñado) y, si me veía con esa camiseta gastada y delgada de Jimi Hendrix una vez más, haría el viaje de tres horas en coche desde Norfolk y la arrancaría de mi espalda. Me la compró para mi cumpleaños dieciocho.
Angela era el tipo de mujer que caminaba por la vida. Siempre elegante con sus pantalones negros y blusas ceñidas al cuerpo, rebosaba seguridad en sí misma. Ella era quien era y no se disculpaba por ello. Su cabello nunca estaba peinado. No llevaba maquillaje. Su esposa, Juliette, usaba las faldas.
Estuve en su boda, uno de los pocos hombres heterosexuales que asistieron que se sintieron extrañamente amenazados (una reacción resumida) por un conocido, Simon, un editor comisionado de Hedgehog Pie Press que me susurró con un insulto ebrio: «Si esto del matrimonio sexual se pone de moda, seremos redundantes». Me reí para ser cortés, pero en ese instante, vi que mi propio malestar tenía la misma fuente. Dejé que Simon bebiera champán y sirviera sus bromas inapropiadas en otro lugar, y encontré un rincón tranquilo del salón del pueblo en el que recuperar mi ecuanimidad.
Jackie había anunciado que quería divorciarse durante el desayuno esa misma mañana, mientras salaba su huevo duro. Las duras palabras cayeron como piedras en mi tazón de cereal.
—Ya no tenemos nada en común.
—¿Qué te hace decir eso?
Hizo una pausa, con una cuchara de huevo en el aire.
—He estado pensando durante mucho tiempo que nuestra relación ya no funciona. ¿No crees que estamos en una rutina?
—No, no lo creo, como sucede.
Ella no estaba escuchando.
—Los niños son casi adultos, así que ahora es un buen momento.
—¿Lo es?
Ella se puso reflexiva en ese momento. Empecé a pensar que estaba leyendo un guión que había escrito y ensayado.
—Creo que nos casamos demasiado jóvenes. Nos hemos distanciado.
—Tenemos mucho en común.
—Mira, Trevor, necesito redescubrirme a mí misma.
Quedó claro que ella no iba a tolerar mis comentarios defensivos. En lo que a ella respectaba, nuestro matrimonio había terminado. Tenía todos los tópicos. Pero la verdad era que ella había encontrado a Megan, había despertado su deseo y quería explorar ese lado de su sexualidad. Sintiendo la necesidad de confesar los hechos fríos y duros, aunque solo sea para asegurarse de que no podríamos salvar lo que teníamos, dijo: «Siempre he sido bisexual, lo sabes. Pero esto es diferente. Megan es la indicada. Con ella, realmente puedo ser yo».
Jackie podía ser despiadada con su honestidad. Por eso era buena en su trabajo. Era gerente de recursos humanos. Gracias a sus ingresos sustanciales, pude seguir mi propia carrera, aunque no estaba seguro de darle a la escritura fantasma un estatus tan alto.
No mucho después de la boda de Angela y Juliette, nos separamos, o mejor dicho, Jackie me pidió que me mudara para que Megan pudiera mudarse. Ella anunció ese plan junto con un saco lleno de racionalizaciones cuando estaba adecuadamente fortificada con una gran copa de Rioja.
Le obedecí, siempre el pacificador. No fue hasta que los abogados intervinieron con un consejo que comenzó la disputa y estalló la acritud.
Escondido en un miserable apartamento de Londres, crecieron mis frustraciones con mi fantasmal existencia como escritor. Pronto se convirtieron en el tema principal de conversación cuando hablaba con Angela. Quiero mi nombre en la portada, por una vez. Entonces escribe el maldito contenido, decía ella con total naturalidad. Pero, ¿qué escribiría?
Angela sugirió que reservara una escapada. Para entonces, el contrato de arrendamiento de mi apartamento había terminado y no debía tomar posesión de mi nuevo hogar hasta dentro de tres meses. Jackie y Megan estaban metidas en los planes de la boda, y los niños, Ian y Felicity, estaban demasiado ocupados con sus propias vidas de adolescentes como para prestar mucha atención.
¿A dónde iría? ¿Shetland? No seas ridícula. En ningún lugar tropical, le dije, no me gusta la humedad. ¿Has pensado en Canarias? No quiero multitudes. Entonces prueba Fuerteventura. ¿Qué hay ahí? Playas principalmente. No me gustan las playas. ¿A qué te dedicas? Aislamiento. Entonces encontré el lugar adecuado. Y me envió el enlace al cortijo de Tefía por Skype.
Angela era de la opinión de que yo tenía problemas sin resolver enterrados profundamente en mi psique. Angela diría eso. Era una de esas mujeres un poco mayores y mucho más sabias que los hombres que conocía. Dirigía una pequeña imprenta desde su casa en Norwich. Tenía cuarenta autores y actuaba como una especie de matriarca benevolente, suavizando sus preocupaciones con consejos, sugerencias y montones de simpatía. Cuando empezaban a enorgullecerse, ella insistía en que la mejor manera de progresar como autor era escribir otro libro, lo que luego hacían diligentemente, y la ansiedad por la falta de ventas del último se desvanecía. Angela luego exhalaba un suspiro de alivio y todos estaban felices, por un tiempo. Funciona todo el tiempo, decía ella. Angela pensó que yo debería hacer lo mismo y escribir un libro. Me dijo que consideraría publicar lo que se me ocurriera. Incluso me ayudaría a darle forma al manuscrito, si lograba producir uno. Dijo que escribir una novela me ayudaría a aceptar mis demonios internos y seguir adelante.
¿Qué demonios internos?
Lo cual supongo que fue en parte la razón por la que no tenía la intención de buscar dentro de mí mismo para idear una trama. Eso, y ya sabía que estaba equivocada; no había nada en mí que no hubiera resuelto ya. Mucho antes me había ocupado de lo que en esencia me definía como ser humano: mi diferencia.
Infancia
Fue la tía Iris quien dijo que yo era diferente. Crecí con esa sensación de alteridad superpuesta en mi psique por mi pariente autoritario, destacado del resto de la familia en nuestra casa unifamiliar en Heene Way, una calle arbolada en el extremo acomodado de West Worthing, Sussex, después de que mi padre se escapara con la vecina. La familia parecía querer culpar a alguien. No podía entender por qué me eligieron, aparte de que era el único hombre que quedaba en la casa. Todo lo que sabía era que pasé de ser un niño feliz e inocente a un niño infeliz con la carga de observar las emociones torturadas de los demás.
Mi madre estaba fuera de sí. Ella era una católica respetuosa de Dios que rechazó el divorcio de su esposo. Consumida por la vergüenza, no encontró consuelo en la misa ni en la confesión ni en las simpatías de su sacerdote. En cambio, empezó a beber en exceso y, cuando no bebía, se sentaba en una silla y miraba fijamente una pared sin comprender. Se habían eliminado todas las fotografías de la familia. Mi hermana, Marnie, que tenía trece años cuando ocurrió la terrible traición, comenzó a frotarse los antebrazos con cuchillas de varios tipos y decidió que ya no necesitaba comer, hábitos que alarmaron a la tía Iris, que se había mudado para ayudar.
No pude ver que Iris ayudara en absoluto excepto para atender las tareas del hogar. Junto con el ambientador dulce y enfermizo que rociaba por todas partes, infundió la atmósfera ya turbulenta con su propia histeria, porque era un poco histriónica, era Iris.
Hice lo que haría cualquier chico sensato de mi edad. Me retiraba a mi habitación. Era el único curso de acción disponible para mí, ya que no era del tipo que huye. Instalado en el dormitorio más pequeño de la casa, enterraba mi mente en libros y cómics y, en los días en que no llovía y sentía la necesidad de aire fresco, me escondía en el jardín trasero o montaba mi bicicleta por las calles de mi barrio.
Yo era un chico normal, ni tímido ni extrovertido, y la única diferencia que podía ver entre la familia con la que tenía la desgracia de vivir y yo era que no me revolvía, ni sangraba, ni me encogía, ni gemía, ni me enfurruñaba ni me tambaleaba.
Siempre me han disgustado los extremos: el calor extremo, el frío extremo y, sobre todo, las demostraciones salvajes de emociones. Mi preferencia por la uniformidad se extiende a mi entorno. Me gusta mi tierra ondulada, mi océano en calma, mi entorno limpio y suave. Incluso a los nueve años, hacía mi cama todas las mañanas y mantenía mi habitación ordenada. Acomodaba mis libros en orden de tamaño en una sola estantería. En el estante de arriba, ordenados en grupos prolijos, se exhibían mis autos antiguos. Mi padre me los había regalado, pero nunca jugué con ellos. Mi juego de ajedrez, dominó, borradores y Monopoly estaban cuidadosamente apilados en el estante inferior al lado de mi alcancía.
Prefería visitar las casas de mis amigos, en lugar de que entraran en la mía, por temor a que se encontraran con mi madre, la tía Iris o mi hermana en un estado, o que convirtieran mi habitación en una a través de juegos bulliciosos. A la tía Iris le gustaba decirme que era demasiado solitaria y que debería invitar a los chicos. Para apaciguarla, invitaba a mi mejor amigo, Vince, de vez en cuando, pero sobre todo yo iba a su casa.
Vince, un niño astuto y perspicaz, vivía en la calle de al lado y lo conocía desde mi primer día en la escuela. Vince era mi confidente, y resumió maravillosamente mis circunstancias domésticas una vez cuando teníamos unos trece años, diciendo que yo era el chivo expiatorio. Creo que estábamos aprendiendo sobre las guerras mundiales en historia, y aplicó el término a mí. Reflexioné un poco sobre su comentario, llevándomelo a casa y reflexionando mientras observaba las actitudes de las mujeres en la casa, cómo elegían ignorarme, burlarse de mí o hacerme agujeros, y al final del día, había decidido que Vince tenía razón en su evaluación. Ciertamente, yo era el chivo expiatorio.
A partir de ese momento, su hogar se convirtió en mi hogar. Encontré a sus padres cálidos y acogedores. Pasaría tanto tiempo de mi vida en el dormitorio de Vince como en el mío.