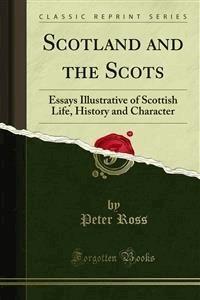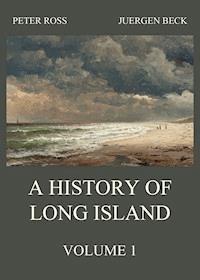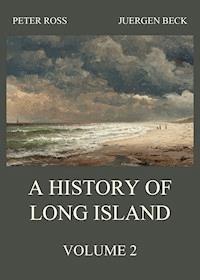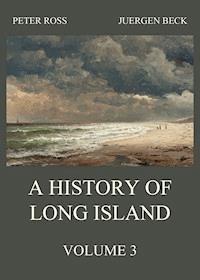Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Adéntrese en un nuevo mundo de fascinación y deleite a medida que el galardonado escritor Peter Ross descubre las historias y las glorias de los cementerios. ¿Quiénes son los muertos marginados de Londres y por qué David Bowie es su ángel de la guarda? ¿Cuál es la extraordinaria verdad sobre Phoebe Hessel, que se disfrazó de hombre para luchar al lado de su amor, y llegó a vivir en los reinados de cinco monarcas? ¿Por qué un cementerio de Bristol es el lugar perfecto para las bodas de los góticos? Todos estos dolorosos misterios -y muchos más- tienen respuesta en 'Una tumba con vistas', un libro para cualquiera que haya paseado alguna vez por un campo de lápidas torcidas y se haya preguntado por las vidas y las muertes de quienes yacen debajo. Así que abre la puerta oxidada, aparta la hiedra y echa un vistazo al interior..
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 513
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Acabé de escribir Una tumba con vistas el 1 de marzo de 2020. Once días después, todo cambió. «Debo ser franco con los ciudadanos británicos —dijo el primer ministro del Reino Unido—. Muchas familias más van a perder a sus seres queridos antes de tiempo».
Y así fue: enfermeras y médicos; conductores de autobús; cuidadores y dependientes; Hilda, de 108 años, que sobrevivió a la llamada «gripe española» que, en 1918, había matado a su hermana pequeña; Ismail, un niño de trece años de Brixton, el primer menor del Reino Unido que murió por el coronavirus; William, que de niño había estado en el campo de concentración de Bergen-Belsen; Harold, uno de los veteranos de guerra que prendieron fuego a ese mismo campo. Para el Domingo de Pascua habían muerto más de trece mil personas; para Pentecostés, el triple. Los depósitos de cadáveres se quedaron sin bolsas mortuorias. Un gaitero solitario hizo el recibimiento a un ataúd de mimbre en un crematorio de Edimburgo: por miedo al contagio, la viuda y la hija del finado no pudieron abrazarse.
A lo largo del año que estuve escribiendo, intenté contabilizar la muerte con tinta; la Muerte, no obstante, lleva su libro de cuentas con sangre.
Durante el confinamiento, el cementerio de detrás de mi casa, que originariamente había inspirado este libro, se convirtió en un santuario. Paseaba por allí casi todos los días. Buscar la evasión, el escapismo, de una enfermedad mortal en un camposanto puede parecer contradictorio, pero para mí era una vacuna contra la melancolía: la exposición a una pizca de oscuridad impide que enfermemos de ella.
A la ciudad de Glasgow se la conoce como «el querido espacio verde» por sus numerosos parques. Sin embargo, por entonces estaban tan concurridos que era difícil respetar los dos metros de distanciamiento obligatorios. Pero ¿y un cementerio en ruinas? Mucho mejor. Desde el punto más alto, donde aún se yerguen algunas de las lápidas más imponentes, aunque muchas se hayan caído ya, se puede ver el centro de la ciudad a unos cuantos kilómetros al norte. Se aprecia apenas el enorme cartel rosa que domina George Square, y sus palabras: «Las personas crean Glasgow». Se trata de un eslogan publicitario que resulta ser cierto. Y lo mismo ocurre a la inversa: Glasgow crea a las personas. Las hace ser divertidas a menudo y gruñonas a veces, pero, sobre todo, resilientes. Esa capacidad de resiliencia quedaba plenamente patente en el cementerio.
Corredores, paseadores de perros y caminantes nos saludábamos con la cabeza o con la mano a una distancia prudente, contentos de sentir el sol y la brisa en la cara. Una joven, con la bicicleta tumbada en la hojarasca, hacía un boceto de un ángel de piedra. Durante años, ese cementerio había parecido prácticamente abandonado, un lugar frecuentado por drogadictos y borrachuzos, por gamberros con aerosoles de pintura y martillos, pero había cobrado una segunda vida. La metamorfosis de la COVID: el lugar se había transformado.
Varios cementerios del Reino Unido habían cerrado sus puertas a los visitantes ante la epidemia de coronavirus. Una verdadera lástima, en mi opinión. Los cementerios habían tenido una importante función descongestionante y habían mitigado la presión sobre los parques. Es más, brindaban una sensación reconfortante de solidaridad íntima y cercana con aquellos que se habían ido antes. Todas esas personas que yacían en mi cementerio tuvieron sus propios placeres y problemas. Habían pasado por guerras mundiales, por depresiones económicas y personales. Habían sido creadas por Glasgow y, a su vez, habían recreado la ciudad, pero ya solo eran nombres borrosos grabados en losas resquebrajadas.
Una de las ideas centrales de Una tumba con vistas es que los muertos y los vivos somos parientes cercanos. Pensamos en ellos, los visitamos, a veces conversamos y, algún día, nos reuniremos con ellos. En El catalejo lacado, de Philip Pullman, cada persona nace con su propia muerte presente, una compañera silenciosa y amable, invisible, que se va arrimando a medida que se acerca el final: «Tu muerte te da unos golpecitos en el hombro, o te toma de la mano, y dice, ven conmigo, ha llegado el momento».[1] El brote de coronavirus intensificó la sensación que tengo de que siempre estamos en compañía de los muertos; de que la mano tendida solo está a un palmo de distancia.
Pasaron las semanas. Se abrieron las flores y luego se marchitaron. Campanillas de invierno, flores de azafrán, ajos de oso.
Por ley, la asistencia a los funerales quedó restringida a los familiares cercanos, pero, en la práctica, eso parecía variar dependiendo de la funeraria. Un día, vi que se celebraba un entierro islámico. Debía de haber veinte personas alrededor de la sepultura. No se respetaba el distanciamiento. Los hombres, algunos con una mascarilla que les cubría la nariz y la boca, observaban cómo una excavadora tapaba con tierra el hoyo. Las mujeres, que, según la tradición religiosa, no asisten a los sepelios, permanecían en silencio tras un murete que separaba el cementerio de la carretera. Se cubrían la parte inferior de la cara con el pañuelo para la cabeza.
Dientes de león, narcisos, margaritas.
En la cima de la colina había tres hombres de unos cincuenta años: dos de ellos sentados sobre lápidas caídas, con la cara roja por el sol y la cerveza; el tercero, con un palo de golf, lanzaba pelotas con todas sus fuerzas pendiente abajo sobre las sepulturas. Le pedí que parara; le dije que era peligroso y desconsiderado. Se puso en guardia, listo para pelear, y me gritó: «Vete a la mierda». En tiempos de enfermedad, insultantemente sano.
Prímulas, berros de prado, celidonias.
Seguí el sonido del «Auld lang syne», la oda escocesa a las despedidas, y encontré a un músico llamado Brian que tocaba la gaita en un claro. Pensé que tal vez, como el gaitero del crematorio de Edimburgo, estaba tocando un lamento por alguna pérdida, pero no. «Estoy dejando a mis vecinos en paz», comentó. Durante el confinamiento, el cementerio era un buen lugar donde ensayar. Sus motivos quizá fueran más pragmáticos que poéticos, pero esa antigua balada de camaradería y nostalgia que el viento llevaba sobre cientos de tumbas estaba en sintonía con el estado de ánimo nacional. Estábamos mirando al mismo tiempo hacia atrás, a la vida tremendamente lejana de antes de la COVID-19 —el «por los viejos tiempos» de la canción—, y hacia delante, a un punto indefinido que había llegado a conocerse, con anhelo, como «cuando todo esto acabe».
Espero que este libro encuentre al lector en esos tiempos mejores. Que lo lea en paz.
[1]Traducción de Dolors Gallart y Camila Batlles en El catalejo lacado, Barcelona: Roca Editorial, 2019. Salvo donde se indica lo contrario, todas las notas al pie son de la traductora.
Yo me crie en cementerios. Los muertos eran mis niñeras, mis tranquilos compañeros. Aunque no silenciosos. Se daban a conocer con gran formalidad. Solo había que leer las lápidas.
Aquí yace
el cuerpo de Mary Dickie,
que falleció el 18 de dic. de 1740
a los 3 años y 9 meses.
Dejad que los niños
vengan a mí.
Esta es una de las que recuerdo del cementerio de la ciudad vieja de Stirling. Siendo yo también un niño pequeño, pasaba allí veranos enteros, intentando atrapar renacuajos —esas comas vivas— en el pequeño estanque llamado Pithy Mary, o sentado con una bolsa de caramelos de un penique en la Roca de las Damas, un promontorio empinado en el centro del cementerio, donde podía saborear las chuches mientras contemplaba la panorámica de las tumbas.
Aquellas tumbas. Dispuestas en filas, eran estanterías llenas de historias. Yo era un niño tímido; receloso, cauteloso, encerrado en mí mismo y en los libros. La isla del tesoro, El perro de los Baskerville,aventuras de otras épocas. Las lápidas, en esa compañía, no eran más que otros cuentos. Jim Tipton, fundador del sitio web Find A Grave, denomina los cementerios «parques para introvertidos», lo cual parece muy acertado. Yo solía deambular entre las lápidas, leyendo las inscripciones, mirando boquiabierto las tallas del siglo XVIII o introduciendo un dedo vacilante en la cuenca de una calavera de piedra o en los agujeros que habían dejado las balas de mosquete en los muros de la iglesia medieval. Si la imaginación es un músculo, los cementerios son un gimnasio. Miraba los nombres y me quedaba pensando: ¿podría ser que John Barnes, peluquero, que falleció en enero de 1891 a los sesenta y siete años de edad, usara alguna vez en su juventud el peine y las tijeras para atusar el cabello de Ebenezer Gentleman, que murió en la Navidad de 1868 y cuya lápida inclinada se encuentra a pocos pasos de distancia?
Nunca me dio miedo estar rodeado de muertos. Por aquel entonces, a finales de los años setenta y principios de los ochenta, los vivos parecían ser una amenaza mucho mayor. El cementerio estaba en mal estado: fruto del vandalismo. Lo peor de todo era el monumento a dos mujeres, Margaret McLachlan y Margaret Wilson, ejecutadas en Wigtown en 1685 por negarse a renunciar a la religión protestante. Las habían amarrado a estacas y las habían ahogado en el estuario de Solway durante la pleamar. Mucho tiempo después, en Stirling, habían sufrido un segundo martirio: alguien había destrozado el cristal de su monumento fúnebre y había cortado y robado la cabeza y las manos de sus estatuas de mármol.
¿Quién haría algo así? Por desgracia, podía haber sido cualquiera. Frecuentaban el cementerio todo tipo de balas perdidas: yonquis, punkis atontados, esnifacolas con sarpullidos alrededor de los labios agrietados. Yo vivía aterrado por un muchacho conocido como Tommy Gluebag,[2] del que se rumoreaba que había inhalado tanto disolvente que se le había formado una bolsa de esa mierda en la parte posterior de la cabeza, que le sobresalía densa y lechosa entre el pelo corto y pelirrojo. Nadie quería acercarse lo suficiente para comprobarlo. Tommy tenía fama de usar la violencia por placer. Un día, estaba yo jugando solo en la Roca de las Damas cuando me vio y, maldiciendo, comenzó a subir. Pero lo sostenían unas piernas blandengues y, a mitad de camino, se quedó atascado, como los botes del pegamento que esnifaba. Aun así, no fue un momento agradable. Me sentí como Jim Hawkins encaramado a las jarcias, mirando aterrorizado hacia abajo mientras Israel Hands, con el cuchillo entre los dientes, trepaba hacia él.
Pero eso era lo que tenían los cementerios: parecían —aún parecen— cofres llenos de historias. Algunas de ellas son superventas internacionales: George Eliot y George Michael en el de Highgate, Oscar Wilde y Jim Morrison en el Père Lachaise. Otras, por el contrario, poseen una fama apenas local.
Este libro, como un buen funeral, será una celebración, no un lamento. Sacará a la luz las historias y las glorias de los mejores cementerios, desde las grandiosas necrópolis de las ciudades hasta los acogedores camposantos de las iglesias rurales. A mí me encantan todos. Los adoro hasta los huesos. Y me gustaría conseguir que a ti también te gusten.
«Los cementerios son como bibliotecas de los muertos, índices de vidas desaparecidas tiempo atrás», me comentó Sheldon K. Goodman, fundador del Club de los Cementerios. Goodman ofrece visitas muy documentadas a cementerios, como el de Hampstead, donde está enterrada la estrella de los espectáculos de variedades Marie Lloyd. El visitante puede sentir que ha viajado en el tiempo si se coloca junto a la tumba de Lloyd y reproduce en el teléfono su canción de 1915 «A little of what you fancy does you good» como hice yo una vez: su voz era un fantasma que flotaba entre el ruido de fondo de la grabación y el graznido de los cuervos de Londres.
Cuando nos conocimos, Sheldon estaba ocupado preparando su Queerly departed, una visita guiada por el cementerio de Brompton que explora la historia de los gais y lesbianas londinenses enterrados allí. El tema de los cementerios lo entusiasmaba, incluso lo cautivaba: «Millones de personas han acabado en estos lugares extraordinarios. Héroes y villanos, inventores y actores, personas que una vez vivieron, rieron, amaron y lloraron. Creo que es importante resucitar sus historias, recuerdos y logros, que ponen de relieve la importancia del pasado y su repercusión en el futuro».
Es cierto; pero a mí, personalmente, lo que me atrae de las losas antiguas no son tanto los fallecidos de renombre como las increíbles historias de la gente corriente. En lo más profundo de las agrietadas costillas de piedra de la abadía de Dundrennan, una hermosa ruina medieval ubicada en Galloway, en el sur de Escocia, se encuentra un camposanto que, aunque ya es antiguo, surgió en los siglos posteriores al abandono de la iglesia y el derrumbe del tejado. «Se trata del Imperio británico reducido a un espacio minúsculo», mencionó Glyn Machon, el sexagenario guardián de la abadía, mientras señalaba las sepulturas de un joven que murió en Galípoli en 1915 y de una muchacha que murió en el mar en 1852, como reza su lápida al más puro estilo de E. M. Forster, «en su pasaje desde la India».[3]
Glyn es albañil de profesión, un orgulloso hombre de Yorkshire, que, si bien parece tan poco sentimental como las paredes que construye, la mañana soleada en que nos conocimos me quedó claro que amaba profundamente aquel lugar. Su esposa dice que la abadía es «la otra» en su matrimonio.
Glyn posó la vista en una pequeña sepultura resguardada en la esquina noreste del dique: «Este es el muchachito, aquí, mire». En la parte superior de la lápida había un querubín; el viento, la lluvia y el tiempo habían difuminado los colores, pero quedaba suficiente pintura para ver que tenía el pelo rubio, las alas blancas y el rostro sonriente de un rosa aniñado. Es el lugar de descanso final de Douglas Crosby, que murió a los siete años de edad, poco antes de la Navidad de 1789, porque le rompieron el corazón…, o al menos eso cuentan.
¿Y qué es lo que cuentan? «Esta tumba se conoce como el Niño y la Serpiente —dijo Glyn y, entrecerrando los ojos bajo el sol de otoño, leyó un verso grabado en la lápida—: “Valiente y hermoso era el mozo, / el sueño de su padre, de su madre el gozo. / Mas lo llamó la muerte y él voló, / ya quisieran sus padres o no”».
Douglas Crosby vivía en la granja Newlaw, algo más al interior que Dundrennan. Aquel verano cogió la costumbre de sacarse al jardín el bol de copos de avena y tomárselo allí todas las mañanas. Su madre, Jane, no le dio mucha importancia hasta que un día le oyó decir, con un enfado guasón: «Solo lo de tu lado». Cuando salió, vio al niño sentado en la hierba. A su lado había una víbora enroscada comiendo del cuenco y, mientras ella observaba, Douglas le dio unos golpecitos con la cuchara en la cabeza, ante lo cual la criatura se movió al otro lado del bol y los dos siguieron compartiendo el desayuno afablemente.
Horrorizada, le dijo al niño que entrara y llamó a gritos a su marido. La víbora se había escapado reptando hacia la hierba alta, pero el granjero, sacudiendo un palo, la encontró y la mató a golpes. El pequeño Douglas lloró la muerte de su mejor amiga y no le sobrevivió mucho más. Se despojó de esta vida como de la piel vieja y le dieron sepultura donde ahora yace. No hay nada en su lápida que relacione la tumba con la historia (no se menciona en absoluto la serpiente y mucho menos los copos de avena) y, sin embargo, la historia se aferra a ella como un liquen, como un ser vivo que creciese sobre la muerte.
Historias como esta se encuentran por todas partes, ocultas bajo el musgo y las hojas. A veces, solo hace falta cruzar la puerta de casa.
La madre de Stan Laurel, miembro del dúo cómico El Gordo y el Flaco, yace en una tumba sin nombre no muy lejos de mi casa. Durante una visita al cementerio de Cathcart, mientras buscaba ese lugar, me topé con una lápida de granito rosa marcada con estas palabras: «Mark Sheridan, comediante».
Sheridan era una estrella del teatro de variedades. Su verdadero nombre era Frederick Shaw y era oriundo del condado de Durham. Una fotografía descolorida deja ver a un hombre muy maquillado con pantalones acampanados y un bombín absurdamente grande. Que la canción «I do like to be beside the seaside» sea tan conocida se debe a la popularidad de la grabación que hizo Shaw en 1909. Solo nueve años más tarde estaba muerto: se había quitado la vida en Kelvingrove Park mientras estaba de gira en Glasgow. Lo enterraron en el extremo sur de la ciudad dos días después.
Cathcart es el menos célebre de los cementerios históricos de la ciudad. No es tan impresionante como la necrópolis de Glasgow, en el núcleo urbano, con su enorme efigie amenazadora del reformador religioso John Knox, que hace las veces de estatua de la Ilibertad, ya que representa todo lo severo, triste e inflexible de Escocia. Tampoco tiene el inquietante aire del gótico urbano que caracteriza a la necrópolis del sur, donde los bloques de pisos se ciernen, rudos y mudos, sobre la escalofriante figura de mármol conocida como la Dama Blanca. Se dice que ese monumento, que señala la tumba de dos mujeres a las que atropelló un tranvía en 1933, gira la cabeza para observar —con mirada inexpresiva e implacable— a quienes se acercan. También cuentan que el cementerio da cobijo al legendario Vampiro de Gorbals, una criatura con dientes de hierro y apetito por la sangre de los chicos de la zona. Entre los ojos vigilantes y los dientes monstruosos que tiene, resulta asombroso que alguien quiera pasear al perro por allí, pero hay quien lo hace. Los chuchos de Glasgow tienen vejigas escépticas. No dudan en hacer aguas menores en la necrópolis del sur, haciendo oídos sordos a las habladurías.
¿Qué puedo contarte sobre Cathcart? Pues que es mío. Está en mí como, tal vez, llegado el día, yo estaré en él. Cuando uno encuentra un cementerio que le gusta, puede llegar a ser como su playa o su ruta por el bosque favoritas; el placer lo proporcionan la familiaridad, la pertenencia, la sensación de hogar. Una tarde de verano, mi mujer, mis hijos y yo subimos una colina verde hasta el punto más alto del cementerio y, sentados en una manta de pícnic de tartán, escuchamos la música de los Arctic Monkeys que nos llegaba desde el concierto que estaban dando en el parque Glasgow Green, a unos seis kilómetros de distancia. Y el día de Hogmanay, la Nochevieja escocesa, nos guiamos por el oído y descubrimos un pájaro carpintero repiqueteando en lo alto de un haya. Con la cabeza desdibujada en un borrón blanquirrojo, llamaba al nuevo día, al nuevo año, a la vieja madera, pidiendo que le dejaran entrar.
Si se puede decir de un árbol que parece altivo, esa haya sin duda lo parecía. A su pie había varias lápidas, algunas bastante torcidas, otras tan cubiertas de hiedra que parecían más bien arbustos podados artísticamente. La hiedra esculpida en una lápida simboliza la vida eterna, pero, en Cathcart, como en tantos otros cementerios antiguos, la planta ha convertido lo figurativo en literal tapando lo que en su día debió de ser una hermosa talla, como si quisiera mostrar su desagrado por la metáfora. En un cementerio, la hiedra está indignante y ostentosamente viva. Desprende los nombres de las lápidas como, más abajo, se desprende la carne de los huesos.
Aun así, mientras el pájaro carpintero marcaba el compás en lo alto del tronco, yo logré distinguir algunos nombres. El grabado más reciente databa de 1976: una muerte en el largo y caluroso verano. Pero los otros eran bastante más antiguos. Una cruz de granito, erigida por un tal William Fulton Young, señalaba la última morada de su esposa, Isabella, y de sus hijos, Alexander, John y Robert, todos ellos fallecidos por los servicios prestados en la guerra. Al parecer, solo Alexander murió en combate, el 26 de septiembre de 1916; los demás sobrevivieron a las batallas, pero finalmente sucumbieron a sus heridas. Robert, «GASEADO GRAVEMENTE EN FRANCIA», aguantó hasta el 2 de febrero de 1921: qué universo de sufrimiento deben de contener esas cuatro palabras en mayúsculas. Los pobres Sandy, John y Rab, como quizá los llamaran sus padres, fueron a la guerra de jovencitos y volvieron con los pulmones llenos de muerte, si es que regresaron. Visitar esa tumba en la víspera de Año Nuevo, atraídos por el pájaro, era como un salto de montaje en el cine: del traqueteo de las armas al golpeteo del pico en la madera.
En un cementerio antiguo la mente se engancha en las historias, del mismo modo que un zorro, al abrirse paso entre las tumbas cubiertas de vegetación, podría engancharse en la maleza y llevarse abrojos en el pelaje. Caminando por el cementerio de Cathcart, llama la atención un nombre francés:
Jean-Baptiste Louis Janton
Bachelier ès Arts et ès Sciences Paris
Né à Versailles France
Mort à Glasgow le 28 Octobre 1925.
He aquí, si se quiere, la historia opuesta a la de la familia Young: un francés que fue a Escocia y allí murió. ¿Qué le parecería nuestra ciudad de color negro ahumado después de París y Versalles? ¿Qué clase de hombre sería Jean-Baptiste y qué le empujaría a quedarse? ¿Se le haría raro pronunciar el dialecto de Glasgow, con sus oclusivas glotales y sus fricativas guturales, o disfrutaría de los sonidos broncos, de la misma manera que hay quien se deleita pasando la lengua por un diente roto? Un cementerio es un lugar donde hacerse preguntas, incita a ello.
Mark Sheridan. Esa se me había metido en la cabeza: un abrojo profundamente enganchado. Era una estela tan sencilla; de mármol rosa, solo con su nombre y las fechas, y aquella palabra: comediante. Tenía que saber más.
Una visita a la Mitchell, la gran biblioteca eduardiana de la ciudad, puso en mis manos una noticia de The Glasgow Herald fechada el 16 de enero de 1918: «Tenía una herida de bala en la frente y había un revólver Browning tirado junto al cuerpo». Sheridan había salido de su hotel a tiempo para asistir a un ensayo al mediodía, pero nunca llegó. A las dos y veinte, dos hombres que estaban de paseo descubrieron su cuerpo sin vida: «El lugar donde ocurrió la tragedia es una parte poco frecuentada del parque, en la orilla occidental del Kelvin. El cuerpo estaba tendido en el sendero».
El espectáculo de varietés Gay paree de Sheridan, en el que interpretaba a Napoleón, acababa de estrenarse en el Coliseo, en Eglinton Street. Su hija y sus dos hijos también actuaban en él, y su mujer, Ethel, iba de gira con ellos. Poco antes de las siete, el telón estaba a punto de levantarse cuando la policía informó al director del teatro de la muerte del protagonista. El hombre hizo un anuncio melancólico y el público abandonó el recinto en silencio.
La opinión generalizada es que ese acto desesperado fue fruto de las malas críticas a Gay paree, lo cual es extraño, ya que la reseña publicada en The Herald el día de su muerte mencionaba que cumplía admirablemente su propósito de hacer reír y era, en todos los sentidos, un espectáculo agradable. En noviembre de ese año, en una batalla judicial contra una compañía de seguros, los abogados de la viuda de Sheridan argumentaron, en vano, que él no había tenido la intención de acabar con su vida. Ethel Shaw afirmó que su marido había ido al parque a ensayar una escena en la que debía disparar una pistola y, al hacerlo, se había producido «el desafortunado accidente». George Robey, «el Primer Ministro de la Alegría», famoso tiempo después por su papel de Falstaff en la película de Laurence Olivier sobre Enrique V, declaró que Sheridan «no era el tipo de hombre que se suicidaría porque su obra no hubiera triunfado la primera noche». Muy extraño todo.
Un compañero de profesión recordó una vez: «Cuando veías a Mark Sheridan cantar “I do like to be beside the seaside”, era algo más que alguien cantando una canción buena y alegre […]. Mientras recorría a zancadas el escenario, cantando animadamente con su acento de la región del Tyne y golpeando el telón de fondo con su bastón, era un hombre repleto de aire fresco, vigor y salud, caminando por el paseo marítimo».
Resulta raro —y más bien triste— que ese personaje de guasa infinita esté enterrado tan lejos de su hogar, más allá del sonido del mar plateado.
* * *
Para un tafófilo, un amante de las tumbas, el lecho de Sheridan es el equivalente a un pájaro raro para un loco de las aves: lo emocionante es descubrir algo en un lugar donde no debería estar. Una reinita gorjinaranja arrastrada por una tormenta atlántica hasta el archipiélago de St. Kilda no significa mucho para la gente como yo, pero que nos den un sucedáneo raro de cementerio en un rincón insólito y estaremos entusiasmados.
Con la práctica, uno empieza a verlos por todas partes. En York, al salir de una boda familiar, me dirigía a la estación de tren cuando divisé unas cuantas lápidas antiguas, a la sombra de unos árboles, en una parcela de hierba encajada entre dos carreteras muy transitadas. Resultó que habían enterrado allí a algunas de las 185 personas que, según reza un pequeño cartel, murieron a causa de «una plaga de cólera» durante el verano y el otoño de 1832.
Había cundido el pánico. Nadie sabía cuál era la causa ni cómo se podía curar. Morían habitantes de Castlegate y Coppergate, de Fossgate y Friargate, y, sobre todo, del apestoso y desafortunado callejón conocido como Nido de Víboras. El Consejo Privado de la Corona decretó que los funerales de las víctimas no podían celebrarse en las iglesias y que sus cuerpos no debían inhumarse en los camposantos. Se tomó esa medida debido al temor a nuevos contagios y, al parecer, a cierta percepción de que esas muertes eran, como se decía en aquella época, «castigos divinos»: la venganza de Dios sobre los pecadores. Gracias a los trabajos del médico de York John Snow (cuya tumba se encuentra en Brompton, uno de los grandiosos cementerios de Londres), ahora sabemos que el único pecado de aquellos desdichados fue beber agua contaminada. Pero por aquel entonces eran, literalmente, marginados. Se encontró un terreno baldío al otro lado de las murallas de la ciudad, entre Thief Lane y unas perreras, que estaba lo suficientemente aislado para deshacerse de los lamentables cadáveres, y allí es donde siguen hoy en día, sin que les presten mucha atención quienes se apresuran a tomar el tren hacia el norte o el sur.
Se calcula que en el Reino Unido hay unos 14.000 cementerios, de los cuales aproximadamente 3.500 son anteriores a la Primera Guerra Mundial. Nadie conoce la cifra exacta, y es poco probable que una rareza casi olvidada como las tumbas de las víctimas del cólera de York aparezca en las estadísticas.
Lo mismo ocurre con el cementerio de los peones camineros de South Lanarkshire. Es un lugar abandonado y poco conocido entre los pueblos de Elvanfoot y Crawford, a la orilla del incipiente río Clyde, que pasa desapercibido para quienes conducen a toda velocidad por la M74. Sin embargo, si se deja la autopista, se aparca en una carretera secundaria y se baja con cuidado por un terraplén empinado, ahí está: uno de los escenarios secretos de la historia industrial de Escocia. Un círculo de mojones unidos por cadenas oxidadas rodea un montón de piedras del lecho del río, desgastadas y cubiertas de musgo, que se hunden en la tierra empapada. Son las tumbas de los treinta y siete peones irlandeses que murieron allí de tifus en 1847, mientras construían el ferrocarril de Caledonia para conectar Londres con Glasgow y Edimburgo a través de muchos kilómetros dificultosos de inhóspita campiña. No conocemos sus nombres.
Me topé con ese lugar hace unos años y ahora, cada vez que voy en coche hacia el sur, lo veo desdibujarse a la izquierda. Me parece importante recordar que está ahí. Esos hombres, fueran quienes fueran, hicieron una suerte de sacrificio por el futuro del país, y ese tosco monumento es su cenotafio particular, aunque con dientes de león y helechos, en lugar de amapolas.[4]
Muchos de los lugares de enterramiento británicos están llenos o prácticamente al límite y ya no se permiten nuevos sepelios. Sin muertos nuevos, los cementerios mueren; al menos, eso creen algunos. «El cementerio de Highgate está llegando a su máxima capacidad y se quedará sin espacio disponible para nuevas inhumaciones en los próximos diez años —advierte un informe reciente—. A menos que se proporcione más espacio para tumbas, dejará de estar en funcionamiento, lo que afectará a su notoriedad y pondrá en peligro la conservación del paisaje funerario histórico».
Si bien los cementerios se llenan y se cierran, también es cierto que cada vez hay menos personas que quieran recibir sepultura en ellos. Tres cuartas partes de los habitantes del Reino Unido son incinerados y sus restos suelen esparcirse en el rincón favorito del fallecido, en lugar de ser inhumados. Como consecuencia, se está perdiendo gradualmente la costumbre de visitar y adecentar la tumba de los seres queridos. En el cementerio de detrás de mi casa, rara vez se ven flores frescas; grafitis frescos, continuamente. Solo en las secciones musulmana y judía hay indicios de visitas recientes; en la judía, me encanta observar las piedritas nuevas que se han colocado sobre las lápidas, la más humilde señal de amor que se pueda imaginar.
Sin embargo, hay muchas otras razones para visitar estos lugares. El turismo de cementerios está en alza. Hay visitas guiadas por algunos de los cementerios más famosos del país, como el de Highgate en Londres, la necrópolis de Glasgow o el de Arnos Vale en Bristol, pero a los tafófilos nos gusta buscar los menos conocidos. Siempre que recalo en un lugar donde no he estado antes y tengo un rato libre, pregunto por el cementerio más antiguo de la ciudad. Encontrar una piedra sepulcral interesante me suscita una profunda alegría. El camposanto de St. Mary en Banff, Aberdeenshire, tiene un ángel exterminador increíblemente adorable: con un reloj de arena y una guadaña, no luce la famosa capucha y el entrecejo huesudo, sino una media sonrisa y lo que parecen ser unos diminutos calzoncillos. No hay alma que sepa cómo apareció en 1765, pero en el siglo XXI se las arregla para ser a la vez totalmente siniestro y absolutamente amanerado: una combinación nada fácil, pero que logra con aplomo.
En los terrenos de la abadía de Malmesbury, en Wiltshire, se encuentra otra de mis sepulturas favoritas, una con una lápida de aspecto bastante común, muy erosionada y difícil de leer. Pero merece la pena el esfuerzo, ya que allí reposa Hannah Twynnoy, moza de una posada cercana que, el 23 de octubre de 1703, se convirtió en la primera persona de Inglaterra a la que dio muerte un tigre:
En la flor de la vida
nos la arrebataron.
No tuvo chance
para salir del trance,
pues un tigre fiero
se la llevó al cielo.
Y aquí reposa
bajo una losa
hasta el día de la resurrección.
La posada Old White Lion data, como mínimo, de la primera década del siglo XIII. Ya era muy antigua cuando Hannah Twynnoy servía cerveza. Desde 1970 no es una posada, pero Paul y Frances Smith, que viven allí, la abren al público unas cuantas veces al año como pub efímero; el día de Halloween, por ejemplo, montan una recreación del fiero ataque. Me la perdí por una semana, pero los Smith tuvieron la amabilidad de mostrarme su casa y el jardín trasero, donde Hannah encontró su fin. Me contaron que un circo ambulante usaba entonces el patio de la posada y que la moza tenía la costumbre, al pasar por la jaula del tigre, de hacer repiquetear un palo a lo largo de los barrotes, solo por incordiar. Un día se rompió la cerradura, la bestia salió de un salto y todo acabó en cuestión de segundos. La joven tenía treinta y tres años. El incidente debió de ser espantoso, un auténtico horror, pero el paso del tiempo le ha conferido cierto aire folclórico: como un cuento infantil con moraleja. Eso sí, la lápida lo hace muy real. Pobre Hannah.
Los cementerios más pequeños cuentan a veces las historias más grandes. En el pueblo escocés de Leadhills, en South Lanarkshire, está enterrado John Taylor, un viejo minero del que se dice que vivió hasta los 137 años, aunque algunos sostienen que eso es absolutamente ridículo y que, en realidad, murió a los 133. En cualquier caso, la suya no fue una jubilación larga: dejó el pico y la pala a los 117 años. Murió en 1770. Según cuentan los lugareños, cuando estaba ocioso, que no era a menudo, le gustaba rememorar el eclipse de 1652.
Y, entre todas esas afirmaciones discutibles, un hecho indiscutible: Leadhills alberga la biblioteca de suscripción más antigua del mundo, fundada en 1741. La Biblioteca de los Mineros se creó para elevar las mentes de los hombres que trabajaban bajo tierra. Es muy probable que John Taylor hiciera uso de ella. Una de sus paredes está revestida por volúmenes encuadernados en cuero marrón, en su mayoría religiosos y científicos. Hay un agradable olor a humedad y, contra la pared opuesta, se alza un púlpito de madera con la inscripción «El aprendizaje hace al genio brillante» escrita en oro en la parte superior.
Los cementerios, como decía Sheldon K. Goodman, son una especie de bibliotecas, con sus historias encuadernadas en piedra. Puede que las bibliotecas municipales estén cerrando o sean cada vez más pequeñas, pero los camposantos (los que siguen activos) no dejan de renovar su catálogo. Una de las bibliotecas de este tipo que más aprecio está en Whitby, en la costa de North Yorkshire.
Los días que hace demasiado calor y el pueblo está abarrotado, me gusta subir los famosos 199 escalones de la localidad y caminar por los acantilados. En la novela de Bram Stoker Drácula, inspirada en la estancia del autor en Whitby, el vampiro subía a zancadas esas escaleras convertido en un perro negro. El visitante humano, o al menos un servidor, prefiere un ritmo más pausado. Se deja atrás el agradable olorcillo de los pubs y las tiendas de dulces para respirar la fresca brisa del mar. Arriba, un cartel en la puerta de una granja solía advertir, con pintura roja descolorida: «Se dispara a los intrusos». Afortunadamente, hay un lugar cercano en el que no solo se les perdona su ofensa a los intrusos (lo que forma parte de la parafernalia cristiana), sino que también se los acoge abiertamente. Se trata de St. Mary the Virgin, la iglesia parroquial del pueblo.
Los bancos de caja del siglo XIX, uno de ellos con la indicación «Solo para forasteros», recuerdan a las bancadas de una galera. Es posible que Philip Larkin hubiera considerado esta una casa seria en una tierra seria, pero la seriedad de esta última está en tela de juicio: los desprendimientos han dejado huesos al descubierto.[5] Por la noche, la iglesia de St. Mary está iluminada con focos; la luz que rebota en sus antiguos muros proyecta un resplandor blanquecino sobre el patio de la iglesia, que resalta algunas tumbas. Thomas Boynton, capitán de la Marina británica del siglo XVIII, está enterrado bajo una losa profusamente tallada: hiedra anárquica y un cráneo sin mandíbula, con las cuencas profundamente sombrías.
Un domingo por la mañana tuve la suerte de que me enseñara la iglesia Bob Franks, el campanero mayor. Tenía ochenta y cuatro años, pero nadie lo diría. Su grupo, diez hombres y mujeres colocados en círculo al pie del campanario, tiraba de sogas trenzadas con los colores de las sufragistas. El señor Franks, un caballero bajito de pelo cano y con un aire ligeramente divertido, voceaba las permutaciones —«¡Cinco de siete, manda la cinco!»— alzándose de puntillas sobre sus mocasines negros mientras la soga ascendía. Una placa en la pared conmemoraba el día de verano de 1935 en el que las campanas se tocaron para celebrar el Jubileo de Plata del rey Jorge V. Había, en cada repique y eco, un sentido de lo eterno, algo que se hacía porque siempre se había hecho y siempre se haría. Pero no como una tarea tediosa. Los campaneros adoran la música y el ritual, y convocar a los parroquianos de Whitby al culto es, para ellos, una especie de placer sagrado.
Una vez que los feligreses estuvieron bien acomodados en sus bancos, el señor Franks subió las estrechas escaleras de piedra hasta el campanario. Abrió un candado, deslizó un cerrojo. El sonido del coro se elevó desde muy abajo. Nos encontrábamos entre las campanas. Colgaban inmóviles y pesadas en la oscuridad, como fruta madura. Franks me preguntó: «¿Le gustaría subir un momentito para disfrutar de la mejor vista de Whitby?».
El campanero mayor me condujo entre las campanas a lo largo de una viga y nos agachamos para atravesar una pequeña puerta al otro lado del campanario. «Es aquí desde donde me gusta ver a los Flechas Rojas de la fuerza aérea hacer sus acrobacias —dijo mientras señalaba todo el tejado con un amplio movimiento del brazo—. Aquí vuelan justo por encima de la iglesia». Tenía razón respecto a la vista. La perspectiva hacia el norte —el azul plano del mar, el azul plano del cielo— era puro Rothko. Hacia el suroeste, un borrón de humo estilo Turner ascendía desde el páramo mostrando la posición del tren de vapor, que traqueteaba hacia Goathland.
El pequeño cementerio de la iglesia a nuestros pies parecía una maqueta de modelismo Hornby. Estábamos demasiado arriba para leer las lápidas; incluso desde cerca, muchas son ilegibles, tras haber pasado por el estropajo del viento que sacude los acantilados. Pude ver unas figuras vestidas de negro abriéndose paso entre las estelas. Una llevaba un sombrero de copa, otra una falda de crinolina con polisón. Góticos.
Whitby, por su vínculo con Drácula, se ha convertido en el hogar espiritual de esta particular tribu. El «dinero del terciopelo» es importante para la economía local. Los góticos, con sus medias de red, generan hoy en día más ingresos que los pescadores con sus redes. Incluso hay un hostal gótico, el Bats & Broomsticks,[6] donde los huéspedes desayunan a la luz de las velas y escuchan la música de The Damned mientras toman cereales. Como me dijo un lugareño: «Whitby necesita a los góticos para mantenerse en números negros».
El camposanto de St. Mary es la hierba gatera de los góticos; hierba murcielaguera, supongo. Los atrae desde hace tiempo como enclave donde sacar fotografías, pero ahora lo tienen restringido. Como me explicó una vez John Hemson, capillero de la iglesia, «fotografiaron a varias mujeres tumbadas sobre las lápidas y enseñando demasiado, más de lo que sería normal en la calle y no digamos en un cementerio. Todavía hay mucha gente de Whitby que tiene parientes enterrados aquí, y pusieron objeciones a lo que estaba pasando».
No se prohíbe la fotografía en sí, solo que la gente pose sobre las tumbas, y, aun así, ha habido cierta resistencia a la nueva norma. «No se ha enterrado a nadie en ese cementerio desde 1851 —había dicho Carole Platts, una treintañera gótica—. Y, si murieron en el siglo XIX, claramente ya han visto corsés como los nuestros».
Desde el tejado de St. Mary, me daba la impresión de que los góticos no tenían intención alguna de recostarse provocativamente sobre las tumbas. Estaban demasiado ocupados leyendo. Se encontraban en la parte trasera de la iglesia y creí saber qué estaban mirando, una lápida que yo mismo había admirado a menudo:
Aquí yacen los cuerpos de FRANCIS HUNTRODDS y MARY, su esposa, que nacieron el mismo día de la semana, mes y año: el 19 de septiembre de 1600; se desposaron el mismo día de su nacimiento y, tras haber engendrado doce hijos, fallecieron a la edad de ochenta años, el mismo día del año en que nacieron, el 19 de septiembre de 1680, el uno no más de cinco horas antes que el otro.
Una historia de amor, ni más ni menos, en la biblioteca de los muertos.
[2]Gluebag significa «bolsa de pegamento». Este mote hace referencia al consumo de determinadas sustancias mediante el «embolsado»: la colocación cerca de la boca o la nariz, o sobre la cabeza, de una bolsa de papel o plástico que contiene el inhalante.
[3]El autor hace referencia a la novela del autor inglés E. M. Forster titulada Pasaje a la India (1924).
[4]El Cenotafio es un monumento a los caídos ubicado en Londres, que se diseñó para conmemorar a los militares del Imperio británico fallecidos durante la Primera Guerra Mundial. Actualmente, es un homenaje a todos los combatientes británicos que han perecido en cualquier guerra desde entonces. Es habitual ver el Cenotafio adornado con amapolas, un símbolo de conmemoración a los caídos adoptado en diversos países, donde millones de personas lucen estas flores rojas el 11 de noviembre para celebrar el aniversario del armisticio de 1918.
[5]El autor hace referencia al poema «Church going» de Philip Larkin (1922-1985), aclamado poeta y novelista inglés. Mi cita proviene de la traducción de «En la iglesia» de Damián Alou Ramis y Marcelo Cohen en Poesía reunida, Barcelona: Lumen, 2014.
[6]El nombre del alojamiento significa «murciélagos y palos de escoba».
Son of a Tutu es una drag queen britaniconigeriana que supera los dos metros de altura desde el tocado hasta los tacones. Entre ambos polos, doña Don de la Palabra es completamente fabulosa y, al parecer, se siente como en casa entre los muertos.
Un torrente de dorada luz vespertina atravesaba la cúpula de la capilla anglicana y hacía brillar sus uñas escarlatas mientras levantaba las manos hacia la bóveda en el clímax de la canción «This is me», el desafiante himno de aceptación de uno mismo de la película El gran showman: «I won’t let them break me down to dust. / I know that there’s a place for us...».[7] En su compañía, ese cementerio no parecía tan serio.
Nos encontrábamos en Brompton, un hermoso lugar de enterramiento victoriano, para el Queerly departed, una visita guiada por las parcelas en las que están enterradas personas que se sabe, o se cree, que eran gais, lesbianas, bisexuales o cualquier otro matiz intermedio. Era principios de julio, la víspera del Orgullo, cuando se esperaba que treinta mil londinenses desfilaran por las calles, y la visita se realizaba con ese mismo espíritu de solidaridad y celebración.
«No se trata de sacar a la gente del armario de forma póstuma —me había dicho antes el guía, Sheldon K. Goodman—. Somos sus embajadores. Ahora se puede contar la historia de su vida sin miedo a las represalias o al ostracismo. En vida, no pudieron ser del todo ellos mismos».
Sheldon, de treinta y dos años, llevaba los ojos muy maquillados de negro y plateado. Vestía una camiseta con una calavera. Me asaltó la duda de cómo describir lo que él sentía por los cementerios. ¿Era fascinación o quizá llegaba a ser una obsesión? La palabra «afición» me parecía insuficiente. «Una obsesión, sin duda», dijo riéndose.
Las tumbas son tan tentadoras. Esos datos básicos —un nombre y unas fechas— son la entrada a un agujero espaciotemporal para cualquier persona dotada de una mente curiosa y un teléfono bien cargado. Se empieza por Google y quién sabe dónde se acaba.
«¿Ven ese gran obelisco? Ahí está Lionel Monckton. Era compositor y letrista, y todo su material está disponible en Spotify. Es probable que solo lo escuchen tres personas al mes, pero yo soy una de ellas. Algunas de sus canciones retratan divinamente su época». Y se puso a cantar una de 1909 sobre carreras de caballos: «Back your fancy, back your fancy! / Come and have a gamble…». A Sheldon también le cae bien sir Montague Fowler, un sacerdote ilustre, y le pasa un trapito a su lápida siempre que está en Brompton. «Sonará raro, pero es como si lo conociera —explicó—. Es una pena que muriera en los años treinta. Me encantaría llevármelo a tomar una pinta».
Brompton es el más céntrico de los grandes cementerios victorianos que rodean Londres —un brazalete alrededor del hueso—, que se conocen como los Siete Magníficos. En el sentido de las agujas del reloj, los otros son Abney Park, Tower Hamlets, Nunhead, West Norwood, Kensal Green y Highgate. Brompton, inaugurado en 1840, está situado en el extremo occidental de Kensington; por encima de una de las tapias del cementerio se asoma Stamford Bridge, el estadio del Chelsea.
Aquella tarde de verano, cuando atravesé por primera vez el gran arco de su puerta en Old Brompton Road, el cementerio me pareció especialmente hermoso. El arquitecto, Benjamin Baud, lo concibió como una catedral descubierta y, aunque su diseño nunca se materializó por completo, es cierto que Brompton transmite una serenidad elegante y eclesial.
La avenida central, de seiscientos metros y bordeada por árboles, es una nave que llega hasta el altar mayor, representado por la capilla anglicana. Se dice que el Gran Círculo que atraviesa la avenida está inspirado en la plaza de San Pedro de Roma; está flanqueado por galerías de piedra de Bath, miel al sol, y en una de ellas vi a un hombre descalzo con cejas remolacha bebiéndose, una tras otra, varias latas de Carlsberg a medida que avanzaba la tarde. Bajo las galerías se encuentran las catacumbas. Están ocultas bajo llave tras unas puertas de hierro fundido con un intimidante emblema de serpientes enroscadas alrededor de antorchas invertidas. Es posible asomarse y ver los ataúdes. Yo nunca logro hacerlo sin sentirme un poco morboso. Pese a ello, siempre miro.
Brompton es propiedad de la Corona y tiene la categoría de parque real. «Este era el cementerio favorito de la reina Victoria —comentó Sheldon—. Estuvo aquí de visita en la década de 1860. Eso sí, no salió del carruaje. Simplemente se paseó un rato y se largó». Aquí descansan unas doscientas mil personas; la más conocida es la líder sufragista Emmeline Pankhurst, que murió en 1928 y cuya tumba está marcada por una versión modernista de la cruz celta. Debajo de ella había una cesta de flores moradas y blancas atadas con cintas de color morado, verde y blanco, y una tarjeta: «Con cariño de tus sobrinas y sobrinas bisnietas». Como fan de las películas Kes y Un hombre lobo americano enLondres, también me hizo ilusión encontrar la sepultura del actor Brian Glover, que es una simple losa gruesa de color gris con una inscripción de su nombre y su inusual trayectoria vital —«Luchador, actor, escritor»—, que adornaban unas semillas caídas.
Hay algunas tumbas extraordinarias. La más bonita es la de Frederick Leyland, un magnate naviero y coleccionista de arte que falleció en 1892. Fue mecenas de los prerrafaelitas, y su monumento, de imitación medieval, es obra de Edward Burne-Jones: una arqueta de cobre que, al oxidarse, ha cobrado un color verde vivo, decorada con flores y hojas que forman volutas. Clasificada como estructura de especial interés, se encuentra tras una verja candada, supuestamente porque es muy valiosa y, por tanto, vulnerable. Como corresponde a un mecenas de las artes, es un monumento que despierta la imaginación. Por su aspecto, no sería descabellado pensar que contiene la espada del rey Arturo o el cáliz de Cristo.
Igualmente atractiva es la tumba de Hannah Courtoy, descrita en el mapa de los Amigos del Cementerio de Brompton como una «misteriosa mujer de la alta sociedad con una fortuna fabulosa». Falleció en 1849. Su mausoleo, de granito y mármol, es el más alto del cementerio y sigue el estilo egipcio tan admirado por los victorianos, pero también tiene algo de steampunk y de H. G. Wells.[8] Se cree que diseñó la tumba Joseph Bonomi, el egiptólogo que yace cerca, y existe la leyenda —o la teoría, según se mire— de que se trata de una máquina del tiempo, una precursora de la TARDIS de Doctor Who que podría ponerse en funcionamiento solo con que alguien encontrara la llave que abre su gran puerta de cobre. El escritor y músico Stephen Coates ha formulado una contrateoría —o leyenda— según la cual la tumba es una cabina de teletransportación y hay otras similares, bajo la apariencia de mausoleos, en cada uno de los siete magníficos cementerios de Londres. Como medio para desplazarse por la ciudad, es mejor que el metro, así que sería bastante decepcionante entrar en el mausoleo de Courtoy y descubrir que no contiene más que ataúdes, huesos de pájaros y polvo. Esperemos que nunca se encuentre la llave.
Pero volvamos al Queerly departed. «Gracias por venir —dijo Sacha Coward, cocreador de la visita—. ¡Qué plan más extraño para un viernes por la noche! Sepan que son todos unos raritos».
Las cerca de cincuenta personas que estábamos reunidas en la capilla anglicana nos echamos a reír: la drag queen, el barbudo con la camiseta del grupo The Grateful Dead, la adolescente del arco iris pintado en la cara en plan relámpago de Bowie en la portada de Aladdin Sane, yo con mi libreta llena de tumbas… «Rarito» no es un insulto. Yo diría que a ninguno nos molestó que nos colgaran esa etiqueta.
Tras un par de paradas en el lugar de reposo de unos artistas del teatro de variedades y del actor de La novia de Frankenstein, Ernest Thesiger, Sheldon anunció lo que, para mí, era el punto álgido de la visita: «La marquesa bisexual Luisa Casati, que haría palidecer a Lady Gaga». Puede que su tumba sea lo único sutil de la marquesa: una pequeña urna de piedra, medio oculta por la vegetación. Sin embargo, estaba claro que se trataba de algún tipo de santuario. Alguien había dejado unos cuantos lirios, que empezaban a marchitarse. Una fotografía apoyada en un soporte mostraba a una mujer llamativa de ojos vivos. Fue tomada en 1912, pero tenía la misma fuerza acerada y andrógina que la célebre fotografía de Patti Smith realizada por Robert Mapplethorpe para la portada de su álbum Horses.
La marquesa era una dama de la alta sociedad, bohemia y musa; una heredera italiana que se trasladó a Londres ya mayor, endeudada y en decadencia. Se había ganado la fama por su vida y su vestimenta escandalosas. Uno de sus atuendos, creado por el diseñador de vestuario de la compañía Les Ballets Russes en 1922, estaba hecho de bombillas e incluía su propio generador. La mujer solía adornarse con rumores fabulosos: se decía que tenía maniquíes de cera en los que guardaba los restos incinerados de antiguos amantes. Eso sería un montón de ceniza. Luisa Casati elevó el hedonismo al nivel de la poesía, poniéndole cadencia a la decadencia, el verso a lo perverso. Estaba teñida de muerte, bordeada de fatalidad. «Cadavérico» es el adjetivo más utilizado para describir su aspecto. En París se la conocía como «la Venus del cementerio Père Lachaise». Llevaba collares de serpientes vivas. Quería ser «una obra de arte viva». Falleció de un derrame cerebral en el verano de 1957, a la edad de setenta y seis años, y la enterraron con pestañas postizas y un pequinés disecado. Entre los dolientes estaba su gondolero personal, llegado de Venecia.
Sacha planteó la pregunta de por qué no estaba enterrada bajo un partenón. ¿Por qué no un falo de plata gigante o algo así? La respuesta es que despilfarró tanto en entregarse a sus diversas excentricidades y deseos que simplemente se quedó sin dinero. «Acabó en un piso minúsculo en Primrose Hill. A medida que envejecía, empezó a angustiarse por su aspecto. Odiaba la idea de su propia mortalidad y se convirtió en una especie de eremita. La gente la veía corretear por la noche rebuscando en los contenedores para encontrar plumas, trozos de tela y bolsas de plástico que convertía en vestidos. Poco a poco, estaba creando su propio look. Seguía siendo escandalosa, sin nada que envidiar a las drags del programa RuPaul’s drag race.
Sacha sonrió y continuó: «Es un final triste para tanta personalidad, pero al menos parece que la gente conoce a Luisa. Vienen aquí y dejan fotos, flores y bisutería, objetos que probablemente le habrían encantado. Y ahora, antes de continuar, ¿tenemos algún voluntario?».
Una joven levantó la mano como un rayo: «¡Yo!». Era Lynsey Walker. Le gustaba lo macabro, adoraba la moda y pasaba mucho tiempo en cementerios. Llevaba un mono azul marino, tacones rojos, pintalabios azul oscuro, gafas de sol negras y una boina de color frambuesa. Tal vez no igualaba el glamour de Luisa Casati, pero no estaba mal para un paseo vespertino por un camposanto. A Lynsey se le concedió un honor: se le pidió que dejara una rosa blanca sobre la sepultura de la marquesa, tarea que llevó a cabo con gran respeto. Más tarde, explicó por qué se había ofrecido como voluntaria: «Cuando Sacha dijo que la marquesa no quería ser guapa, sino que quería ser arte, pensé: “¡Exacto!”. Yo lo entiendo, lo vivo en mis carnes, tenía que entregarle mi rosa».
Mujeres de la alta sociedad milanesa, sufragistas combativas, viajeras del tiempo millonarias: es curioso quién acaba en Brompton. Y esa es la gracia de los cementerios londinenses, que sacan a sus muertos de todos los rincones de la tierra. Y a sus vivos, también.
Al salir, vi a una anciana tirando semillas y frutos secos a puñados. Ya me había fijado en ella antes. Debía de haber pasado ahí casi todo el día. Se llamaba Colette, pero todos la llamaban Cola. Era suiza y amiga de las ardillas y las palomas. Hablaba bien inglés, pero con un fuerte acento.
—No se les escapa nada —comentó mientras señalaba las aves—. Son muy cariñosas con quien conocen. Se me posan en la cabeza, en el hombro, en cualquier parte del cuerpo. Tienen las garras afiladas y me tiran del pelo.
—Me gusta que aquí haya ardillas —le dije—, porque cuentan que es de aquí de donde Beatrix Potter sacó el nombre de su personaje la ardilla Nogalina. Potter vivió en la zona hasta los cuarenta años, y dicen que se inspiró en el apellido de una familia enterrada aquí.
—Ah, sí —respondió Cola sin mucho interés, demasiado centrada en sus criaturas, a las que llevaba comida y agua potable dos o tres veces por semana.
—Entonces, ¿no ha venido a visitar una tumba en particular?
—No —contestó—. Cuando alguien muere, sanseacabó, se pudre en el olvido.
Me reí, divertido por su forma coloquial de expresarse, y la dejé continuar.
—¡Es verdad! —insistió ella—. Nosotros, los que nos quedamos, si necesitamos recordar a alguien, a un familiar o a un amigo querido, podemos hacerlo en todo momento. No tenemos que venir físicamente a un lugar como este. No significa nada. Bueno, al menos para mí. Yo solo vengo a dar de comer a las palomas y a las ardillas.
—¿Los muertos no necesitan sus cacahuetes?
—¡No! Los muertos no necesitan nada. —Abrió el puño lleno de semillas—. Cuando uno muere, muere. Eso es todo, créame.
* * *
«Sí, claro —dijo el catedrático Julian Litten—. Kensal Green y yo nos conocemos bien».
Litten, autor de The English way of death, es el principal experto del Reino Unido en materia de historia de costumbres funerarias. Se le ha descrito como «un hombre que ha husmeado en cien bóvedas de enterramiento» y yo me lo creo. Sin embargo, cuando nos conocimos, no tenía aspecto sepulcral. Tal vez fueran el jersey y la corbata de color naranja, la camisa de rayas naranjas y blancas, los pantalones de pana gruesa naranja y los zapatos de cuero picado en dos tonos de marrón lo que le imprimía alegría. Tenía setenta y tres años. A gusto en su casa, una casita de campo del siglo XVI en King’s Lynn, daba sorbos de una copa de vino blanco mientras charlábamos.
—¿Le importa si grabo esto? —le pregunté.
—Si lo desea —respondió, soltando una bocanada de humo de un purito en señal de despreocupado asentimiento.
Litten fundó en 1991 el grupo Amigos del Cementerio de Kensal Green, el más antiguo —y podría decirse que el de más alto rango— de los siete magníficos cementerios de Londres. Su fascinación por los enterramientos se remonta a su infancia en Wolverhampton, cuando tomaba el autobús para visitar Merridale, un gran cementerio victoriano, un «lugar evocador» en el que disfrutaba de la soledad y de las historias que contaban las lápidas.
Su interés por la estética funeraria se hizo más profundo —literalmente— en 1971, mientras exploraba las ruinas de St. Mary, una iglesia muy antigua de South Woodford, que habían incendiado unos pirómanos: «Recuerdo que un sábado por la mañana, el suelo se abrió bajo mis pies y caí en picado dentro de una bóveda funeraria». Indemne y con más curiosidad que temor, se quedó allí abajo fisgoneando. No solo eso, sino que también midió la bóveda, tomó notas sobre su construcción y sació su gusto por la artesanía costosa. «Me agradó enormemente ver la gran calidad de los elementos metálicos del ataúd», comentó.
A la edad de Litten, no es raro tener la cabeza puesta en la tumba, pero es que la suya lleva ya muchos años inclinándose en esa dirección. Ha planificado su funeral minuciosamente, y hacerlo le ha provocado un placer inmenso. Como la incineración no es lo suyo —«¡Qué barbaridad!»—, será, por supuesto, un entierro, y, también por supuesto, en Kensal Green.
Una vez que hayan lavado sus restos mortales y peinado su cabello, lo envolverán en una mortaja original del periodo eduardiano —«A estrenar, quiero añadir»— y lo acomodarán en un ataúd interior de olmo, que se colocará en un armazón de plomo y este en una caja exterior de roble, una reproducción de un féretro fabricado alrededor de 1900: «Algo deslumbrante. Llevará seis capas de cera de abeja aplicadas a mano».
Se celebrará una misa de réquiem anglicana (él, al contrario que Cola, cree en la vida después de la muerte) en la iglesia All Saints de King’s Lynn a las once de la mañana de un miércoles: «Ese es siempre un buen día para los funerales. Si alguien viene desde Londres, puede coger el tren de las 9:44 y llegará con tiempo de sobra».
Desde el balcón de la iglesia, una trompeta, un trombón, un timbal y un coro interpretarán el preludio del Te Deum de Charpentier, tras lo cual, comenzará el funeral. Se hará con corrección, sobriedad y buen gusto, es decir, de acuerdo con la tradición. Después de todo, ese ha sido el ámbito de especialización del catedrático, y le mortificaría, como académico y como cadáver, que su gran día se viera empañado por cualquier contravención moderna del decoro. «No habrá panegíricos —dijo con desdén—. Nadie saldrá a hablar de mí. No habrá niños recitando un poema y rompiendo a llorar. ¡Qué espanto! Tampoco seglares encargándose de las lecturas. Todo eso son sandeces. Una estupidez. No tiene nada que ver con el verdadero funeral inglés. El papel de los asistentes es sentarse en el banco y observar cómo se desarrolla el acto».
El féretro, con sus ocho portadores, entrará en la iglesia precedido por las armas heráldicas de Litten. Uno de los hombres de la funeraria llevará la cimera en un asta y otro llevará el tabardo. La cimera es un casco negro fabricado por la Armería Real, sobre el que se encuentra una reproducción en madera de un gato negro con la pata derecha apoyada en una calavera. Las armas están siempre listas encima de una viga del techo sobre la mesa de comedor de Litten. Las señaló mientras hablábamos.
Durante el servicio habrá himnos y un salmo; y también lágrimas, no le cabe duda. Después, su féretro será introducido en un Rolls-Royce Phantom VI con el compartimento trasero acristalado, que irá zumbando por la M11 hasta Londres, donde será inhumado en una cripta de ladrillo a tres metros y medio bajo la superficie del cementerio que tanto adora. Se podría considerar una especie de regreso al hogar. Los dolientes se quedarán en Guildhall, el antiguo consistorio de King’s Lynn, dando buena cuenta de canapés y champán, «y comentando lo soplagaitas que era y que vaya forma de tirar el dinero», añadió Litten entre risas.