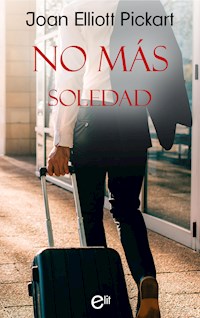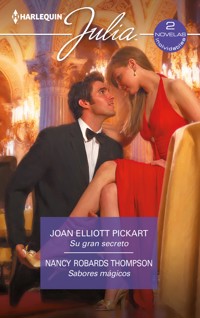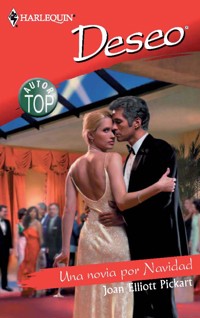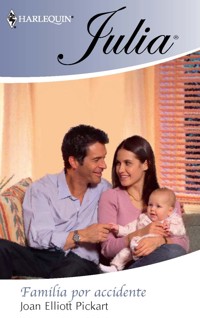1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: eLit
- Sprache: Spanisch
Habían pasado los años, pero no había podido olvidar a David Westport. Su habilidad en el campo y sus dotes de estrella eran legendarias. Sin embargo, su corazón pertenecía a una chica llamada Sandra. Fue una lástima que hubieran dejado el instituto antes de graduarse para ser padres, aunque parecían tener una buena vida. ¿Lamentaría David las decisiones que había tomado? A juzgar por las ojeras de Sandra, parecía que sí, aunque David debería darse cuenta de todo lo que tenía. Quizá una visita al pasado le abriera los ojos y le hiciera ver la maravillosa vida que llevaba... y todo lo que podría conseguir teniendo a la mujer adecuada a su lado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2005 Harlequin Books S.A.
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Una evisita al pasado, n.º 253 - octubre 2018
Título original: The Homecoming Hero Returns
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com
I.S.B.N.: 978-84-1307-237-1
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Sandra Westport se puso los guantes protectores y sacó la bandeja de doradas magdalenas del horno. Después de colocarla sobre el mostrador, metió otra hornada y se quitó los guantes. Sentándose a la mesa, retomó la interrumpida labor de espolvorear chocolate sobre la masa recién preparada.
Sopló hacia arriba, intentando en vano apartarse el rizo que le había caído sobre la frente húmeda de sudor. Justo cuando acababa de colocar el chocolate en polvo en su sitio, su marido entró en la cocina.
—Me estoy muriendo de calor —se quejó David Westport—. Se pueden freír huevos en la acera.
Inclinándose, apoyó las manos en las rodillas y aspiró varias veces antes de incorporarse de nuevo.
—Ven aquí, esposa amada —dijo, abriendo los brazos—, y dame un gran abrazo.
—Ni lo sueñes, amigo —Sandra se echó a reír—. Estás hecho un desastre, todo sudado y pegajoso. Dúchate primero y luego hablaremos. Hay que estar loco para salir a correr en Boston en pleno mes de julio.
David sacó una botella de agua de la nevera y bebió unos cuantos tragos.
—Lo mismo podría decirse de una mujer que decide ponerse a hornear con este tiempo, ¿no te parece? —estiró una mano para tomar una magdalena.
—Eh, no toques eso. Son para venderlas en la iglesia mañana. No sé en qué andaba pensando cuando me ofrecí voluntaria para esto. Debería existir una ley por la cual sólo a la gente que tuviera aire acondicionado en sus casas se le permitiera hacer este tipo de tareas —suspirando, se quedó con la mirada perdida durante un instante—. Aire acondicionado. Tengo entendido que es un invento maravilloso.
—Yo también he escuchado ese rumor —repuso David—. Ya lo compraremos uno de estos días, corazón —se comió la magdalena en dos bocados—. ¿Sabes? Soy especialista en probar delicias como éstas y puedo decirte que las magdalenas están soberbias, Shirley Temple.
—Te lo advierto, David Westport: no vuelvas a llamarme así. Ya sabes que mi pelo se vuelve como loco con esta humedad. A lo mejor me hago un corte como el de Michael. Te lo juro, David, nuestro hijo jamás me perdonará por haber heredado mi melena rubia y rizada, todo lo contrario que Molly, que ha salido a ti con su pelo negro y liso. Uno de estos días Michael me demandará por ello.
—Hablando de los mellizos, supongo que aún seguirán durmiendo.
—Sí. Es una de las ventajas de tener diez años. No tienes que levantarte para hacer un millón de magdalenas en un día como éste —se interrumpió por un momento—. Ah, David… lo del aire acondicionado no era una indirecta.
Sonó el timbre del horno y Sandra se apresuró a sacar la bandeja del horno. Mezcló la hornada anterior con la última y la llevó a la mesa.
—Ya casi está —lo informó, volviendo a sentarse—. He perdido la cuenta, pero debería haber suficientes para vender y además quedarnos unos cuantas.
—Eso espero yo también —comentó David, tomando otra magdalena.
—Vete de aquí —le ordenó Sandra, salpicándole la mano con el polvo de chocolate que había quedado en la paleta—. Hazle un favor al mundo y dúchate de una vez, hombre sudoroso.
—De acuerdo —se lamió el chocolate de la mano.
—Maleducado —exclamó Sandra, riendo.
—No hay nada como un poco de sudor salado mezclado con el chocolate en polvo —y se marchó.
Sandra se volvió en su silla para mirarlo mientras se alejaba por el pasillo. Era tan sumamente atractivo… Llevaban casi once años casados y seguía acelerándole el corazón como el primer día. Era alto, moreno y guapo, con el singular detalle de unos increíbles ojos verdes. No pesaba ni un kilogramo más de lo que pesaba cuando se conocieron en el instituto, se conservaba esbelto y en forma. Y tenía una figura tan impresionante con aquellas espaldas tan anchas, aquella cintura tan estrecha y aquel…
De repente experimentó una punzada de deseo. Volviéndose, prosiguió con su tarea.
—Ya hace bastante calor aquí como para encima pensar en esas cosas —murmuró para sí misma—. Así que, Sandra… contrólate.
Continuó espolvoreando la masa de chocolate mientras dejaba vagar la mente. Cada año repetían el mismo ritual. Ella hacía nostálgicos comentarios sobre el aire acondicionado, y David le respondía que lo comprarían uno de aquellos días. Pero ambos sabían que eso nunca sucedería. No tenían dinero suficiente para permitirse ese tipo de lujos. Y jamás lo tendrían.
Por supuesto, habían instalado aparatos de aire acondicionado en su tienda de comestibles, el Westport’s Emporium, porque era bueno para el negocio. De esa manera los clientes se quedaban más tiempo y compraban más, retrasando la hora de volver a salir a la calle.
—Por fin —rezongó mientras terminaba con la última magdalena.
Levantándose, se dirigió a la pequeña despensa para sacar los recipientes que utilizaría para llevar las magdalenas a la iglesia, al día siguiente. Ya había empezado a guardarlas cuando de pronto frunció el ceño. ¿Por qué acababa de gastar tanta energía mental pensando en un aparato de aire acondicionado que no tenían y que jamás tendrían? Ella era una mujer inteligente, una periodista a tiempo parcial que publicaba en la página diez del semanario del barrio, el North End News. Y además estaba camino de sacar una gran primicia. De hecho, al día siguiente cubriría como reportera un gran acontecimiento: la venta de confitería con fines benéficos que tendría lugar en la iglesia de St. Luke después de la misa de once…
—Estás degenerando, Sandra —se recriminó—. Tantas horas delante del horno te han achicharrado el cerebro.
Mientras continuaba con su tarea, soltó un involuntario suspiro. Con los grandes sueños que había tenido tantos años atrás… Como aquél en que se veía a sí misma recorriendo el mundo como periodista famosa, perseguida por editores deseosos de publicar los ingeniosos artículos que brotaban sin esfuerzo de sus dedos…
Rebañó con un dedo el borde del cuenco de chocolate y se lo chupó con la mirada perdida en el vacío. Sueños. Hacía mucho tiempo que había renunciado a todos aquellos sueños para concentrarse en su familia, sus adorados hijos, el marido al que seguía queriendo tanto como el día de su boda, si no más. No se arrepentía ni por un segundo de haber tenido que olvidarse de aquellos sueños profesionales.
Pero… ¿y David? El potencial de David para triunfar no había sido ningún sueño. Lo había tenido todo para convertirse en jugador de béisbol profesional. Sólo había tenido que graduarse en la universidad y esperar a que lo contratara un gran equipo. Podía haberlo tenido todo: fama, dinero… y una casa con aire acondicionado.
Había estado cerca, muy cerca, de ver realizados sus sueños. Pero entonces… ella se había quedado embarazada. Acababa de cumplir los diecinueve y se había llevado un susto tan grande… Todavía se acordaba de los cubos de lágrimas que había derramado abrazada a David.
Él se había portado maravillosamente, recordó mientras limpiaba el mostrador de los restos de horneado. Le había asegurado, con tono firme y convencido, que todo saldría bien. Se habían casado casi inmediatamente.
Ella había dejado la universidad para ponerse a trabajar de camarera, y David encontró un empleo a tiempo parcial en una gasolinera, para poder pagar el pequeño y destartalado apartamento que habían alquilado. Pero no todo había salido bien. David no pudo soportar un ritmo tan duro y se vio obligado a abandonar los estudios sin graduarse.
Sus sueños de convertirse en jugador profesional habían quedado enterrados bajo pañales y biberones. Pañales y biberones para dos bebés. Mellizos. Los maravillosos Michael y Molly.
Y todavía ahora, se dijo Sandra mientras terminaba de limpiar la mesa, seguía creyendo, o más bien lo sabía a ciencia cierta, que David se resentía de lo que había sucedido. Que no era del todo feliz. Por supuesto, era un padre devoto y ejemplar, trabajaba duro en la tienda y daba la impresión de estar contento con su vida.
Pero Sandra ya ni se acordaba, por mucho que se esforzara, de la última vez que David le había dicho que la amaba. ¿Cuándo sucedería?, se preguntó, parpadeando para contener las lágrimas. ¿Cuándo se cansaría de una vez por todas de aquella farsa y la abandonaría? ¿Esperaría diez años más como castigo a aquel fatal error de juventud? ¿Y qué podía hacer ella para que la quisiera de nuevo, para recuperar o resucitar su amor? Lo amaba tanto que no podía soportar la perspectiva de perderlo, pero tampoco sabía qué hacer para evitarlo.
—Hola, mamá. Huelo a pasteles o algo así.
—Oh, Molly —exclamó Sandra, agradecida de que su hija la arrancara de tan deprimentes pensamientos—. Buenos días. He preparado magdalenas para la venta de confitería de mañana, en la iglesia, y también hay para nosotros. Pero tendréis que desayunar antes de comeros una.
—¡Qué aburrimiento! —se quejó Molly mientras se sentaba a la mesa. Llevaba una enorme camiseta a modo de pijama—. Odio los desayunos. Me aburren.
—Qué pena. Esa camiseta de tu padre que llevas… ¿no te está un poco pequeña? —se burló.
—A mí me gusta —bajó la mirada al logotipo estampado: el de la Universidad de Saunders—. Papá iba a usarla para secar el coche después de lavarlo, pero yo lo convencí de que me la regalara. Mi amiga Becky duerme con una camiseta de su padre que pone Harvard, pero él nunca estudió allí. Al menos papá sí que fue a Saunders, ¿no?
Pero no se graduó, pensó Sandra con un suspiro.
—Sí, sí que fue a Saunders —exclamó con tono desenfadado—. Y yo también, aunque por poco tiempo. Bueno, lo que decíamos antes: a desayunar. ¿Cereales? ¿Crêpes? Huevos? Tus deseos son órdenes. Ah, aquí llega el perezoso de tu hermano. Así terminaré con los dos a la vez y podré salir de este horno de cocina…
—La casa entera es un horno —se quejó Michael, sentándose frente a su hermana—. Qué fea esa camiseta que llevas, Molly.
—No es fea —replicó—. Te dedicarías a buscarla en una tienda de segunda mano si no la hubiera visto yo primero, Michael Westport, y lo sabes.
—¡Eh! Posponed vuestra guerra hasta después del desayuno —intervino Sandra—. ¿Qué os apetece desayunar?
—Crêpes —respondió David entrando en la cocina, con el pelo todavía húmedo de la ducha—. Soy especialista en hacer crêpes de arándanos.
Sandra se echó a reír.
—Pues tendrás que prescindir de ellas porque no quedan arándanos. Ya me pasaré después por la tienda para comprar. ¿Hay en el Emporium?
—No, se nos han agotado, pero no hay problema —dijo David, frotándose las manos—. Te compensaré la falta con mis famosas crêpes con formas de animales.
—Estupendo —aprobó Michael—. Yo quiero uno de dinosaurio.
—¡Puaj! —exclamó Molly— . Yo quiero un montón de bonitas mariposas.
—¿Y usted, señora? —David se dirigió a Sandra.
—Bueno, veamos.. —se frotó la barbilla—. Yo me decantaré por un osito de peluche.
—Hecho. Muy bien, Michael y Molly: id a vestiros, haced vuestras camas y para cuando volváis ya estarán listas las crêpes.
Los mellizos salieron disparados de la cocina.
—Son un encanto… —comentó Sandra—. Los diez es una edad de lo más estrambótica, ¿verdad? Llevas haciendo crêpes con formas de animales desde que los sentábamos en las tronas y todavía siguen entusiasmados con ellos. Tan pronto se hacen los mayores como al momento siguiente vuelven a ser unos bebés.
David se dispuso a sacar todo lo que necesitaba de los armarios.
—Sí, al final crecerán del todo y estarán fuera de esta casa antes de que nos demos cuenta. Detesto imaginarlo, la verdad, pero no es posible detener el reloj. Cuando les llegue la hora de irse, se irán.
Sandra se estremeció, clavada la mirada en la espalda de David. ¿Era ésa la decisión que había tomado?, se preguntó, desesperada. ¿Habría decidido apretar los dientes y aguantar hasta que los mellizos abandonaran la casa, por el mucho amor que les tenía? La perspectiva era horrible. ¿Estaría destinar a perder a toda su familia de golpe?
—¿Sabes? —dijo con tono firme—. Creo que yo prescindiré de la crêpe. David. He estado rebañando el plato del chocolate y me temo que me he hartado de dulce.
—Como quieras —empezó a hacer la mezcla—. Los niños y yo nos comeremos la tuya.
—No lo dudo. Voy a poner una lavadora.
Y salió a toda prisa de la cocina. David la observó marcharse ligeramente extrañado. Luego encendió la radio y se puso a tararear una canción country.
El hogar de los Westport era un apartamento en el cuarto piso de un antiguo edificio de ladrillo. El comedor estaba en la cocina, y la puerta se abría directamente a un vestíbulo común. Los tres dormitorios eran de pequeñas dimensiones, aunque el salón era bastante grande. Había un cuarto de lavado en el sótano de la casa.
Los padres de Sandra les habían prestado el dinero para la entrada del piso cuando David dejó los estudios. Hacía ya mucho tiempo que habían pagado el préstamo. Al principio David se había puesto a trabajar en una tienda de comestibles del barrio mientras Sandra continuaba de camarera, hasta que el médico le prescribió reposo si quería llevar a buen término el embarazo de los mellizos.
Cuando tres años atrás el propietario de la tienda decidió jubilarse, le ofreció a David la oportunidad de comprarla por un precio razonable. Westport’s Emporium había nacido y crecido gracias al esfuerzo de David. Servía una buena cantidad de productos importados de Italia, ya que la mayoría de los residentes del North End procedían de allí.
David innovó el negocio en numerosos detalles: regalos especiales, ofertas de todo tipo, determinados artículos que podían adquirirse en grandes superficies pero que de esa manera quedaban al alcance de los residentes del barrio… La tienda marchaba bien, pero había alcanzado todo su potencial económico, mientras que los gastos de la familia no hacían más que aumentar.
Las colaboraciones de Sandra en el semanario local ayudaban al presupuesto familiar, pero nunca parecía quedar dinero suficiente para gastos suplementarios. Para colmo, la reciente noticia de que los mellizos iban a necesitar correctores dentales había sido motivo de una preocupación adicional.
En aquel momento, mientras recogía la ropa sucia de los dormitorios, Sandra se sorprendió a sí misma, una vez más, dándole vueltas al problema económico. David seguía insistiendo en que no hacía falta que se pusiera a trabajar a tiempo parcial: quería que ella estuviera en casa cuando los niños volvieran del colegio. Se oponía a que los críos se quedaran solos en casa, por muy ajustado que fuera su presupuesto. Y Sandra estaba totalmente de acuerdo con él.
Otra posibilidad que David le había sugerido era adquirir el local contiguo a la tienda, derribar la pared y ampliar el negocio.
De regreso en la cocina, seleccionó la ropa en montones y volvió a llenar la cesta. Si conseguían un crédito para comprar el local vacío, se endeudarían hasta el cuello, eso suponiendo que se lo concedieran. Con todo y eso, había concebido una tímida esperanza cuando David le sugirió la idea, ya que en buena lógica nunca se le habría ocurrido ampliar la tienda si hubiera estado en su ánimo abandonarla porque ya no la quería.
Sin embargo, aquella misma mañana había hecho aquella referencia a lo rápido que estaban creciendo los mellizos y a que se marcharían de casa antes de que se dieran cuenta… Y Sandra no podía borrar de su mente la imagen de David siguiendo sus pasos cuando llegara ese momento.
Habían sido tan felices, habían estado tan enamorados, pero ahora… ¿cuándo había empezado a estropearse aquel paisaje idílico de los primeros años? En algún momento una distancia, una brecha había empezado a abrirse entre ellos. David estaba cada vez más concentrado en los niños y en el negocio, sin que aparentemente tuviera tiempo para ella.
Habían pasado demasiados años. David no se había olvidado de lo lejos que habría podido llegar como jugador profesional, y se resentía de haber dejado atrás sus sueños. Y si alguna vez se olvidaba de ellos, su padre siempre se encargaba de recordárselo.
—¿Hablando con la ropa sucia? —le preguntó David, asomando la cabeza con la puerta.
—¿Qué? —inquirió Sandra, volviendo bruscamente a la realidad—. David, ¿cuándo vamos a seguir hablando de la posibilidad de ampliar la tienda?
—Estoy rumiando la idea. Y además quiero hablarlo con el contable y pedirle su opinión.
¿Y que pasaba con su opinión?, se dijo Sandra. David nunca le había preguntado directamente lo que pensaba o sentía al respecto. Simplemente se lo había soltado un día, como al descuido.
—Ya. Bueno, estaba pensando que podríamos sentarnos los dos a analizarla, elaborar una lista de ventajas e inconvenientes… Ya sabes: pros y contras. Hacer un brainstorming juntos.
—Sí, quizá. Escucha, voy a llevar a los niños a la piscina municipal. Es una pena que a ti no te guste nadar, porque es lo mejor que se puede hacer con este tiempo tan horrible. Nos vemos después.
—Hasta luego.
Sandra recogió el cesto de la ropa y sólo entonces advirtió que David había recogido los platos del desayuno y ordenado la cocina. ¿Cuántos hombres se habrían molestado en hacerlo? Se detuvo en medio de la habitación a escuchar la algarabía de voces y risas que se iba perdiendo en la distancia, hasta desaparecer… dejando solamente un inquietante silencio.
David se puso a tararear otra una balada country mientras se dirigía a la piscina con los pequeños, bajo el sol abrasador.
—¡Papá, por favor! —protestó Molly, poniendo los ojos en blanco—. Ya nadie escucha a ese grupo. Está anticuado.
—Yo sí que lo escucho —replicó con tono alegre.
—Bueno, ya. Pero ningún joven lo hace.
—¡Ya estamos otra vez! —rió David—. Tienes razón, cariño: a los treinta y dos años, ya tengo un pie en la tumba. Dale una alegría a este pobre viejo y déjalo disfrutar de la música que le gusta antes de que se marche al otro mundo… Eh, quiero pasarme un segundo por la tienda para asegurarme de que todo va bien.
—Estupendo —aprobó Michael—. ¿Puedo llevarme un chicle?
—Claro. Si lo pagas, por supuesto.
—Ésa es una regla absurda. La tienda es nuestra y ni siquiera puedo llevarme un paquete gratis de chicles o una golosina o…
—Ni hablar, Michael. Estoy harto de tus quejas. Si quieres el chicle, te lo compras. Y si no, se acabó la historia.
—Qué malo eres —rezongó el crío.
—Papá, mi amiga Angela se ha puesto un corrector dental de color rosa —le dijo Molly—. ¿Me podrás comprar uno a mí cuando tenga que sufrir esa tortura?
—Ya veremos.
—Mmmm. Detesto ese «ya veremos» porque siempre suele terminar en un «no».
—Bueno, todo depende de si esos correctores de color rosa valen más que los normales. Lo estudiaremos a fondo, te lo prometo. ¿De acuerdo?
—Bueno —suspiró Molly—. Ojalá fuéramos ricos.
—El dinero no puede comprar la facilidad.
—¿Tú eres feliz aunque no seamos ricos? —quiso saber Molly.
—Sí.
—¿Y cómo es eso?
—Es una pregunta muy fácil —dijo David mientras se acercaban a la tienda—. Me casé con tu madre y tengo dos hijos bastante raros pero fantásticos.
—Nosotros no somos raros —rió Michael.
—¿Quieres que lo sometamos a votación?
El trío ingresó sonriente en la tienda por la puerta trasera. David barrió con la mirada los estantes y asintió con la cabeza, aprobador. Olía a pan fresco y especias. Las plantas colgantes y el suelo empedrado creaban un ambiente cálido, invitador. Lo mismo que los atractivos arreglos de la multitud de ofertas y anuncios de productos.
Y todo había sido obra de Sandra, pensó David por enésima vez. Había convertido una tienda normal y corriente en un establecimiento especial, lleno de encanto. Era una mujer maravillosa.
—Hola, Henry. ¿Qué tal?
—Muy ocupado —respondió el joven dependiente—. Vendiendo pan, queso y vino toda la mañana.
—La gente sabe que el pan de tu madre es el mejor de todo North End.
—Desde luego. Hola, Molly y Michael. ¿Qué planes tenéis para hoy?
—Nos vamos a nadar —respondió Michael—. En casa no tenemos aire acondicionado y hace mucho calor. ¡Qué suerte tienes de trabajar en un sitio tan fresco!
Henry se echó a reír.
—Y que lo digas. Aunque si los clientes dejaran de venir y de molestarme a cada momento, podría avanzar un poco más en mis estudios. Nunca me convertiré en un gran abogado si no consigo pasar este curso.
David sonrió y se dio un paseo por la tienda mientras los mellizos seguían charlando con Henry. Había tenido tanta suerte de conocer a la familia Capelli… Formaban un nutrido equipo de italianos que trabajaban para él durante sus horas libres. La madre, María Capelli, era la abastecedora oficial de pan fresco y pasteles, que prácticamente volaban de los expositores. Había clientes que sólo aparecían cuando había un Capelli atendiendo, porque de esa forma podían practicar el italiano.
María Capelli había bautizado a cada uno de sus siete hijos en honor de un estadounidense famoso, para diversión de su despreocupado marido, Carlo. El nombre completo de Henry, por ejemplo, era Henry Ford Capelli. El pobre ponía los ojos en blanco, resignado, cada vez que lo llamaban así.
David se detuvo al final de un pasillo, contemplando un expositor perfectamente dispuesto. Se imaginó uno igual en el local contiguo, el que estaba en venta. Si lo adquirían, se endeudarían hasta las cejas. Pero si no asumían el riesgo, nunca conseguirían más de lo que habían conseguido hasta ahora. Las facturas mensuales serían terribles. Lo malo era que Sandra no dejaba de mencionarle a cada momento el tema del aire acondicionado, dejándole más que claro que estaba harta de vivir en una apartamento tan caluroso y que…
Se frotó la nuca, maldiciendo para sus adentros. Llevaba semanas dándole vueltas a aquello, volviéndose loco. Definitivamente había llegado la hora de sentarse de una vez por todas con su contable y empezar a hacer números. Pero ese día no, desde luego. Ese día pensaba disfrutar de sus hijos y refrescarse en la piscina, que por cierto estaría hasta los topes.
—Nos vamos, chicos. Hasta luego, Henry Ford. Inventa un coche nuevo cuando termines tus estudios.
—Eso, idos de una vez. Estoy harto de tus bromas sobre los coches. Y mi hermano Roy lo mismo. Siempre le estás diciendo que se compre un caballo…
David se echó a reír.
—¿Y qué esperas de alguien que se llama Roy Rogers? Chicos, vamos a darnos ese chapuzón.
Cuando Sandra terminó con la ropa, preparó una gran ensalada con todo tipo de ingredientes, menos arándanos, y puso carne a descongelar. Harían una barbacoa: de esa forma no tendría que volver a encender el horno y la casa se refrescaría un poco. Era un buen plan. Pero aun así necesitaría pasar antes por el supermercado para comprar algunas cosas que no tenían en la tienda. Quizá incluso le diera tiempo a terminar su artículo sobre las rosas premiadas del jardín de la señora Capelli.
Estaba elaborando la lista de la compra cuando reconoció el sonido de la traqueteante furgoneta del correo, y bajó al vestíbulo a recoger la correspondencia. Fue revisándola en el ascensor. Había una carta de la universidad de Saunders para David. Era extraño. Sólo los graduados entraban en la lista de correo. ¿Qué podían haberle enviado?
Levantó el sobre a la luz, pero no consiguió distinguir nada. Probablemente se trataría de alguna petición de dinero, a pesar de que David no había llegado a graduarse oficialmente. Lo dejó sobre una mesa y regresó a la cocina.
Su mente estaba ya nuevamente concentrada en lo que necesitaría de la tienda, con lo que se olvidó por completo de la carta.
Capítulo 2
El arquitecto que diseñó el edificio de apartamentos donde vivían los Westport había sido muy generoso con la plataforma de la escalera de incendios que comunicaba con el dormitorio principal.
Tres años atrás, cuatro familias del edificio, incluidos los Westport, habían elaborado un plan para arreglar las plataformas. Los hombres habían aportado su trabajo por las tardes, puliendo, lijando y barnizando la madera. Las mujeres habían preparado comida para todo el mundo, además de coser los almohadones. Todo para ganar un espacio adicional en cada piso, una zona fresca en previsión de los calurosos veranos como aquél. Y para disfrutar de las barbacoas.
A las diez de aquella noche, David y Sandra estaban cómodamente instalados en los almohadones, contemplando las luciérnagas que salpicaban la noche. Habían encendido una vela, que proyectaba un pequeño círculo de luz dorada.