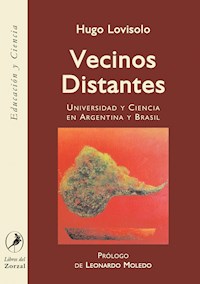
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Libros del Zorzal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
"Las reflexiones que, creo, disparará Vecinos Distantes en todos los lectores, hablan de la riqueza del libro y su alta densidad de ideas, unidas al placer que me produjo su lectura. No es un dato menor que en un libro de rigor académico se filtren las calles de Buenos Aires, los cafés y las librerías de viejo. Vecinos Distantes se estructura con rigor a la brasileña y conversa con el lector a la argentina. Es un diálogo absorbente al cual -en especial los integrantes de la comunidad científico-universitaria- deberíamos prestar mucha atención. Nos dice, sobre nosotros mismos, y desde nosotros mismos, cosas que muchas veces no nos atrevemos a decir". (del prólogo de Leonardo Moledo)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Hugo Lovisolo
Vecinos Distantes
Lovisolo, Hugo
Vecinos distantes: universidad y ciencia en Argentina y Brasil . - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Libros del Zorzal, 2014.
E-Book. - (El rey está desnudo / L. Kulesz; 1)
Traducido por: Pablo Palomino
ISBN 978-987-599-360-0
1. Ciencias. 2. Investigación. I. Pablo Palomino, trad. II. Título
CDD 507
Traducción: Del Portugués Pablo Palomino
Corrección: Lautaro Lafleur
Diagramación y Diseño de Tapa e Interiores: Octavio Kulesz
Ilustración De Tapa
Ni Arriba Ni Abajo, 1993
Nicolás García Uriburu
Gentileza del Autor
© 2000, Libros del Zorzal Buenos Aires, Argentina
Libros del Zorzal
Printed in Argentina
Hecho el depósito que previene la ley 11.723 [email protected]
Índice
Prólogo | 6
Introducción | 13
I Positivismo: Influencias e Interpretaciones | 19
II Einstein, un Viaje, dos Visitas | 63
III La Legitimación de la Ciencia en la Frontera | 82
IV Comunidades Científicas y Universidades en Argentina y Brasil | 106
V Consideraciones finales | 161
Bibliografía | 168
Prólogo
Prologar este libro implica una elección: prefiero hacerlo como un ejercicio de intuición y escribir desde la arrogante posición del lector, el mismo que fabrica el libro con su mirada placentera y crítica.
Placentera, ante todo, porque Hugo Lovisolo no parece compartir la creencia –tan extendida en los círculos académicos– según la cual el fárrago, el exhibicionismo bibliográfico y el aburrimiento son sinónimos de seriedad. Muy por el contrario, el libro fluye cómodamente ante el lector no iniciado en los vericuetos técnicos de las ciencias sociales
(salvo quizás el primer capítulo –más dedicado a cuestiones metodológicas–, que, recomiendo a mis colegas lectores, lean después de haberse internado en este mundo comparado, de vecinos distantes –o no tanto– que Lovisolo nos presenta aquí). Por momentos con ritmo de novela y tensión de crónica, como es el capítulo dedicado a la visita de Einstein, o con tono de susurro en un café porteño cuando glosa el libro de Ramón y Cajal (Reglas y consejos sobre la investigación científica: los teóricos de la voluntad), que preparan para el núcleo duro del libro; a saber, el capítulo sobre “Comunidades científicas y universidades en Argentina y Brasil”. Dicho sea de paso, este ensayo había sido ya publicado en la revista Redes1, donde lo leí por primera vez.
Ya en aquella ocasión me llamó la atención el lúcido análisis de cierta pregunta y sentimiento que ronda –o por lo menos debería rondar– el imaginario de los científicos argentinos cuando vamos a Brasil, ya sea a dar un curso, o a participar de una reunión. O cuando aquí nos encontramos con nuestros colegas argentinos que debieron emigrar, se instalaron en las universidades e institutos de investigación brasileños y nos cuentan sus formas de trabajo, de financiamiento, la calidad de sus universidades, o su integración al mundo académico internacional. Es un sentimiento muy claro de envidia, que enseguida da paso a la autocompasión y a diversos recursos retóricos –muy argentinos por cierto–, que pretenden interpretar y mitigar aquella envidia de una manera poco dolorosa.
Al fin y al cabo, la comunidad científica argentina vive en estado de apocalipsis perpetuo, de protesta justa, y de lamento permanente (algunas veces lloroso). En los diálogos con científicos argentinos que publico mensualmente en el diario Página/12, suelo ofrecer de manera sistemática, casi de oficio, un espacio para la queja, que normalmente es siempre la misma: abandono y falta de interés por parte del poder político, falta de financiamiento para la ciencia; la comunidad científica argentina se percibe como víctima de un entorno que no comprende sus posibilidades y su potencial como motor del desarrollo social (hace treinta años se hubiera dicho “de la liberación nacional”)2.
Es decir, hay una autopercepción básicamente externalista, que es la que explícitamente deja de lado Lovisolo en su análisis comparativo. Y no porque minimice las presiones de los sujetos o actores sociales y su rol protagónico como determinante de la constitución o no de las comunidades científicas y universidades “modernas” o actuales, sino porque es otro el foco de su interés. Se trata de las prácticas discursivas –y agregaría, teóricas y políticas– que pusieron en juego científicos e ideólogos universitarios en la Argentina y Brasil, y de la manera en que estas prácticas y estrategias explican o dejan de explicar lo que las respectivas comunidades llegaron a ser o a no ser. Empezando por la valoración diferencial que ambos países hicieron del impacto del positivismo –o mejor dicho de los positivismos–, ejemplificada por las distintas formas en que se recibió la visita de Einstein, y rastreada, más atrás aún (y en otro contexto, como el español finisecular) en el libro ya mencionado –y al parecer, bastante clarividente– de Ramón y Cajal.
Brevemente, la tesis que recorre el libro es que, mientras los científicos y universitarios brasileños eligieron el camino academicista y de renuncia, la comunidad científicouniversitaria argentina optó por el alternativocientificista. Entendiendo la palabra cientificismo como indicadora de una postura que considera a la ciencia y a la educación masiva como un programa global, un factor de cambio y desarrollo político y social.
Es importante –y crucial para la lectura de Vecinos Distantes– señalar que la definición de “cientificismo” que utiliza Lovisolo no es la corriente en el ámbito de los estudios sociales de la ciencia en la Argentina, donde los términos “cientificismo y positivismo” se emplean con fuerte contenido peyorativo y –especialmente el primero– con un significado casi inverso al que –a mi modo de ver, correctamente– le asigna Lovisolo. Se “acusa” de “cientificistas” precisamente a quienes adoptan una estrategia de tipo académico3. Es posible que esta valoración negativa de la palabra se remonte al libro de Oscar Varsavsky Ciencia, Política y Cientificismo,en el que, desde una visión del mundo que quería en ese momento poner la ciencia al servicio de la Revolución (es decir, un programa puramente cientificista según la definición de Lovisolo), se caracterizaba como cientificista a quienes se refugiaban en la estrategia académica y de renuncia.
Naturalmente, Lovisolo no cae en el simplismo (que es el retintín externalista de los científicos argentinos) de adjudicar a aquella dicotomía –aún preponderante– los diferentes resultados obtenidos por la comunidad científicouniversitaria en Argentina y Brasil, sino que va un paso más allá y sitúa el núcleo del problema en las distintas formas en que Argentina y Brasil –por las razones que sean– lograron manejar las articulaciones entre esas estrategias en el interior mismo de la comunidad científicouniversitaria:acuerdista en el caso de Brasil
(en el sentido que el choque de estrategias pudo articularse), intolerante y excluyente en la Argentina como resultado de la preponderancia inicial del programa cientificista, encarnada en el peso histórico de la Reforma Universitaria. Y que a partir de ella se arrastró durante todo el siglo transformando la supuesta lucha por constituir una comunidad científica con los movimientos por la reforma democrática y social, más tarde la “liberación nacional” o la “revolución”, y la “equidad y solidaridad”, como se dice hoy.
Aunque a grandes rasgos comparto la tesis de Lovisolo, no estoy completamente de acuerdo con cierta valoración política negativa, que a pesar del distanciamiento del autor, se desprende involuntariamente de estas páginas. No creo que la Reforma Universitaria, nutrida por el programa iluminista y positivista, aun con todas sus deformaciones, pueda compararse, asimilarse, o lo que sea, al populismo fascistoide que apoyó masivamente la guerra de la dictadura argentina contra Inglaterra por la cuestión de las Islas Malvinas/Falkland, y considero que no pone en su correcta dimensión asesina el golpe del ‘76. En ese caso, la ruptura y la emigración no era
–pienso– una cuestión de estrategia discursiva menos o más tolerante sino un simple problema de supervivencia (como fue en su momento la emigración de científicos que huyeron del nazismo). Me parece que Lovisolo subestima un poco la estupidez y la capacidad criminal de los militares argentinos de entonces y de los sectores socioeconómicos que los apoyaron por acción u omisión. Es posible que sea verdad que un gobierno como el de Onganía “valorara” a la ciencia debido a los intereses militares, pero, verdaderamente, ignoro si en Brasil se quemaron libros, se condenó a los vectores y tensores como agentes subversivos, y se prohibió el Algebra Moderna.
También me gustaría apuntar algo sobre el problema de la universidad de masas, consolidada en Argentina como consecuencia de la demanda social y la mentada estrategia intervencionistacientificista, y que está, o por lo menos debería estar, en el núcleo de la reflexión sobre el tema en la Argentina, especialmente en el caso de la Universidad de Buenos Aires, una sola de cuyas Facultades tiene más alumnos que toda la Universidad de San Pablo o de Río. Y que malamente se cree solucionar ya sea con un rosario de dudosas universidades periféricas, ya sea con un sistema de posgrado que tiende –a mi parecer– a crear una rápida “macdonalización” de los estudios universitarios y a reproducir las falencias que, se supone, tendría que remediar. A saber: compraventa de títulos y producción en serie de profesionales. Y que tampoco suple el flojo sistema privado que, aunque con excepciones, sigue estando muy por detrás de la universidad pública.
En la Argentina, creo, se está produciendo una fatal combinación de lo peor de la ideología de la universidad de masas (el populismo estudiantil), con las ideologías neoliberales de mercado, que combinan supuestos indicadores de “eficiencia” y “excelencia” –conceptos por cierto dudosos de por sí, y más en un terreno científico, educativo y cultural–, con curvas de oferta y demanda, estimaciones de retorno de la “inversión” y cálculos de alumnos por metro cuadrado. Aunque esta combinación es ciertamente un freno para la construcción social de una comunidad científica y una Universidad articuladas a la brasileña, no comparto la tajante postura de Lovisolo sobre la imposibilidad de la constitución de núcleos dinámicos y articulados dentro de una Universidad masiva que, creo yo, debe cumplir en estas circunstancias no ya sólo la función de ser un formidable medio de ascenso social, sino de cubrir, tratar de cubrir, o mitigar, la creciente brecha en la exclusión que está transformando a la sociedad argentina; el pensamiento sociouniversitario –por lo menos hasta donde yo lo percibo– se inclina “externalistamente”, como señalaría Lovisolo, por una u otra solución. Personalmente considero que una cierta dosis de imaginación permitiría, mediante un sistema de “núcleos dinámicos” –evito expresamente utilizar la palabra “excelencia”–, lograr una síntesis aceptable. De paso, y como se desprende del mismo análisis de Vecinos Distantes, Brasil es un buen ejemplo de que la construcción de una comunidad científica y universitaria “moderna” no produce ni desarrollo, ni equidad, ni extiende la participación democrática. Justamente, es una de las ventajas del análisis comparativo elegido por Lovisolo: Argentina-Brasil, sin referencia a Estados Unidos o Europa, que son las imágenes casi exclusivas en las que sueñan con reflejarse quienes reclaman, con justicia, un mejor tratamiento para la ciencia y la técnica.
Releo este prólogo y siento que se alarga demasiado y que debo ponerle fin. Las reflexiones que, creo, disparará Vecinos Distantes en todos los lectores, hablan de la riqueza del libro y su alta densidad de ideas, unidas al placer que me produjo su lectura. Es la mirada de un científico que fue expulsado –como tantos otros– del sistema intervencionista cientificista argentino y se integró lúcidamente al sistema academicista y de renuncia brasileño, sin dejar de ver a la Argentina y que siente cariño y pertenencia por las dos culturas. No es un dato menor que en un libro de rigor académico se filtren las calles de Buenos Aires, los cafés y las librerías de viejo. Vecinos Distantes se estructura con rigor a la brasileña y conversa con el lector a la argentina. Es un diálogo absorbente al cual –en especial los integrantes de la comunidad científicouniversitaria– deberíamos prestar mucha atención. Nos dice, sobre nosotros mismos, y desde nosotros mismos, cosas que muchas veces no nos atrevemos a decir.
Leonardo Moledo
Buenos Aires, Café Rose’s, 21 de octubre de 2000
Introducción
Los cinco capítulos de este libro constituyen una unidad, aunque a primera vista parezca una compilación de artículos escritos en diferentes oportunidades4. La unidad deriva tanto de la intención como del producto. El propósito original fue el de pensar el desarrollo de las comunidades científicas de Argentina y Brasil entre 1900 y 1970, aproximadamente, de modo comparativo, teniendo como referencia la paradoja entre las condiciones económicas, culturales y educativas, y los resultados en el campo del desarrollo de sus comunidades científicas. La paradoja tiene, en principio, una función heurística, orientadora de la investigación. Contra la opinión dominante que establece una relación funcional entre el desarrollo de las comunidades científicas y las condiciones de desarrollo económico, educacional y cultural, en este trabajo se persigue la hipótesis, y su demostración, de que el Brasil, pese a estar en peor situación que la Argentina desde el punto de vista de esas condiciones, avanzó más en la consolidación de una comunidad científica, sobre todo por la creación de un sistema sólido de posgrado e investigación.
El producto podrá descubrirlo el lector con sus propios ojos, mente y corazón, con sus sentidos, su razón y sus pasiones. Digo pasiones pues, creo, los sentimientos entre vecinos son muy fuertes y también lo son los de los intelectuales y científicos respecto de las universidades y las comunidades científicas. Los europeos llevan bastante ventaja sobre nosotros, cuentan con siglos de reflexión sobre sus vecinos, y por lo tanto de distanciamiento y también de humorización de sus pasiones. Descubrieron hace varios siglos que costumbres y valores parecerían ser diferentes de uno y otro lado de los Pirineos. El propio Kant, en el contexto de sus reflexiones sobre lo sublime y lo bello, se dedicó a caracterizar a alemanes, franceses, ingleses y españoles, con elocuentes pinceladas de humor. Carecemos de un trabajo colectivo semejante, más aun cuando la integración económica despunta con fuerza en el presente, creando condiciones cada vez más prácticas de interacción e integración. Bajo estas nuevas condiciones, conocernos de modo comparativo parece una tarea significativa, sobre todo si permite amenizar los prejuicios y los malentendidos que no raramente se derivan de ellos.
Estoy personalmente convencido de que la comparación sistemática o controlada entre procesos socioculturales de países de América Latina puede ser altamente productiva, en términos de conocimiento y también de comprensión de nuestras realidades. Tengo la impresión, y por lo tanto lanzo la apuesta, de que la veta comparativa con los Estados Unidos y con los países centrales de Europa perdió gran parte de su potencialidad heurística, tal vez por haber sido bastante explorada. Ese tipo de esfuerzo intelectual es de comparación con los distantes, con los no vecinos. En contrapartida, entiendo nuestro trabajo como una comparación con lo próximo, aunque a veces los vecinos nos parezcan bastante extraños e incluso, por momentos, extravagantes. Debemos reconocer, sin embargo, que Brasil es un país de América Latina que observa poco y de modo sistemático a sus vecinos. La prensa brasileña dedicó, y dedica, poco espacio y poco tiempo a los vecinos, aun cuando existen características significativas semejantes. Tomemos como ejemplo a Colombia, con la cual Brasil tiene semejanzas en la producción económica, en la formación étnica, involucrando las tres razas, en una construcción de la identidad cultural en la cual las actividades expresivas como la música y la danza popular tienen gran incidencia, y por último en el campo de la violencia. Pocos brasileños saben que Escalona, el gran compositor e intérprete de la música popular colombiana, se apasionó por una brasileña a la cual dedicó canciones, y que en una conocida telenovela colombiana sobre su vida ese amor fue el tema central. A pesar de ese suelo común, la mirada comparativa todavía no trabajó proximidades y diferencias. En otros países de América es mucho más fácil acompañar en la prensa local la cotidianeidad política y económica del Brasil. Tal vez esa diferencia sea producto de diferentes intensidades en una misma actitud básica. Desde el siglo XIX
los países hispánicos de América Latina compartieron con mucha intensidad dos sentimientos: por un lado se interrogaron en comunidad sobre “qué somos”, haciendo surgir la idea de una unidad posible, o sea, una idea de América Latina5. Por el otro, cuando pretendieron dejar de ser aquello que supusieron que eran, partieron de la identidad, o sea de sí mismos, sin colocar a los otros países latinoamericanos como momento negativo. En Brasil, esos sentimientos latinoamericanistas parecen menos intensos y, en contrapartida, un vector de la construcción de la identidad, sobre todo en el campo del pensamiento político, fue la noidentidad con los otros países latinoamericanos, esto es, su especificidad o diferencia. Más aun, en el siglo pasado la fragmentación del mundo hispanoamericano era el mal a ser evitado. Los vecinos, con sus luchas internas, sus caudillismos y su fraccionamiento político, eran el lado negativo de la historia. Tal vez haya sido Varnhagen, pionero de la historiografía brasileña, quien definió la unidad del Brasil, y la gran virtud del Imperio, como una tarea a ser permanentemente realizada por las generaciones posteriores. Tengo la impresión de que si hay algún complejo de superioridad en el descuido de Brasil hacia sus vecinos, su raíz debe ser buscada en la unidad y en su valoración, de la cual el tamaño “continental” es un mero resultado.
Desde la Conquista, los vecinos cercanos heredaron tradiciones religiosas, políticas, culturales y posiciones económicas estructurales mucho más semejantes entre sí que las encontradas en la comparación con los vecinos distantes: Estados Unidos, Inglaterra y Francia, entre los privilegiados por nuestras reflexiones comparativas. Frente al telón de fondo de las semejanzas, emerge entonces con naturalidad la pregunta general: por qué y cómo fueron generadas las diferencias. Pretendemos dar pequeñas respuestas a esa gran pregunta en el campo restringido y parcial del desarrollo de las comunidades científicas, en sus vínculos con la educación y con los procesos de democratización en el sentido de igualación o de equidad.
El primer capítulo intenta pensar las incidencias y las diferencias entre los positivismos en Argentina y en Brasil. La idea básica es que ya en la adopción de visiones del mundo, de concepciones científicas y en la implantación de políticas, hay diferencias significativas. El lector no demasiado interesado en los antecedentes puede, si así lo quiere, pasar por encima de él. El segundo capítulo, complementario del primero, dirige su atención a la visita de Albert Einstein en
1925. A partir de tan sugerente visita, se retratan los contextos políticos y los estados de espíritu de los académicos, también para marcar las diferencias. El tercer capítulo intenta mostrar los argumentos de la estrategia academicista o de renuncia, entendida como un modo en que los científicos obtienen legitimidad y reconocimiento de su papel social en el mundo. En el capítulo cuatro, esa estrategia será contrapuesta a otra: la cientificista o intervencionista. Se argumenta que en Argentina dominó una estrategia cientificista o intervencionista, y en Brasil una estrategia academicista o de renuncia. Esos modos de decir y hacer se vincularon a tradiciones culturales y patrones de acción política, resultando, en el caso de Brasil, en un importante desarrollo de la comunidad científica (profesionalización y organización) y baja democratización de la enseñanza en general y de la universitaria en particular. Del lado Argentino, emergió una fuerte democratización del sistema de enseñanza acompañada de una baja legitimación de la comunidad científica. En el último capítulo intento vislumbrar las configuraciones posibles en el futuro a partir de una rápida síntesis del análisis sobre el pasado.
Los trabajos de investigación fueron realizados en el Centro de Pesquisa e Documentação, Fundação Getúlio Vargas
(CPDOC-FGV) y con apoyo financiero de la Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). Agradezco a todos los miembros de esa institución, mencionando especialmente a Alzira Abreu y Lúcia Lippi. Estoy personalmente convencido de que en las instituciones de enseñanza superior y de investigación en Brasil las mujeres están desempeñando un papel altamente significativo. Agradezco por lo tanto a las colegas del CPDOC. Diría que se caracterizan por la competencia, disposición y la vitalidad con que mantienen las casas de estudios e investigaciones activas, aireadas y confortables. Sea hecho el homenaje. Un agradecimiento especial para Dora Shwartzein, de la Argentina, que generosamente abrió sus archivos de entrevistas con científicos y profesores universitarios argentinos, y para Hugo Biagini, que cálida e inteligentemente apuntó senderos en el bosque enmarañado de la bibliografía argentina. Enrique Larreta, quien sugirió el nombre de “Vecinos Distantes”, merece mención especial. Enio Candotti es en parte responsable por la publicación, pues, luego de la lectura de algunos capítulos, declaró abiertamente que estaba entendiendo lo que ocurría en sus relaciones y diálogos con los científicos argentinos, sobre todo en el período en que fue el motor del lanzamiento de la revista Ciencia Hoy en la Argentina. Mejor estímulo que ese es difícil de ser imaginado. Otávio Velho significa para mí, y dentro del campo de las ciencias sociales, el amigo preocupado por la formación y crecimiento de las comunidades científicas en Brasil y un maestro en el ejercicio de la heterodoxia. A todos, mis reconocimientos.
I Positivismo: Influencias e Interpretaciones
Introducción
Existe un reconocimiento generalizado de la influencia que las ideas cientificistas ejercieron sobre el pensamiento latinoamericano, sobre todo en los cincuenta años comprendidos entre 1870 y 1920. Este reconocimiento, sin embargo, es bastante irregular, pues hay diferencias profundas en la caracterización del tipo de cientificismo o de positivismo, y en la valoración de su protagonismo en la configuración de los nuevos estados nacionales y de las políticas públicas en América Latina. Hay, también, cierto consenso en la ponderación de las influencias positivistas sobre las mentalidades y, en especial, sobre la cultura política. En el fondo se discuten, de modo general y con un énfasis particular en el caso brasileño, los beneficios o costos de los positivismos para las dinámicas de constitución de los Estados nacionales, y su vinculación con los autoritarismos. El haz de cuestiones involucradas es significativo y variado.
Los analistas del positivismo latinoamericano encaminan generalmente sus reflexiones a partir de la definición propuesta por Lalande. Según éste, el positivismo se caracteriza por la creencia de que: a) solamente es fecundo el conocimiento de los hechos; b) la certeza es dada por las ciencias experimentales y c) el contacto con la experiencia y la renuncia a todo a priori es la forma de evitar el error y la verborragia. El positivismo también presupone al cientificismo, esto es, la idea de que el espíritu y los métodos científicos deben extenderse a todos los dominios de la vida intelectual, política y moral, sin excepción6.





























