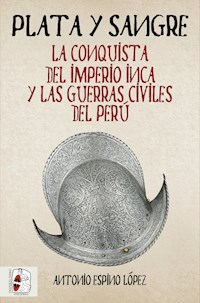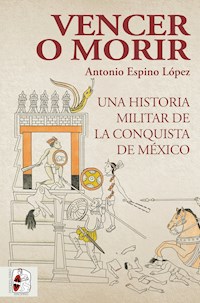
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Desperta Ferro Ediciones
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Historia de España
- Sprache: Spanisch
Hace cinco siglos, el 13 de agosto de 1521, caía Tenochtitlán, la otrora esplendorosa capital del Imperio azteca y ahora tan devastada como sus habitantes, exterminados por la guerra, el hambre y la viruela. Un mundo, el de Moctezuma y Cuauhtémoc, el de Huitzilopochtli y el Tezcatlipoca, se extinguía, y otro, el de Cortés y Malinche, el de Cristo y la Virgen de Guadalupe, nacía. Un hito en la historia universal, que supuso un bocado de león en la conquista española de América y que marcó el nacimiento del país mestizo que es México. Un hito doloroso, pero que cinco siglos después sigue asombrando: ¿cómo pudieron Cortés y su puñado de españoles, prácticamente incomunicados, en medio de un mundo que les era totalmente ajeno y extraño, conquistar un Imperio que se enseñoreaba sobre una vasta parte de lo que hoy es México? ¿Cómo pudieron escapar en la Noche Triste y vencer a los guerreros águila y jaguar en Otumba? Antonio Espino , catedrático de Historia Moderna en la Universitat Autónoma de Barcelona, y que respondió a una pregunta similar en Plata y sangre. La conquista del Imperio inca y las guerras civiles del Perú , aborda en Vencer o morir. Una historia militar de la conquista de México la aventura de Hernán Cortés y sus huestes, para resaltar la poderosa personalidad del líder hispano y el papel de las armas y mentalidad europeas, pero evidenciando también la importancia de las alianzas tejidas con los indígenas, sin cuyo concurso la conquista habría sido imposible.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1253
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
VENCER O MORIR
VENCER O MORIR
UNA HISTORIA MILITAR DE LACONQUISTA DE MÉXICO
Antonio Espino López
Vencer o morir
Espino López, Antonio
Vencer o morir / Espino López, Antonio
Madrid: Desperta Ferro Ediciones, 2021 – 608 p., 32 p. de lám. il; p.; 23,5 cm – (Historia de España) – 1.ª ed.
D.L: M-2541-2021
ISBN: 978-84-122212-3-7
94(72)“15”
355.013 341.312
VENCER O MORIR
Una historia militar de la conquista de México
Antonio Espino López
© de esta edición:
Vencer o morir
Desperta Ferro Ediciones SLNE
Paseo del Prado, 12, 1.º derecha
28014 Madrid
www.despertaferro-ediciones.com
ISBN: 978-84-122213-2-9
D.L.: M-2541-2021
Diseño y maquetación: Raúl Clavijo Hernández
Coordinación editorial: Mónica Santos del HierroProducción del ebook: booqlab
Primera edición: marzo 2021
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados © 2021 Desperta Ferro Ediciones. Queda expresamente prohibida la reproducción, adaptación o modificación total y/o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento ya sea físico o digital, sin autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo sanciones establecidas en las leyes.
Imágenes de los pliegos a color: láminas del Lienzo de Tlaxcala © Biblioteca Digital Hispánica. Las copias originales del códice conocido como Lienzo de Tlaxcala se han perdido. Las imágenes provienen de las litografías del volumen Antigüedades mexicanas, publicado por la Junta Colombina de México en el IV centenario del descubrimiento de América. Se han sintetizado en los pies de imagen los comentarios a las mismas redactados por Alfredo Chavero. El Lienzo de Tlaxcala fue elaborado a petición del cabildo de Tlaxcala y del virrey Luis de Velasco en 1552 para dejar patente la colaboración de los tlaxcaltecas en la conquista y poder reclamar privilegios, como la disminución o indulgencia del pago de los tributos. Las escenas escogidas describen diferentes momentos de la campaña de conquista, desde la llegada de Cortés a Tlaxcala hasta la caída de Tenochtitlan.
Y demás desto pregunta la ilustre fama por los conquistadores que hemos escapado de las batallas pasadas, y por los muertos, dónde están sus sepulcros y qué blasones tienen en ellos […] y a lo que a mí se me figura, con letras de oro habían de estar descritos sus nombres, pues murieron aquella crudelísima muerte, y por servir a Dios y a su majestad y dar luz a los que estaban en tinieblas: y también por haber riquezas, que todos los hombres comúnmente venimos a buscar.
Bernal Díaz del Castillo,Historia verdadera de la conquista de Nueva España,Madrid, 1632.
ÍNDICE
Introducción
1 EL IMPERIO MEXICA. LUCES Y SOMBRAS DE UN ESTADO MESOAMERICANO
2 LA FORJA DE UN CAUDILLO: HERNÁN CORTÉS
3 DE CUBA A CHOLULA, FEBRERO-OCTUBRE DE 1519
4 AL FIN, MOCTEZUMA, NOVIEMBRE DE 1519-JUNIO DE 1520
5 SALVAR OBSTÁCULOS, JUNIO-DICIEMBRE DE 1520
6 LA PREPARACIÓN DE UNA CAMPAÑA, ENERO-MAYO DE 1521
7 EL INICIO DEL ASEDIO, JUNIO DE 1521
8 LA CAÍDA DE MÉXICO-TENOCHTITLAN, JULIO-AGOSTO DE 1521
9 EL DÍA DESPUÉS: AFIANZAR LA CONQUISTA, 1521-1526
Epílogo
Fuentes y bibliografía
INTRODUCCIÓN
Don Bernardo de Estrada, comisario ordenador de los Reales Ejércitos de Carlos III, además de intendente de la provincia de Valladolid y corregidor de su capital, escribió un Compendio o abreviada Historia de los descubrimientos, conquistas y establecimientos del Nuevo Mundo y sucesos de el hasta el año de 1783. La obra, ambiciosa, fue concebida para extenderse a lo largo de tres gruesos volúmenes, pero Estrada apenas completó el primero, que ni tan siquiera llegó a la imprenta. Lo más probable porque el dictamen del cosmógrafo y cronista de Indias, don Juan Bautista Muñoz, feroz pero elocuentemente preciso, destrozaba la obra al alegar, entre otras razones de peso, la manifiesta inmadurez de Estrada como historiador. Pero lo que nos interesa ahora no son las elucubraciones y digresiones fatales, según Muñoz, del esforzado Estrada, sino las afirmaciones con las que inicia este su libro:
No puede negarse que en nuestras conquistas de América se cometieron excesos, mas no es novedad el que se vean en tiempos de guerra, y en la del Nuevo Mundo son menos culpables, así por la dificultad de ser sostenidos los españoles, como porque siendo tan pocos, tenía cada uno que contra restar a millares de hombres, que ignorando el uso de la pólvora, savían perfectamente el arte de la guerra y se servían de buenas armas.1
Unos pocos supieron derrotar a muchos,2 que no carecían de pericia en la guerra. Ni de buenas armas. Esa aseveración, que ya sostuvieran algunos cronistas de los siglos XVI y XVII –como nos muestra la afirmación de López de Gómara: «Nunca jamás hizo capitán [Hernán Cortés] con tan chico ejército tales hazañas, ni alcanzó tantas victorias ni sujetó tamaño imperio»–,3 no solo fue recogida por nuestro autor, Estrada, que la había incorporado a su imperfecta obra, sino que, lamentablemente, con ligeras variantes nos ha llegado hasta nuestros días. Lo cual no deja de ser algo insólito. Y paradójico. Por ejemplo, sorprende que un historiador solvente y de largo recorrido, como lo es Esteban Mira Caballos, en su biografía de Hernán Cortés de 2010, todavía afirmase, en un momento dado, que «Muy significativo fue el caso de los tlaxcaltecas, cuyo ejército de 300.000 hombres asediaron a los hispanos de día y de noche durante un mes y el resultado fue el de cuatro caballos muertos».4 La falta de reflexión conduce a afirmaciones como esa, puesto que si la cifra del ejército aborigen es aceptada, y sabemos que el contingente de Cortés, sin contar los todavía pocos indios aliados que transportaban su bagaje, los tamemes, se situaría, siendo generosos, en el medio millar de hombres, una proporción de seiscientos combatientes contra uno es insalvable, insisto, incluso para las portentosas armas europeas de la época.5 Es normal que alguien que estuvo allí, como Francisco de Aguilar, presente en la batalla de Otumba (7 de julio de 1520), por ejemplo, creyese que los contrarios eran centenares de miles, pues el peligro era enorme, pero desde nuestro presente es un error grave dejarse llevar por dichos guarismos. Aguilar escribió:
Aquí [en los campos de Cuauhtitlan y Otumba] en este día se señaló el capitán Cortés muy mucho y se igualó en las proezas y esfuerzo con César Augusto y con los mejores capitanes del mundo y no solo él sino también los demás capitanes, porque eran pocos y los contrarios pasaban de quinientos o seiscientos mil hombres escogidos.6
Gonzalo Fernández de Oviedo, con su habitual erudición, tanto clásica como bíblica, nunca obvió esta cuestión: en la retirada cortesiana de México-Tenochtitlan en dirección a Tlaxcala, tras la huida acontecida en la denominada Noche Triste, no dudaba en poner en boca de Hernán Cortés los siguientes argumentos:
[…] como de susso dixe, aquella auctoridad de Vegecio «que no creays ques mejor la moltitud», por estotra de la Sagrada Escriptura os acuerdo que no desconfieys por ser pocos, porque si la vitoria consistiesse en el número mucho de los hombres, no le dixera Dios á Gedeon que con pocos se quedasse.
Y poco más adelante de su discurso señala: «Con solo uno de vosotros que me quede tengo de acabar en mi offíçio: é si esse me faltare, solo yo le haré, porque nunca se dirá que yo, señores, os falté».7 Desde luego, Cortés no les falló, pues botín hubo como se verá, aunque fuese escaso, pero, sobre todo, Cortés no se falló a sí mismo.
Por suerte, son muchos ya los autores que se han mostrado críticos con tales asertos y han sabido dotar a los aliados indígenas de Hernán Cortés, pero también a los de Francisco Pizarro o Diego de Almagro, entre otros, de su verdadero papel en el proceso de invasión y posterior conquista de las Indias. Pero todavía quedan ciertos autores, y autoras, que o bien no han reflexionado acerca del asunto8 o bien no les interesa hacerlo.9 Y algunos otros, los menos, en su afán renovador amparado bajo el paraguas de una relativamente imprecisa «Nueva Historia de la Conquista», que no solo han rescatado el papel de los indios aliados, dándoles el protagonismo conquistador que, en realidad, siempre tuvieron, sino que incluso han reivindicado el desempeñado por los esclavos africanos, cuando este sí que fue puramente anecdótico.10 Porque tratar estos asuntos desde la perspectiva de la «Historia de los Perdedores», en referencia a los propios conquistadores «menores», además de a los indios, como hace Susan Schroeder,11 en el fondo ¿no es lo que intentó hacer a su manera Bernal Díaz del Castillo en su crónica?
Ahora bien, y abundando en este último asunto, puede decirse que para el primero de los Austrias, el emperador Carlos, América, las Indias, siempre fue una anécdota. En sus memorias, a modo de testamento político, dictadas entre 1550 y 1552 y con el futuro Felipe II como destinatario, en realidad unos anales que cubrían los sucesos de 1515 a 1548, no hizo ni una sola mención a las Indias; por tanto, ni la conquista del Imperio mexica ni la figura de Hernán Cortés interesaron en demasía al de Gante. Con enemigos como Francia, en los años de Francisco I de Valois-Angulema, o como los turcos del gran Solimán I, aparte de las dificultades internas del inicio del reinado –Comunidades en Castilla, Germanías en Valencia, precisamente entre 1519-1521 y 1523-1524–, sin mencionar la elección imperial en 1519 y los problemas con la Liga de Esmalcalda en Alemania, ¿qué papel podía desempeñar un oscuro hidalgo extremeño y un grupo de voluntarios quienes, con la ayuda de decenas de miles de bárbaros, dominaron uno de los grandes imperios americanos? La respuesta es que, al nivel que nos referimos, ninguno. El final de los días de Cortés fue injusto: hubo de participar en una de las mayores derrotas bélicas del emperador, la catástrofe de la toma de Argel en 1541, y aún se le solicitaría prestarle al monarca diez mil ducados en 1546, un año antes de su muerte, cuando padeció serios problemas económicos. La época de Carlos I era abusiva y cruel.12 Pero ¿acaso no lo fue también Cortés?
Quinientos años vista de los acontecimientos, el libro que propongo a los lectores parte de la base de intentar evitar considerar a Hernán Cortés como un héroe, pero tampoco como un villano. Con mostrarlo como un agente histórico, un dinamizador de acontecimientos, terribles más que gloriosos en mi modesta opinión, es suficiente. Ahora bien, como historiador me reservo el derecho, y la obligación, de analizar dichos acontecimientos de la manera más objetiva posible. Y esa objetividad no recae en un juicio imparcial13 de los actos de Cortés y su hueste a la luz de las prácticas habituales de su época porque, bajo ese prisma, sencillamente, nunca habría crítica. En realidad, al gran caudillo extremeño ya lo definió perfectamente, en 1944 nada menos, Henry Wagner: «Cortés era una especie de empresario independiente que comandaba una banda de aventureros armados».14 Ni más, ni menos. Ni tropas del rey,15 ni hueste real, ni intereses patrióticos, solo intereses personales interpenetrados por la ideología cristiana típica de la época –por la que la providencia divina adquiría el mismo peso que el esfuerzo personal– que, eso sí, una vez realizada la gesta hubo que afanarse por verla ratificada por Carlos I –en su nombre y en el de su madre, la malograda reina Juana–. Pero, como diría Bernal Díaz del Castillo,16 sobre todo cabe relatar, y analizar, lo acontecido sin olvidar a todos los compañeros de Cortés –europeos, pues no solo castellanos participaron en la gesta–, incluidos los indios amigos o aliados, de quienes Bernal sí se olvidó un tanto. O de las mujeres, de las que se olvidaron todos.17 Propongo, pues, una nueva lectura de los hechos desde la óptica de la Nueva Historia Militar18 como la venimos practicando en las últimas décadas. Así, me interesará mucho más detenerme en aspectos y discusiones como el armamento utilizado –sus limitaciones y su consiguiente influencia en las tácticas seguidas–, el número de aborígenes combatientes, el uso del armamento europeo en un contexto de guerra urbana como el producido en el sitio de México-Tenochtitlan, la logística desarrollada, etc. El resultado deberá ser un fresco de la invasión y conquista del Imperio mexica desde una óptica propia de la historia social de la guerra, que resalte los aspectos humanos, pues, pero sin desmerecer otros componentes, como la historia del combate.19
Las limitaciones con las que me he enfrentado son las mismas que, en su momento, hubieron de sortear mis colegas: las crónicas de Indias deben ser leídas con mucho cuidado, pero la información que nos transmiten sigue siendo valiosa. Siempre cabe analizar tanto lo que nos explican, y cómo lo exponen, como lo que callan que, a menudo es, simplemente, olvido. Y otras veces no tanto. Pero hay que estar atentos a todos los detalles porque, por nimios que parezcan, sumados permiten crear el fresco relativo a una campaña militar realmente asombrosa. Y en eso no hay discusión posible. Habrá quien esté orgulloso de estas cuestiones, de estas hazañas, desde nuestro presente. Hay una especie de sobrevaloración social de las gestas (exitosas) del pasado de una nación, o de un Estado, que tienen que ver con cuestiones de tipo militar. Serían algo así como el sustrato bélico-heroico de la nación. Sin duda, en el caso de España, el peso de la conquista de América es fundamental en ese pasado heroico. El problema es que se acabe mitificando sin estudiarse de una manera profesional. Ser crítico con nuestro pasado bélico-heroico no significa ser antipatriota. Los acercamientos a estas temáticas deberían ser siempre cuidadosos; debería primar la curiosidad intelectual por encima de cualquier otra consideración, sobre todo las político-ideológicas del presente. Una legítima y sana curiosidad intelectual nos hace más objetivos. Pues el máximo peligro sería caer en lo que me gusta llamar «militarismo cultural banal», del que, en los últimos tiempos, de exacerbación nacionalista, ha habido muchos ejemplos. He procurado, en la medida de mis posibilidades, no abandonar la regla de oro de la objetividad. Si lo he conseguido o no, el lector juzgará.
Una de las ironías del destino ha sido acabar este libro viviendo una pandemia. El terrible virus Covid-19 terminó por extenderse por todo el planeta, de la misma forma como lo hizo la viruela en el Caribe y el Anáhuac en el siglo XVI, y ha afectado a nuestras vidas como lo hizo con las de ellos. Pergeñar este volumen, como cualquier otro, ha exigido de un cierto confinamiento por parte de su autor, pues el trabajo intelectual, al menos como yo lo concibo, suele necesitarlo, solo que en esta oportunidad me he visto en la tesitura de finiquitarlo en el marco de un confinamiento general de toda la población. Por ello, daría la (falsa) impresión de haber sido un trabajo que he terminado especialmente en solitario. Pero no ha sido así. En todo momento me he sentido acompañado y arropado por Mercedes Medina Vidal, quien sigue concediéndome su amor aun en los tiempos del Covid-19. Ni tampoco puedo olvidarme de mis editores y amigos y personal en general de la editorial Desperta Ferro, sin los cuales toda esta aventura hubiera sido imposible. Seguís siendo mis héroes.
Cala Comte (Ibiza)-Mollet del Vallès, 2019-2020
NOTAS
1. El manuscrito forma parte del fondo antiguo de la Universidad de Valladolid, 487 fols., c. 1783.
2. Algunos años antes, el cordobés Gonzalo de Ayora «asaz experimentado en las letras y armas, habiendo estado algunos años en Italia, Francia y Alemania siguiendo los ejercicios de armas de guerra, vio y entendió la ventaja que tenía el ejército bien ordenado, aunque fuese de poco número, al de la muchedumbre, confuso; a cuya causa deseó introducir en España lo que suizos y alemanes usan en la guerra, y así lo propuso a los Católicos Reyes […]». Alfonso Hernández de Madrid, Historia de la antigüedad y nobleza de la ciudad de Palencia, citado por Díez del Corral, L., 1983, 162-163.
3. López de Gómara, F., 2007, 22. Y Suárez de Peralta, sobrino político de Hernán Cortés, escribió: «Que los cristianos, a lo menos en Nueva España, no fueran parte, los que fueron, para conquistar y paçificar aquella tierra, si Dios no mostrara su Boluntad con milagro, que lo fue grandísimo bençer tam poca gente a tanta multitud de ymdios como avía». Suárez de Peralta, J., 1990, 67.
4. Mira Caballos, E., 2010, 182.
5.Ibid., 182.
6. Aguilar, F. de, 1980, 93. La cursiva es mía.
7. Fernández de Oviedo, G., 1853, II, 333.
8. En su monografía acerca de la evolución histórica de los imperios, Burbank y Cooper afirman: «Con unos pocos centenares de hombres, Hernán Cortés atacó a los aztecas en 1519; y Francisco Pizarro sometió a los incas en 1531-1533». Burbank, J. y Cooper, F., 2011, 176. Para el caso Inca, Patricia Seed, una especialista en las guerras indias de la Norteamérica de la Edad Moderna, no dudó en señalar lo siguiente refiriéndose al sitio de Cuzco en 1536: «190 soldados con casco de acero y coraza derrotaron allí a 200.000 personas armadas con piedras». Ni más, ni menos. Seed está aceptando, sin contrastarlas, las cifras aportadas por, por ejemplo, el cronista Pedro Pizarro, para quien doscientos hispanos, y en especial, setenta de a caballo, vencieron a doscientos mil guerreros aborígenes. Seed, P., 2010, 143. En cambio, Jeremy Black sí sitúa en el nivel que le corresponde la ayuda recibida por Cortés o Pizarro por parte de sus aliados aborígenes, una de las claves de la conquista. Black, J., 2011, 181-182.
9. María Elvira Roca Barea ha vuelto recientemente a utilizar argumentos del nacional-catolicismo hispano más rancio en Imperiofobia y leyenda negra, Madrid, Siruela, 2016.
10. Restall, M., 2004, 92-106.
11. Restall, M., 2012, 151-160.
12. Martínez, J. L., 1992, 74.
13. Así lo reclamaba William Prescott tras narrar los terribles hechos conocidos como la matanza de Cholula. En realidad, considero que Prescott sí juzgó esa demasía de Cortés en términos muy críticos, pues el simple hecho de que se planteasen largos párrafos para justificar dicha acción lo demuestra. Al menos en mi opinión. Prescott, W., 2004, 246 y ss.
14. J. L. Martínez toma la expresión de Wagner, H., 1944, 41. Y yo mismo del gran historiador mexicano. Martínez, J. L., op. cit., 139.
15. El lector comprobará que a lo largo del libro he procurado no utilizar los términos soldado, tropas o ejército aplicados al caso de la hueste cortesiana.
16. Acerca de la figura y la obra de Díaz del Castillo es imprescindible el reciente trabajo de Martínez Martínez, M.ª del C., 2018.
17. M. Restall comenta que, en su trabajo acerca de las biografías de los participantes en la conquista del Imperio mexica, Hugh Thomas identificó a 15 mujeres entre el conjunto de 2200 varones que participaron en los hechos bélicos. De las féminas, 5 o 6 llegaron a empuñar las armas. Restall, M., 2004, 239-240, n. 3.
18. Al respecto, vid. Espino López, A., 2019, introducción.
19. Acerca de la Historia del Combate, Lynn, J. A., 1997, 777-789. Asimismo, la postura de Lauro Martines acerca de la Historia Social de la Guerra. Martines, L., 2013, 267.
1
EL IMPERIO MEXICA. LUCES Y SOMBRAS DE UN ESTADO MESOAMERICANO
GUERRA E IMPERIOSEN LA ANTIGÜEDAD MESOAMERICANA
A partir de 2500 a. C., cuando comenzaron a prosperar las primeras comunidades agrarias sedentarias, los conflictos armados no solo menudearon, sino que adquirieron mayor relevancia en Mesoamérica. Los olmecas fueron los primeros, entre 1150 y 400 a. C., en desarrollar una guerra compleja, cuyo poso se dejó sentir hasta el momento de la conquista española, como se verá. Los olmecas no fueron diferentes a cualquier otra sociedad evolucionada en el sentido de que organizaron, entrenaron y dieron uso, es decir, curso, a la utilización del ejército. Fueron capaces de armar un número reducido, pero eficiente, de hombres y expandirse más allá del actual México central y meridional, hasta alcanzar lo que hoy es El Salvador. Pero el auge olmeca estuvo en origen mucho más centrado en el control comercial que en el dominio de territorios lejanos, entre otras cosas porque las largas distancias aumentaban las dificultades logísticas en la misma proporción que disminuían los efectivos de cualquier ejército.1 Según Ross Hassig, para el conjunto de los estados mesoamericanos, incluida el área maya, dos fueron los componentes esenciales de los rasgos históricos de la expansión de estos pueblos: la demografía que lograsen desarrollar, es decir su crecimiento poblacional, y, al mismo nivel, la evolución de su armamento. De hecho, la introducción de nuevas armas llevó a la especialización militar, al entrenamiento, a la diferenciación social entre nobles y comunes, que también comportaba una diferenciación militar, a unas sociedades más complejas, en definitiva, aristocráticas y meritocráticas.2
Representación del manejo del átlatl, el propulsor empleado en Mesoamérica. El lanzador sostiene el átlatl con una mano, por el extremo opuesto a la base del proyectil, que lanza por la acción de la parte superior del brazo y la muñeca. El brazo lanzador y el átlatl actúan como palanca. Con un movimiento rápido, el lanzador otorga fuerza, distancia y velocidad al proyectil.
Las tropas olmecas estaban armadas primitivamente con lanzas3 (teputzopilli en náhuatl, una de las lenguas francas de la zona), sus propulsores, o átlatls,4 y dardos,5 es decir, proyectiles para combatir y herir a cierta distancia, pero pronto comenzaron a introducir mazas –quauhololli, un arma típica de los chichimecas–, porras y lanzas con punta de piedra, armamento que cortaba y clavaba, que hería al enemigo merced a la lucha cuerpo a cuerpo. Como no disponían de defensas corporales o escudos, solo una élite entrenada podría usarlas con suficiencia. Las incursiones olmecas expandieron, sin duda, ideas y prácticas bélicas, además de políticas, en toda el área mesoamericana.
En la era posolmeca, comenzaron a introducirse tanto escudos –de madera, cañas o cuero– capaces de absorber el impacto de golpes de porra y maza, como picas de hasta dos metros de largo que se usaban por encima del escudo, que protegía todo el cuerpo, o por los lados del mismo. Las picas no servían para ser arrojadas, sino para clavarlas en el contrario, con lo que se mantuvo la tendencia a luchar a corta distancia. Y más en un sentido defensivo que ofensivo.
El imperio de Teotihuacan6 comenzó a expandirse desde el siglo I a. C., merced, en buena medida, a presentar ejércitos mucho mejor protegidos con cascos de algodón acolchado y escudos más ligeros que liberaban los brazos y que se podían colgar del cuerpo cuando se iniciaba el lanzamiento de proyectiles, ya que Teotihuacan reintrodujo el uso del átlatl, cuyo dardo alcanzaba los 70 metros, si bien el alcance recomendable por efectivo no superaba los 45. Por otro lado, el piquero también portaba un escudo pequeño atado al brazo izquierdo. Así, la ventaja para Teotihuacan llegó cuando supieron combinar dos tipos de formaciones complementarias con armas especializadas: los portadores de átlatl podían concentrar sus proyectiles en un determinado punto del cuerpo de batalla o de combate del contrario para deshacerlo, pero, como eran demasiado vulnerables, debían ser defendidos del avance del contrario por sus lanceros, igualmente un cuerpo cohesionado. Teotihuacan triunfó mediante el entrenamiento de sus hombres, el uso de armamento estandarizado en su producción y con su guarda y custodia regularizadas mediante arsenales supervisados por el poder central y porque toda la población, del origen que fuese, podía servir en el ejército. Así, sobre un total de unos 60 000 habitantes en el siglo I d. C., pudieron disponer de 13 000 efectivos que conformaban un ejército y no un grupo más o menos numeroso de combatientes de la élite.
Teotihuacan, pues, hubo de desplazar más hombres a mayores distancias que los olmecas y, si bien el uso de las tortillas de maíz, que podían aguantar muchos días una vez cocidas, se mantuvo, el secreto de su gran logro logístico estuvo más bien en el establecimiento de relaciones con ciudades que se localizasen en sus caminos de expansión, que eran quienes abastecían a las tropas, o bien en fundar asentamientos en lugares estratégicos. De todas formas, las operaciones debían limitarse a la época posterior a la cosecha, es decir, la estación seca de diciembre a abril. Y, en todo caso, la expansión hacia el norte obligaba al establecimiento de puestos avanzados donde no se controlaba a las poblaciones locales, mientras que en la propia área mesoamericana habría un hinterland interior estrechamente controlado desde la ciudad y otro exterior, regional, dominado por unas élites políticas, además de comerciantes y soldados, que una vez habían logrado asentarse, dominaban toda su área de manera efectiva y con un coste muy reducido.
A partir de 500 d. C., la cuantía de la logística militar fue aumentando al tiempo que lo hacían las competencias locales, de modo que Teotihuacan fue renunciando a sus puestos avanzados, no sin antes incrementar el volumen del tributo pagado por las zonas controladas más cercanas al centro de poder, y a procurar mejorar militarmente el rendimiento de sus tropas con la adopción de la armadura de algodón acolchado de más de 8 centímetros de grosor, ya fuese en forma de piezas que cubrían el cuerpo y las extremidades, o bien túnicas que bajaban y protegían hasta las rodillas. Ese tipo de defensas, costosas, solo podían estar en manos de una élite social o militar, quizá la fuerza de choque en las batallas. Ese avance tecnológico no bastó para frenar la decadencia de la ciudad, que desapareció a partir de 650 d. C., y sí, en cambio, influyó en acelerar su fragmentación o diversificación social.
A diferencia de los habitantes de Teotihuacan, los mayas mantuvieron ejércitos de reducidas dimensiones y de carácter elitista pues el arte de la guerra para ellos consistía, sobre todo, en incursiones con ataques rápidos y retiradas veloces efectuados con una panoplia de armas entre las que las de tipo arrojadizo no estaban presentes,7 no así los escudos y las lanzas con hojas de piedra insertadas en ambos lados. Los ejércitos mayas, pues, tan eclécticos en cuanto a su armamento, estaban muy lejos de las fuerzas convencionales que hemos visto, de modo que las ciudades-estado guerreaban entre ellas en pequeña escala. Tras la caída de Tikal en el siglo VI d. C., la fragmentación política del resto de Mesoamérica también alcanzó a las tierras mayas.
Pero algunos poderes regionales se dejaron sentir, como el de Cacaxtla, en el centro de México, si bien se trataba de un emporio comercial fundado por un grupo maya denominado olmeca-xicalanca, que había querido reanimar antiguos lazos comerciales con el México central. El interés máximo para nosotros ahora es resaltar el hecho de que los olmecas-xicalancas utilizaran armas de las tradiciones mexicanas y mayas fusionadas. Usaban átlatls con dardos emplumados para dotarlos de estabilidad en su trayectoria una vez lanzados, además de puntas con lengüetas que, al penetrar en el cuerpo del enemigo, causaban peores heridas al ser difíciles de extraer. Fray Diego Durán, por ejemplo, comentaba que al clavarse ese tipo de jabalinas, que él llama varas o fisgas, es decir un tipo de arpón, solo podían extraerse sacándolas por la otra parte, de modo que «muchos, muy mal heridos de ellas, se vieron en mucho peligro».8 Sus picas también fueron dotadas, además de su punta lanceolada, de hojas en los laterales para causar mayores daños y contaban con cuchillos (técpatl) de piedra9 pero sin mango de madera. Se equiparon de escudos redondos que se ataban al antebrazo para dejar la mano izquierda libre. Pero las defensas corporales de algodón tupido desaparecieron, quizá a causa de no tener que luchar contra enemigos de entidad.
TOLTECAS Y TEPANECAS
Los siglos que precedieron a la llegada de los conquistadores españoles al valle central de México se dividen en el llamado periodo Clásico (150-750/900 d. C.) y el Posclásico (900-1521 d. C.). La inestabilidad política y militar fue un hecho habitual. La ciudad de Tula10 dominó el espacio entre los años 900 y 1250 (o bien 950-1150 d. C.) y se constituyó en una sociedad pluriétnica en la que la lengua de los nahuas, el náhuatl, se impuso ante otras, como la otomí. Aquellas gentes volvieron a fusionar su armamento, procedente del norte, con el mesoamericano: dejaron de lado las picas y adoptaron el átlatl de las nuevas tierras ocupadas, mientras que a sus cuchillos de piedra les añadieron mangos de madera. Aunque la gran innovación llegó con las macanas cortas curvas de madera, o macuahuitl,11 a las que insertaron hojas de obsidiana como antes se había hecho con las picas. De esta forma crearon un arma ligera, para una sola mano y con casi medio metro de superficie afilada, de corte, para un total de poco más de 80 centímetros de largo. Le añadirían protección de algodón para el brazo y un escudo capaz de atarse al antebrazo para dejar la mano libre. Los toltecas, de hecho, fusionaron dos tipos de soldado especializado, el lanzador de dardos y el infante portador de macana, en uno solo, pues eran capaces de arrojar los cuatro o cinco dardos que llevaban con sus brazos protegidos y, seguidamente, tomar su macana de madera para continuar el combate cuerpo a cuerpo.
El macuahuitl (macana) era un arma utilizada por guerreros mexicas durante la conquista. Era capaz de infligir heridas muy graves, pues llevaba lascas de obsidiana incrustadas a los lados y podía manejarse con una o dos manos.
Ahora bien, al actuar de esa forma con sus ejércitos, que además eran reclutados entre todos los estratos sociales, los toltecas lograron incrementar su potencia, pues ahora un solo soldado realizaba una doble función. Eso sí, tales fuerzas, con un despliegue táctico como el descrito, necesitaban de un mando coordinado y eficaz, especializado, en definitiva. Los toltecas de Tula lograron expandirse por el sur hasta la actual Costa Rica y por el norte hasta los desiertos. Pero no fueron un imperio militarista, sino que buscaban el control de los territorios a través de los enclaves comerciales establecidos y mediante colonias y no tanto someter áreas remotas. Se limitaron a proteger a sus comerciantes con sus soldados, un ejército cada vez más potente merced al aumento demográfico y al de la productividad agrícola de la Mesoamérica de la época.
La cultura tolteca declinó en el momento en el que la capital, Tula, fue abandonada en 1179 d. C. La causa principal del hundimiento fue la llegada de grupos nómadas procedentes de un norte cada vez más árido, los chichimecas, o bárbaros en náhuatl, que fueron claves en la introducción del arco y las flechas.12 Con esta arma, que desdeñaba la lucha cuerpo a cuerpo de un ejército convencional como el tolteca, los recién llegados consiguieron elevar con sus incursiones los costes de defensa del gran imperio comercial tolteca. Aunque la caída de este cabe asociarla también, o más bien, a la desecación progresiva del área. Pero una vez abandonada Tula, enclaves toltecas se mantuvieron en muchas partes de Mesoamérica y conservaron sus contactos con lugares como Oaxaca o el Yucatán, donde emigró a Chichén Itzá una facción tolteca enfrentada a otra en la propia Tula en el siglo X. Allá vencieron al poder local putun e introdujeron las armas y las tácticas bélicas mesoamericanas en las tierras bajas mayas.13 Chichén Itzá cayó a principios del siglo XIII solo cuando desde la localidad de Mayapan los atacaron usando los nuevos arcos llegados de México. Pero, a corto plazo, tanto el imperio tolteca como los parciales imperios mayas no consiguieron subsistir y desde el siglo XIII se volvió a una época inestable en el sentido de que ningún poder local supo o pudo imponerse sobre los demás.
Sentado esto, el poder en el área tolteca iría siendo sustituido por el de los tepanecas desde la ciudad de Azcapotzalco a partir del siglo XIV.14 Los tepanecas comenzaron a controlar las ciudades vecinas de Culhuacan y Tetzcoco, una vez las hubieron vencido, y les impusieron tanto gobernadores militares propios como la obligación del pago de tributos. Dichos gobernadores eran hijos, príncipes pues, de Tezozomoc, el líder tepaneca del momento. Es una cuestión clave, pues se trata de un gran precedente de la manera mexica de gobernarse y de gobernar los territorios adquiridos en su posterior expansión. De hecho, fueron los mexicas los principales tributarios de los tepanecas durante una centuria, al ceder tributos en forma de servicios y en especie. Aunque no lo hicieron desde la posición del vencido, sino que solicitaron al gran señor tepaneca terrenos donde asentarse a cambio de los tributos referidos.
En el sistema de gobierno tepaneca, una ciudad podía regirse por un cuatuhtlatoani, es decir, por un príncipe de la casa real tepaneca y, si disponía de una mayor categoría en el sentido de poder contar con un linaje propio, si bien manteniendo la subordinación, la urbe pasaba a estar regida por un tlatoani. Todo apunta a que tanto las ciudades de Tenochtitlan como Tlatelolco fueron gobernadas por hijos de Tezozomoc hasta que, en un momento dado, los mexicas solicitaron una mejora de su estatus y, con ello, el nombramiento de un tlatoani. Ahora bien, mientras la primera se decidió por que el tlatoani fuese un príncipe de estirpe culhua, con lo cual el cambio de estatus era más marcado, Tlatelolco se conformaba por mantener un linaje tepaneca al frente de la urbe, si bien igualmente como tlatoani. Este hecho marcó ya una diferencia en el futuro casi inmediato entre las dos ciudades, que acabaron por enfrentarse en 1473.
En 1427, aprovechando el deceso de Tezozomoc y las luchas entabladas entre sus descendientes en Azcapotzalco, tanto Tenochtitlan como Tlatelolco decidieron levantarse contra sus antiguos señores. Para entonces, hacía casi un siglo que se había fundado México-Tenochtitlan.
En efecto, en 1325 se erigía dicha urbe tras una odisea iniciada desde la ciudad de Aztlan en el siglo XII de nuestra era. Como en el caso de otros muchos pueblos mesoamericanos, el origen de los mexicas se encuentra a caballo entre lo mítico y lo incierto, o lo inciertamente mítico. Entre las diversas parcialidades de los mexicas destacaron pronto dos: los tenochcas y los tlatelolcas. Tras vagar por el territorio en busca de un asentamiento favorable, es más que factible que los mexicas se dedicaran a labores propias de los mercenarios y obtuvieran el rechazo de algunos, pero también el reconocimiento de otros, como el señor de Culhuacan, quien les permitió asentarse en un lugar insalubre, Tizapan, para, más tarde, permitirles acudir a los mercados de la urbe central. Al poco, los mexicas habían emparentado con los culhuas y surgieron los mexicas-culhuas, los llamados aztecas.
Pero, tras algunas desavenencias, los mexicas hubieron de partir de nuevo en 1323 hacia los lagos del valle central de México, donde se asentaron en un lugar interesante desde el punto de vista estratégico, pues se situaba entre las ciudades rivales de Azcapotzalco, de la que dependieron como se ha visto, y Tetzcoco. Y gentes acostumbradas a la guerra y a las intrigas sacaron partido de esta circunstancia.
Hacia 1376, México-Tenochtitlan obtuvo su primer tlatoani de origen culhua, Acamapichtli, mientras que la ciudad de Tlatelolco, como se ha dicho, optó por otro de linaje tepaneca, Cuacuauhpitzáhuac. Durante otro siglo, ambas ciudades se vigilaron y mantuvieron vivas sus diferencias, hasta que, en 1473, los mexicas-culhuas derrotaron a los tlatelolcas. Estos últimos apostaron por el comercio para cubrir sus necesidades y se permitió que comerciantes (pochtecas) exógenos se instalasen en la urbe. Los tenochcas, en cambio, se decantaron más bien por la dominación de hombres y tierras y la imposición de tributos para prosperar. Sin dejar de ayudar a los tepanecas en sus conflictos, lo que les reportó parte de sus beneficios en los mismos, los mexicas-culhuas, por su lado, también pudieron realizar conquistas, siempre que cediesen parte de sus ganancias a sus señores. Uno de esos enfrentamientos, que se alargó en el tiempo, lo sostuvieron contra la confederación de Chalco-Amecameca.
Tras los años de gobierno de Acamapichtli (1372-1391), su sucesor, Huitzilihuitl (1391-1417) no solo logró que los mexicas-culhuas fueran ganando en potencia dentro todavía del marco de sujeción a los tepanecas, sino que introdujo cambios importantes en el estamento militar: aparecerán los capitanes generales o cabeza suprema del ejército, o tlacochcalcatl, un cargo que, con el tiempo, se transformó en trampolín ineludible, al parecer, para alcanzar el grado de tlatoani.
Inmersos, pues, en las guerras tepanecas, los mexicas-culhuas lucharon contra Xaltocan y Tetzcoco, así como contra Cuauhtinchan, aunque el conflicto principal siguiera siendo el de Chalco, hasta que Huitzilihuitl tomó la capital en 1411. En el reinado de su sucesor, Chimalpopoca (1417-1427), los mexicas-culhuas capturaron Tetzcoco, que recibió el estatus de ciudad tributaria de México-Tenochtitlan. Y fue en ese momento de una inicial expansión, si bien aún sujetos a los tepanecas como se ha dicho, cuando tanto los mexicas-culhuas como los tlatelolcas decidieron intervenir en la guerra civil desatada por la sucesión del difunto Tezozomoc en Azcapotzalco.
Uno de los candidatos al dominio de Azcapotzalco, Maxtla, al conocer las intenciones de tenochcas y tepanecas de oponérsele, una vez habían, incluso, conspirado para matarle, endureció sus exigencias de tipo tributario, lo que condujo a la llamada Excan Tlatoloyan, es decir a la confederación de tres ciudades, o señoríos –tlatocáyotl en náhuatl–, para la autodefensa: los aculhuas de Tetzcoco dirigidos por Nezahualcoyotl, los mexicas-culhuas de México-Tenochtitlan comandados por Itzcoatl y, por último, los tepanecas de Tlacopan con Totoquihuatzin en cabeza. Es lo que se conoció como la Triple Alianza.15 Es más, incluso Cuauhtlatoa de Tlatelolco, que había optado primero por acercarse a Maxtla en vista de su enfrentamiento con los tenochcas, ante la respuesta tibia recibida por parte de este, hubo de rectificar y allegar posiciones con respecto a la Triple Alianza. Tras casi cuatro meses de lucha, a la que se fueron uniendo otros pueblos, Maxtla fue derrotado16 y la facción más importante de la nueva Alianza, los tenochcas de México-Tenochtitlan, acabó haciéndose con el control del territorio y sustituyó a Azcapotzalco en tales lides.
Pochtecas del Imperio mexica. Su función, además del comercio, era la de hacer las veces de diplomáticos o espías para el imperio. Incluso, en ocasiones, pagaban con su vida la hostilidad de alguna provincia rebelde que los veía como la punta de lanza de la expansión imperial. Códice Florentino, siglo XVI.
Poco menos de un siglo más tarde, entre 1519 y 1521, fueron los tenochcas descendientes de Itzcoatl quienes se enfrentaron a una nueva alianza para derribarlos del poder, solo que liderada por un extranjero: Hernán Cortés.
LA GÉNESIS DE LA TRIPLE ALIANZA17
La Triple Alianza puede considerarse una agrupación étnica tripartita, según los criterios de división de la época, formada por la rama colhua (México-Tenochtitlan), la rama tolteca-acolhua –con el agregado de los pueblos chichimecas– (Tetzcoco) y la rama otomí (Tlacopan). Esta organización tuvo, necesariamente, un fuerte apoyo ideológico de carácter religioso. Todo indica que la historia se repitió. La triple formación que precedió a la que encontraron los españoles, conformada por Culhuacan-Azcapotzalco-Tetzcoco, fue debilitada y, por último, rota por el predominio de Azcapotzalco, bajo el gobierno despótico de Tezozomoc. Cuando, a su vez, los tepanecas de Azcapotzalco fueron derrotados por la unión de varios pueblos de la región, la reconstitución de la Triple Alianza acabó por ser un magnífico pretexto ideológico no solo para restablecer el orden, sino para que quienes se aprovecharan de ella desarrollaran un nuevo proyecto hegemónico, incluso con tintes expansivos. En este caso, tanto los acolhuas-chichimecas como los mexicas-tenochcas enarbolaron sus candidaturas para ocupar la nueva triada de poder desde sus sedes de Tetzcoco y México-Tenochtitlan. Sin embargo, era necesario completar el cuadro con un tercer representante del mundo tepaneca, pero evitando, como era de esperar, que este territorio fuese encabezado de nuevo por Azcapotzalco. La capital elegida fue Tlacopan, poseedora de la suficiente representatividad como para sustituir a Azcapotzalco y con la adecuada debilidad para no constituir un peligro. En realidad, el peligro lo representaba México-Tenochtitlan, que aprovechó su preeminencia militar para imponerse a sus dos socios, como otrora hiciese Azcapotzalco.
Una vez establecida la nueva, y última versión, de la Triple Alianza se procedió a un reparto complejo de posesiones de cada ciudad en las que establecer tributos, si bien los otros dos socios disponían de señoríos propios en la demarcación del tercero. El mundo conocido por los mexicas, el Anáhuac, se dividió en cuatro partes, las cuales irradiaban desde el típico ombligo del mundo que, en este caso, sería México-Tenochtitlan. Siguiendo los puntos cardinales, el cuadrante noroeste de cedía a Tlacopan; el cuadrante nordeste correspondió a Tetzcoco y los habitantes de Tenochtitlan obtenían los dos cuadrantes del sur.18 El cronista Fernando de Alva Ixtlilxóchitl escribió en su momento que al fundarse la Triple Alianza, cada uno de los líderes de las ciudades tuvo bajo su dominio diversos señoríos de filiación dinástica afín: 14 bajo soberanía de Tetzcoco, 7 bajo la de Tlacopan y 9 bajo la de Tenochtitlan. Al conquistarse nuevos territorios, como Tlalhuic, Chalco o Matlatzinco, cada una de las tres capitales obtuvo territorios por separado. Aunque el reparto de tributos no era exacto: la fórmula más repetida afirma que Tenochtitlan gozaba de dos quintos de los mismos, al igual que Tetzcoco, mientras que Tlacopan debía conformarse con el quinto restante. Tenochtitlan se quedaría, además, con el control de los aspectos militares y comandaba el ejército común; Tetzcoco se haría cargo de las cuestiones de tipo jurídico y, por último, Tlacopan de los tributos. Pero no es menos cierto que siendo estos dos últimos aspectos igualmente fundamentales, Tenochtitlan los dominase de una u otra forma pues, de manera indiscutible, era la ciudad líder de la Triple Alianza. Prueba de ello es que Tlacopan estuvo subordinada a la capital tenochca y varias ciudades tepanecas recibieron desde los años de Itzcoatl gobernantes mexica. Por otro lado, la realidad estructural político-territorial de la Triple Alianza era muy compleja: Xaltocan tributaba a Tetzcoco, pese a estar sujeta políticamente a Tenochtitlan. Acolman, en cambio, contaba con dirigentes emparentados y aliados subordinados al tlatoani de Tetzcoco, mientras que, al mismo tiempo, Acolman era sede provincial del calpixque tenochca. De esa forma, se manifestaba uno de los ejes vertebradores de la Triple Alianza: «el entreveramiento de territorios con el fin de cohesionar e integrar los dominios de los tres tlatocayotl aliados», escribe Carlos Santamarina.19
La administración de la nueva entidad territorial fue unitaria, es decir, seguía las mismas directrices en cuanto a política interna, externa, economía y las cuestiones militares. Pero, como se ha señalado, cada ciudad del triplete vencedor dominaba una serie de territorios, unos más cercanos que proporcionaban los recursos prioritarios para la vida, además de ceder trabajo para la construcción y mantenimiento de edificios públicos, hombres para el ejército y otros menesteres menores. Y otros más alejados que aportaban bienes suntuarios y exóticos, pero que, sobre todo, podían asistir al ejército. Así, las obligaciones contraídas lo eran o con la Triple Alianza o con alguna de las ciudades cabeceras de la misma, pero siempre controladas por unos funcionarios, los calpixque, que eran los representantes de la Triple Alianza en la ciudad bajo su custodia y quienes organizaban el acomodo de los altos dignatarios imperiales cuando visitaban ese lugar en concreto. El máximo responsable de la recaudación de los tributos de una zona, que ocupaba a diversos calpixque, era el huey calpixque, que enviaba a la metrópoli todos los productos. Al carecer de animales de tiro y de cualquier medio de locomoción que portase ruedas, es factible pensar que una parte del tributo consistiría en el transporte de los productos hasta las ciudades cabecera del imperio. La Triple Alianza debía garantizar esos envíos militarmente, en el sentido de vigilar la tarea del acarreo de bienes hacia el núcleo central, una labor realizada por porteadores o tamemes. Se podía declarar la guerra en un momento dado contra quien osase asaltar una caravana comercial. Así, se instauró un sistema comercial administrativamente controlado por la Triple Alianza en el que los comerciantes de la misma, los pochtecas, podían realizar su trabajo con suficientes garantías, el tributo fluía y los mercados estarían bien abastecidos, tanto los de los lugares vencedores como los de los dominados, pues en ellos también se podría gozar de la llegada de productos de otros parajes, lo que estimulaba la producción de los propios, con los que se pagaba o se comerciaba.
La batalla de Azcapotzalco. Varios soldados pelean con macanas y escudos, entre ellos guerreros jaguar (la élite azteca) y una figura que representa a Axayacatl. Detrás, tres mujeres piden misericordia mientras otra intenta defenderlas. A la derecha, un niño está siendo sacrificado por un sacerdote en un templo. Códice Tovar (ca. XVI). Courtesy of the John Carter Brown Library.
En las zonas de «frontera» del imperio, las obligaciones de las provincias conquistadas incluían la defensa de los propios límites, así como aportaban provisiones y soldados para el ejército «de campaña», como también para las guarniciones. Por lo demás, había otras, sin el mismo valor estratégico, en las que se buscaba la obtención de productos suntuarios, en cantidades que fueron al alza al centralizarse la estructura política y burocratizarse a un mayor nivel, al establecerse un sistema social cada vez más intensamente jerárquico y dependiente de manifestaciones suntuarias, así como con unas ceremonias religiosas más aparatosas, caras y frecuentes.20 Es más, se podría decir que existía una ley que implicaría que, a mayor distancia del valle central se incrementaban los tributos de productos de lujo y disminuían los utilitarios, mucho más pesados.21 Por último, en los márgenes del imperio se podía dar el caso de zonas que se incorporaban de manera voluntaria a la Triple Alianza, de manera que su contribución no se calificaba como tributo, sino como regalo. De hecho, M. Kobayashi propuso diferenciar señoríos semiindependientes que tributaban voluntariamente por amistad, como Acatlan, de otros, también semiindependientes, obligados a tributar y acogiendo a los calpixque imperiales; y, por último, a los señoríos con dependencia total, o cuauhtlatocayotl con calpixque y apropiación imperial de tierras.22
Isabel Bueno Bravo, en una excelente monografía, reflexiona acerca de toda una polémica en torno al estatus imperial, e incluso estatal, de la formación política que levantaron los mexicas desde principios del siglo XV.23 Siguiendo a autores como Nigel Davies y Ross Hassig,24 queda claro que el mexica fue un excelente ejemplo, como el inca por otra parte, aunque salvando algunas distancias, de imperio hegemónico, es decir aquel que no se decanta por derrocar a los antiguos gobernantes y anexionarse el territorio, con la necesidad inmediata de disponer para su vigilancia de un ejército de ocupación, que sería el caso de un imperio territorial, sino aquel otro que opta por transformar las élites gobernantes locales del territorio conquistado en afines con respecto a los intereses del centro imperial y disponer de la economía de sus poblaciones, intervenida para que cediese tributos y otros servicios y para que entrase en las redes comerciales imperiales.25 En lugar de erradicar a la élite gobernante derrotada, el modelo de la Triple Alianza, copiado como hemos visto de los tepanecas, consistió en colocar a un tlatoani que emparentaría a la mayor brevedad con dichas élites locales y que pronto crearía una nueva generación de señores afines.26 Ahora bien, en este modelo de imperio hegemónico era mucho más fácil que se produjesen rebeliones.27 Como señala Bueno Bravo:
[…] los imperios hegemónicos están más orientados a mantener la tranquilidad entre sus tributarios que a guardar las fronteras permanentemente: este aspecto se encomienda a los estados clientes que se encargan de la seguridad con el apoyo, si lo necesitan, de las fuerzas imperiales. Su objetivo no era únicamente dominar un territorio, sino mantener la zona tributaria lo más productiva posible para sacarle el máximo rendimiento económico.28
Los malestares larvados por la presión a la que los mexicas sometían a los habitantes sometidos del imperio podían aparecer en el momento del fallecimiento de un gobernante o en cualquier otra situación crítica. La llegada de un grupo de extraños invasores podía ser una de ellas, por ejemplo. Sobre todo, lo que debía evitarse a toda costa era la unión de diversos estados cercanos para crear un frente común antimexica. Porque ejemplos había, y varios, de estados no conquistados por la Triple Alianza: los tarascos (o purépechas),29 los mixtecos30 de Tototepec y las ciudades de Puebla-Tlaxcala. Estos últimos fueron claves en la posterior conquista castellana del Imperio mexica.
LA ESTRUCTURA IMPERIAL:PROVINCIAS TRIBUTARIAS FRONTERIZAS31
Geográficamente, las cuatro provincias del nordeste del Imperio mexica, a saber: Atlan, Ctzicoac, Tuchpa y Oxtipan, regían grandes arterias de comercio y transporte. Dejaban al oeste Metztitlan y se adentraban como una cuña en territorio de los huastecas. Oxtipan estaba algo separada de las otras tres ciudades, todas ellas con unas localizaciones estratégicas privilegiadas, al estar situadas en vías ribereñas principales que unían el altiplano con las ricas tierras bajas de la costa. Ctzicoac y Tuchpa fueron el primer objetivo de las conquistas mexicas en la región. Estos querían controlar un área de particular abundancia; Tuchpa era especialmente rica y suministraba productos de lujo tropicales y semitropicales a la Triple Alianza: algodón, prendas finas de dicho tejido, así como chile, plumas preciosas, maderas, liquidámbar y una amplia variedad de productos perecederos de la costa. Además, al ocupar una zona se controlaba asimismo el comercio preexistente, igualmente atractivo; en este caso, el de turquesas, piedras verdes y sal. Por supuesto, muchos productos y manufacturas tropicales de alto valor se canalizaban a través de los bulliciosos mercados de la región. Cuando los comerciantes del valle central fueron asesinados en Ctzicoac y Tuchpa, los tenochcas y sus aliados fueron a la guerra y aumentaron su dominio sobre el área, cuando exigieron un aumento de tributos, en especial de productos manufacturados en lugar de la misma cantidad de materias primas y la consecución de bienes valiosos, como turquesas y piedras verdes. La presencia de la Triple Alianza en una zona de frontera inestable con Metztitlan, y con los huastecas desde Oxtipan, no rompió, ni mucho menos, los lazos comerciales de estos territorios con sus vecinos potencialmente hostiles, pues estos no querrían romper los lazos comerciales beneficiosos para ambas partes. Eso sí, las guarniciones mexicas las tendrían muy cerca.
En el sudeste, las provincias de Cuetlaxtlan y Tochtepec se extendían desde las tierras altas hasta las costas en los confines del imperio con Coatzcualco (Coatzacoalcos), en contacto con tierras mayas. Como en el caso de las provincias anteriores, estas regiones eran atractivas para la Triple Alianza por la abundancia de sus recursos tropicales y por su posición estratégica, al incluir o abrir rutas de comercio hacia tierras ricas y tentadoras más distantes. Una vez más, el asesinato de pochtecas y otros emisarios mexicas en la zona de Cuetlaxtlan significó la conquista final de toda la región, de las más ricas incorporadas al imperio, conocida aquella costa central del golfo como Totonacapan. Tras la crisis alimentaria sufrida en el valle central de México los primeros años de la década de 1450, toda esta área del este fue vista como una tierra rica, ya que los bienes de subsistencia se producían aquí en abundancia, pero no solo ellos, también obtenían cacao, piedras verdes, oro, goma, adornos cutáneos (bezotes) y plumas de pájaros tropicales, incluido el quetzal. De la misma manera que en el caso de las provincias tributarias del nordeste, tanto Cuetlaxtlan como Tochtepec experimentaron algunos cambios en sus requerimientos de tributo y aumentaron la petición de productos manufacturados. Tochtepec fue primero objeto de atención por parte de Tlatelolco, pero después tanto Tenochtitlan como Tetzcoco también se interesaron y de ahí llegó la conquista e incorporación final. Con guarnición militar y gobernador mexica, esta ciudad y su entorno no se rebelaron a diferencia de Cuetlaxtlan, que lo hizo varias veces, atendiendo principalmente a los estímulos de Tlaxcala, que también tenía intereses en esta región, y a pesar del traslado de población colona dependiente de los mexicas a sus costas.
En la costa del Pacífico, todo parece indicar que las conquistas de Xoconochco (Soconusco) y Cihuatlan fueron sendos objetivos por sí mismas, es decir, sin ser vistas en ningún caso como posibles etapas de una posterior expansión hacia tierras más distantes. No obstante, Xoconochco sí se encuentra en una ruta muy obvia hacia América Central, un lugar donde, además, los mexicas compitieron con los mayas quichés por el control de aquellas ricas tierras. Por su parte, Cihuatlan se extendía a lo largo de la costa del Pacífico, fronteriza con los tarascos al noroeste y con las tierras de Yopitzingo al sudeste. En ambas provincias se producía cacao de calidad, que, en el caso de la región del Xoconochco, pudo intercambiarse por obsidiana del centro de México y hachas de cobre, que funcionaban como moneda. Además del tributo según los recursos locales, los mexicas obtuvieron en esta zona ámbar, oro y posiblemente piedras verdes gracias a las redes comerciales ya establecidas con anterioridad. De ahí que su conquista quizá buscase por encima de todo dotar de ventaja a los comerciantes mexicas sobre sus rivales mayas en la consecución de las riquezas de las tierras situadas más allá. Cihuatlan, en cambio, dependía de los recursos producidos localmente para su tributo imperial: manufacturas del algodón allí cultivado, pero, sobre todo, algodón pardo en bruto, cacao bermejo y conchas de la variedad Spondylus, unos productos que únicamente los obtenían los mexicas de este territorio.
Dada su distancia a las capitales imperiales, tanto el Xoconochco como Cihuatlan podían esperar el nombramiento de funcionarios imperiales u otros medios de control político y militar. La cercanía a la frontera tarasca sin duda influyó en el caso de Cihuatlan, donde al menos uno de sus centros provinciales proporcionaba como tributo comida y armas «para la frontera». No obstante, parece que en Xoconochco se desplegó una actividad militar mayor.
En la zona sur se hallaban situadas las provincias de Tlappan, Coixtlahuacan y Tlachquiauhco. Estas dos últimas se hallan localizadas en la Mixteca Alta, una región montañosa conocida históricamente por sus reinos independientes que competían entre sí, mientras Tlappan se localizaba en el actual estado de Guerrero. Tlappan contaba con fronteras con territorios enemigos como Yopitzingo y Tototepec; Coixtlahuacan y Tlachquiauhco compartían frontera entre ellos y las ciudades-estado en las dos provincias llevaban a cabo incesantes guerras dentro de los límites del imperio y con enemigos más allá de las fronteras, Teotitlan al norte y la propia Tototepec al sur. Las tres provincias dominadas aportaban oro, cochinilla y plumas de quetzal, estos dos últimos productos obtenidos mediante el comercio con zonas independientes. La situación militar se conoce mucho mejor para Coixtlahuacan, donde había gobernadores mexicas, guarniciones y una fortificación, aunque estos establecimientos pueden ser típicos de esta región fronteriza. Sin embargo, algunas ciudades-estado en estas provincias fueron conquistadas durante el reinado de Mohtecuzoma Xocoyotzin (o Moctezuma II).
La zona del norte, fronteriza con los tarascos, los chichimecas y Metztitlan, se hallaba ocupada por las provincias tributarias de Atotonilco, Axocopan, Xilotepec y Xocotitlan. Por tanto, era esta una zona en la que la guerra y la asistencia para la misma era la principal actividad de sus habitantes por deseo de los señores mexicas. La producción local se centraba en textiles, con toda probabilidad fibra de magüey, trajes de guerrero, cuyas plumas debían importar, y granos para la alimentación. En todas ellas parece que las relaciones comerciales eran intensas, en especial en Xilotepec, algo menos en Axocopan, mientras que Tulancinco, un centro especialmente importante en la provincia de Atotonilco, disponía de un mercado ampliamente conocido. Su conveniente localización geoestratégica hizo que los mexicas la utilizaran como una escala en sus expediciones militares a la costa del golfo, lo cual no fue óbice para que se rebelara en alguna ocasión. En esta región, solo la provincia de Xilotepec estaba razonablemente bien fortificada con una fortaleza y una guarnición de soldados, aunque también existían en Xocotitlan pequeños asentamientos agrupados a lo largo de la frontera, si bien alejados con respecto a la capital de la provincia, mucho más apartada de la frontera.
Por último, las provincias que hacían de frontera con Tlaxcala eran Tlatlauhquitepec, Tlapacoyan, Cuauhtochco y Tepeacac. Las dos primeras enfrentaban a Tlaxcala desde el norte. Aunque estas provincias limitaban directamente con Tlaxcala, parece que la mayor carga de las escaramuzas y la guerra la soportaba la pequeña provincia estratégica de Tetela, emparedada entre estos tres reinos. Cuauhtochco marcaba el límite sur de Tlaxcala, quizá con poca eficacia, ya que esta superaba las defensas de esta provincia y, repetidamente, incitaba a la rebelión a la más lejana Cuetlaxtlan. Tlaxcala y Tepeacac compartían una frontera particularmente larga y contenciosa. Tlatlauhquitepec y Tlapacoyan, producían algodón en abundancia, lo que parece haber atraído a la Triple Alianza y haber señalado estas áreas para ser conquistadas. Cuauhtochco pagaba su tributo en cacao y una gran cantidad de algodón, aunque hay alguna duda acerca de si estos productos se daban en la provincia o eran importados. Sea como fuere, el algodón en bruto lo pagaban solo otras tres provincias y cuatro eran las que enviaban cacao como tributo. Los recursos de Tepeacac eran bastante diferentes y, en algunos casos, únicos: madera, cal, canutos para fumar y pieles de venado. Por otro lado, con los mexicas se incidió en que tanto Tlapacoyan como Tepeacac dispusiesen de mercados bien abastecidos, en especial de productos de lujo, tras la conquista y que dispensaran de facilidades a los comerciantes en tránsito por sus tierras. Con todo, aunque los recursos y el comercio seguro que eran incentivos para la conquista mexica, la posición estratégica de estas tierras a lo largo de la frontera de Tlaxcala debe de haber sido un estímulo aún más fuerte. El imperio necesitaba súbditos leales que rodearan a su enemigo más tradicional y estas cuatro provincias, por lo general, sirvieron bien a los poderes de la Triple Alianza. Cuauhtochco se fortificó fuertemente con puestos militares y guarniciones y Tepeacac parece haber sido reorganizada de forma interna para dar a la fiel ciudad de Tepeacac preeminencia en la provincia.
EL DESARROLLO POLÍTICO. LOS REINADOS MILITARES: DE ITZCOATL A AHUITZOTL32
Tras vencer en la guerra tepaneca, Itzcoatl (1427-1440) se decantó por un reparto poco equitativo de las nuevas tierras obtenidas, pues el propio tlatoani las obtuvo para no depender de las instituciones primigenias de poder, es decir los calpulli,33 o comunidades de parentesco o linaje dirigidas por un líder (teomama) que controlaban los asuntos internos y se repartían el poder mexica antes de la centralización del mismo. Además, Itzcoatl cedió muchas tierras a los notables mexicas e inició, así, una diferenciación social muy marcada con el resto de la población, los macehualtin. Lo que se hizo, en definitiva, fue lograr que los líderes de los calpulli se integrasen en un nuevo orden imperial marcado por la centralización política y militar. Pero incluso la nueva prosperidad económica del tlatoani le permitiría recompensar a los comunes, de modo que estos respondieran a sus requerimientos. De esa manera, fue apareciendo una nueva organización social fiel a los intereses del emperador34 e incluso se constituyó una guardia de corps. Por otro lado, a partir de Itzcoatl, el máximo mandatario mexica no solo contó con parte del tributo de sus súbditos directos mexica, sino también con tributos y tierras de las provincias que se fueron sometiendo, así como del beneficio de la venta en los mercados de los productos obtenidos en sus tierras.
Igual de importante fue su alteración del orden habitual de sucesión, cuando se decidió otorgarle mucha más trascendencia a las cualidades militares de los posibles candidatos en lugar de la primogenitura directa, pero siempre dentro de un cierto orden dado por el linaje reinante. De ese modo, en realidad, los candidatos a la sucesión salían de los dos máximos responsables militares: tlacateccatl y tlacochcalcatl. El primero parece ser más importante que el segundo, puesto que tres tlatoani lo fueron: el propio Itzcoatl, Moctezuma I y Moctezuma II. En definitiva, Itzcoatl consiguió centralizar el poder político, religioso y militar en su persona y, después de él, en sus sucesores en el cargo, además de colocar a personas afines, de su linaje, en los principales cargos militares.
Tras el tlatoani, la figura más importante era el cihuacóatl, o encargado de los asuntos internos de la administración y, en ocasiones, regente. Con dicha figura y las tres anteriores, es decir el propio emperador y las dos máximas autoridades militares, se formaba el Consejo de los Cuatro que regía el imperio. Dentro del mismo, estos tres últimos conformaban el Consejo de Guerra. También existía un tlatocan o Consejo Mayor, con entre 12 y 20 miembros, donde se discutían aquellos aspectos que afectasen a todos los estratos sociales, si bien existían consejos específicos para los asuntos jurídicos, económicos y religioso-educativos.
Según Marco A. Cervera Obregón, el armamento mexica apenas varió desde la caída de Azcapotzalco y hasta la conquista cortesiana. Los arcos y flechas que conocían de antiguo se unieron a las armas tradicionales mesoamericanas como el átlatl, las hondas35 y las macanas cortas. Sustituyeron las puntas de piedra de sus picas por un cuerpo de forma ovoide de madera donde insertaban hojas de obsidiana hasta alcanzar una tercera parte de superficie de corte del total de 200 centímetros de largo que tenía la pica. Aunque quizá lo más significativo fue la invención –o adopción– en el siglo XV de una macana más larga y ancha, de madera, con hojas de obsidiana a ambos lados. De obsidiana se fabricaban las puntas de flecha, dardo, macana y lanza, de modo que el estado se preocupó de controlar su producción y distribución en forma de tributo, como las piedras especiales para arrojarse con hondas (o temalatl