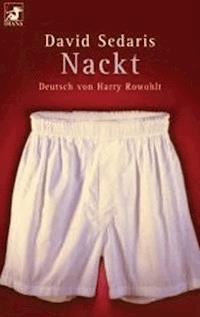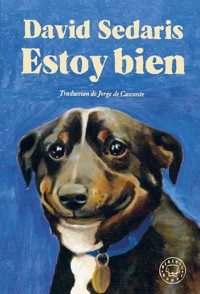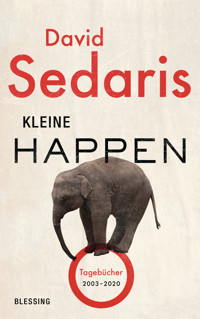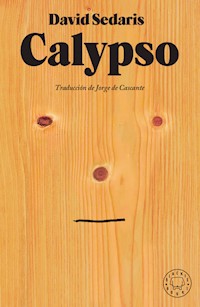Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blackie Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
EL MÁXIMO EXPONENTE DE LA TRAGICOMEDIA AMERICANA «Un precioso antídoto contra la tristeza o el miedo. Sedaris lo merece todo.» BOB POP «Humor devastador para contar cosas tristes. Falsa frivolidad que transforma lo banal en reflexivo.» SERGI PÀMIES No es fácil ser David Sedaris. Crecer en una familia que cree que el televisor es el diablo. Con una madre capaz de encerrarte fuera de casa en plena nevada. Jugando al strip poker cuando aún eres un niño. Pendiente de aquella tía ricachona. Haciéndote pasar por un hippy preadolescente. Siendo expulsado de tu propia casa por ser homosexual. O duramente criticado por convertir a tu familia, todas sus desternillantes y tragicómicas miserias, en el tema de lo que escribes. En la razón para ser el autor humorístico vivo más exitoso del planeta. No es fácil ser David Sedaris. Pero lo complicado sería un mundo sin él, sin relatos autobiográficos como estas 22 joyas, que nos demuestran que la risa es la respuesta más válida ante lo inesperado, lo absurdo de la vida, lo temible de lo más cercano y, claro, lo involuntariamente gracioso.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La perrita Blackie siempre pensó que, si los armarios amortiguan
los ladridos, no queda otra opción que derribar los armarios.
Índice
Cubierta
Vestido de domingo
Créditos
Nosotros y ellos
Deja que nieve
El Barco en el Charco
Full de príncipes
Contemplar las estrellas
Monie lo cambia todo
El cambio en mí
Hégira
Patrones de chozas
La chica de al lado
Puto trabajo
El final del romance
Repite conmigo
Repite conmigo De seis a ocho hombres negros
El Gallo en la estacada
Posesión
Tápalo
Un problema peliagudo
El pollo en el gallinero
¿Quién es el chef?
Baby Einstein
La nuit de los muertos vivientes
Notas
DAVID SEDARIS es un escritor y humorista de loca y muy precisa atención al detalle. Creció junto a su madre, su padre y sus cinco hermanos en la zona suburbana de Raleigh (Carolina del Norte) y ha escrito ensayos autobiográficos contando su vida con ellas y sus posteriores andanzas en Chicago, Londres, Normandía y otros lugares. Ha publicado diez antologías reuniendo sus numerosos textos y un volumen con una selección de páginas de sus diarios de entre 1977 y 2002. Calypso, su obra más reciente, fue un éxito de crítica y público en 2020. Ahora rescatamos sus memorias de infancia y juventud, Vestido de domingo, un compendio de historias repleto de ironía y anécdotas inolvidables sobre crecer y aprender a conocerse. En su juventud pasó unas Navidades trabajando disfrazado de elfo de Papá Noel en los grandes almacenes Macy’s de Nueva York y aquello todavía no se le va de la cabeza. En la actualidad vive en el condado de West Sussex (Inglaterra) junto al pintor Hugh Hamrick —su pareja desde hace casi treinta años—, un erizo llamado Galveston y dos ranas: Lane y Courtney. Hace frío, pero están todos bien.
Título original: Dress Your Family in Corduroy and Denim
Diseño de colección y cubierta: Setanta
www.setanta.es
© de la fotografía del autor: Ingrid Christie
© del texto: David Sedaris, 2004
Edición publicada con el acuerdo de Don Congdon Associates, Inc. a través de Casanovas & Lynch Literary Agency, S.L.
© de la traducción: Toni Hill
© de la edición: Blackie Books S.L.U.
Calle Església, 4-10
08024 Barcelona
www.blackiebooks.org
Maquetación: Newcomlab
Primera edición: noviembre de 2021
ISBN: 978-84-18733-61-1
Todos los derechos están reservados.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación sin el permiso expreso de los titulares del copyright.
Para Hugh
Nosotros y ellos
Cuando mi familia acababa de mudarse a Carolina del Norte alquilamos una casa a tres manzanas del colegio donde yo estudiaría tercer curso. Mi madre se hizo amiga solo de una vecina, aunque con esa parecía bastarle. Volveríamos a trasladarnos en un año y, como ella misma decía, no tenía demasiado sentido trabar mucha relación con gente a la que nos veríamos obligados a decir adiós. Nuestra siguiente casa estaba a menos de dos kilómetros y, la verdad, el corto trayecto no requirió lágrimas ni despedidas, apenas un «Hasta luego», pero yo me sumé a la actitud de mi madre, ya que me permitía fingir que no tener amigos era una elección deliberada. Podría tenerlos si quisiera. Simplemente no era el momento.
En el estado de Nueva York habíamos vivido en el campo, sin aceras ni semáforos; podías salir de casa y seguir estando solo. Pero aquí, desde la ventana, veías otras casas y gente que vivía en ellas. Cuando paseaba después del anochecer siempre tenía la esperanza de presenciar un asesinato, pero la mayor parte de los vecinos se limitaba a sentarse en el comedor a ver la tele. El único hogar que parecía verdaderamente distinto pertenecía a un hombre llamado Tomkey que no creía en la televisión. Dicha información llegó hasta nosotros gracias a la amiga de mi madre, que se dejó caer una tarde por casa con un cesto de kimbombó. La mujer no expresó ninguna opinión: se limitó a exponer la noticia dejando que el oyente reaccionara como quisiera. Si mi madre hubiera dicho «Eso es lo más absurdo que he oído en mi vida», asumo que la amiga se habría mostrado de acuerdo, y si hubiera dicho «Tres hurras por el señor Tomkey», es probable que también se hubiera unido al elogio. Era una especie de examen, como el kimbombó.
Decir que no creías en la televisión no era lo mismo que decir que te importaba un bledo. Esa creencia implicaba que detrás de la televisión se ocultaba un plan maestro al que te oponías. También sugería que pensabas demasiado. Cuando mi madre transmitió que el señor Tomkey no creía en la televisión, mi padre dijo: «Vale, pues qué bien. Por lo que sé, tampoco yo».
—Esa es exactamente mi opinión —dijo mi madre, y luego ambos se tragaron las noticias y todo lo que echaron después.
Se corrió la voz de que el señor Tomkey no tenía televisor y también empezó a circular la opinión de que, aunque era algo que nadie podía reprocharle, era injusto por su parte imponer sus creencias a otros, concretamente a sus inocentes esposa e hijos. Se especulaba con que, al igual que los ciegos desarrollan un sentido del oído más agudo, la familia tenía que compensar esa pérdida de algún modo. «Quizá leen —dijo la amiga de mi madre—. Tal vez escuchen la radio, pero puedes apostarte el sueldo a que algo hacen.»
Yo quería saber en qué consistía ese algo, de manera que empecé a fisgar por las ventanas de los Tomkey. Durante el día me apostaba en la acera frente a su casa, fingiendo esperar a alguien, y por la noche, cuando la vista era mejor y había menos posibilidades de ser descubierto, entraba en su patio y me escondía entre los arbustos que rodeaban su casa.
Como no tenían televisor, los Tomkey se veían obligados a charlar durante la cena. Ignoraban por completo lo aburridas que eran sus vidas, y por lo tanto no se avergonzaban del escaso interés que tendrían delante de una cámara. Ignoraban qué era atractivo o qué aspecto debía presentar la cena, ni siquiera sabían a qué hora se suponía que comía la gente. A veces no se sentaban a la mesa hasta las ocho, mucho después de que el resto del vecindario hubiera terminado de fregar los platos. Durante la comida el señor Tomkey daba algún puñetazo sobre la mesa de vez en cuando y apuntaba a sus hijos con un tenedor, pero en cuanto terminaba todos estallaban en risas. Deduje que estaba imitando a alguien, y me pregunté si nos espiaba mientras cenábamos.
Cuando llegó el otoño y empezaron las clases, vi a los Tomkey subir la colina cargados con bolsas de papel. El hijo asistía a un curso inferior al mío y la hija a uno superior. Nunca llegamos a hablar, pero de vez en cuando me los cruzaba en los pasillos e intentaba ver el mundo a través de sus ojos. ¿Cómo debía de ser vivir en la soledad y la ignorancia? ¿Era algo imaginable para una persona normal? Mirando la fiambrera de Elmer Fudd, intenté olvidar todo lo que sabía: la incapacidad de Elmer para pronunciar la letra r, su constante persecución de un conejo inteligente y mucho más famoso. Aunque intenté pensar en él como si solo fuera un dibujo animado, me resultaba imposible despojarlo de su fama.
Un día, en clase, un chico llamado William empezó a escribir la respuesta incorrecta en la pizarra y la profesora movió los brazos, mientras decía: «Aviso, Will. Peligro, peligro». Empleó una voz mecánica y carente de emociones, y todos nos reímos, conscientes de que imitaba al robot que aparecía en una serie semanal sobre una familia que vivía en el espacio exterior. Sin embargo, los Tomkey habrían creído que la mujer estaba a punto de sufrir un infarto. Se me ocurrió que necesitaban un guía, alguien capaz de acompañarlos en el transcurso de un día normal y explicarles todas las cosas que no entendieran. Podría haberlo hecho durante los fines de semana, pero la amistad los habría despojado de su aura de misterio y habría interferido con lo bien que me sentía compadeciéndolos. De manera que mantuve las distancias.
A principios de octubre los Tomkey se compraron un barco, y todo el mundo pareció enormemente aliviado, en especial la amiga de mi madre, que señaló que, sin duda alguna, el motor era de segunda mano. Se dijo que el suegro del señor Tomkey poseía una casa en el lago y había invitado a la familia a usarla cuando les apeteciera. Esto explicaba por qué se iban todos los fines de semana, pero no hacía que su ausencia fuera más fácil de soportar. Me sentí como si hubieran dejado de emitir mi serie favorita.
Ese año Halloween cayó en sábado, y para cuando mi madre nos llevó de tiendas todos los buenos disfraces se habían agotado. Mis hermanas se vistieron de brujas y yo de vagabundo. Tenía muchas ganas de ir disfrazado a llamar a la puerta de los Tomkey, pero se habían ido al lago y su casa estaba a oscuras. Antes de salir habían dejado una lata de café llena de chucherías de goma en el porche delantero, junto con un cartel que decía: «NO SEÁIS CODICIOSOS». En términos de dulces de Halloween, las chucherías de goma ocupaban el escalafón más bajo. Prueba de ello era el gran número que flotaba en la escudilla del perro que había al lado. Resultaba desagradable pensar que ese era el aspecto que adoptaba una chuchería de goma cuando te llegaba al estómago, y era insultante que te dijeran que no cogieras demasiado de algo que en primer lugar ni siquiera querías. «¿Quiénes se han creído que son estos Tomkey?», dijo mi hermana Lisa.
La noche después de Halloween estábamos sentados viendo la tele cuando sonó el timbre. Las visitas eran algo poco frecuente en nuestro hogar, de manera que mientras mi padre se quedaba atrás, mi madre, mis hermanas y yo bajamos en tropel y abrimos la puerta para encontrarnos con la familia Tomkey al completo plantada delante. Los padres presentaban su aspecto habitual, pero el hijo y la hija iban disfrazados: ella de bailarina y él de una especie de roedor con orejas de lana y un rabo hecho con algo que tenía pinta de cable eléctrico. Al parecer, habían pasado la noche anterior aislados en el lago y se habían perdido la oportunidad de celebrar Halloween. «Así que, bueno, si no les parece mal, hemos decidido hacer el truco o trato hoy», dijo el señor Tomkey.
Atribuí su conducta al hecho de que no tuvieran televisor, pero la tele no te lo enseña todo. Ir a pedir caramelos la noche de Halloween se llamaba truco o trato, pero hacerlo el día uno de noviembre se llamaba pedir limosna, y era algo que hacía que el resto del mundo se sintiera incómodo. Era una de las cosas que uno aprendía simplemente estando vivo y me enojó que los Tomkey no lo comprendieran.
—Claro que no nos parece mal —dijo mi madre—. Niños... ¿por qué no vais... a buscar... caramelos?
—Pero si ya no nos quedan —dijo mi hermana Gretchen—. Anoche los diste todos.
—Esos caramelos no —dijo mi madre—. Los otros. Id a buscarlos, rápido.
—¿Te refieres a nuestros caramelos? —preguntó Lisa—. ¿Los que nos ganamos?
Era exactamente a esos a los que se refería mi madre, pero no quería decirlo delante de los Tomkey. Con el fin de ahorrarles la vergüenza, quería que creyeran que solíamos tener un bote lleno de caramelos en casa por si alguien llamaba a la puerta y los pedía.
—Venga, ¿qué os he dicho? —insistió mi madre—. Daos prisa.
Mi habitación estaba justo delante de la escalera, y si los Tomkey hubieran mirado en esa dirección habrían visto mi cama y la bolsa de papel marrón marcada con la inscripción: «MIS CARAMELOS. NO TOCAR». No quería que supieran cuántos tenía, de manera que entré en mi cuarto y cerré la puerta. Luego corrí las cortinas y vacié la bolsa sobre la cama, buscando lo más asqueroso que tuviera. El chocolate me ha sentado mal toda la vida. No sé si es un problema de alergia o qué, pero incluso la porción más pequeña me provoca un dolor de cabeza mortal. Finalmente aprendí a mantenerme a distancia, pero de niño me negaba a privarme de él. Me comía un brownie, y cuando empezaba el martilleo le echaba la culpa al zumo de uva o al humo de los cigarrillos de mi madre o a que me apretaban las gafas: a todo menos al chocolate. Las barritas eran veneno para mí, pero eran de marca, de manera que las incluí en el grupo número 1, que definitivamente no iría a parar a manos de los Tomkey.
Desde el vestíbulo me llegaba la voz de mi madre luchando por encontrar algún tema de conversación.
—¡Un barco! —decía—. Suena fantástico. ¿Y podéis llevarlo hasta el agua?
—Bueno, en realidad tenemos un remolque —explicó el señor Tomkey—. Así que lo que hacemos es llevarlo hasta el lago.
—¡Ah, un remolque! ¿De qué tipo?
—Bueno, es un remolque para barcos —dijo el señor Tomkey.
—Ya, pero es de madera o de... Ya me entiende... Supongo que lo que pregunto es qué estilo de remolque tienen.
Tras las palabras de mi madre subyacían dos mensajes ocultos. El primero y más evidente era: «Sí, estoy hablando de remolques para barcos y estoy a punto de morir en el intento». El segundo, dirigido únicamente a mis hermanas y a mí, era: «Si no salís de inmediato con esos caramelos no volveréis a saber lo que es la felicidad, la libertad ni la posibilidad de recibir un abrazo materno».
Sabía que era cuestión de tiempo antes de que irrumpiera en mi habitación y empezara a coger los caramelos ella misma, eligiéndolos al azar, sin tener en cuenta mi sistema de descarte. De haber pensado con frialdad habría escondido los artículos más valiosos en el cajón de la cómoda, pero en su lugar, aterrado ante la idea de su mano en el picaporte, rasgué los envoltorios y empecé a meterme en la boca las barritas de chocolate, desesperado, como si estuviera en un concurso. La mayoría eran muy pequeñas, lo cual contribuía a facilitar el empeño, pero seguía sin haber mucho espacio y resultaba difícil masticar e ir metiendo más a la vez. El dolor de cabeza empezó al instante y lo achaqué a la tensión.
Mi madre dijo a los Tomkey que tenía que comprobar algo, abrió la puerta y metió la cabeza en mi habitación.
—¿Qué coño estás haciendo? —susurró, pero yo tenía la boca demasiado llena para contestar—. Será solo un momento —gritó hacia fuera, y mientras cerraba la puerta a su espalda y avanzaba hacia mi cama, empecé a romper los envoltorios de caramelos y piruletas que había clasificado en el grupo número 2. Ocupaban el segundo puesto de entre las cosas recibidas, y aunque dolía destruirlas, todavía habría dolido más darlas. Acababa de empezar a mutilar una caja en miniatura de Red Hots cuando mi madre me los arrebató de las manos, terminando el trabajo por mí accidentalmente. Las nubes rodaron por el suelo y, mientras las seguía con la mirada, ella le echó el ojo a un barquillo Necco.
—Esos no —supliqué, pero en lugar de palabras mi boca expulsó chocolate, chocolate masticado, que fue a caerle sobre la manga del jersey—. Esos no. Esos no.
Se sacudió el brazo y el montículo de chocolate aterrizó sobre la colcha como si fuera un zurullo horrible.
—Deberías verte a ti mismo —dijo ella—. Hablo en serio, mírate.
Junto con los barquillos Necco cogió varios caramelos Tootsie y media docena de otros envueltos en celofán. La oí disculparse ante los Tomkey por su ausencia y luego el ruido de mis caramelos al chocar con el fondo de sus bolsas.
—¿Qué se dice? —preguntó la señora Tomkey.
Y los chicos respondieron:
—Gracias.
Aunque me gané una bronca por mi tardanza en llevar los caramelos, mis hermanas se llevaron otra mayor por no llevar ninguno. Pasamos parte de la tarde en nuestras habitaciones, y luego uno a uno fuimos subiendo al piso de arriba y nos unimos a mis padres frente al televisor. Fui el último en llegar y tomé asiento en el suelo, junto al sofá. Echaban un western y, aunque no me hubiera dolido la cabeza, dudo que hubiera tenido ganas de verlo. Un grupo de forajidos se agazapaba en una cumbre rocosa, dejando a su paso una nube de polvo en el horizonte, y volví a pensar en los Tomkey, en lo solos que parecían y en lo fuera de lugar que estaban sus patéticos disfraces.
—¿Qué me decís del rabo de ese pobre crío? —pregunté.
—¡Chsss...! —dijo mi familia.
Me había pasado meses protegiendo y vigilando a esa gente, pero ahora, con ese acto estúpido, habían transformado mi compasión en algo duro y feo. No se trató de un cambio gradual, sino inmediato, y provocó un incómodo sentimiento de pérdida. No es que fuéramos amigos, los Tomkey y yo, pero al menos les había concedido el regalo de mi curiosidad. Preguntarme por la familia Tomkey me había hecho sentirme generoso, pero ahora tenía que cambiar de estilo y hallar placer en odiarlos. La única alternativa era seguir las instrucciones de mi madre y observarme a mí mismo. Era un viejo truco, diseñado para llevar hacia dentro el odio de uno, y aunque estaba decidido a no caer en él, resultaba duro sacudirse la imagen mental que se deducía de su comentario: ahí estaba, un chico sentado en la cama con la boca manchada de chocolate. Es un ser humano, pero también un cerdo, rodeado de basura y atiborrándose para que no quedara nada para los otros. Si esta fuera la única imagen del mundo, uno se vería obligado a prestarle toda su atención, pero por suerte había otras. La diligencia, por ejemplo, que doblaba el recodo con el cargamento de oro. El nuevo y deslumbrante Mustang descapotable. La adolescente, con su bella melena suelta, que sorbía Pepsi a través de una caña, una imagen tras otra, sin parar, hasta las noticias y, después del telediario, todavía más.
Deja que nieve
En Binghamton, Nueva York, invierno era sinónimo de nieve, y, aunque era muy pequeño cuando nos fuimos, podía recordarla en grandes cantidades y utilizar dicho recuerdo como prueba de que Carolina del Norte era, como mucho, una institución de tercera clase. La poca nieve que caía allí solía fundirse en una o dos horas después de chocar contra el suelo, y ahí estabas tú, con el anorak y los poco convincentes guantes, formando una figura abultada hecha principalmente de barro. «Negros de nieve», los llamábamos.
La fortuna cambió el invierno de mi quinto curso. Nevó y, por primera vez en años, cuajó. Se suspendieron las clases y dos días después tuvimos otro golpe de suerte: había doce centímetros en el suelo, y en lugar de fundirse se heló. El quinto día de vacaciones mi madre sufrió un pequeño ataque. Nuestra presencia había interrumpido la vida secreta que llevaba mientras estábamos en el colegio, y cuando ya no pudo soportarlo más nos echó a la calle. No fue una amable petición, sino algo que recordaba más a un desahucio.
—Salid de mi casa de una puta vez —dijo.
Le recordamos que también se trataba de nuestra casa, y ella abrió la puerta principal y nos arrastró hacia fuera.
—¡Y no volváis!
Mis hermanas y yo bajamos la colina y jugamos a deslizarnos sobre la nieve con los demás niños del vecindario. Unas horas después volvimos a casa para encontrarnos con que la puerta seguía cerrada.
—¡Oh, venga ya! —dijimos.
Llamé al timbre, y cuando nadie contestó nos acercamos a la ventana y vimos a nuestra madre en la cocina, viendo la tele. En condiciones normales esperaba hasta las cinco para tomar una copa, pero en los últimos días había hecho excepciones. Beber no contaba si tomabas una taza de café después de la copa de vino, y por eso tenía ambos objetos en la mesa, delante de ella.
—¡Eh! —gritamos—. Somos nosotros. Abre la puerta.
Golpeamos la ventana y, sin mirar hacia nosotros, volvió a llenarse la copa y salió de la cocina.
—Puta —dijo mi hermana Lisa.
Seguimos llamando sin parar, y al ver que mi madre seguía sin contestar dimos la vuelta y nos dedicamos a lanzar bolas de nieve contra la ventana de su dormitorio.
—¡Verás la bronca que te cae cuando vuelva papá! —gritamos, y mi madre respondió corriendo las cortinas.
Estaba a punto de anochecer, y como bajaba la temperatura se nos ocurrió que podíamos morir. Sucedería, seguro. El castigo para las madres egoístas que querían la casa para ellas solas era que sus hijos eran encontrados años más tarde, congelados como mastodontes en bloques de hielo.
Mi hermana Gretchen sugirió que llamáramos a papá, pero ninguno de nosotros sabía su número, y tampoco confiábamos en que hiciera nada. Se iba a trabajar sobre todo para huir de nuestra madre, y entre el mal tiempo y su mal humor podían pasar horas o días antes de que volviera a casa.
—A uno de nosotros debería atropellarlo un coche —dije—. Eso les serviría de lección. —Imaginé a Gretchen, con la vida pendiendo de un hilo, mientras mis padres recorrían los pasillos del hospital Rex deseando haber sido más conscientes. Era la solución perfecta. Con ella fuera del paso, el resto tendríamos más valor y un poco más de espacio para desplegarnos—. Gretchen, ve a tumbarte en la calle.
—Que lo haga Amy —dijo esta.
A su vez, Amy pasó el turno a Tiffany, que era la más joven y no albergaba ningún concepto de la muerte.
—Es como si durmieras —le dijimos—. Y encima te dan una camilla.
Pobre Tiffany. Era capaz de hacer cualquier cosa a cambio de un poco de afecto. Solo tenías que llamarla Tiff y te lo daba todo: la paga semanal, la cena, los contenidos de su cesta de Pascua. Sus ansias de complacer eran totales y puras. Cuando le pedimos que se tumbara en medio de la calle su única pregunta fue:
—¿Dónde?
Escogimos una llanura entre dos colinas, un lugar donde los conductores casi tenían que patinar fuera de control. Ocupó su lugar, con sus seis años y su abrigo color crema, y los demás nos apostamos en la curva a observar. El primer coche que pasó pertenecía a un vecino, un paisano yanqui que había colocado cadenas a las ruedas y que se detuvo a unos metros del cuerpo de mi hermana.
—¿Es una persona? —preguntó.
—Bueno, algo así —dijo Lisa. Le explicó que nos habían echado de casa y, aunque el hombre fingió aceptarlo como un argumento razonable, estoy seguro de que fue él quien nos delató. Pasó otro coche y fue entonces cuando vimos a nuestra madre avanzando con torpeza hacia la cima de la colina. No solía usar pantalones y la nieve le llegaba a las pantorrillas. Queríamos mandarla a casa, echarla de la naturaleza igual que ella nos había echado de casa, pero resultaba duro seguir enfadado con alguien que presentaba un aspecto tan patético.
—¿Llevas mocasines? —preguntó Lisa, y mi madre nos mostró un pie descalzo como respuesta.
—Los llevaba —dijo—. De verdad, los llevaba hace un minuto.
Así era la vida en casa. En un momento nos cerraba la puerta en las narices y al siguiente nos tenía a todos escarbando en la nieve en busca de su zapato izquierdo.
—¡Oh, olvidadlo! —dijo mi madre—. Aparecerá en un par de días.
Gretchen metió el pie de mi madre en una gorra. Lisa se la ató con su bufanda y, rodeándola por todos lados, emprendimos el regreso a casa.
El Barco en el Charco
Mi madre y yo estábamos en la tintorería, esperando turno detrás de una mujer a la que nunca habíamos visto. «Una mujer de aspecto agradable —diría después mi madre—. Arreglada. Con clase.» La mujer iba vestida para la estación con un ligero abrigo de algodón, estampado con margaritas enormes. Los zapatos le hacían juego con los pétalos y el bolso, a rayas negras y amarillas, colgaba de su hombro, revoloteando sobre las flores como un abejorro perezoso. Entregó el comprobante, recogió las prendas y después expresó su gratitud por lo que consideraba un servicio rápido y eficiente.
—Ya se sabe —dijo—, la gente habla sobre Raleigh, pero lo que dicen no es del todo verdad, ¿no cree?
El coreano asintió, tal y como suele hacerse cuando estás en un país extranjero y deduces que alguien ha terminado una frase. No era el dueño, solo un ayudante que acababa de salir del fondo del local, y resultaba obvio que no tenía la menor idea de lo que le decía esa mujer.
—Mi hermana y yo estamos pasando una temporada aquí —añadió la mujer en un tono de voz ligeramente más elevado, y el hombre volvió a asentir—. Me encantaría quedarme un poco más y explorar la zona, pero mi casa (bueno, una de mis casas) está en plena ruta de los jardines, así que no me queda más remedio que regresar a Williamsburg.
Yo tenía once años, pero aun así la frase me pareció extraña. Si la mujer pensaba impresionar al coreano con ella, era evidente que había malgastado el aliento, así que ¿a quién iba dirigida esa información?
«Mi casa (bueno, una de mis casas)»: al final de ese día mi madre y yo habíamos repetido esa frase al menos cincuenta veces. La ruta de los jardines nos importaba un rábano, pero la primera parte de la afirmación nos proporcionaba un placer inmenso. Tal y como indicaba el guion, había una pausa entre las palabras «casa» y «bueno», un breve instante en el cual ella se había dicho: «Oh, ¿por qué no?». La siguiente palabra —«una»— había salido de su boca como empujada por una suave brisa, y es aquí donde radicaba la dificultad. Tenías que hacerlo bien o la frase perdía su fuerza. Situándose en algún lugar entre la risa tímida y el suspiro de alegre confusión, el «una» aportaba a la frase un doble sentido. Para sus iguales significaba «Miradme, ¡me paso el día yendo y viniendo!», y para los menos afortunados era un modo de decir: «No os engañéis, tener más de una casa implica un esfuerzo agotador».
La primera docena de veces que lo intentamos nuestras voces sonaron agudas y arrogantes, pero a media tarde se habían suavizado. Queríamos lo que tenía esa mujer. Burlarnos de ella lo hacía parecer desesperadamente inalcanzable, así que recobramos nuestra propia personalidad.
«Mi casa (bueno, una de mis casas)...» Mi madre lo decía muy rápido, como si alguien la presionara para que fuera más concreta. Lo decía en el mismo tono que usaba para «Mi hija (bueno, una de mis hijas)», pero una segunda casa confería más prestigio que una segunda hija, así que la comparación no acababa de funcionar. Yo fui en dirección contraria, enfatizando la palabra «una» de un modo que garantizaba que el oyente se sintiera alienado.
—Si lo dices así, la gente se pondrá celosa —dijo mi madre.
—Bueno, ¿y no es eso lo que queremos?
—Más o menos —dijo ella—. Pero principalmente queremos que se alegren por nosotros.
—Pero ¿por qué ibas a alegrarte por alguien que tiene más que tú?
—Supongo que todo depende de la persona —dijo ella—. En cualquier caso, tampoco importa mucho. Ya lo perfeccionaremos. Cuando llegue el día estoy segura de que nos saldrá solo.
Así que decidimos esperar.
En algún momento a mediados de la década de los sesenta, Carolina del Norte empezó a referirse a sí misma como la «Tierra de las Vacaciones Variadas». Las palabras aparecieron en las matrículas, y una serie de anuncios de televisión se encargaban de recordarnos que, a diferencia de algunos estados vecinos, el nuestro tenía tanto playa como montaña. Había quien disfrutaba en uno y otro lugar, pero la mayoría de la gente tendía a escoger un paisaje y mantenerse fiel. Nosotros éramos gente de playa, gente de Emerald Isle, sobre todo por culpa de mi madre. No creo que a mi padre le hubiera importado tener o no vacaciones. Estar lejos de casa lo volvía ansioso e irritable, pero nuestra madre adoraba el océano. Aunque no sabía nadar, se divertía permaneciendo en la orilla con una caña en la mano. No era exactamente lo que alguien llamaría pescar, ya que jamás atrapaba nada y no expresaba ni esperanza ni decepción por los esfuerzos frustrados. Lo que cruzaba por su mente mientras contemplaba las olas era un absoluto misterio, aunque podías ver que dichos pensamientos la complacían y que se gustaba más a sí misma mientras los pensaba.
Un año mi padre esperó demasiado a hacer la reserva y nos vimos obligados a aceptar lo que quedaba a última hora. No era una casita sino una choza, la clase de lugar donde vivían los pobres. El patio estaba vallado con cadenas y el aire era denso a causa de las moscas y los mosquitos que normalmente son alejados por la brisa marina. A mediados de las vacaciones una horrible oruga peluda cayó de un árbol y picó en la mejilla a mi hermana Amy. La cara se le hinchó y palideció, y en una hora nos habría resultado difícil considerarla humana de no haber sido porque tenía brazos y piernas. Mi madre la llevó al hospital y cuando volvieron utilizó a mi hermana como prueba 1 de la acusación, señalándola como si en lugar de su hija fuera una desconocida espantosa obligada a compartir nuestro espacio.
—Esto es lo que pasa por esperar hasta el último minuto —dijo a nuestro padre—. Ni arena, ni olas, solo esto.
A partir de ese año fue mi madre quien se encargó de las reservas. En septiembre pasábamos una semana en Emerald Isle y siempre en primera línea de mar, una expresión que sugería un cierto grado de prestigio. Las casitas de primera línea estaban construidas sobre pilares, lo que les daba un aspecto, si no grande, sí al menos imponente. Algunas estaban pintadas, otras alineadas con ripias de madera al estilo de Cape Cod, y todas tenían nombre, siendo el más inteligente El Paraíso de los Mocasines. Los propietarios habían dado al rótulo la forma de dos mocasines, uno junto a otro. El dibujo de los zapatos era muy realista y las letras aparecían hinchadas y apáticas, apoyadas como borrachos contra el falso cuero.
—Eso sí que es un rótulo —decía nuestro padre ante la aprobación general.
También estaban El Mirlo Flaco, La Barra del Pelícano, El Refugio del Perezoso, La Gorra Escocesa, Las Dunas Locas, siempre seguidos por el nombre y la ciudad natal del propietario. «El Clan Duncan-Charlotte», «Los Grafton-Rocky Mount», «Hal y Jean Starling de Pinehurst»; rótulos que, en esencia, venían a decir: «Mi casa (bueno, una de mis casas)».
La estancia en la playa revelaba más que nunca el gran papel que jugaba la suerte en nuestras vidas. Cuando la teníamos, es decir, cuando hacía sol, mis hermanas y yo nos sentíamos como si fuéramos personalmente responsables de ella. Éramos una familia afortunada, y, por tanto, todos los que nos rodeaban podían nadar y jugar con la arena. Cuando llovía, es decir, cuando nos abandonaba la suerte, nos quedábamos en casa a cultivar el espíritu. «Despejará después de comer», solía decir nuestra madre, y comíamos con cuidado, usando los salvamanteles que nos habían traído suerte en el pasado. Si eso fallaba, pasábamos al plan B.
—Oh, mamá, trabajas demasiado —decíamos—. Ya fregamos nosotros los platos. Ya barremos la casa.
Hablábamos como niños de cuento de hadas, con la esperanza de que nuestra bondad hiciera salir al sol de su escondrijo.
—Papá y tú os habéis portado muy bien con nosotros. Venga, deja que te dé un masaje en los hombros.
Si a última hora de la tarde el tiempo no había aclarado, mis hermanas y yo dejábamos de actuar y empezábamos a meternos unos con otros, en busca del gafe que nos había traído la desgracia. ¿Quién parecía menos insatisfecho? ¿Quién se había acurrucado en la cama con un libro y un vaso de leche con cacao, actuando como si la lluvia no fuera tan mala después de todo? Encontrábamos a esa persona, la mayoría de las veces mi hermana Gretchen, y nos entreteníamos pegándole.
El verano que cumplí doce años una tormenta tropical avanzó por la costa, dejando un cielo salpicado con motas del color del peltre del mismo tono que los morados de Gretchen, pero al año siguiente las cosas parecieron cambiar. Mi padre encontró un campo de golf que le gustó y, por primera vez desde que teníamos recuerdos, pareció divertirse. Relajado, bebiéndose un gin-tonic en la terraza, al lado de sus bronceados esposa e hijos, admitió que la verdad era que no se estaba tan mal.
—He estado pensando... —dijo—. ¡A la porra con las casas de alquiler! ¿Qué me decís de saltarnos al intermediario y comprar algo?
Habló en el mismo tono que usaba cuando prometía un helado. «¿A quién le apetece algo dulce?», preguntaba, y todos nos amontonábamos en el coche; luego dejábamos atrás la heladería y nos metíamos en el supermercado, donde compraba una barra de helado color pus que era más barato. La experiencia nos había enseñado a no confiar en él, pero teníamos tantas ganas de tener una casa en la playa que fue imposible no dejarse atrapar por el nerviosismo. Incluso nuestra madre se lo tragó.
—¿Hablas en serio? —preguntó ella.
—Totalmente —contestó él.
Al día siguiente concertamos una cita con un agente inmobiliario de Morehead City.
—Solo discutiremos las posibilidades —dijo mi madre—. Es un encuentro, nada más.
Todos queríamos ir con ellos pero solo se llevaron a Paul, a quien, con dos años, no podían dejar a nuestro cargo. La reunión matutina acabó con media docena de visitas, y cuando volvieron la cara de mi madre era tan impasible que casi parecía paralizada.
—Ha-estado-bien —dijo ella—. El-señor-de-la-inmobiliaria-era-muy-amable.
Nos dio la sensación de que estaba bajo presión para no contarnos algo y que el esfuerzo le estaba causando un auténtico dolor físico.
—No pasa nada —dijo mi padre—. Puedes contárselo.
—Bien, vimos un lugar en concreto —nos dijo entonces—. Veamos, no os hagáis muchas ilusiones, pero...
—Pero es perfecto —acabó mi padre—. Un verdadero encanto, como vuestra madre, aquí presente.
Se le acercó por detrás y le pellizcó el culo. Ella se rio y le pegó con una toalla, y los demás presenciamos lo que más tarde aprenderíamos a reconocer como el poder rejuvenecedor de las compras inmobiliarias. Es el recurso del que echan mano las parejas afortunadas cuando su vida sexual se ha esfumado y son demasiado compasivos para tener una aventura. Se supone que un segundo coche acerca a la gente durante un par de semanas, pero un segundo hogar puede revitalizar un matrimonio durante nueve meses a partir de la firma de la escritura.
—Oh, Lou —dijo mi madre—. ¿Qué voy a hacer contigo?
—Lo que quieras, cielo —dijo él—. Lo que quieras.
Siempre resulta raro oír a la gente repetir las cosas, pero estábamos dispuestos a pasarlo por alto a cambio de una casa en la playa. Aquella noche mi madre estaba demasiado nerviosa para cocinar, así que cenamos en el Sanitary Fish Market de Morehead City. Tras ocupar nuestros asientos, creí que mi padre empezaría a divagar sobre lo inadecuado que era el material aislante o sobre el óxido de las tuberías, las caras oscuras de la adquisición de una casa, pero se limitó a comentar los aspectos positivos.
—No veo por qué no podemos pasar allí el día de Acción de Gracias. Diablos, podríamos venir incluso por Navidad. Colgar unas cuantas luces, poner unos adornos, ¿qué me decís?
Una camarera pasó junto a la mesa y, sin molestarme en decir por favor, pedí otra Coca-Cola. Fue a buscarla y yo me acomodé en la silla, embriagado por el poder que conllevaba una segunda casa. Cuando empezara el colegio mis compañeros de clase me harían la pelota con la esperanza de que los invitara a pasar el fin de semana, y yo convertiría sus peticiones en un concurso de unos contra otros. Esto era lo que hacía la gente cuando se la apreciaba por razones equivocadas y es algo en lo que llegaría a ser un experto.
—¿Qué opinas, David? —preguntó mi padre.
No había oído la pregunta, pero dije que me parecía bien.
—Me gusta —afirmé—. Me gusta.
A la tarde siguiente nuestros padres nos llevaron a ver la casa.
—¡Eh!, no quiero que alberguéis demasiadas esperanzas —dijo mi madre, pero ya era demasiado tarde. Habíamos tardado quince minutos en coche de un extremo de la isla al otro y nos habíamos pasado todo el trayecto proponiendo nombres para lo que ya considerábamos nuestra segunda casa. Yo había pensado mucho en ello pero esperé unos minutos antes de ofrecer mi sugerencia.
—¿Preparados? —dije—. Nuestro rótulo será la silueta de un barco.
Nadie dijo nada.
—¿Lo pilláis? —dije—. Un barco en un charco. Nuestra casa se llamará El Barco en el Charco.
—Bueno, tendremos que escribirlo en el rótulo —dijo mi padre—. De otro modo nadie lo entenderá.
—Pero si lo escribes echas a perder el juego de palabras.
—¿Qué os parece La Cabaña de los Chiflados? —propuso Amy.
—¡Eh! —dijo mi padre—. Eso sí que es una idea.
Se rio, sin darse cuenta, creo, de que ya existía una Cabaña de los Chiflados. Habíamos pasado por delante mil veces.
—¿Qué me decís de algo con la palabra «lavandera»? —dijo mi madre—. A todo el mundo le gustan esos pájaros, ¿no?
En condiciones normales los habría odiado por no preferir mi sugerencia, pero se trataba de una ocasión especial y no quería arruinarla con malas caras. Todos queríamos ponerle nombre a la casa, y la inspiración podía esconderse en cualquier parte. Cuando el interior del coche se había agotado de ideas, miramos por la ventana y buscamos en el paisaje.
Dos chicas delgadas se cogieron del brazo antes de cruzar la carretera, con un tráfico denso, saltando de un pie a otro sobre el pavimento abrasador.
—El Talón de Alquitrán —gritó Lisa—. No, mejor, La Mar de Chula. ¿Lo pilláis? M-A-R.
Un coche con un barco a remolque se detuvo en una gasolinera.
—¡La Gasolinera Shell! —propuso Gretchen a gritos.
Cualquier cosa que veíamos se convertía en un posible nombre, y la lista de propuestas demostraba que, en cuanto te alejabas de la costa, Emerald Isle era un lugar dolorosamente carente de belleza natural.
—La Antena de Televisión —dijo mi hermana Tiffany.
El Poste de Teléfonos. El Negro Desdentado que Vende Gambas en la Parte Trasera de su Furgoneta.
La Mezcladora de Cemento. El Furgón Volcado de la Verdulería. Gaviotas en la Basura. Mi madre inspiró La Colilla Arrojada por la Ventana, y sugirió que abandonáramos la autopista como fuente de inspiración y nos concentráramos en la playa.
—Dios, mira que llegáis a ser deprimentes. —Fingía estar molesta, pero sabíamos que en el fondo le encantaba—. Ofrecedme un nombre que vaya con nosotros. Algo que perdure.