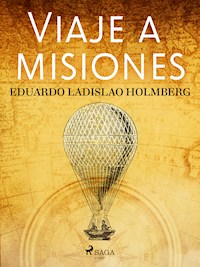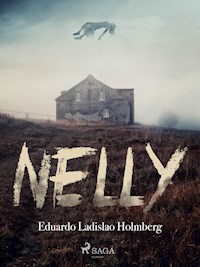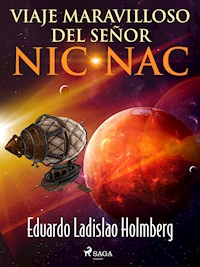
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
«Viaje maravilloso del señor Nic-Nac» es una novela pionera de la ciencia ficción escrita por Eduardo Ladislao y publicada en 1876. El escritor la consideraba una fantasía espiritual, en ella narra las aventuras del señor Nic-Nac, un hombre que afirma haber viajado a Marte a través de un torbellino de espíritus. Allí se encuentra con una geografía ficticia, paralela a la de la Tierra, y es guiado por diferentes espíritus para conocer las ciudades de Marte, a sus habitantes (los marcialitas), sus costumbres y su naturaleza.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eduardo Ladislao Holmberg
Viaje maravilloso del señor Nic-Nac
Estudio preliminar y notas de Pablo Crash Solomonoff
Saga
Viaje maravilloso del señor Nic-Nac
Copyright © 1875, 2022 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726681062
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Eduardo Holmberg: eslabón perdido en Marte
Pablo Crash Solomonoff
El primer hombre que cumplió el sueño de caminar por Marte fue argentino. No había entonces (hablamos de 1875) cámaras de tevé que lo registren, pero los periódicos de la época se ocuparon del tema. La noticia, entre rumores de revolución y encendidas polémicas, sólo llegó hasta los países vecinos. Eduardo Ladislao Holmberg realizó este primer viaje imaginario con Nic-Nac (mientras Martín Fierro se perdía entre la indiada) gracias a una rama del saber que, por entonces, era estudiada por personalidades de la ciencia y de las artes con la misma fascinada mezcla de credulidad y rigor: la ciencia espírita, es decir, el espiritismo. Así inauguraba la escritura de ciencia ficción en la Argentina, y un nuevo territorio imaginario para la literatura universal.
Claro que si alguien reunía los conocimientos científicos y literarios necesarios para realizar semejante viaje ése era Holmberg: con el exiguo título de medicina general se especializó por su cuenta en el incipiente campo de las ciencias naturales (que por entonces abarcaba casi todas sus ramificaciones: mineralogía, física, química, botánica, paleontología, aracnología y ornitología, entre otras), convirtiéndose en uno de los más fervientes defensores de Darwin, quien había andado por nuestras tierras en 1835 buscando especímenes que validaran su teoría de la evolución. Mientras tanto, alimentaba la caldera de su imaginación con lecturas de Hoffmann, Poe, Flammarion, Verne, Wells, Conan Doyle y Dickens (traduciendo a estos tres últimos) y tocaba el violoncello.
Tanto la ciencia como la ficción fueron terrenos en los que el curioso joven Holmberg se movía con la habilidad y el carácter propios de una generación decidida a modelar el país a la medida de sus sueños de progreso, conocida luego como “generación del 80”.
En su persona encarnaron las tensiones propias de su tiempo: el influjo de las ideas liberales de las generaciones románticas de sus padres y abuelos, actualizadas por la ideología positivista dominante y la poderosa influencia de una personalidad como Sarmiento; las crisis económicas e institucionales del estado naciente, la conquista del desierto, la inmigración. Estas ideas, que Holmberg defendió en la práctica científica profesional cotidiana, fueron cuestionadas, puestas en crisis, e incluso ironizadas desde sus ficciones literarias.
Continuador y discípulo intelectual de la obra de Sarmiento, su labor pionera también se destacó entre 1870 y 1920 en la docencia (fue el primer docente argentino de Historia Natural), la divulgación científica y la crítica literaria, colaborando con la fundación y promoción de sociedades, instituciones y publicaciones que aún perduran, como el Jardín Zoológico de Buenos Aires, la Academia Argentina de Letras y la Academia Argentina de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Holmberg se ubica entonces en el mapa literario nacional como el primer gran autor de relatos fantásticos y de ciencia ficción, a contramano de las tendencias realistas y costumbristas del momento, a las que volvería a revisar en su madurez para inaugurar el género policial. Su obra constituye el eslabón perdido entre los románticos (Juan B. Alberdi y Domingo F. Sarmiento –ambos ocasionales escritores de utopías–, su admirado Echeverría) y autores como Macedonio Fernández, Leopoldo Lugones, Jorge Luis Borges, Juan Jacobo Bajarlía y Julio Cortázar. Estéticamente atravesó el posromanticismo, el naturalismo y el modernismo por el camino opuesto al costumbrismo y la gauchesca: mientras Martín Fierro cruzaba los límites de la frontera de indios, Nic-Nac cruzaba los de la atmósfera.
Algunos datos biográficos
La historia familiar de Eduardo Holmberg (nacido el 27 de junio de 1852 y muerto el 4 de noviembre de 1937 en Buenos Aires) estuvo ligada a la de la Nación por más de un lazo: su abuelo paterno, el Barón de Holmberg Eduardo Kannitz, fue un militar prusiano nacido en Trento (Tirol) descendiente de una antigua casa de Moravia que llegó al país en 1812 a bordo de la fragata “George Canning” junto con José de San Martín y Carlos Alvear, entre otros oficiales masones, para luchar las guerras de la Independencia. Como artillero actuó bajo las órdenes de San Martín en Mendoza y de Belgrano en el Ejército del Norte, destacándose en los combates de Tucumán y Las Piedras.
Su padre, Eduardo Wenceslao Holmberg y Balbastro, se unió al ejército de Juan Lavalle con menor fortuna y, preso en Rodeo del Medio, siguió el rumbo de Sarmiento hacia el exilio chileno en precarias condiciones. A su regreso (once años después) se casó con Laura Correa Morales, quien aportó al pequeño Eduardo las vivencias de una típica familia estanciera patricia y el amor por la naturaleza. Su infancia transcurrió plácidamente en la chacra familiar de los Recoletos, en Palermo, amenizada por los relatos camperos de su tío Demetrio.
Nuestro autor recibió su educación escolar como pupilo en los Colegios de Francisco Reynolds y Salvador Negroto, maestros traídos por Sarmiento al país. Allí estudió latín e idiomas modernos con los profesores Fernández y Larsen (evocado este último por Miguel Cané en su Juvenilia), experiencia que le sirvió para acercarse a publicaciones europeas de avanzada, y para crear al doctor Burbullus, personaje paródico de El tipo más original (1875), que hablaba un idioma distinto por cada día de la semana.
Apasionado estudiante, hacia 1870 ya había hecho amistad con José María Cantilo y Juan Carlos Belgrano (a quien apodaban “el frenólogo” debido a su desmedido interés por el estudio de los cráneos) y especialmente con José María Ramos Mejía (más adelante iniciador de la psiquiatría en nuestro país), con el que aparecían en una de sus primeras fotografías contemplando una calavera.
Ingresó al año siguiente a la Facultad de Medicina, interesado por la anatomía, la histología y el estudio de los fenómenos fisiológicos. Debido a la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires se trasladó a Mercedes con su familia en ese mismo 1871, colaborando allí en la fundación de la Sociedad de Ensayos Literarios y su correspondiente órgano de difusión, la revista El porvenir literario, donde publicaría su primer relato, “Clara”, en octubre de 1872, a la edad de 20.
Empezaba así una obra que por más de cincuenta años alternaría la producción de textos científicos y literarios para diarios y revistas como La Nación y El Álbum del Hogar con viajes de investigación por todo el territorio argentino junto a destacados científicos como Florentino Ameghino, Enrique Lynch Arribálzaga y Carlos Berg; la participación en polémicas con la fundación de sociedades como la Academia Argentina de Ciencias y Letras (1875) y el Círculo Médico Argentino (1877) y la fundación de publicaciones periódicas como el diario La Crónica o la revista El Naturalista Argentino (primera revista científica de edición nacional); la docencia (dictando asignaturas tan diversas como anatomía, cosmología, física y química en escuelas Normales) y la divulgación científica y literaria en conferencias que no duraban menos de dos horas y a las que estudiantes y público asistían con interés y respeto, sabiendo que no iba a faltarles ocasión de reírse, sin olvidar la dirección del Zoológico (entre 1888 y 1904) por el que se paseaba fumando y sacando curiosidades de los bolsillos para varias generaciones de porteños que así aprendieron a amar la naturaleza. Su capacidad de trabajo y su aplicación voraz al conocimiento, le valieron el apodo de “sabio barón tudesco” ideado por Rubén Darío hacia 1900, y su definitiva proyección como personaje pintoresco de la ciudad, cerca del Centenario.
Paralelamente a estas actividades Holmberg realizó en 1872 una expedición al Río Negro, cruzando la frontera de indios. Recorrió luego las provincias del Norte, remontó el río Luján (1878), y participó de las expediciones de Ameghino y el botánico Federico Khurtz al Chaco (1885) y a Misiones (1886), publicando un informe de cada uno de estos viajes. Con el Dr. Carlos Berg realizó una expedición al Uruguay, invitado por el gobierno de ese país en 1894.
En su cumpleaños número setenta y cinco (1927) recibió homenaje y tributo nacional por parte de instituciones culturales, científicas y educativas, y de la sociedad en general, por su ininterrumpida labor de investigación y docencia, con más de 200 obras publicadas entre artículos, monografías y manuales.
El Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires creó el Premio Municipal Anual “Dr. Eduardo Holmberg” para el mejor trabajo sobre Ciencias Naturales, otorgado por la Academia Nacional de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. La Academia de Ciencias dio su nombre al aula de Botánica, nombrándolo presidente honorario; la de Medicina lo nombró académico honorario; fue nombrado doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Naturales y socio honorario de la Sociedad Científica Argentina. El Zoológico de Buenos Aires, para desagraviarlo por el injusto relevo de su cargo por motivos políticos, dio su nombre a uno de sus paseos. Se acuñó una medalla con su efigie y se lo consagró como “el sabio más popular de Buenos Aires”.
Fueron sus discípulos más destacados y continuadores de su obra: Cristóbal Hicken, Cecilia Grierson, Ángel M. Giménez, Enrique H. Ducloux, Alberto Casal Castel, Martín Doello Jurado y Pablo Pizzurno, entre otros.
Nuevas formas de lo imaginario
Durante los años 70 y 80 del siglo XIX y hasta principios del XX la separación entre las ciencias físicas y parafísicas (o, si se prefiere, oficiales y ocultas) era una frontera de límites difusos, en la que incursionaban científicos como Spencer, Wallace y Thomas Huxley; teósofos y espiritistas como Helena Blavatsky y Allan Kardec, ilusionistas como Houdini; escritores y poetas como Victor Hugo, Arthur Conan Doyle y, acá nomás, Lugones y los hermanos José y Rafael Hernández, por nombrar sólo algunos. La opinión general del momento oscilaba entre considerar al espiritismo como mera charlatanería o como una nueva rama de la ciencia equivalente a la frenología y la fisionomía (estudio del carácter en función de la forma del cráneo y de los rasgos físicos del rostro), disciplinas que hoy cayeron en desuso.
Nuestro Holmberg, capaz de compartir una mesa con poetas como Rubén Darío o científicos como Albert Einstein (a quienes sirvió de anfitrión en 1900 y 1925, respectivamente), problematizó la cuestión en ambos sentidos; apoyándose tanto en la fantasía de vuelo poético como en el método experimental y en las teorías científicas de avanzada. Si bien no hay evidencias de que Holmberg practicara el espiritismo, indudablemente conocía sus fundamentos, que le sirvieron para justificar técnicamente las posibilidades de semejante viaje imaginario en la obra que nos interesa, y para reírse una vez más de la credulidad y el fanatismo en algunos de sus relatos más famosos: “La casa endiablada” y “Nelly” (ambos de 1896). En “Nelly”, por ejemplo, la presencia de un espíritu se comprobaba por medio del termómetro. En “La casa endiablada”, en cambio, se dudaba de las condiciones del experimento, dejando en ridículo a los sesionistas, gracias a un mecanismo de relojería.
La intención era poner en discusión el problema de la existencia de fenómenos inmateriales, “fuerzas extrañas” (como bien las llamó después Lugones) que influyen en nosotros de manera intangible. Estas fuerzas extrañas abarcaban en el imaginario de la época tanto a la luz como a los rayos X y al magnetismo, a la influencia hipnótica como a la existencia de espíritus desencarnados, es decir, del alma. Preocupaban a científicos y artistas por igual, generando tanto nuevas teorías para la ciencia como nuevas formas de lo imaginario.
En “Horacio Kalibang o los autómatas” (relato de 1879 que anticipa la ficción paranoica de Philip Dick) la discusión se plantea entre lo “posible” y lo “concebible”, es decir, entre la empiria y la imaginería; entre la filosofía trascendentalista acorde a una espiritualidad romántica y el materialismo de corte positivista que arraigó mejor en la estética modernista. Si bien dicha discusión no ha concluido, el problema reside (desde el punto de vista crítico literario, y en el caso particular de nuestro autor) en presentar la cuestión como una mera dicotomía en la que ciencia y ficción se rechazan mutuamente como modalidades de la discusión epistemológica de conceptos como “objetivo” y “subjetivo”, “racional” e “irracional”, etcétera, antes que pensarla como un deseo de integración y de continuidad entre lo “natural” y lo “sobrenatural” (solución de compromiso propia del género fantástico).
Es verdad que en nuestro autor la dicotomía salta a la vista, pero sólo es aparente: de día, científico de raigambre criolla, positivista y darwiniano en sus monografías sobre flora y fauna o geología; de noche, artista filoeuropeo, posromántico y hoffmaniano en sus relatos sobre fantasmas, asesinas histéricas o autómatas. El puente que integraba ambos campos se apoyó en ambas orillas y se sostuvo gracias a su buen humor y a su afán renacentista por armonizar los opuestos en una síntesis propia que encontró su manifestación más acabada en la desopilante utopía satírica Olimpio Pitango de Monalia (escrita entre 1912 y 1915 y publicada en forma póstuma en 1994), la cual acercó a Holmberg a autores propios de este siglo como Alfred Jarry (creador de la patafísica), cuando ya se había decidido por la docencia y la divulgación científica como actividades profesionales, dejando la literaria para sus ratos libres.
La reunión de la sátira política al estilo de Jonathan Swift y Voltaire, el viaje extraordinario y la utopía (tres vertientes que hasta entonces se encontraban disociadas) constituyó el trípode basal de la ciencia ficción que vendría después, considerándose a ésta su etapa embrionaria (con el aporte de la novela gótica, según algunos críticos, influencia que nuestro autor siempre minimizó con humoradas). Holmberg mismo nombró y homenajeó en distintas obras y conferencias a los autores que le señalaron el camino de dicha combinación.
La revolución científica que se gestaba en Europa fue otro factor que produjo en los escritores del momento la necesidad de aplicar el método a sus obras, imponiendo rigor “científico” a sus creaciones para superar los desórdenes de la subjetividad romántica y sostener el baluarte de lo fantástico en base a este nuevo imaginario, adquiriendo, por añadidura, un nuevo rasgo de profesionalidad. La creación de sociedades científico-literarias favoreció también el intercambio entre ambos campos. Posiblemente fue el género fantástico el que más se benefició con este cruce, deviniendo así en “fantasía científica”, o, a la inversa, exacerbando el rasgo sobrenatural en quienes se resistían al advenimiento de una realidad sin magos, elfos o princesas encantadas.
Entre los años 20 y los 50 del siglo XX (cultura de masas norteamericana mediante) la fantasía científica evolucionó hacia la actual ciencia ficción, cobijando en su transcurso a autores como Isaac Asimov, Ray Bradbury, Philip Dick y William Burroughs. Algunos teóricos del género, sacudidos por la nueva ola revisionista del 68, volvieron a esta etapa del siglo XIX, rebautizándola como “protociencia ficción”, ciencia ficción “victoriana” o “de la Belle Époque”, según evidentes intereses nacionales.
El presente viaje
En 1875, a la edad de 23, Holmberg publicaba Dos partidos en lucha, Viaje maravilloso del señor Nic-Nac al planeta Marte y presentaba a la recién fundada Academia Argentina de Ciencias y Letras su traducción de Pickwick Papers (de Dickens), más sus primeras monografías sobre arácnidos en colaboración con los hermanos Lynch Arribálzaga y Martín Coronado. También presentó el manuscrito de El tipo más original junto con la propuesta de elaborar un diccionario del lenguaje argentino. Estos últimos proyectos quedaron inconclusos.
Como en el caso de la mayoría de los autores del momento, sus relatos y artículos aparecían en la prensa periódica en forma de folletines por entregas semanales, y eran escasos los que llegaban al libro, dependiendo de la respuesta del público lector. Algunos de sus contemporáneos (Roberto Payró, Eduardo Gutiérrez; Horacio Quiroga, más adelante) intentaron hacer de esto un oficio, sacrificando muchas veces la “belleza del estilo” por la urgencia de la entrega. Pero si bien para Holmberg la escritura siempre tuvo algo de “juguete” y poco de profesión, su estilo nunca perdió calidad.
Su inquietud por elaborar un diccionario (que podría haber iniciado entonces la filología nacional), junto con sus diversos trabajos de crítica literaria, nos hablan de la preocupación por definir un lenguaje propio dentro de una lengua nacional, capaz de fluir con la misma comodidad en conferencias académicas y en folletines populares.
El Viaje... se publicó entonces entre el lunes 29 de noviembre de 1875 y el lunes 21 de febrero de 1876 en doce entregas semanales, mientras los ecos de la polémica expuesta en Dos partidos..., publicado algunos meses antes, perduraban. En Dos partidos... Holmberg defendía la teoría evolucionista (que causaba en la sociedad una mezcla de fascinación y escándalo) atacando con sutil ironía a sus opositores: Karl Burmeister y Francisco P. Moreno y para ello presentaba al mismo Darwin como personaje. Aprovechándose de semejante clima, la rápida repercusión del Viaje... tanto en la prensa como en el público lector hizo que se decidiera su edición en libro antes incluso de que terminara de salir en folletín, generando una nueva oleada de expectativas, reseñas y comentarios.
Los críticos de entonces ponderaron su inventiva, su rigor científico y su carácter ameno, lamentando algunos la dispersión del estilo, la superficialidad de los personajes y cierta debilidad en el final, elogiándolo como joven promesa de las letras nacionales. Lo que nadie pudo dejar de advertir fue la aguda crítica a la sociedad porteña contemporánea que el libro presentaba, poniéndose a la altura de autores europeos como Flammarion y Verne (a quienes la obra tributaba su temática), Dickens y Mark Twain (a quienes debía mucho de su humorismo).
Retomando la metáfora biológica, en el carácter camaleónico de su prosa podemos reconocer el fruto de la hibridación de discursos propia de la época (el periodismo, la oratoria política, el registro poético clásico, el discurso científico, la ficción...) ya presente en los primero románticos. En ese sentido hay que considerar su defensa de Goethe: como metáfora del sabio-poeta, capaz de conciliar y superar las falsas dicotomías entre clásicos y románticos, arte y ciencia, solemnidad y humor. Con respecto a las discusiones literarias, Holmberg dijo, a propósito de “Nelly”:
jamás he recibido felicitaciones más expresivas, más sinceras y más altas que las que ha motivado “Nelly” ni tampoco he escrito páginas más discutidas en el sentido de determinar si es una obra sentimental o humorística. Y yo ¿qué sé de esas cosas? La única escuela literaria que puedo obedecer es la de la espontaneidad de mi imaginación; mi única escuela científica es la de la verdad.
El Viaje... debe a la escritura folletinesca muchas de las complicaciones de su trama (en la anticipación, retardo y/o racconto de los hechos, las apelaciones al lector), y otro tanto al pensamiento digresivo de Holmberg (famoso ya desde sus conferencias), que muchas veces parece asociar libremente ideas inconexas, hasta que retoma el hilo y enlaza el moño sorprendiéndonos con un giro imprevisto que las reúne con facilidad. También retoma una característica fundamental del relato fantástico, presente desde Juana Manuela Gorriti hasta El eternauta: el relato enmarcado, es decir, la presencia de un narrador externo a los hechos (y generalmente incrédulo) que ficcionaliza una situación que sirve de marco al relato de lo fantástico en primera persona por parte de un testigo o víctima de lo sobrenatural. En la presente obra el “editor” que retoma la voz anónima de la introducción cumple con ese rol.
Expondré aquí sucintamente algunas de las diversas líneas de la trama que, sin pretender ser un descortés anticipo, puedan servir como propuestas para organizar la lectura desde ciertos ejes:
Propuestas de lectura
Perspectiva científica
Perspectiva teológica
Perspectiva social
Las tramas o motivos principales
1. La curiosidad de Nic-Nac por conocer otros planetas, el viaje.
2. La pasión del doctor y la “maldición” de Seele.
3. La venganza del loco del matraz.
Los temas o motivos secundarios
1. La discusión académica: el tratado de martografía, la libertad de prensa.
2. La sociedad marcial: rituales de consagración, de regeneración, de bodas; las costumbres.
3. El viaje a la Capital, la sociedad cosmopolita, la polémica Seele-Psique.
Digresiones
1. El nombre del país.
2. La descripción poética de paisajes.
3. El paralelismo Tierra-Marte; similitudes y diferencias.
Otros temas para reflexionar
1. La locura de Nic-Nac; el “juicio” del lector.
2. El cristianismo marcial, elementos de religiones antiguas u orientales.
3. Los roles cambiantes de Seele y el gato negro.
Conclusiones
La obra literaria de Holmberg tomada en su conjunto muestra suficiente coherencia y continuidad como para afirmar que su programa de escritura ya estaba definido a los 20 años, mutando sólo en su forma, pero no en sus convicciones, y trazando un arco perfecto desde el primer título hasta el último (no exento de digresiones). Su proyecto pedagógico, así como literario, consistió en enseñar divirtiendo y en divertir(se) enseñando el amor al conocimiento y el rechazo a la ignorancia y la superstición (premisas absolutamente sarmientinas). El “programa” que enuncia la introducción al Viaje... es el que llevará a cabo con éxito Olimpio Pitango cuarenta años más tarde desde la ficción: “En nuestros tiempos, las ideas serias no cumplen su destino sino envueltas en el manto de la fantasía”, lo cual puede leerse como fundamentación tanto de su elección literaria de un género tan peculiar como el fantástico como de su actividad científica y docente; e inclusive, como solicitud de atenuantes en el juicio de la posteridad hacia la obra de Sarmiento.
Para quien desee leer o escribir relatos policiales, de fantasía, o ciencia ficción en un país tan proclive a ella en otros aspectos, o tener una perspectiva diferente de una época de cambios no tan lejana (y que hoy se revisa de cara al bicentenario), la obra de Holmberg constituye un punto de partida obligatorio, divertido y sorprendente por la actualidad y la originalidad de sus planteos.
Nota final a la presente edición
Con el criterio de ahorrar dificultades al lector, he corregido las erratas tipográficas más evidentes (reponiendo omisiones entre corchetes) y actualizado la ortografía (uso de las tildes y alternancia de g y j), la puntuación (redundante en el uso de guiones y comillas, incompleta en los signos de expresión iniciales) y la diagramación de algunos pocos fragmentos (cartas), normalizando el uso de mayúsculas, versales y cursivas no enfáticas, con el fiel convencimiento de que en nada se alteraba el valor literario o documental de la obra y en pro de la agilidad de su lectura.
Agradecimientos
El presente trabajo no hubiera tenido lugar sin la invalorable ayuda de María Cecilia Badano, Carmen Pelleriti, Diego G. Martínez, Sandra Gasparini, Alejandro Parker Holmberg, Analía Capdevila, Martín Prieto, Walter Motto, Ernesto Postiglione y el personal de la Biblioteca de la Academia Argentina de Letras.
VIAJE MARAVILLOSO del SEÑOR NIC-NAC
[al planeta Marte] en el que se refieren las prodigiosas aventuras de este señor y se dan a conocer las instituciones, costumbres y preocupaciones de un mundo desconocido
Fantasía espiritista 1 EDUARDO LADISLAO HOLMBERG
[Introducción] 2
—Algunos pretenden que el viaje es impracticable y se apoyan en el mal éxito que han tenido otras tentativas análogas.
—¡Pero ésta es nueva! ¡Completamente nueva! A nadie se le había ocurrido que pudiera franquearse una distancia tan formidable, y mucho menos pretender verificarlo.
—Posible o no posible, poco me importa.
—El hecho es que el viaje se ha llevado a efecto y Nic-Nac, el atrevido Livingstone 3 de los espacios, se encuentra hoy en San Buenaventura, donde el doctor Uriarte le prodiga todos los cuidados imaginables. 4
—Espero que tu entusiasmo por el señor Nic-Nac no te llevará a imitarle en su descabellada y fantástica excursión, pues de lo contrario, ya sabes que la casa de orates es bastante extensa, que en ella hay algunas celdas desocupadas, y que el doctor Uriarte maneja las duchas con una extraordinaria maestría.
—Nunca mi espíritu me ha instigado a verificar tan gloriosa empresa, pero te aseguro que si algún día...
—Tendríamos el disgusto de ponerte en manos de Uriarte, y a las dos horas de tu llegada al templo de la sensatez, el chorro te obligaría, cuando menos, a vacilar respecto de la probabilidad del viaje...
Así hablaban en un corrillo, en la noche del 19 de noviembre de 1875, 5 algunos jóvenes que paseaban por la Plaza de la Victoria. 6
—Es una gran calamidad –decía un viejo en otro corrillo algo separado del primero–, si la comuna estalla en Buenos Aires...
—¿Quién se acuerda ya de la comuna? –interrumpió otro señor, de blanca barba y anteojos verdes.
—Pero si recién hace tres días que se ha descubierto la conspiración.
—¿Eso qué importa? Tiempo suficiente ha habido durante esos tres días para pesar los incidentes. 7 Entretanto una nueva curiosidad viene a despertar vehementemente la atención pública.
—¡Los diarios no se han ocupado hasta ahora sino de la conspiración!
—Es cierto; pero no lo es menos que mañana habrán olvidado a Bookart para no pensar sino en Nic-Nac.
—¡Nic-Nac! ¡Pero ése es el nombre de una clase de galletitas que fabrica Bagley! 8 –exclamó otro señor más viejo aun, escarbándose... las cicatrices de los dientes.
—Galletitas o bizcochos, el caso es que el señor Nic-Nac preocupará vivamente mañana el espíritu del pueblo ilustrado.
—¿Y el pueblo no ilustrado?
—Se preocupará también por imitar.
Y de esta manera, unos negando el hecho, otros compadeciendo a su autor, algunos aceptando todas y cada una de las circunstancias del viaje, lo cierto es que doce o catorce grupos que comentaban la novedad según sus alcances, no habían prestado atención a los muchachos que corrían por las calles en todas direcciones, vendiendo boletines y mortificando a los transeúntes con sus estentóreos alaridos.
Preocupada la sociedad de Buenos Aires con el peligroso trance en que se hubiera de haber visto envuelta de no fracasar los planes del nuevo Catilina, 9 devoraba diariamente media docena de boletines, muchos de los cuales no eran sino nuevas ediciones de los primeros, pero con un apéndice edificante en el que decía: Luego más detalles y nada más.
Por eso cuando los muchachos cruzaban las calles ofreciendo nuevos boletines, los lectores se multiplicaban –en lo que no hacían sino imitar al bolsillo del editor de las noticias– porque la avidez de conocer nuevas complicaciones del asunto, hacía refluir al centro de la ciudad no sólo a ciertos habitantes pacíficos de los suburbios, sino también a muchos moradores de los pueblos circunvecinos.
Si grande fue la extrañeza del pueblo al ver que en los últimos boletines se había olvidado completamente la cuestión comuna, no fue menor su sorpresa cuando leyó:
¡Gran noticia! ¡Viaje extraordinario! Nic-Nac acaba de llegar del planeta Marte y las autoridades lo han enviado a San Buenaventura. Uriarte en grandes apuros porque Nic-Nac no se somete al chorro de agua fría. Luego más noticias .
Media hora más tarde, los mismos muchachos vendían el mismo boletín, al cual se había agregado:
La excitación pública crece por grados; el Gobierno Nacional ha telegrafiado al señor Gould, director del Observatorio Astronómico de Córdoba, preguntándole si tal viaje es posible y míster Gould ha contestado que es muy afecto a las papas fritas. 10Luego más noticias .
Momentos después, una nueva edición agrega[ba]:
¡¡¡Error gravísimo!!! No es cierto que míster Gould sea afecto a [las] papas fritas, al menos no dice así en su telegrama. El empleado que recibía aquí el parte, deseando irse a cenar, recordó aquella sustancia, y la consignó en vez de escribir lo que míster Gould había dicho: “El señor Presidente haga enchalecar a quien tal cosa pretenda”. Con esto queda salvado nuestro error. Nic-Nac ofrece publicar sus aventuras antes de tres días. Luego, etcetera .
Dos días después, nadie se acordaba de la comuna, ni de Nic-Nac, lo que prueba una vez más cuán pasajeras son las grandezas humanas.
Pero una imprenta de nuestra Capital trabajaba en razón inversa de la actividad de la memoria del pueblo y en razón directa de la impaciencia de Nic-Nac, lo que prueba una vez más que la ley de Newton 11 es aplicable en todas las circunstancias posibles e imposibles.
Los diarios del 22 de noviembre de 1875 12 anuncian en venta en todas las librerías un libro que lleva por título Viaje maravilloso del señor Nic-Nac, etcétera.
En nuestros tiempos, las ideas serias no cumplen su destino sino envueltas en el manto de la fantasía; así ha dicho un excelente pensador; vamos pues a leer el libro del señor Nic-Nac, quizá resuelva alguna cuestión importante.
Viaje maravilloso del señor Nic-Nac al planeta Marte
Capítulo I
Preocupaciones del autor
Nada más admirable que el mecanismo perfecto de los cielos.
Nada más lastimoso que la ignorancia humana. Dotados de sentidos débiles si se comparan a los de otros animales, pretendemos haber resuelto las cuestiones más importantes que puedan estimular el espíritu en la senda de la investigación. Podemos compararnos a un viajero que debiendo seguir un rumbo fijo se encontrara de pronto en un laberinto de senderos: sólo la casualidad puede sacarlo del difícil trance; marino que en el océano pierde sus instrumentos, deja flotar su nave cual hoja que el viento arrastra.
Así los filósofos, careciendo por completo de los últimos elementos de investigación, concentran su espíritu y aparentan explicar los fenómenos del universo por cualquier capricho de su imaginación, cual si se tratara de resolver una cuestión abstracta, único caso en que es permitida semejante concentración. No de otro modo cierra y aprieta ambos ojos quien procura examinar un débil organismo en un microscopio, instrumento que quizá no conocía ni de nombre.
Pero es necesario romper con tan antiguo sistema, libertar el espíritu del peso de la materia y elevarlo sustancialmente a aquellas regiones que puedan servir quizá para resolver los puntos más difíciles del universo.
Un gato negro se presenta a mis ojos y lo observo.
Este gato es real bajo el punto de vista de la investigación primera, pero este gato no es sustancial, porque carece de muchas condiciones esenciales.
Este gato aparece virtualmente; no es ni un reflejo ni una sombra, pero es un gato. Lo veo y aunque no lo palpo, podría asegurar que su naturaleza es comprensible.
¿Quién puede negar que en virtud de fuerzas desconocidas, sea posible emprender viajes extraordinarios, como sería el caso de este gato, cuyo cuerpo y espíritu, hallándose quizá a doscientas leguas de distancia, viene a impresionarme con su imagen real, sí, real, aunque no es materia?
Éste no es seguramente un simple fenómeno del espíritu. Basta imitar a este gato y quedan vencidas todas las dudas.
La imagen no es material, y sin embargo es perceptible. Un espejo refleja una figura, la devuelve con todos sus elementos... y esa imagen no es espíritu tampoco. ¿Podría acaso dársele el nombre de materia espiritual?
Cuando el espíritu se lanza atrevidamente a interpretar ciertos misterios, retrocede ante la inmensidad del intento por la exigüidad de los elementos de que dispone; sujeto al dominio de los sentidos, éstos no van más allá de su limitado poder.
Pero si al espíritu acompaña la imagen; si en ésta se conserva la fuerza sensual, 13 libre en tanto de la materia, ¿no es posible penetrar en el mundo de lo desconocido e interpretar el universo?
Millones de millones de luminares centellean en el espacio. La ciencia los bautiza, calcula sus distancias, observa sus rayos, descompone los elementos de su luz y numerándolos, los archiva en sus bibliotecas. ¿Y la vida? ¿Son acaso desiertos esplendorosos lanzados al espacio para que el hombre los contemple?
No, la vida palpita en cada uno de esos granos del arenal brillante de los cielos, y esas maravillas que el espíritu solo no comprende, van a resolverlas el espíritu y la imagen.
Capítulo II
El autor consulta a un espiritista
Mi juventud ha sido una borrasca.
Mi espíritu tenía toda la vaguedad del infinito, y a pesar de esto, me llamo Nic-Nac.