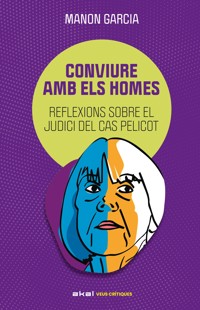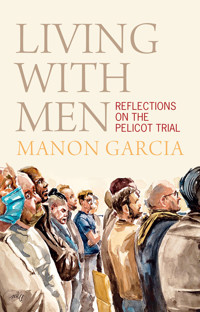Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
«Soy una mujer de casi cuarenta años que querría existir en el mundo sin preocuparse constantemente por las violencias de género y sexuales de las que mis amigas, mis hijas o yo misma podríamos ser víctimas. He visto los cambios que ha traído la campaña del #MeToo y veo también la reacción que intenta devolver a las mujeres a su posición de segundo sexo. Cuando descubro los terribles crímenes cometidos contra Gisèle Pelicot, sé que en esta historia se condensan todas las cuestiones filosóficas sobre las que he escrito y que me conciernen en lo tocante a las relaciones entre mujeres y hombres: la sumisión, el consentimiento y las injusticias de género en la sexualidad heterosexual. Dudé de si ir al juicio de Mazan, pero me di cuenta de que debía escribir sobre mi experiencia en él como filósofa y mujer, dar a conocer mis reflexiones al respecto. Tenía que responder a la pregunta que me persigue: ¿se puede vivir con los hombres?».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Pensamiento crítico / 127
Manon Garcia
Vivir con los hombres
Reflexiones sobre el juicio Pelicot
Traducción: Jesús Espino Nuño
«Soy una mujer de casi cuarenta años que querría existir en el mundo sin preocuparse constantemente por las violencias de género y sexuales de las que mis amigas, mis hijas o yo misma podríamos ser víctimas. He visto los cambios que ha traído la campaña del #MeToo y veo también la reacción que intenta devolver a las mujeres a su posición de segundo sexo.
Cuando descubro los terribles crímenes cometidos contra Gisèle Pelicot, sé que en esta historia se condensan todas las cuestiones filosóficas sobre las que he escrito y que me conciernen en lo tocante a las relaciones entre mujeres y hombres: la sumisión, el consentimiento y las injusticias de género en la sexualidad heterosexual.
Dudé de si ir al juicio de Mazan, pero me di cuenta de que debía escribir sobre mi experiencia en él como filósofa y mujer, dar a conocer mis reflexiones al respecto. Tenía que responder a la pregunta que me persigue: ¿se puede vivir con los hombres?».
Manon Garcia es profesora titular de Filosofía Práctica en la Freie Universität de Berlín. Su investigación se centra en la filosofía política, la filosofía feminista y la filosofía moral.
Su obra, ampliamente traducida y reconocida internacionalmente, está influenciada por Simone de Beauvoir y tiene como eje principal las paradojas del consentimiento y la sumisión en la vida de las mujeres. Es autora de On ne naît pas soumise, on le devient (2018) y La Conversation des sexes: Philosophie du consentement (2021). Asimismo, ganó el Premio 2022 de los Rencontres philosophiques de Mónaco.
Diseño interior y cubierta: RAG
Motivo de cubierta: Juan Hervás / artbyte.es
Queda prohibida la reproducción, plagio, distribución, comunicación pública o cualquier otro modo de explotación –total o parcial, directa o indirecta– de esta obra sin la autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o sus cesionarios. La infracción de los derechos acreditados de los titulares o cesionarios puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (artículos 270 y siguientes del Código Penal).
Ninguna parte de este libro puede utilizarse o reproducirse de cualquier manera posible con el fin de entrenar o documentar tecnologías o sistemas de inteligencia artificial.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original
Vivre avec les hommes: Réflexions sur le procès Pelicot
© Flammarion, 2025
© Ediciones Akal, S. A., 2025
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
www.akal.com
facebook.com/EdicionesAkal
@AkalEditor
@ediciones_akal
@ediciones_akal
ISBN: 978-84-460-5730-7
Para Gisèle Pelicot, Caroline Darian y todas las demás
Para Maxime y Caroline
Hay que amar mucho a los hombres.
Mucho mucho. Amarlos mucho
por amarlos. Sin esto, no es
posible, no podemos aguantarlos.
Marguerite Duras
Retinas y pupilas.
Los niños tienen ojos brillantes
para un juego de engaño:
mirar bajo las faldas de las niñas.
Alain Souchon
PRÓLOGO
A ningún hombre
A ningún hombre consientoque dicte mi sentencia.
Rosalía, capítulo 11: «El poder».
Álbum El mal querer
La historia de la filosofía nos ha legado célebres análisis sobre la infamia. Asomarse a los posibles orígenes del mal siempre ha supuesto un reto para todos aquellos filósofos enredados en disquisiciones morales. Hay al respecto respuestas diversas. Desde argumentos teológicos hasta antropológicos que miran a una naturaleza humana insondable; más tarde, llegarían los discursos psiquiátricos de patologización y de localización de las anomalías. Encontramos algo en el ejercicio del mal que nos resulta incomprensible de suyo. Inabarcable en lo discursivo. Inconmensurable y, por ende, monstruoso. Por ello, la historia de esta disciplina ha querido ver en el mal una ruptura drástica e inesperada con la norma, un quiebre en el orden establecido. Entendido como aberración, se da por hecho que el mal habita lo asocial y que rompe con todo posible contrato ético-político entre iguales. Supone además una excepción que, como toda rareza, se entiende que no debería definir la naturaleza humana. ¿Cómo podríamos convivir, aceptar, un orden político asentado en una violencia fundadora, en un mal hacia los otros tan ininteligible como necesario? ¿Cómo aceptar que el mal nos constituye y que, por ende, estructura nuestras formaciones sociales? ¿Cómo pudieron hacerlo, si eran buenos hombres, buenos padres de familia?
Muchos de estos argumentos se vieron refutados, sin embargo, tras el relato de un histórico juicio llevado a cabo por una filósofa. Durante cuatro intensas semanas, Hannah Arendt pudo asistir al proceso de Eichmann en Jerusalén. En sus crónicas, se recogen tesis perturbadoras y nada complacientes con los análisis filosófico-políticos que se habían hecho hasta entonces del Holocausto. Más allá de las atrocidades cometidas en los campos nazis, lo que Arendt pudo constatar era aún más terrorífico que la idea de la anomalía. Lo que Arendt pudo ver en Eichmann no fue otra cosa que una radical y banal normalidad. El mal ya no estaba teñido de esa suerte de encanto que le otorga la perversión o el sadismo. La banalidad del mal no era otra cosa que la verificación de que este puede ser ejercido por cualquier hombre ordinario, por cualquier hijo de vecino. Y si, como afirmaba Adorno, la poesía ya no iba a ser posible después de Auschwitz, esto no sólo se debe al horror de lo que allí tuvo lugar, sino a que todos somos, de alguna manera, herederos de esa vulgaridad y ramplonería que poseían los hombres grises que lo llevaron a cabo.
Algo de este ambiente impregna el texto de Manon Garcia. Como Arendt, también ella pudo asistir durante casi cuatro semanas a otro juicio histórico, pero con sesenta años de diferencia. También, como Arendt, Garcia sitúa su crónica desde su mirada de filósofa, pero, a diferencia de ella, su discurso está atravesado por el feminismo. Su herencia procede más de las tesis constructivistas de Beauvoir, y su escritura no podría entenderse sin el contexto del #MeToo y otras luchas feministas contemporáneas. El libro de Garcia nos lleva también a un juicio sobre el mal, pero esta vez la mirada filosófica es políticamente distinta. El monstruo por analizar nada tiene que ver con ese burócrata nazi educado en la ética kantiana. Dominique Pelicot y sus «cómplices perversos», que violaron a la mujer de este durante el aterrador periodo de diez años, se parecen más a esos personajes anodinos y provincianos que pueblan las novelas de Emmanuel Carrère. Padres, abuelos e hijos criados en familias burguesas europeas, tenderos amables que nos venden fruta o vecinos con los que cruzamos un cordial saludo por las mañanas. Hombres cualesquiera, cuya normalidad y cotidianeidad está poblada por sombras, complicidades, abusos sexuales y violencias.
Sin embargo, nada hay en los argumentos del libro que pueda simplificarnos lo sucedido. La propia Garcia reconoce que sería sencillo caer en las tesis sobre la banalidad del mal. No lo hace y el caso Pelicot es abordado desde la complejidad misma que requiere lo inaudito de estos hechos. Como tampoco cae en la interpretación de los mismos desde la simpleza de lo inconcebible. Algo nos concierne, nos increpa en este caso, nos señala la autora. Algo nos incumbe de manera siniestra. Durante una década, cuarenta y nueve hombres ordinarios, sin historias reseñables, buenos padres y vecinos, fueron reclutados e invitados a participar de manera voluntaria en la violación pautada, planificada, medida hasta su último detalle de una mujer sedada hasta la inconsciencia. De suyo, todo este escenario es de sobra aterrador como para convertirse en un icono en la historia de las aberraciones sexuales. Manon Garcia, sin embargo, no sólo nos hace asomarnos a las entrañas mismas del juicio, a los relatos, los discursos de abogados, jueces, psiquiatras, testigos y perpetradores, sino que, además, plantea una serie de análisis nada cómodos ni simples. Las tesis sobre un mal ordinario y común se quedan pequeñas para abordar lo que este caso nos pone delante. Pues, en definitiva, lo que aquí se verbaliza, lo que se visibiliza en esta crónica de un juicio, no es otra cosa que la complejidad de un sistema de dominación tan radicalmente medular y fundacional como es el patriarcado. Desentrañar esa maraña de dispositivos, discursos, jerarquías y opresiones es la tarea nada sencilla que se nos propone.
¿Acaso podemos vivir con los hombres?, se pregunta en todo momento la autora. Dejando de lado su escritura filosófica, Garcia hace todo un ejercicio de conocimiento situado y asiste a las sesiones del juicio en Aviñón con su bloc de notas. En este, se irán recogiendo testimonios, preguntas, dudas, reflexiones. Todo el libro es un entramado de corpo-escritura en la que la filósofa da paso a la mujer allí sentada. Sus anclajes teórico-académicos parecen venirse abajo en más de una ocasión ante lo acontecido, y las emociones como el miedo, el asco, incluso el deseo afloran sin previo aviso. Garcia manifiesta la imposibilidad de escribir sobre los vídeos que se proyectan cada semana. Describe esa anodina habitación de los horrores, en la que una decoración cutre y ordinaria sirve de escenario para todo tipo de vejaciones al cuerpo inerme y casi en coma de una mujer que ronca. Ronquidos que se mezclan con las indicaciones de Pelicot a sus secuaces. Podemos casi asistir a ese espectáculo. Somos en parte testigos de esa sala cargada de dolor, rabia e impotencia.
La pregunta por la convivencia con los hombres se abre como vertebradora de toda la argumentación. Garcia la plantea y nos increpa para pensar mediante ella todo el entramado sociopolítico que atraviesa las relaciones entre hombres y mujeres. Entramado que nos sitúa, además, cara a cara con la violencia, la disciplina del sistema sexo-género, las normas y roles que dicho sistema establece y la encarnación de los mismos por parte de todas y todos. Entramado que teje la constitución del espacio privado como el público, que nos vincula a determinados deseos, que nos individualiza y constituye en cuanto que sujetos. La pregunta de Garcia se abre a la cuestión del poder. Se asoma a ese abismo. Puesto que, en definitiva, lo que el caso Pelicot tiene de radical banalidad no es otra cosa que la normalización del ejercicio de poder de los hombres sobre las mujeres. Porque en el fondo, más allá de esos hombres sin historia, de esos «señores cualesquiera», lo que se juega en este caso no es sino nuestra propia historia. La de Gisèle, la tuya, la mía, la de tu madre, la de todas. Una historia atravesada, fundamentada y constituida en la apropiación y normalización de la violencia ejercida por hombres sobre el cuerpo de las mujeres. Se trata de la larga historia de la sumisión, en la cual muchos hombres siguen creyendo.
Este no es un libro sobre el consentimiento, como tantos otros que se han publicado en los últimos tiempos, como aquellos que ha escrito la propia Garcia y en los que lo analiza de manera magistral. Por el contrario, este es un libro sobre la violación. Uno que se atreve a indagar en ese vínculo doloroso y violento que un orden patriarcal fundamenta entre hombres y mujeres. Es un libro sobre un sistema de dominación que nos disciplina en la sumisión y en la complacencia, que nos modela en dicotomías jerarquizadas, injustas, racialmente desiguales. También sobre un proyecto político que nos define, nos sitúa, nos individualiza. Y una de esas maneras fundantes de individualización no es otra que la llamada «mística de la masculinidad».
Resulta particularmente interesante la distinción que hace la autora entre virilidad y masculinidad. La primera podría ser definida con todas aquellas características que otorgamos a una masculinidad hegemónica. Modo de encarnación del género educado en eso que Rita Segato denominó la pedagogía de la crueldad. Este fetiche político es el resultado de una representación cultural, simbólica, sociohistórica, de discursos y dispositivos de dominio que generan una ficción de poder. Por ende, nada hay en ella de natural. Ningún residuo esencialista encontraremos detrás de este personaje-fantoche político. Se trata de una masculinidad ficcional que naturaliza la fuerza, la violencia, la autoridad. Que gestiona y se erige en la ley del padre, que se autoproclama dueño y garante de la familia heterosexual, cuyos bienes humanos y materiales le pertenecen de suyo. El espacio privado es su reino; a la vez que su voz y autoridad son reconocidas y validadas por el espacio público. Pero, y esto es lo más importante, dicho personaje no puede funcionar sin su par dicotómico, minorizado y sometido. Al mismo tiempo que se normaliza una masculinidad violenta, dueña de sí misma y de todos los que forman parte de su órbita, se normaliza la sumisión y la obediencia de los sujetos feminizados. No hay virilidad sin feminidad subyugada y oprimida.
Manon Garcia ya nos ha enseñado que no nacemos sumisas, sino que nos convertimos en sujetos sometidos. «[V]ivimos en sociedades estructuradas por normas sociales de género, generalmente denominadas masculinidad y feminidad, que sirven para mantener y reproducir un orden jerárquico» (pp. 61-62). Vivimos en sociedades organizadas de tal manera que hemos normalizado, incluso naturalizado, que los hombres dominen a las mujeres, que puedan disociarse de sus sentimientos, que invisibilicen sus deseos y malestares, que no tengan en cuenta su consentimiento. Vivimos en sociedades donde los hombres creen que, si el marido autoriza, todo está permitido con el cuerpo de su mujer. Vivimos en sociedades en las que la condición misma de violable, penetrable, humillable forma parte de nuestra condición de mujeres. Cuerpos siempre sujetos al deseo del otro, a la violencia del otro. Objetos transaccionables nunca considerados iguales. Como afirma Virginie Despentes, «somos el sexo del miedo, de la humillación, el sexo extranjero».
Y en ese «continuum de la violencia» se basa el contrato sexual entre hombres y mujeres. Un contrato que, como nos enseñó Carole Pateman, es de suyo un contrato desigual, injusto y tramposo. Un contrato en el que la violación se establece como proyecto político necesario para el buen funcionamiento del orden patriarcal. Aquí radica uno de los giros filosófico-políticos más potentes del libro de Garcia, dado que no sólo nos insta a poner el foco en otro lugar; ya no en el consentimiento, como tampoco en nuestras hiperbólicas preguntas en torno al mal o la monstruosidad del mismo, ni siquiera en la ordinariez de los hechos o en una posible lectura psicopatologizante que incida en un trauma originario. No, la tesis de Garcia propone una ampliación de la idea de la cultura de la violación, analizando en profundidad las consecuencias políticas que radican en este pacto fraterno entre hombres.
Si hay cultura de la violación, afirma Garcia, se debe a que hay una cultura de la violencia. Hay una aceptación de la dominación y de la crueldad. Hay una disciplina de la sexualidad femenina a través del miedo y la sumisión. Pero también, hay una cultura del incesto en el seno de la familia burguesa. Hay todo un orden histórico, político, económico, social, simbólico, mediático que normaliza la radical dominación de las mujeres por parte de los hombres. Hombres cualesquiera, ordinarios, banales para quienes hay cuerpos y sujetos que les pertenecen de suyo y a los cuales pueden violentar, sin pararse ni un solo momento a realizar un ejercicio de introspección sobre las consecuencias de sus acciones.
Asomarnos a esa anodina habitación conyugal de los Pelicot supone un viaje sin censura al interior mismo del patriarcado. A su intimidad más siniestra, iluminada por una mesilla de noche en la que se coloca un portarretrato con la foto de nietos sonrientes. Tan cotidiana y gris como aterradora. Tan insustancial como toda familia burguesa que se precie y tan inquietante como sus silencios y omisiones, sus secretos que esconden y amortiguan las más oscuras vejaciones. Nada hay de extraordinario ni anómalo en todo ello. Salvo la violencia de una sumisión química que se añade a la sumisión tout court en la que somos educadas la gran mayoría de las mujeres. Sus cómplices eran testigos de la intención de ese marido, que pintaba sobre el cuerpo de Gisèle, mientras era violada, «soy una zorra sumisa». Pues ser mujer supone situarse en ese entramado de sumisión, que se nos cuela hasta la médula, hasta en nuestros deseos y anhelos. Y «no es una mente enferma la que quiere y exige la sumisión de las mujeres, es la forma en que funciona la masculinidad hegemónica. Ser un hombre, uno de verdad, es tener una “zorra sumisa”» (p. 85).
¿Cómo, entonces, vivir con los hombres? ¿Cómo construir, nos dice Garcia, sobre ese campo en ruinas que es la sexualidad masculina? ¿Cómo habitar más allá de ese orden patriarcal, violento y cruel en el que nos hemos individualizado y sometido? Vivir con los hombres conlleva un replanteamiento radical del vivir-con, de la construcción de una comunidad otra en la que ni la virilidad reactiva ni la feminidad sumisa tengan cabida. De ahí la necesidad de desmontar, de desactivar esos fetiches esencialistas, esas categorías políticas como nos enseñó Wittig, para convertirnos en desertoras y desertores conscientes del género. Y puesto que nada hay de inmutable en dichos personajes performáticos, tenemos por delante todo un horizonte de posibilidad para construir alianzas con masculinidades diversas, heterogéneas, menos opresoras. Pues, como afirma Garcia, comprender la estructura y el entramado violento que sostiene la masculinidad hegemónica implica tomar conciencia de un orden social que ningún hombre debería desear.
Una de las pocas imágenes esperanzadoras del libro tiene lugar en la calle, ante una multitud abigarrada y diversa que espera la sentencia. Garcia nos describe una masa de gente poblada de hombres jóvenes, de viejos, algunos con carritos de bebé y con sus hijxs, personas trans y queer, mujeres de todas las edades y procedencias, antiguas feministas se mezclan con algunas jóvenes que portan su hiyab, periodistas de todas partes del mundo. Su mirada se emociona ante un afuera heterogéneo contrapuesto a los días sombríos del juicio. Un afuera claramente prometedor que sirve de abrazo colectivo a Gisèle Pelicot, con sus aplausos y pancartas. Las luchas feministas parecieran cuajar en nosotrxs y, a pesar de las resistencias y los envites conservadores, ya no es posible negar su potencia transformadora, su fuerza radical para construir un mundo más justo, menos siniestro, menos doloroso. Quizá, como afirma Garcia, hoy menos que ayer tenemos la certeza de no clamar en un desierto.
Carolina Meloni González
Introducción
Aquella mañana, lo que más me llamó la atención al llegar a las 7:15 al exterior del Palacio de Justicia de Aviñón fueron las mujeres que esperaban pacientemente a las puertas. Junto a mí en la cola, mientras me reunía con un colega inglés que me estaba esperando allí, había dos jóvenes veinteañeras, a las que pronto se unió una tercera que les traía café y cruasanes. Al otro lado de la calle, una enorme pancarta flotaba sobre las murallas de la ciudad. «Una violación es una violación», clamaba en respuesta a las palabras de De Palma, uno de los abogados de la defensa, que había explicado durante los primeros días del juicio que «hay violaciones y violaciones», dando a entender que, después de todo, las violaciones masivas a las que fue sometida Gisèle Pelicot no eran tan graves, no eran «verdaderas violaciones». Los carteles feministas llevaron el juicio a las calles de Aviñón inscribiendo mensajes en sus paredes, sobre todo a lo largo del camino que recorría Gisèle. Los mensajes están en varios idiomas; según la fase del juicio, apoyan a Gisèle o repiten las escandalosas palabras de los acusados o de sus abogados.
Delante, un grupo de mujeres mayores. No cabe duda de que son asiduas. Se conocen, hablan entre ellas, todo gira en torno a una, cuya autoridad natural salta a la vista. Desde septiembre, Brigitte, impecablemente vestida y maquillada, con el pañuelo a juego con el color de su pintalabios, toma todas las mañanas el autobús de las 6:19 para ir al tribunal, a pesar de que las vistas no empiezan hasta las 9:00. Brigitte, Bernadette, Dominique y las demás me impresionan. Estas mujeres, jubiladas, acudieron al comienzo del juicio, del que algo habían leído en la prensa local. Un día, luego otro, hasta que decidieron que pasarían aquí este otoño de 2024. Se han convertido en expertas, conocen el caso al dedillo, los nombres de los acusados, de sus abogados, las estrategias de la defensa.
El 4 de noviembre, al reanudarse el juicio tras una semana de pausa por la festividad de Todos los Santos, el principal tema de conversación es la organización del juicio: el tribunal de Aviñón, que no había tenido en cuenta la posibilidad de que Gisèle Pelicot rehusara a su derecho a que el juicio se celebrara a puerta cerrada, se ha visto desbordado por la magnitud de la atención tanto pública como periodística que está recibiendo el proceso. La sala es demasiado pequeña para acoger al tribunal, a los acusados, a sus abogados, a la acusación particular, a los periodistas y al público. Se decidió que este último seguiría las deliberaciones desde una sala donde se retransmitiría. Pero incluso esta sala resultaba demasiado pequeña, por lo que la gente tiene que llegar muy temprano para conseguir un asiento, que todas y todos corren el riesgo de perder cuando se suspende la sesión. En la práctica, esto significó que estas mujeres, que llevan acudiendo al juicio desde su inicio y se levantan todos los días antes del amanecer, no pudieron asistir a la intervención de Gisèle Pelicot previa a las vacaciones: antes de que hablara hubo una breve pausa, por lo que la sala donde se estaba retransmitiendo se vació y quienes esperaban fuera pudieron ocupar el lugar de los habituales.
Las escucho lamentarse de que no se tenga en cuenta la regularidad de su presencia y no puedo evitar pensar que tal vez no sea para tanto, que quizá se están pasando un poco al escandalizarse así. Por el contrario, con el paso del tiempo llegué a pensar que este asunto de las colas, de la sala de retransmisión, de quién tiene derecho a ver qué, resulta decisivo: visibiliza el problema de la financiación de la justicia en Francia, pero también el del lugar de los ciudadanos/as y los periodistas en los procesos penales. Cuando, después de tres días en la sala de retransmisiones, por fin pude entrar en la sala «real» gracias a una acreditación, me di cuenta de todo lo que no había visto, sentido, comprendido. La cámara que graba lo que ocurre en la sala es fija: se ve un plano general de los jueces, los procuradores del ministerio público y el estrado donde comparecen los peritos, los testigos y los acusados que siguen en libertad. Nunca vemos a los policías, a los abogados de la defensa, a los acusados detenidos. Tampoco vemos los contactos entre estos últimos, sus risitas, ni la forma en que Dominique Pelicot parece dominar físicamente el juicio desde su cabina. Volveré sobre ello. A la inversa, los jueces, los procuradores del ministerio público, los periodistas no ven ni oyen las reacciones del público.
A medida que pasa el tiempo, la cola a las puertas se va haciendo más larga: mujeres jóvenes interesadas por el juicio, una madre y su hija que han venido de lejos para ver a «Gisèle» y comprender, una actriz del oeste de Francia. Más tarde llegan algunos hombres, pero no puedo hablar con ellos: para nosotras, esa mañana, su presencia es un misterio. ¿Qué quieren? ¿Están allí con la esperanza de ver los vídeos de los abusos sufridos por Gisèle Pelicot? Brigitte nos asegura que hoy no habrá vídeos. Pero cuando los haya, nos dice, habrá mucha gente y podremos ver a «esos culitos inquietos» en la sala donde se retransmite. ¿Quiénes son esos hombres? Algunos parecen pensar que es un acontecimiento que no hay que perderse, que tienen que estar allí, pero no hablan con nosotras, más allá de dos que está claro que esperan congeniar con las allí presentes.
Unos minutos antes de que se abrieran las puertas, llegaron algunos hombres, sin esperar su turno en la cola. Lo primero que pensé fue que intentaban colarse, pero me percaté de que probablemente estaban esperando otros casos, otros juicios. Sin embargo, se me escapaba lo obvio: algunos de ellos son los acusados del juicio que ha despertado mi interés. De las cincuenta personas encausadas junto con Dominique Pelicot, una está fugada y algunas en la cárcel, pero la mayoría no están en prisión preventiva. Vienen al tribunal por la mañana y te los cruzas en el pasillo, camino del baño o de la máquina de café. Cuando son muchos los periodistas presentes, llevan máscaras y capuchas en el salón de los pasos perdidos para evitar ser fotografiados, pero no siempre es así. Y como en la sala de retransmisiones sólo se los puede ver en la pantalla cuando están en el estrado, los primeros días los pasé preguntándome por cada hombre que veía sin la toga de abogado –¿es o no un violador?–, y una vez que los hube identificado y descubierto el odio que sienten algunos de ellos por las «feministas rabiosas» presentes en el juicio, dejaría de encontrarme cómoda desde entonces.
Incluso antes de llegar a las puertas, en el salón de los pasos perdidoso en la sala de retransmisiones, ya tenía la impresión de estar en el juicio, de entender el juicio, de vivir en el juicio. Como filósofa especializada en cuestiones feministas y, en particular, en los conceptos de sumisión y consentimiento, hace meses que me tiene cautivada esta historia, este juicio, que me parece una serie infinita de preguntas que ocupan mi atención desde hace casi quince años. La historia ya captó mi interés cuando Lorraine de Foucher la cubrió en Le Monde en junio de 2023. Cada día acabo exhausta tras leer todos los artículos que encuentro, siento como si sólo pudiera pensar en ella, en ellos y en aquella habitación de Mazan. Pero lo que me llama la atención esta bonita mañana invernal en Provenza es que, en el fondo, las demás mujeres que están allí están tan atrapadas en el juicio como yo, son tan conscientes como yo de que algo de sus vidas está en juego en estos días de vistas. Experimento una solidaridad que no es ni abstracta ni inmediatamente política: más allá de la cuestión de si Dominique Pelicot es o no un monstruo, de si Gisèle sospechaba algo o no, de si esos otros hombres son o no personas normales y corrientes, esa mañana veo que este juicio nos está haciendo algo a todos los que esperamos juntos. A todas nos conmueve ver llegar a Gisèle Pelicot, flanqueada por sus dos abogados que parecen protegerla de la violencia del mundo, ver cómo se la aplaude cada mañana y cada tarde. En este salón de los pasos perdidos, la idea de «todas nosotras» es tangible y concreta.
Esto es sin duda lo que me ha convencido para escribir este libro: hay algo en este juicio que nos concierne –aunque no sé muy bien quién es ese «nosotros»–, que es difícil resumir en un elemento, un foro, un artículo. No es sólo el juicio a (la cultura de) la violación, el juicio a la sumisión química, el juicio a estos hombres. Debe ser, por supuesto, el juicio justo, republicano e individualizado de estos cincuenta y un hombres, pero no es por eso por lo que estamos esperando en fila india a la intemperie, con frío, y por lo que más de trescientos periodistas de todo el mundo han solicitado acreditación.
Una de las tesis centrales de este libro es la siguiente: lo que hace que el juicio por las violaciones de Mazan sea un gran juicio en el sentido histórico es, paradójicamente, que pone fin a la esperanza exclusiva depositada en el poder judicial. Es el juicio que demuestra que los juicios nunca serán suficientes: si un solo hombre en una pequeña ciudad como Mazan consigue que acudan a su casa al menos setenta hombres diferentes que viven en un radio inferior a cincuenta kilómetros (la web Coco funciona por geolocalización y Dominique Pelicot quería asegurarse de que los hombres pudieran llegar rápidamente), ¿cuántos habrá en Francia dispuestos a violar a una mujer inconsciente si se presenta la ocasión? Si, ante los vídeos más explícitos y condenatorios imaginables, tantos encausados siguen tratando de negar los hechos o su intención, ¿qué pueden hacer los jueces o los jurados cuando no se enfrentan a un coleccionista meticuloso y obsesionado con la grabación en vídeo? Si, en su mayoría, estos hombres parecen tan poco avergonzados de lo que han hecho, tan prestos a poner excusas, incluso tras un largo periodo en la cárcel, ¿cómo pueden ver su sentencia como algo más que un castigo temporal que no cambiará gran cosa? Si sus abogados utilizan tantos clichés sexistas y no dejan de defender a sus clientes haciendo que se sientan menos responsables, ¿cómo estos hombres, sus familias y sus amigos van a ver este juicio como otra cosa que una injusticia? Ninguna administración penitenciaria será lo suficientemente grande, poderosa o eficaz como para hacer que los hombres dejen de violar. Pero si «dejar que la ley haga su trabajo», como siempre dicen aquellos a quienes tanto preocupan los excesos feministas, es poco probable que resuelva el problema, ¿qué se puede hacer? Como a muchas mujeres, hay una pregunta que me atormenta, me persigue, vuelve cuando menos me lo espero: ¿podemos vivir con los hombres? ¿A qué precio?
Sé que esta pregunta puede irritar, ofender, incomodar, pero preferiría que me ofendiera a que me atormentara. Me gustaría poder llamar a la calma, a ver las cosas con perspectiva, pero este juicio pone de relieve en mi vida cotidiana, incluso más de lo acostumbrado, la inmensa paciencia, resistencia –o quizá deberíamos decir sumisión– que tenemos. Me visto y me preocupo: no quiero parecer demasiado sexi (no me extraña que la violen), no quiero parecer demasiado descuidada (ah, bueno, no me extraña que su marido la engañe, ¿has visto qué dejada está?). Si llevo este vestido, ¿me tomarán en serio mis alumnos? En fin, tengo suerte de ir haciéndome mayor, así soy más discreta. Bajo las escaleras y me siento inquieta –¿y si otra vez hay un hombre agresivo en el pasillo?–, atravieso el parque para llevar a mis hijas a la guardería. Por suerte estoy con las niñas, ya que es más probable que los hombres que merodean por el parque se me acerquen cuando estoy sola. Veo las noticias. ¿Puff Daddy? Bueno, se veía venir. ¿Pero hasta el abate Pierre