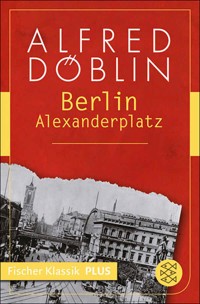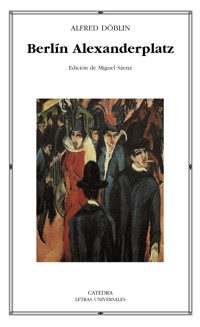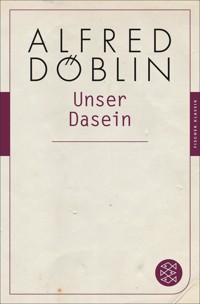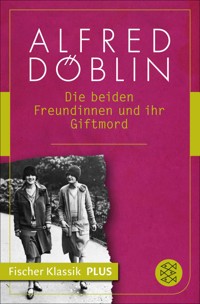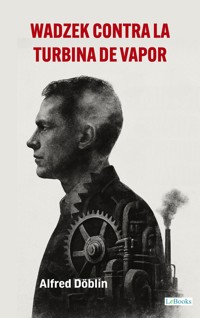
1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Wadzek contra la turbina de vapor es una de las primeras novelas de Alfred Döblin y se presenta como una crítica a la modernidad industrial y al impacto de la tecnología en la vida humana. Publicada en 1918, la obra no sigue un desarrollo lineal clásico, sino que combina narración, descripción técnica y reflexiones sociales para mostrar el enfrentamiento entre el hombre y la máquina. La historia gira en torno a Wadzek, un empresario de mediana edad que se ve arrastrado a una lucha desigual contra el avance de las nuevas turbinas de vapor, símbolo del progreso industrial. A lo largo de la narración, su resistencia refleja tanto la obsesión individual como la incapacidad de detener un proceso histórico de transformación económica y tecnológica. La obra explora las tensiones entre tradición y modernidad, poder y vulnerabilidad, mostrando cómo la maquinaria no solo transforma la industria, sino también las relaciones humanas y la percepción del propio individuo en un mundo cambiante. Desde su publicación, la novela se ha destacado por su estilo fragmentado y experimental, anticipando rasgos de la literatura modernista que Döblin desarrollaría más tarde en su célebre Berlín Alexanderplatz. El choque entre lo humano y lo mecánico, así como la representación del desarraigo ante la modernidad, hacen de la obra un documento literario que invita a reflexionar sobre los efectos sociales y psicológicos del progreso técnico. Alfred Döblin (1878–1957) fue un novelista y médico alemán, reconocido como una de las figuras clave de la literatura alemana del siglo XX. Vinculado al expresionismo y más tarde al modernismo literario, exploró en sus obras la relación entre individuo, sociedad y modernidad, con un estilo innovador que lo convirtió en referencia para generaciones posteriores de escritores.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 574
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Alfred Döblin
WADZEK CONTRA LA TURBINA DE VAPOR
Original Title:
“Wadzkes Kampf mit der Dampfturbine”
First Edition
Contents
INTRODUCCIÓN
LIBRO PRIMERO
La Conspiración
LIBRO SEGUNDO
El Asedio de Reinickendorf
LIBRO TERCERO
Por los Suelos y Hecho Trizas
LIBRO CUARTO
Uno Se Recompone Y Vuelve A Su Casa
INTRODUCCIÓN
Alfred Döblin
1878-1957
Alfred Döblin fue un novelista y ensayista alemán, ampliamente reconocido como una de las figuras más influyentes de la literatura del siglo XX. Nacido en Stettin, entonces parte del Imperio Alemán (hoy Szczecin, Polonia), Döblin es conocido por sus obras que exploran las tensiones de la vida urbana moderna, la alienación del individuo en la gran ciudad y la transformación social provocada por el progreso industrial y tecnológico. Su estilo innovador y experimental lo situó entre los principales representantes de la modernidad literaria en lengua alemana.
Vida temprana y educación
Alfred Döblin nació en el seno de una familia judía de clase media. Su infancia estuvo marcada por el abandono de su padre, lo que obligó a la familia a trasladarse a Berlín, ciudad que ejercería una profunda influencia en su vida y en su obra. Estudió medicina en varias universidades alemanas y se especializó en psiquiatría y neurología. El contacto con pacientes y la observación clínica de la mente humana influyeron decisivamente en su literatura, impregnándola de un profundo interés por lo psicológico y lo social.
Carrera y contribuciones
Döblin se convirtió en una de las voces más originales de la literatura alemana de entreguerras. Su novela más famosa, Berlin Alexanderplatz (1929), es considerada una obra maestra del modernismo. A través de la historia de Franz Biberkopf, un exconvicto que intenta rehacer su vida en la tumultuosa Berlín de la República de Weimar, Döblin retrata la alienación, el caos urbano y la lucha del individuo contra un entorno opresivo y cambiante. La obra destaca por su estilo innovador, que combina narración tradicional con técnicas propias del cine, la prensa y la radio, anticipando recursos de la literatura contemporánea.
Además de Berlin Alexanderplatz, Döblin escribió numerosas novelas, ensayos y relatos. Obras como Wadzeks Kampf mit der Dampfturbine (1918) y Wallenstein (1920) muestran su preocupación por la relación entre individuo, tecnología y sociedad. Su producción literaria abarcó también temas históricos y religiosos, reflejando su constante búsqueda de nuevas formas de expresión.
Impacto y legado
El impacto de Döblin en la literatura alemana y mundial fue significativo. Admirado por escritores como Bertolt Brecht y Günter Grass, fue considerado un pionero en la exploración de las posibilidades narrativas modernas. Su capacidad para fusionar lo documental, lo psicológico y lo experimental abrió caminos para la novela urbana del siglo XX.
Aunque durante su vida tuvo reconocimiento, la ascensión del nazismo obligó a Döblin, judío y crítico del régimen, a exiliarse primero en Francia y luego en Estados Unidos. Tras la guerra regresó a Alemania, pero su fama nunca alcanzó las dimensiones de otros contemporáneos. Sin embargo, la crítica actual lo sitúa como una figura central de la modernidad literaria.
Alfred Döblin murió en 1957 en Emmendingen, Alemania. Aunque durante décadas fue menos conocido que otros autores de su tiempo, su obra ha sido reevaluada y reconocida como fundamental para comprender la literatura del siglo XX. Berlin Alexanderplatz, en particular, sigue siendo un referente de la novela moderna y ha inspirado adaptaciones cinematográficas y televisivas, además de ensayos críticos en todo el mundo.
La influencia de Döblin va más allá de lo literario: su mirada crítica sobre la sociedad industrial, la fragmentación de la experiencia moderna y la lucha del ser humano por mantener su dignidad en contextos adversos resuenan todavía en la cultura contemporánea. Con su estilo audaz y experimental, dejó un legado que asegura su lugar entre los grandes innovadores de la narrativa moderna.
Sobre la obra
Wadzek contra la turbina de vapor es una de las primeras novelas de Alfred Döblin y se presenta como una crítica a la modernidad industrial y al impacto de la tecnología en la vida humana. Publicada en 1918, la obra no sigue un desarrollo lineal clásico, sino que combina narración, descripción técnica y reflexiones sociales para mostrar el enfrentamiento entre el hombre y la máquina.
La historia gira en torno a Wadzek, un empresario de mediana edad que se ve arrastrado a una lucha desigual contra el avance de las nuevas turbinas de vapor, símbolo del progreso industrial. A lo largo de la narración, su resistencia refleja tanto la obsesión individual como la incapacidad de detener un proceso histórico de transformación económica y tecnológica. La obra explora las tensiones entre tradición y modernidad, poder y vulnerabilidad, mostrando cómo la maquinaria no solo transforma la industria, sino también las relaciones humanas y la percepción del propio individuo en un mundo cambiante.
Desde su publicación, la novela se ha destacado por su estilo fragmentado y experimental, anticipando rasgos de la literatura modernista que Döblin desarrollaría más tarde en su célebre Berlín Alexanderplatz. El choque entre lo humano y lo mecánico, así como la representación del desarraigo ante la modernidad, hacen de la obra un documento literario que invita a reflexionar sobre los efectos sociales y psicológicos del progreso técnico.
Alfred Döblin (1878–1957) fue un novelista y médico alemán, reconocido como una de las figuras clave de la literatura alemana del siglo XX. Vinculado al expresionismo y más tarde al modernismo literario, exploró en sus obras la relación entre individuo, sociedad y modernidad, con un estilo innovador que lo convirtió en referencia para generaciones posteriores de escritores.
WADZEK CONTRA LA TURBINA DE VAPOR
LIBRO PRIMERO
La Conspiración
Gabriele recorrió la Schöneberger Ufer. Cruzó el puente sobre el canal hasta la otra orilla del Spree. Se apeó ante un viejo edificio de la calle Am Blumeshof. Se adentró en la penumbra del comedor hasta encontrarse bajo la lámpara, que arrojaba sobre la mesa una mancha de luz de gas redonda y tenue. La puerta del recibidor crujió. Un buqué de flores salió a su encuentro desde la penumbra. Wadzek dijo con su voz habitual:
— Buenas tardes, buenas tardes, mi querida señorita.
Una criada vieja y encorvada ayudó a Gabriele a quitarse el abrigo.
Wadzek deambulaba por la habitación. Basculó sobre sus pies. Rodeó presuroso todos los muebles de la estancia. Aclaró la voz. Cacareó. Tenía el rostro infantil y alargado, con una barba hirsuta y rubicunda. Se acercaba a las sillas y los estantes, los olisqueaba, siempre amable, familiar, emparentado con todo. Correteaba vestido con sus mejores trapos, con las manos metidas hasta los codos en los pantalones para evitar cualquier signo de celebración. Solo parecía sentirse bien al amparo de algún objeto, y rara vez ocupaba el centro de la estancia. Si de pronto se sentía a descubierto, regresaba a su sitio con un movimiento escurridizo y sigiloso. Cuando Gabriele logró que se sentara, él se giró sobre el asiento y buscó el contacto con los flecos del mantel. Como colgaban demasiado, tironeó de un pequeño tapete sobre el que reposaba un jarrón.
— Deje ya el jarrón — dijo Gabriele.
Molesto, él retiró el brazo:
— Estoy nervioso. Eso a nadie le incumbe. Un jarrón no puede ponerme nervioso. Un jarrón tiene que estar en su sitio.
Wadzek miró inseguro más allá de la mesa, entre las patas de la silla. Se dirigió al aparador sorteando dos cenefas de la alfombra. Había abandonado la isla.
— Señor Wadzek, ¿acaso ha venido a entretenerme con sus nervios?
— No me malinterprete por costumbre, querida señorita. Un jarrón no es irrelevante. Ocurre lo mismo con los vestidos. Si toma este jarrón… Disculpe que me aferre a este objeto. Una explicación detallada no puede más que tranquilizar, tranquilizarnos a todos, digo bien, a todos.
— Estaba hablando de mi jarrón.
— Lo mismo que con los vestidos. No se asientan, cuelgan. Se balancean. Unas veces se sube el hombro, otras, se ve el corsé, otras la falda arrastra y queda demasiado corta por delante. En los de Gerson{1} todo estaba en su sitio.
— Pero señor Wadzek, no se referirá usted a mis vestidos.
— Por supuesto que no. ¿Por qué habría de hacerlo? Por supuesto que no, todo lo contrario. Es un comentario de índole general, cuya excepción usted etcétera, etcétera. Es más, en la fiesta benéfica del Hotel Bellevue yo mismo pude ver…
— ¿A qué viene hablar ahora de la fiesta benéfica?
— Un comentario algo errático por mi parte. Bien mirado, dicho de pasada, en absoluto pensado de pasada. No me culparé injustamente. El primo de Schneemann me lo contó con todo detalle; es cartelista, un decorador de primera. Me lo contó con tanto detalle que puedo imaginármelo a la perfección: cómo usted, al pasar junto a la hornacina azul o verde azulado que representaba el fondo del mar, miró dentro y dijo: "¡Qué cantidad de humo!". El fondo del mar humeaba demasiado para usted. Cómo conversaba con Stawinski…
Gabriele se rio con ganas:
— ¿De modo que también le habló de él?
Wadzek se detuvo, indignado:
— ¿De qué me acusa? Tiene usted una forma extremadamente ofensiva de hacer preguntas. — Era asustadizo, y trató de desarmarla fingiéndose agraviado. Ella intentó que abandonara su zona de sombra; él prosiguió, inseguro —No me entretenga con nimiedades. No logrará hacerme perder el hilo.
Gabriele permaneció en silencio.
— Niñerías — soltó él de repente — eso son niñerías. Podría hablarle de su paso, de sus andares, de…
— ¿De qué más? ¿Y qué ocurre con mis andares?
— Pero no lo haré.
— Qué nobleza de espíritu.
— Llámelo como quiera. Es una cuestión de psicología, tacto, consideración, pero no viene al caso… Ya no sé ni hablar.
Wadzek se sentó junto a la mesa, en silencio.
— ¿Acaso lo he ofendido, señor Wadzek?
Él peroró con aparente frialdad y tono de cronista de periódico:
— Sin duda alguna sus andares tienen algo que hace a los hombres perder los nervios. En Lombardía, donde estuve la pasada primavera, caminan de otra manera; Milán, Turín, alrededores. Usted adelanta el pie izquierdo con parsimonia, con demasiada lentitud para lo que acostumbramos nosotros; luego le sigue el derecho y, mientras, su tronco se inclina hacia delante de un modo especial, no en línea recta, como hace ahora mi mano, cuyos dedos imitan a sus piernas. Como un fruto maduro o una fuente de fruta. Como si fuera a derramarse. También podría decir: como un recipiente lleno de agua, un acuario con peces de colores que usted balanceara al punto de hacerlo rebosar.
— Quite las manos de la mesa. Resulta usted ridículo.
Él las retiró rápidamente y las escondió bajo el mantel:
— Discúlpeme. Por supuesto. El símil ha sido algo osado; traído por los dedos, digamos.
Ella se puso en pie seria, apagada:
— Dios mío, ¡qué insulso! ¿A qué ha venido en realidad?
Wadzek se mantuvo en sus trece. Al verse derrotado recurrió al descaro:
— Seguro que Rommel está de acuerdo con la imagen de la fuente de fruta. Su cuerpo se mece como si llevase manzanas en la parte de arriba. O como si estuviera lleno de agua.
— Ahora habla con acierto de mi tripa.
— Su tripa no es un tema de conversación, señorita. Yo mismo sé que una conversación debe girar alrededor de cosas, por así decirlo, más serias. La redondez de la conversación, eso que quede claro, exige que pasemos a…
— Mi tripa.
Ambos rieron.
— Preciso de su ayuda, señorita.
— Soy toda oídos.
Él volvió a desaparecer junto a la pared:
— Así no. Con un "soy toda oídos" no puedo hablar. No quiero ofender a nadie, pero son expresiones que acaban conmigo. Me hacen perder el norte, el hilo.
— Debo pedirle algo a Rommel.
— ¡Vaya maneras asesinas! — exclamó Wadzek; se detuvo junto a la estantería de libros, hinchó el rostro y sacó pecho — No debe pedirle nada en absoluto. No de mi parte. No necesito favores. Favor por aquí, favor por allá. ¿Cómo se atreve?
Wadzek sacudió el brazo en dirección a ella. Gabriele respondió enojada:
— Le prohíbo que grite. Maldiga, sea cruel, pero no grite.
Él prosiguió, sarcástico:
— No me hará perder la calma. La calma es un regalo divino de mi difunto padre, su único legado… Necesito un favor relacionado con su amigo… Decir favor tal vez sea exagerado. Que conste que me ataca en vano con sus insultos.
— Así que un favor.
Wadzek suspiró y puso los ojos en blanco:
— ¡Por el amor de Dios! ¿A qué clase de cueva he venido a parar?
Gabriele se acercó a él:
— Como se le ocurra decir una sola palabra más… — Se dejó caer sobre la mecedora — Se presenta por sorpresa, con unos botines sin lustre y ni siquiera se pone un cuello limpio. En casa se besuquea con su mujer. ¿Qué tengo yo que ver con usted? Está abusando de mí. No se haga el sorprendido. Rommel me mantiene, usted me divierte, a veces; no soy más que la amante de Rommel. Yo me lo he buscado. Pero que me ladren como hace usted con su "¡Por el amor de Dios!", eso sí que no me lo he buscado.
Wadzek abrió de pronto la boca y los brazos de par en par:
— ¡Qué terrible error! Si supiera el afecto que le tengo. Todos quienes le hemos facilitado las cosas en Berlín. Y cómo hemos aprendido a estimarla profundamente, a venerarla, querida señorita Gabriele.
Ella lo observó detenidamente:
— ¿Cuántos hijos tiene?
Wadzek dio unos saltitos y se puso a manotear por lo bajo:
— A estimarla profundamente.
— Que cuántos hijos tiene.
— ¿Hijos? ¿Por qué? Una.
— ¿Tiene usted una hija?
— Hija, sí; una hija. Herta tiene diecinueve años; no es que sea hermosa precisamente. Ha salido a su madre.
Los ojos de Gabriele centellearon:
— Quiero conocer a su hija. ¿O tiene algo en contra?
— Herta es hija de Berlín. Así que quiere conocer a mi Herta. Esto…, naturalmente, una de esas ocurrencias repentinas. Se lo diré a ella; tengo que pensarlo, por supuesto, señorita.
— Quiero conocer a su hija.
Wadzek gritó más fuerte que ella; Gabriele debía informarle a tiempo, con tiempo, antes de tiempo, de una transacción que Rommel planeaba. La contuvo con grandilocuencia.
— Nada de compasión. Nada de limosnas. Nada de agobios.
Gabriele se mantuvo impasible, mirándose las uñas. Wadzek, en medio de la habitación, se tiraba de la barba rubia. Ella alzó la mirada.
— Naturalmente, nadie ha hablado de limosnas. Nos hacemos un encargo mutuo que ambos nos esforzaremos por cumplir con la mejor de las disposiciones.
Ya en la puerta, el hombre bajito se giró y revolvió las manos en los bolsillos del pantalón.
— En realidad se trata de…
Se pisó a sí mismo; acongojado, frunció el ceño y alzó una mirada torva hacia Gabriele.
Ella ladeó la cabeza, irónica.
— Las mujeres tienen extrañas ideas sobre algunas cosas, ¿verdad?
— Algo hay de cierto en ello. Es difícil opinar — miradas furiosas, mano en la puerta — no se debe opinar, no se debe. Se trata del intelecto de la mujer, ese intelecto indiscriminado con el que siempre tengo que lidiar. Una cosa son los negocios, otra los negocios familiares y otra las relaciones familiares. Pero no pienso explicarlo. — Wadzek permaneció tembloroso ante ella —¿O sí?
Gabriele dijo:
— No sé si pedirle que me presente también a su señora esposa.
— Bueno, lo dicho… — Wadzek dio un portazo.
Schneemann era un holgazán. Wadzek lo había conocido durante una visita a la fundición de Rommel. En la ciudad había muchos como él; se costeaban pequeñas oficinas, hacían como que criticaban las sentencias del Reichsgericht en opúsculos y artículos de periódico; como médicos, eran incapaces de abrir una consulta; pero destacaban como bacteriólogos, y descubrían un nuevo bacilo tifoideo con el que figurar en el volumen 2, página 617, apartado B del registro general. Como ingeniero, Schneemann padecía ideas. Al igual que el resto de hombres de su especie, tenía una mujer inteligente y sufridora, y varios hijos. Siendo aún muy joven, en Stettin, intentó extraer del carbón un determinado gas con un nombre difícilmente pronunciable, cosa que logró después de haber consumido el capital de su esposa en varios experimentos. Entonces una gran fábrica sacó a la luz el mismo procedimiento en idénticas condiciones; poco antes habían robado en casa de Schneemann. El ingeniero se marchó de Stettin. La mala vigilancia de la vivienda; la culpa fue de la policía, la evolución general de aquel nido de arenques. En la plaza de la estación, donde los mozos de cuerda pasaban las horas, Schneemann renegó de aquella ciudad:
— ¡Malditas sean Stettin y Gotzlow, Podejuch y Pomerania entera!
Su mujer, sollozante, tuvo que arrastrarlo hacia el interior de la estación; los mozos de cuerda tuvieron tema de conversación para toda la tarde.
En Berlín se convirtió en un simple ingeniero de Rommel; pasó algún tiempo hasta que su maquinaria se hizo a la idea. Schneemann se encortezó de resquemor. Su rabia se transformó en resquemor. Sirvió, sirvió, sirvió. Poco a poco se fue oponiendo a la política liberal, leía diarios conservadores y ensalzaba al artesano y al campesino que no se dejaban humillar por los patronos de la gran ciudad. Obsequiaba a las pequeñas asociaciones de las que era miembro con improvisadas soflamas sobre el autogobierno de las ciudades. Por lo general era taciturno, y seguía urdiendo fervorosos planes, cavilando, construyendo sobre el papel. Como no tenía dónde hacer los experimentos, lo dejaba estar y se limitaba a romperse la cabeza. Era gordo, achaparrado y calvo; tenía el rostro muy ancho, vestía con esmero, era lento, meditabundo, carecía de aguante. Sus citas venían de dentro y eran de Goethe: "Sentirá su fortaleza, se diga lo que se diga"; en realidad quería decir "bajeza" pero olvidaba mencionarlo{2}. En Berlín descubrió su pasión por el ejército, en el que no había podido ingresar a causa de su gordura. Sueños tenía muchos y agitados; se veía por ejemplo de pie como un antiguo romano, el escudo en el brazo izquierdo, el gladio en el puño derecho, esperando la orden de ataque. A sus hijos pequeños solía prohibirles, entre susurros, que hiciesen ruido:
— ¡No golpeéis tan fuerte, no tan fuerte! Un mástil demasiado alto atrae a los rayos.
Al decirlo, Schneemann miraba a su alrededor de una forma particular.
Solía ir a jugar a los bolos con Wadzek, el director de la fábrica. Cuando surgieron los rumores de que Rommel quería absorber la empresa de Wadzek comprando poco a poco las acciones, éste confió a su amigo las medidas que tomaría para impedirlo. Aquellas conversaciones afectaron seriamente a Schneemann. Su vitalismo comenzó a remitir. Deambulaba como un conspirador; sus pasos resonaban fuertemente sobre el suelo de madera. Enterrado en su cama alta y rústica, empezó a necesitar muchas horas de sueño. A veces las discusiones le afectaban tanto que acababa sumido en un estado similar a la parálisis, completamente turulato y sentado junto a un Wadzek nervioso que no dejaba de zarandearlo, ante lo cual Schneemann gruñía:
— Déjalo ya, Franz, estoy completamente de tu parte.
Por lo demás solían tratarse de usted. Aquel Wadzek mordaz y nervioso, adversario de un Rommel sojuzgador, había sido siempre el héroe de Schneemann, quien lo apoyaría contra viento y marea, como presa de una tensión convulsiva.
Estaban sentados en el Café Stern de la Chausseestrasse. Tras varias conversaciones, decidieron que lo mejor sería disparar a Rommel en el corazón. La expresión era de Schneemann, que era gordo como un muñeco de nieve y golpeaba a Wadzek tras la mesa de mármol. Ordenaron al camarero que se retirara. Permanecieron en silencio durante varios minutos y comenzaron a pavonearse. Un día después de su encuentro con Gabriele, Wadzek susurró:
— Quiere a mi hija. Un sacrificio humano.
Schneemann preguntó:
— ¿A cuál de ellas?
— Es igual. Solo tengo una. Es imposible descubrir sus intenciones. ¿Qué me aconseja?
— Prudencia, cautela: mucha cautela.
Wadzek fanfarroneó:
— Se la daré. ¿Y sabe por qué? Schneemann, ése será mi proyectil. La pequeña Herta, sí, señor. Con arco y con flecha{3}. Si consigo que me abran la puerta, ya estoy dentro.
— Pero, Wadzek, ¿tendrá usted el valor de arrojar a su hija a esa cueva de leones?
— A la jaula de los leones, es correcto. También a usted le parece una expresión adecuada.
— Yo no sería capaz de mandar a mi hija…
— En cualquier caso, Gabriele y yo discutimos por esa expresión tan característica. Pero le entregaré a mi hija. Somos reyes, como quien dice, reyes, aunque trabajemos; todo lo demás ha de someterse a nosotros, ha de servirnos:
Familia, casa, hija. A gusto o a disgusto, es indiferente. Hoy en día tenemos armas muy distintas a las de antaño.
— ¿Entonces ella se irá?
— Tendrá que hacerlo. La montaré en un coche y la mandaré allí.
— Un sacrificio humano — dijo Schneemann sacudiéndose, verdaderamente admirado; luego se despegó de los labios un pedacito de papel dorado que se había desprendido del cigarrillo.
Wadzek siguió hablando mientras se ponían el sombrero y el juego de café tintineaba en manos del camarero:
— Lo decido en este mismo instante. Y lo digo en serio, muy en serio. No me dejaré convencer por mi mujer. El punto de vista patriarcal es el correcto. Se monta a la niña en el coche y va para allá.
— ¿Responde usted de la moralidad de sus actos?
— Así es. Por cierto — dijo Wadzek mientras agarraba al gordo de Schneemann por el brazo y lo arrastraba hacia la calle — ¿dudaría usted de la moral de sus hijas? ¿Cuándo están en juego cosas como éstas? Quiero decir, cuando se trata de cosas de semejante trascendencia. ¿Dudaría usted de la moral de sus hijas?
— La mayor tiene siete años…
— Pongamos ocho, dieciocho o veintiocho. Con la mano en el corazón, Schneemann: así, en general, ¿dudaría de la moral de sus hijas? — Wadzek lo miró y sonrió victorioso —¿Dudaríamos nosotros de la moral de nuestras hijas? ¿Usted y yo? ¿Qué me dice, Schneemann?
Después de que Wadzek explicase a su mujer que había retomado — en el buen sentido — el contacto con la empresa de Jakob Rommel, y que Herta era en cierto modo una prenda a cambio de mantener buenas relaciones, la señora Pauline acabó cediendo; Herta estaba de pie, junto a la puerta, y pensó: "Me habría ido de todos modos". Llevaba mucho tiempo enviando cartas de admiración al Blumeshof, fruto de su entusiasmo de colegiala.
A mediados de enero la bolsa anunció: Fábrica de Locomotoras y Máquinas de Vapor de Heinersdorf (Wadzek), 95 1/2; a comienzos de mayo, 74. En la junta general de accionistas hubo caras encendidas; nadie permaneció sentado; la junta directiva no lograba hacerse con el control. Cuando alguien gritó: "¡Abran las ventanas!" — era un día oscuro, y la reunión tenía lugar en uno de los salones traseros del Bavaria — otro exclamó: "¡Eso, más luz entre tanta maquinación!". Las razones para justificar el descenso en el número de encargos eran infinitas: "Una propaganda deficiente", "La dirección no se adapta a los tiempos que corren", "Ya no estamos a la altura".
Wadzek recurrió al sarcasmo, interrogó a los presentes acerca de la procedencia de sus conocimientos sobre el sector, y preguntó si es que en la bolsa había una cátedra de Cinética del calor. La atronadora demanda de introducir la máquina de expansión, un determinado modelo de Rommel, y de crear un departamento para construir turbinas fue rechazada por Wadzek, quien la calificó de absurda desfachatez.
Explicó que él desarrollaba sus propias ideas, las suyas y las de nadie más; no se dedicaba a robar, no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Dos directores sentados junto a él lo apremiaron a que, como experto en la materia, pusiese orden recurriendo a su antigua y muy eficaz tendencia megalómana. Wadzek hizo una mueca; se inclinó hacia donde estaba uno de los apoderados de la fábrica por encima de una silla vacía.
— Le aseguro que autorizarán nuevos fondos para luego vender todo lo habido y por haber en cuanto las acciones remonten. Es un placer trabajar con esta panda.
— ¡Pues dígalo, dígalo en alto!
Wadzek siguió hablando; sus ojillos astutos recorrían las primeras filas de asientos; una y otra vez era interrumpido por las carcajadas y resoplidos de un accionista que ocupaba dos sillas y que, cebado cual experto matarife, con un sombrero verde tirolés ladeado sobre una cabeza rapada al cero, hablaba sin complejos a diestro y siniestro, con una voz alta y aflautada surgida de su gaznate barrigudo y, de vez en cuando, señalaba a Wadzek con el pulgar izquierdo. Wadzek dijo:
— La fábrica es buena, los productos son de calidad. Perfeccionando mis prototipos llegaremos más lejos que con esas chapuzas modernas. Todo eso no es más que una trampa de Rommel en la que no deben caer. ¡Toda esa historia de cómo deshacerse de un competidor incómodo! ¡Sabe de sobra lo que puede esperar de mí! Menuda novedad para principiantes, la difusión de ideas modernas. Acabaré con Rommel de un plumazo. Es un tipo listo, conoce los trucos para embaucar al personal. Eso es evidente. Sus turbos y el modelo 65 hoy son rentables, pero mañana vendrán los fallos: su ámbito de aplicación es limitado. Y, entonces, toda la instalación al garete. Nuestros productos han sido probados y son buenos, muy buenos…
— Lo han sido — chilló el matarife.
— Un hombre inteligente está por encima de las carcajadas. Su dinero, señores míos, está muerto sin nosotros, los constructores. No se inmiscuyan en nuestra discusión, la discusión de las ideas. No entienden nada de este asunto. Sus carcajadas me resbalan completamente; no me afectan en absoluto. Aquí se trata de cosas en las que ustedes no pueden participar. Es totalmente superfluo que me digan que los necesito. Su dinero ha tenido la desgracia de caer en sus manos. Lo siento por él, es un pueblo gobernado sin estrategia. Yo tendré mis propias tropas.
Un señor mayor, de atuendo distinguido y con impertinentes de concha, seguía a Wadzek, que danzaba de un lado a otro.
— Es encantador, muchachos. Realmente encantador.
— No se hable más. Lo siento por el tiempo perdido.
— Y yo lo siento por mi dinero — espetó el matarife, que se giró hacia atrás sobre su silla, abriendo el hocico. El público se contagió.
— Ya lo ve… — dijo Wadzek, febril, con una leve sonrisa.
Wadzek echaba chispas. En su casa cogió una horma de guantes que estaba sobre la repisa de la chimenea, y la arrojó estrepitosamente contra el entarimado.
— ¡Me están acosando, me ultrajan!
— ¿Qué ocurre? — imploró la oronda señora Wadzek junto a la ventana.
— ¿Que qué ocurre? Me han vendido para demolición. Trabajaré de instalador a domicilio, enroscaré bombillas, me haré deshollinador. — Wadzek hizo unos movimientos rápidos y fulminantes, se pasó una mano por encima de la otra como si mudase de piel, aserró el brazo derecho con el izquierdo, hizo una reverencia — Ha llegado mi hora. Rommel se acerca.
Wadzek estiró el cuello.
— No hace falta que le ofrezcas el pescuezo — dijo la mujer levantando los brazos.
— Si no lo hago, me agarra por los pelos y me lo retuerce él mismo.
Ella se quedó mirándolo boquiabierta. Él espetó con mordacidad:
— Me cortará las orejas. — Lo dijo enseñando los dientes.
— Fränzel, yo solo preguntaba. No se puede hablar contigo.
Wadzek estaba sentado a horcajadas, aferrado al respaldo de la silla, como un jinete al que se le escapa el caballo.
— Estoy como Schneemann, bajo la manta que nos han echado encima. Pero no conseguirán que ceda. Ya verán lo que es bueno. ¡Una sola vez! ¡Pauline! — gritó Wadzek amenazante y con el rostro totalmente ensombrecido — No lo conseguirán. Durante años he lidiado con ellos de forma sincera. ¿O no he sido sincero?
— Pues claro, Fränzel.
Me llamo Franz. No se me puede quitar el trabajo de las manos y mandarme a la calle. Por dinero. Por dinero. Desplumarme como a un pavo. Son inhumanos, inhumanos. No lo soporto.
— Pero, Franz, aún no hemos llegado a eso. No lo hagas todo tan difícil.
La señora Wadzek no dejaba de moverse pasando junto a su marido; por lo general nunca hablaban de trabajo, ella no tenía respuestas. Él habló con miedo y en voz baja, soltó al caballo, abrió los brazos y paseó por la habitación una mirada ausente y azul.
— Necesito dinero, Pauline. Tengo que hablar con Rommel, tengo que mendigarle.
Wadzek suspiró y meneó la cabeza, atormentado. Recorrió su chaleco rojo con una mirada inexpresiva, reparó en cómo estaba sentado, se levantó lentamente y pasó la pierna izquierda por encima de la silla.
— Así que has caminado por el lodo — susurró ella espantada; el botín de charol izquierdo parecía hecho de barro.
— Puede ser. — La miró encolerizado, lleno de resquemor. Agitado e inseguro, comenzó a moverse junto a la chimenea blanca, se puso el fular de seda azul y rebuscó entre los periódicos que había sobre la mesa; sus manos trabajaban ausentes mientras él guiñaba los ojos con viveza y movía los labios en silencio. Mientras arrebujaba bajo el brazo el ligero paleto de verano y cogía el paraguas, dijo cohibido —Tengo una conversación pendiente con ese hombre. No tenemos por qué evitarnos. Ya verás que era necesaria.
Ya en la puerta, ella estuvo a punto de preguntarle si no quería que le limpiase el botín izquierdo, pero no se atrevió. Él se giró para ver si su mujer lo retenía, si no le dejaba ir a ver a Rommel. Ella se puso a ordenar los periódicos.
La fábrica de turbinas de Rommel estaba al norte. El tranvía dejó atrás el centro de Berlín atravesando largas calles principales, plazas bulliciosas y anchas calzadas. La vida de la ciudad no tenía fin; tras los solares vacíos se erigían nuevas casetas, restaurantes, muelles donde cargar carbón, hierro; la urbe crecía como un arrecife de coral. Los árboles acorralados se disponían en grupos o en filas. Y luego, de pronto, un suave zumbido. Un zumbido, un sonido de esos que hacen primero rascarse la oreja y luego fruncir el ceño porque no se detiene. Estaba disuelto en el aire en forma de polvo.
Tras reanudar la marcha, cada cinco segundos se producía una brusca sacudida, como si a lo lejos arrojasen bloques de piedra contra el suelo. Al doblar una esquina desaparecieron las vallas de las obras y los barracones; ante un muro largo y rojo humeaba una locomotora con vagones de mercancías. Fachadas de cristal con costillas de acero, fachadas rojas, inabarcables, un sinfín de tejados negros, chimeneas. Vías estrechas bajo un portón.
A la entrada, fría y resonante, cajas de llaves, tablones de anuncios.
A la derecha, al final del camino enrejado que conducía a los jardines, un edificio pequeño, gris, aislado: la casa de Rommel. Planta inferior: habitaciones de techo bajo, paredes ajadas; primero un espacio alargado para la oficina con un mostrador independiente; bancos pegados a la pared. Escritorios macizos donde se sientan cuatro hombres frente a frente y de dos en dos.
En la parte de atrás, una habitación pequeña, desgastada, nada limpia; el papel, arrancado. Al fondo, una pequeña caja fuerte; en la pared derecha un plano de Berlín, un mapa de Alemania; al lado, una mesita con un globo terráqueo. Junto a la ventana de la izquierda, la mesa. Sobre ella, a la altura de los ojos, una pizarra blanca con logaritmos de cinco cifras y números enormes, aptos para cegatos.
Rommel estaba sentado en su sillón; miró a Wadzek por encima de las gafas. A aquel hombre gigantesco y ancho de espaldas las greñas le caían frente abajo. Chasqueaba la lengua y movía la mandíbula como una vieja desdentada. Ante él, sobre la mesa, había un vasito azul con un cepillo de dientes roto, con el que de vez en cuando se frotaba la dentadura.
— Ya me ha vuelto a doler… — le dijo a Wadzek tras saludarlo con un "Vaya, qué gran honor. Está usted en lo más alto".
Rommel apretó tanto los dientes que rechinaron. Después lo dejó tranquilo. Silencio. Ruidos, susurros en la habitación contigua.
— ¿Cómo está su mujer? ¿Y los niños? Pero por favor, siéntese. Esa silla está coja, espere.
Rommel golpeó con su bastón la pared trasera, que daba a la oficina, de la cual salió un señor mayor y patizambo, vestido con una librea azul y descolorida.
— Otra silla.
El hombre de nariz roja colocó la silla, y sonrió a la visita con familiaridad.
— ¡El señor Wadzek en persona!
Cuando Rommel se llevó las gafas desde la nariz gorda y granujienta a la frente, miró absorto a la visita con sus cristalinos ojos azules y bramó:
— Usted venía por algo.
La conversación estuvo decidida; no acabaría más que en ruido o en palabras huecas.
Tras el respaldo de la silla y con voz temblorosa, Wadzek habló de la historia de la industria, del espíritu. Utilizó con frecuencia la expresión "Aquí, entre nosotros". En realidad, era ridículo hablar de todo eso.
Rommel gruñó.
— Está usted en apuros, la situación económica es mala para sus productos, sí sí.
Como Rommel permanecía sentado, impenetrable, toqueteándose la mandíbula inferior, Wadzek arremetió nervioso y comenzó a hablar. Las modas cambian, esto es un carrusel, hoy arriba, mañana abajo, tradición sí, tradición no, uno debería hacerse responsable del otro, "entre nosotros". Habló del cementerio de la Potsdamer Platz, que estaba allí desde hacía ya cien años, en mitad de la Potsdamer Platz, delante de la estación, a pesar del tráfico. El viejo refunfuñó mientras recolocaba la silla y le vibraban los ollares; no quería saber nada de enfermedades ni de cementerios.
Tras este triunfo, Wadzek apoyó satisfecho la espalda contra la silla, hizo crujir sus dedos. Rommel acercó enérgicamente la silla a la ventana y, acariciándose la barba desaseada, dijo:
— Tiene usted toda la razón, pero no es a mí a quien debe recurrir, sino más bien al dueño de un circo. O a alguien que tenga una caseta y grite: "¡Diez pfennig por ver al enano más pequeño de la marca de Brandemburgo!". No soy tan rico como para permitirme un gabinete de curiosidades.
Cuando Rommel, mirando por la ventana, murmuró "su momento llegará más adelante, aguante, trate de aguantar", a Wadzek se le subió la bilis y, con ojos encendidos, despotricó:
— ¡Son unos canallas, señor Rommel, quieren aniquilarme! Están por todas partes, es imposible atraparlos porque se esconden. Están a diestro y siniestro.
— ¿Y a qué me viene con canallas, cementerios y bromas circenses? Hable claro si es que quiere algo. ¿Quién le ha hecho daño, qué es lo quiere?
Wadzek, resentido, lo negó.
— Nadie me ha hecho nada. Nadie puede hacerme daño, aunque lo están deseando.
Con una mirada dura como el acero, Rommel lo instó a proseguir: lo tenía atrapado. Wadzek se puso a parlotear irónicamente, fingiéndose desenvuelto, distante. Se divertía y reía mientras sus ojos rebosantes de odio se dirigían hacia Rommel y se alejaban de él. El griterío aumentó. Cuando Wadzek pasó a los chistes bursátiles, el viejo, que estaba a su lado, bostezó y le forzó a iniciar una conversación desbordante sobre Herta, que había trabado amistad con la señorita Gabriele. Wadzek había perdido absolutamente el control; había renunciado a la costumbre de ensombrecerse. Con total desenvoltura rodeó el respaldo de la silla con el brazo y se quedó c011 medio cuerpo colgando. Estiró la mano hacia el escritorio para alcanzar una cajita.
— Permita que tome un puro.
Muy concentrado en el corte y el encendido, no escuchó cómo Rommel le preguntaba si no preferiría uno más suave. El criado puso ante el viejo una botella de Fachinger.
— Deme la mano, señor Wadzek. Sea razonable.
Wadzek aceptó las felicitaciones de Rommel, que lo envidiaba por poder fumar la marca más fuerte. La visita suspiró y dijo para sí: "Para él ya estoy muerto, me está dando el pésame". Mientras hacía orgullosas muecas, Wadzek dijo en voz alta:
— Si Wilhelm fuese tan amable de darme una toalla… Estoy sudando la gota gorda.
— Es el puro, señor Wadzek; demasiado fuerte para usted, créame. Uno no debe equivocarse con los puros. Afectan al corazón. — Rommel cojeaba sin bastón alrededor de Wadzek, reía — Pues sí que está sudando. También por la nuca. Tiene el cuello de la camisa reblandecido.
Wadzek tomó el tranvía hasta la Rosenthaler Strasse. Durante el trayecto hizo varias señas al conductor para que se detuviera; sin embargo, desde la esquina en la que estaba Wadzek, el hombre de la plataforma no podía verlo; finalmente, Wadzek salió corriendo y saltó del tranvía en marcha:
— ¡Que le he dicho que pare! — gritó mientras el vehículo se alejaba y los pasajeros sacudían la cabeza.
Recorrió con la mirada una fachada que le era desconocida en busca de algo; masculló cinco veces para sí: "¡Pero si aquí no es!". Volvió a situarse en la parada del tranvía mirando de reojo los edificios, no fuera a ser que apareciese algo; acabó por cruzar la calzada antes de que llegara el tranvía y entró en un estanco. Llamó a Schneemann por teléfono.
— Pero ¿dónde está usted?
— Pues en la fábrica, ¿dónde si no?
— Bien, Schneemann, claro, en la fábrica. Escúcheme, Schneemann, voy a llevarle unos puros. Debemos hablar de un asunto. Tiene que convencerse por usted mismo de que en modo alguno se trata de imaginaciones o fantasías mías…
Desde el otro lado:
— Hasta las seis estoy de servicio.
En el estanco:
— ¡No se apure, Schneemann! Tenemos tiempo, podemos esperar tranquilamente. Yo iré a recogerle. Verá como lo entiende todo, no me cabe la menor duda.
Acto seguido, Wadzek tomó un coche de punto hasta la oficina de patentes, y subió presuroso las escaleras de la biblioteca. Cuando hubo rellenado las fichas de los dos libros y el auxiliar leyó en voz alta los títulos, Wadzek lo miró triunfante y con ojos encendidos.
Dijo con vehemencia:
— Son buenos, ¿verdad?
El auxiliar respondió:
— Dentro de diez minutos; tome asiento mientras tanto.
Wadzek continuó ilusionado. "Ahora me los traen". Cuando se quedó solo junto a una de las pequeñas mesas y puso el bastón encima del tablero reparó, para su sorpresa, en que las manos, es más, los brazos enteros le temblaban intensamente, sacudiéndose hasta los hombros. "Una historia sensacional", susurró Wadzek mirándose a lo largo; extendió los brazos separados sobre la mesa y, con notable agrado, se entregó a observar a un joven que llenaba de resúmenes una hoja tras otra. Cuantío el chico levantó la mirada y resopló, tuvo ante sí la sonrisa vacía de Wadzek. El joven recogió las revistas y los papeles y se trasladó a la mesa de al lado; sin percatarse de lo ocurrido, Wadzek giró la silla y lo siguió con la mirada. El joven le devolvía muecas nerviosas y enfurecidas. Wadzek rio con voz ronca, asintió amablemente al joven, que estaba al otro lado, y se distrajo al darse cuenta de que los puños se le caían por los temblores. Y así, apoyando un brazo en la rodilla, se puso a observar el brillo de la pata de una mesa contigua.
De pronto se le ocurrió incorporarse, calarse el sombrero en la nuca y coger el bastón; con la punta de madera elástica marcó un pequeño redoble de compases contra el lateral de la mesa, tras asestarle un par de golpes conminatorios encima. Desde muchos puestos chistaron; el auxiliar exclamó:
— ¡Usted! ¡Debe estar en silencio!
Wadzek le hizo una seña tan contento.
— Por supuesto, por supuesto, enseguida, ahora mismo me callo.
Primero sopló una supuesta mota de polvo que tenía en el chaleco, pero, de pronto, se fijó en la atmósfera gris que lo rodeaba. A su alrededor había gente sentada en las mesas, personas que iban de un lado a otro, en la habitación contigua se decían en voz alta números y nombres de empresas; todos a su alrededor escribían, hojeaban, cuchicheaban entre ellos, cuchicheaban con los funcionarios. Un rumor envolvió a Wadzek; tenía que preguntar algo a alguien en aquel lugar. El fabricante forzó un gesto amable, casi tierno, y se dirigió al joven que lo miraba aún más fijamente. Tenía la penosa sensación de que las personas y los muebles se encontraban muy lejos, de que cada cual se traía algo entre manos. Justo cuando culebreaba junto a su mesa, el auxiliar le trajo los libros que había pedido.
— Señor Wadzek, dos fichas.
Wadzek lo miró sonriente, concentrado y, arrastrando las sílabas, dijo:
— Fantástico. Muy amable, muy amable por su parte. Muchas gracias.
Se quedó a solas con sus volúmenes entre las sillas. Trató de captar alguna mirada procedente de alguna parte. Después puso los libros sobre la mesa y comenzó a leer de pie. Al principio siguió mirando mucho a su alrededor; luego se sentó con el libro entre las rodillas. Los temblores remitieron. Leyó sobre Watt y Stephenson. Fue enfrascándose cada vez más en la lectura. Quedó atrapado.
Presa de la excitación, corrió al mostrador de préstamo dispuesto a llevarse los libros; firmó rápidamente los papelitos verdes. El auxiliar, que lo observaba con detenimiento, ya no percibió ningún rasgo de familiaridad en aquel hombre; Wadzek mostraba un gesto adusto, precipitado, sin ojos. Regañó al auxiliar.
— Oiga usted, ¡no borre mi firma! Bueno, tenga cuidado.
Gitschiner Strasse hacia abajo; Belleallianceplatz. Subió por la Friedrichstrasse, bocacalles, hasta la filial de la fábrica en la que trabajaba Schneemann. El gordinflón estaba delante de la portería, con gesto sombrío. Wadzek, fuera de sí.
— Schneemann, si hubiera sabido que me estaba esperando, habría venido antes. He tenido que hacer tiempo en la oficina de patentes. Tiene que leer esto, léalo usted mismo y compruebe, como persona objetiva e imparcial que es, cuál es la situación.
— Huyamos de este gentío.
— Venga, vayamos a un portal, venga, lo verá usted mismo. — Wadzek arrastró a Schneemann hasta un zaguán; se detuvo junto a una topera de vía y abrió un libro. Nada más echar un vistazo a la página, volvió a cerrar el volumen lentamente; con un movimiento casi involuntario, mientras un sollozo ascendía por su garganta, agarró a Schneemann por los hombros y se lamentó — Schneemann, me tiemblan las manos. Escuche, lo que me está haciendo ese hombre, Rommel, es una vergüenza ante Dios y ante los hombres. Tengo el cuello reblandecido por el sudor, voy a constiparme. Es un hombre ruin; la zafiedad y la vileza personificadas. Tendría que haberlo visto allí sentado, en su oficina; como un Moloc, un corrupto y un estrangulador, y yo me he humillado hablando con él. Pero nada, nada de nada.
Schneemann miró inseguro los ojos húmedos de Wadzek.
— ¿Así que ha ido a ver a Rommel? Pensé que estaba en el estanco.
— Eso ha sido después, qué vergüenza. Sujete los libros. Mi mujer también me ha permitido que fuera; uno ya no se puede fiar de las personas. Schneemann, no crea en nadie, confíe en mí.
Schneemann agarró al hombrecillo que sacudía su pecho y lo arrastró hacia la oscuridad del zaguán; en la mano izquierda llevaba el sombrero de Wadzek, que se le había caído. Wadzek refunfuñaba y chillaba colgado del pecho de Schneemann:
— ¡No crea en nadie!, ¿me oye? ¡Ni siquiera en mujer e hijos, aunque sean los propios! Está claro, no tiene nada que ver con ellos. Búsquese querindangas, por docenas, viva a cuerpo de rey, a todo tren, y haga oídos sordos a las maldiciones de su mujer. Azótela, aplástela. De veras, Schneemann — y aquí Wadzek alzó el rostro enrojecido y palpitante por encima de su amigo — aplastar, ésa es la expresión correcta. Deme el sombrero. No tenía ninguna necesidad de ir a ver a Rommel.
— Es un advenedizo — dijo Schneemann entristecido — Vamos a tomar un vino.
Tras sacudir violentamente la cabeza y mientras avanzaban a paso lento por el borde de la acera, Wadzek fue haciéndose más y más pequeño; protestó:
— ¿Y por qué vamos a beber vino? También podemos tomar una cerveza. Entremos aquí. Le diré una cosa, Schneemann… deme los libros. Aquí podrá leerlo todo. ¿Sabe lo que le ocurrió a Stephenson cuando triunfó? ¿Lo sabe? — Estaban sentados en el bar de los cocheros, en la mesa limpia de los que bebían cerveza de trigo — No lo sabe. Sin frambuesa para mí. Tomaré un coñac, un Danziger. ¿Sabe lo que le ocurrió a Nobel, el de la dinamita, el sueco? Casi lo despedazan, casi le hacen picadillo cuando descubrió lo de la harina fósil. Se le cayó y explotó, fue así como se dio cuenta. Pero a otro, eso lo leerá usted aquí, sí que le pasó de verdad, acabó despedazado, saltó por los aires con toda la fábrica, instalaciones incluidas. Y, sin embargo, el futuro estuvo de su parte. — Wadzek se inclinó sobre la mesa y susurró — Usted mismo es un hombre al que han querido arruinar. Ya sabe lo que quiero decir con "el futuro". Un futuro grande y tentador, tentador, tentador, ¿sabe? A quién pertenece el futuro, Schneemann, si a Rommel o a mí o a nosotros, es lo que ha de decidirse ahora.
— Él estaba allí sentado como un Moloc y quería devorarle.
— Como un Moloc. Usted se asusta, vaya, vaya, así que se asusta.
Schneemann se echó hacia atrás, sus ojos centelleaban enojados.
— ¡Qué reproche tan ridículo! Un hombre como yo no teme a esos tipos. ¿Porque es mi jefe? ¡Ja!
Wadzek lo apremió con voz ronca.
— ¿Entonces somos compañeros de armas? Sin barricadas, cuando comience el asalto estaremos allí los dos juntos, a pecho descubierto.
— Estoy de su lado — dijo Schneemann abatido, escondiendo el rostro.
Wadzek prosiguió, con las mejillas encendidas:
— De mi lado. Y si explotamos — porque puede que explotemos — ¿de qué lado estará?
Schneemann dio un puñetazo en la mesa y gritó:
— ¡Entonces saltaré por los aires, me cortaré el cuello! ¡Usted, usted es un cobarde y quiere fastidiarme! Yo no le hecho nada, no lleve las cosas demasiado lejos.
— Usted no está de mi lado — dijo Wadzek enfadado — confiéselo.
— Me tomaré un coñac. Tenga usted sus libros, que yo seguiré mi camino.
— ¡Conque esas tenemos…! — amenazó Wadzek rebosante de ira, sacudiendo el brazo por encima de la mesa.
Mientras permanecían en silencio, Schneemann se aferró maliciosamente a la silla, y todos los músculos del rostro de Wadzek temblaban; con voz llorona y forzadamente irónica, el fabricante fue pidiendo una copa de coñac tras otra y las apuró de un trago. Leyó una página de sus libros con la mirada oscurecida; las manos empezaron a pesarle y a calentarse; le palpitaban.
Mientras su enorme cabeza se balanceaba sobre el cuello, Wadzek berreó.
— ¡Tabernero, mis enemigos no tienen por qué sentarse a mi mesa!
La mujer respondió:
— El dueño no está. ¿Quiere que le pida algo mientras tanto?
Wadzek se dio la vuelta indignado y la miró fijamente, para luego darle la espalda sin mediar palabra. Gritó a Schneemann:
— Pero ¿qué estoy haciendo aquí? Yo a usted no le conozco, ¡hombre! Ya me rendirá cuentas, como corresponde a un hombre de honor. Quien abandona la bandera cuando han empezado los cañonazos no solo es un desertor en el sentido convencional, sino también mi enemigo; míreme, usted es mi enemigo.
Schneemann miró con melancolía a su acompañante, que temblaba como un flan y empezaba a manotear intensamente.
— Pago yo.
— Adelante, ahí está el tabernero… ¿dónde está?
— Ha salido un momento, señor. ¿Quiere que le pida algo?
Wadzek se levantó y contempló a la mujer durante un largo rato con ojos vacíos; después se volvió hacia Schneemann y dijo lentamente:
— Esta mujer habla como una niña.
Schneemann pagó. Pegado a la mujer, Wadzek observó cada uno de los movimientos con los que ella tomó el dinero, asintió con la cabeza y limpió la mesa con el delantal; luego preguntó a Schneemann:
— ¿Tengo razón o no? Es como una niña. Se agacha, se mueve, jamás lo entenderemos. Entre el pueblo aún perdura algo que… quédese con el nombre de esta calle.
— Tenga, los libros.
Fuera caía una llovizna silenciosa. Wadzek avanzó unos pasos y apoyó la espalda en una farola; avergonzado, sonrió a su grueso acompañante.
— Schneemann, menudas cosas hemos estado haciendo; que quede entre nosotros.
Schneemann insistió tozudamente en que deberían buscar una parada; además, una cosa le había quedado clara. Wadzek entrechocó los libros alegremente:
— Lea estos libros, estos magníficos documentos. Nunca más se equivocará; sabrá qué es lo importante. Sin religión, sin convicciones.
Schneemann se subió el cuello y afirmó rotundamente, con convicción:
— He de formarme mi propio juicio. Necesito acceder a su fábrica.
— Está a su disposición día y noche.
— ¿Hasta el último rincón?
— Le doy mi palabra, rey Schneemann.
— Quiero familiarizarme con sus productos.
— Entre en mi fábrica; le acogeré como a un hermano. Venga conmigo, señor de blanco, ni se imagina lo que me ha hecho Rommel hoy, ¡a mis brazos! — Wadzek se echó a llorar — Un Moloc, un dragón, un monstruo. Pero le haremos frente. Mañana emprenderemos la lucha, dos hombres que todavía saben por dónde sale el sol. — Wadzek se encrespó — Debo asesinar a Rommel, se lo juro, Schneemann. Lo digo muy en serio. Tengo que verlo a mis pies, sufriendo, sin corazón, con la garganta arrancada.
Schneemann lo montó en un coche de punto:
— Mañana temprano iré a su fábrica.
Encendido y solo, caminó pesadamente bajo la lluvia.
A la mañana siguiente, Schneemann volvió a llegar antes que Wadzek. Se encontraron en la Malchower Strasse, delante de la fábrica de locomotoras y máquinas a vapor de Wadzek. El fabricante estaba contento y alabó aquella mañana tan refrescante. Tras atravesar la puerta de hierro entraron en la nave intermedia de la fábrica y, después de cruzar la galería lateral, llegaron al taller de Wadzek. Schneemann rehusó desprenderse de su ligero paleto mojado; ya había perdido demasiado tiempo. Era obvio que su intención era llevar la contraria. Sobre tableros de dibujo y largas planchas de madera apoyadas en unos caballetes que él mismo montó, Wadzek fue extendiendo con agrado y celebración contenida los planos de algunas máquinas importantes. Pidió a Schneemann que tomase asiento; no necesitaba ayuda. De su escritorio sacó cinco cuadernos mecanografiados de los que extrajo varios esquemas de construcción que clavó en la pared con chinchetas. Al no encontrar espacio para el último de ellos, Schneemann descolgó un cuadro de marco redondo; su compañero frunció el ceño, se puso detrás de Schneemann y contempló el cuadro, pensativo:
— Es Reuleaux{4}, Schneemann. Bueno, por mí puede sostenerlo mientras tanto.
Schneemann dejó el cuadro en una esquina; Wadzek le pidió que pusiese un papel debajo.
Cuando todos los planos estuvieron desplegados, el señor de la casa hizo un gesto de invitación con la mano. Ambos se inclinaron sobre una mesa, Schneemann sacó lápiz y papel, y empezaron a hacer cálculos. Schneemann se entregó apasionadamente a la tarea. No había podido dormir en toda la noche; estaba rabioso con Wadzek, que siempre andaba fastidiándolo; le enfurecía que se lo tomara todo al pie de la letra, que le obligase a manifestar de qué lado estaba. Se pusieron a discutir sobre el espacio muerto de un pistón y el desgaste por fricción. Schneemann estaba en cuclillas sobre un taburete, y examinaba a su amigo como si fuera un delincuente; disfrutaba de su papel, se crecía en el vivo combate de las ideas; se ganaba a pulso su lugar. Wadzek luchaba con saña; eran días duros para él; los amigos se conocen en la adversidad; Schneemann no quería admitir el residuo por estrangulación que él había calculado. Iban de un lado a otro con sus papeles; el zumbido de las fresadoras aumentaba. En plena liza, la voz del pequeño Wadzek se agudizaba; instó a Schneemann a realizar una comprobación in situ, bajarían a la fábrica. Los ojos del gordinflón centellearon.
— Nada de discusiones delante del personal.
Wadzek peroró más seguro, enumeró muy convencido sus sencillos cálculos, como si hiciese una profesión de fe, y no permitió que la menor vibración de su voz dejara entrever ni un atisbo de duda, se trataba de ser o no ser. Junto a la turbina marina y el modelo 65 de Rommel colocó su máquina de expansión de cuatro cilindros R4, con cilindro dividido de alta y baja presión; llegó el punto crítico; Schneemann no se enteraba de nada; a Wadzek se le cayó el papel de las manos; estaba medio inconsciente. Schneemann trazó una raya bajo una de las operaciones; todo en orden.
Un chico entró con el desayuno. Puso la bandeja encima de la mesa, y se retiró rápidamente al ver a su jefe descompuesto resbalar por la pared. Schneemann se acarició satisfecho el bigote; estaba hambriento. Tenía suficiente. Wadzek lo miró sin verlo.
— Hay que luchar — soltó de pronto Schneemann, y añadió —A nadie le regalan nada.
Wadzek le invitó a comer pepino; el invitado reparó en que solo había un cubierto. Wadzek tocó el timbre.
— Lo maltratan a uno — susurró temblando junto a la mesa; no probó bocado.
Schneemann sonrió complacido y abrió una botella de cerveza; ¿no iban a brindar? Nuevas perspectivas se abrían ante él; ya se veía abanderando la lucha contra Rommel: delante, en primera línea, el caballero Georg. Wadzek hizo un gesto de rechazo y permaneció sentado, molesto. Finalmente, Schneemann se animó y, mientras paladeaba la comida, lanzó la propuesta de mejorar cierta válvula; dijo que había conocido a un joven genial que luchaba sin éxito para colocar su patente. Wadzek lo seguía, fatigado; la observación de Schneemann le impresionó; se humedeció los labios con cerveza y, llevado por una emoción que crecía rápidamente y se adueñaba de todo su cuerpo, pidió a su socio que le resumiera los fundamentos de dicha mejora. Casi conmovido, exclamó:
— ¿Y me viene con esto ahora?
Schneemann vivió un renacimiento glorioso. Un día llevó hasta la fábrica de Wadzek, con aparatosa pompa, al renacuajo de inventor que había patentado una mejora importante en el cierre de una válvula. Durante la conversación entre Wadzek y aquel hombre, Schneemann, orgulloso, no articuló ni palabra. Quería iniciar la gran ofensiva, la R4 contra el modelo 65.
Rommel subió la escalera de caracol de hierro que conectaba la oficina con su vivienda. Una criada gorda estaba limpiando un sillón amorfo y ligeramente elevado que ocupaba el hueco de la ventana. Rommel la miró por encima de las gafas.
— ¿Qué está usted haciendo?
— La señorita Gabriele está a punto de llegar; acaba de llamar por teléfono, vendrá enseguida.
Él la siguió con la mirada, como si fuera un perro al que estuviese apuntando con una piedra; ella se retiró precipitadamente.
Ataviada con un vestido de seda negra, chaleco de encaje con armiño y agitando un enorme manguito, Gabriele atravesó la cocina, lanzó el sombrero, el manguito y el bolso de piel sobre el sofá de terciopelo descolorido y se puso a chacharear ante un espejo alto.
— Imposible venir antes, ¿no te ha avisado Minna? Pero, querido, ¿cómo es que estás sin afeitar?
Sus ojos rasgados, negros y acharolados recordaban al Japón; los pómulos destacaban poderosamente sobre el fino rostro; una ligera tonalidad roja sobre las mejillas tersas.
— Así que Franz ha vuelto a montar un numerito. Le dije que te trajera lomo de Sajonia, en Steinplatz, número tal. Sin esperar a que acabe la frase sale corriendo por pura deferencia, da tres vueltas a la Steinplatz a toda velocidad, vuelve y, como si fuese la operadora, va y me pregunta: "¿Qué número?". ¡Pues qué número va a ser! ¡No precisamente el de teléfono!
— Bebe mucho, solo cerveza. — Ella se aproximó a Rommel, que leía el Vossische Zeitung sentado en su sillón alto. Gabriele acercó la melena negra y perfumada a su rostro —Querido, vas a echar a perder esos hermosos ojos marrones. Vamos, quítate las gafas. — Pensó —Hoy parece terriblemente viejo, sobre todo alrededor de la boca. Pronto tendré que empezar a cuidar de él.
Rommel gruñó, vanidoso.
— Antes tenía una mirada más fresca; era conocido por eso.
Gabriele respondió acongojada; él tenía los pantalones desgastados por las rodillas:
— Yo te quiero así. Ni más joven, ni más viejo. Me apoyaría en ti una y otra vez. El olor del puro, el sillón, tu Vossische Zeitung… — Después prosiguió, asustada, más despacio, más cantarina —Déjame hablar, Jakob. Tu nombre es Jakob. Es la historia del arcángel que luchó contra Jacob; lo he visto en el museo, en un cuadro de Rembrandt. Es un cuadro maravilloso. Me impresionó tanto… Y ahora yo estoy con Jakob Rommel.
— ¿Algo te aflige?
La nariz se le había puesto roja; Rommel lagrimeaba.
— Déjame hablar. Quiero hacerme una idea exacta de quién eres. De todo lo que posees, de todo lo que has hecho. De qué son los demás comparados contigo. — Gabriele se sentó en sus rodillas sin mirarle a la cara, con los ojos puestos en la ventana — Echate hacia atrás; ¿te hago daño? No estoy nada nerviosa; claro que puedo mirarte. Puedo mirar todos y cada uno de tus granos. Tienes cañones. A ver, échame el aliento; vamos, échamelo. Así. Lo digo en serio. Me tienes en el bolsillo. Estoy cosida a ti como este botón.
— Estás muy alterada, Gaby, por el amor de Dios, qué alterada estás. Venga, quédate sentadita.
— Te peso demasiado. También oigo todo lo que dices. Vamos, bésame si quieres.
Quiero mirarte de frente, aquí, bajo la luz de la ventana.
— Pues claro que te beso, Gaby. Por Dios, ¡qué cosas tienes! ¿Qué te ocurre? No te dejan tranquila.
Gaby dio un respingo y se levantó, recompuso su atuendo y se frotó el rostro.
— Disculpa, avisaré a Minna. Tengo que asearme. Comeremos enseguida.
Ambos se sentaron a la mesa redonda, Gabriele fue sirviendo. La criada trajo la ensalada. Gabriele dejó caer el tenedor sobre la alfombra.
— ¿Qué son las acciones exactamente?
Él rio.
— ¿Vas a comprar acciones?
— Sí. ¿Dónde se compran?
— ¿Las acciones? En la sección de papelería de los almacenes Wertheim las tienes de muchos tipos. En cualquier caso, 110 en la sección de alimentación.
— Herta entiende de todo eso. Es una muchacha encantadora, tan encantadora. No imaginas lo poco limpias, interiormente, que son las chicas de su edad, las de familias decentes.
— Su padre ha venido a verme. Es un charlatán. Con independencia de lo que haya hecho por ti.
Gaby miró el salero.
— Te equivocas. Se preocupó mucho por mí cuando llegué a Berlín. No te habría conocido sin su ayuda. Es de naturaleza generosa.
Rommel se comió un panecillo.
— Eso es imposible. El empresario que no saca partido de su posición no sabe nada de este negocio.
— Pero Wadzek ayuda a tanta gente… Ahora está teniendo mala suerte.
— Porque es un burro, y por esa misma razón nunca llegará a nada. No merece la pena dedicarle ni dos palabras.
Gabriele miró a Rommel.
— ¡Qué modo de hablar de las personas! — Recolocó la servilleta sobre su regazo — ¿Recuerdas la última vez que estuvimos en Friburgo? Subimos por el valle de Hölltal hasta el lago Titisee, pasando por todas esas estaciones de nombres tan curiosos: Hirschsprung, Kirchzarten… ¿cómo se llamaban? No dejaba de maravillarme todo aquello, cómo habían logrado perforar las montañas para que pudiese pasar el tren. Y las montañas ahí están, impasibles, tan impasibles con sus serpentinas nevadas. Así yo te recorro y me sorprendo del surco que dejo a mi paso. Cómo logré enterrarme. Eres un coloso… Probablemente tu mujer me allanó el camino.
Él soltó una carcajada.
— Tienes razón. Pudo ser ella. Era peor que la dinamita. No me sorprende que fuese ella la que se enterrase, sino que yo siga vivo. Esa mujer muerta me desgarró, Gaby, me hizo jirones, como si fuera un harapo. Y mis queridos parientes, hijos e hijas, todos la ayudaron. ¿Cuánto hace que estás conmigo? Cuatro años, cinco. Pronto lograrán ablandarte. Yo no soy duro, Gaby, antes lo era más, duro como el hierro. A ti te da pena ese pelele, el tal Wadzek; otros muy distintos se han cruzado en mi camino… Y la cosa irá a mejor… ¿No quieres un plátano?
— Te prepararé uno. Deja, ya lo hago yo.
— Aún tengo cosas que hacer en esta vida; estoy retenido en Westfalia y debo seguir adelante. Pero en casa hay mucho chupasangre, gentuza de colmillos afilados que te vampiriza hasta dejarte seco. Su objetivo es paralizarte.
— Sí, Minna — dijo Gaby a la criada — puede recoger. Abra la ventana, la de arriba. Traiga Fachinger para el señor y un poco de Burdeos para mí. Wadzek me da lástima — dijo suavemente a Rommel — Estoy en deuda con él.
El viejo hizo un movimiento brusco con la mano. Dio un portazo tras la criada, se arrancó la servilleta de la chaqueta y la arrojó sobre la alfombra.
— ¿Por qué no nos casamos? Quiero decírselo al mundo. Los malvados y los egoístas están deseando que me muera.
Desde la silla, detrás de su copa, Gaby parpadeó en silencio; dijo en voz baja:
— No quiero, Rommel. No me vengas con eso.
Él se encrespó junto al espejo.
— Eres hija de un oficial de Marina. Tu familia no es peor que la mía. El teniente Wessel era tan bueno como Jakob Rommel. ¿Qué he de ofrecerte? Tendrás lo que desees.
— Lo sé.
— ¡Lo sé!, Te estás burlando de mí.
— Eres todo lo que tengo. No me burlo. Seguiré siendo como soy y lo que soy.
Él gritó con voz atronadora.
— ¿Y qué es lo que eres, eh?
Tras hacer una pausa, ella respondió, cariñosa:
— Tu amante. Y quiero seguir siéndolo.
La fábrica de Wadzek sufrió un doble varapalo. La gran empresa de Elberfeld, que tenía filiales en Holanda e instalaba centrales eléctricas en Java, Centroamérica y el norte de África, comunicó a Wadzek por medio de la típica carta comercial que su nueva máquina B. T., número 278 del catálogo, había funcionado a la perfección en fábrica. Sin embargo, el balance anual arrojaba un resultado asombroso; seguro que el señor Wadzek estaba al corriente de que la empresa había instalado, a modo de prueba, dos dínamos propulsadas por turbinas en la subestación de Barmen; el propio representante enviado por Wadzek, R., había tomado nota con interés de dicha novedad. Lo cierto era que, en comparación con las del sistema antiguo, esta subestación había funcionado con una notable diferencia de rendimiento a su favor, diferencia que ascendía a esto y lo otro, suma que se repartía como sigue. Los ingenieros jefes estaban muy sorprendidos de la seguridad y la potencia del nuevo sistema turbo; sea como fuere, por el momento no tenían previsto instalar ninguna máquina de émbolo nueva, a menos que así se desprendiera de futuros análisis efectuados en el marco del experimento. Asimismo, aprovechaban la ocasión para preguntar si los rumores acerca de una fusión de su fábrica con la de Rommel eran fundados y si podían transmitirle sus más sinceras felicitaciones por dicha operación.
Wadzek se puso furioso. Schneemann tuvo que acudir de inmediato. El bajito lo recibió a gritos.
— ¡Sinceras felicitaciones!
Schneemann temblaba y trató de ocultarlo.
— ¿Y qué pasará con Java?
— Pues allí es adonde emigraremos, como campesinos. Recolectaremos granos de café. No necesitaremos botas, allí van descalzos. Ahorraremos.
Schneemann, estupefacto, repitió:
— ¿Y qué pasará con Java?
Wadzek apuntó hacia él con la cabeza.