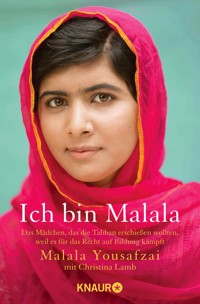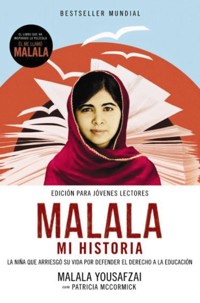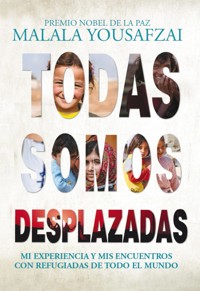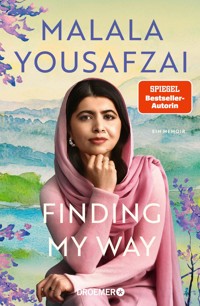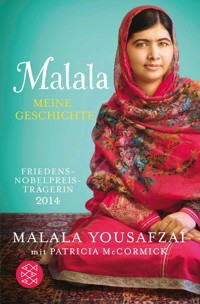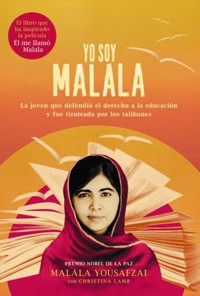
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Libros Singulares (LS)
- Sprache: Spanisch
Cuando los talibanes tomaron el control del valle de Swat en Pakistán, una niña alzó su voz. Malala Yousafzai se negó a ser silenciada y luchó por su derecho a la educación. El martes 9 de octubre de 2012, con quince años de edad, estuvo a punto de pagar el gesto con su vida. Le dispararon en la cabeza a quemarropa mientras volvía a casa de la escuela en autobús, y pocos pensaron que fuera a sobrevivir. Sin embargo, la milagrosa recuperación de Malala la ha llevado en un extraordinario periplo desde un remoto valle en el norte de Pakistán hasta las Naciones Unidas en Nueva York. A los dieciséis años se ha convertido en un símbolo global de la protesta pacífica, y es la nominada más joven de la historia para el Premio Nobel de la Paz. "Yo soy Malala" es el excepcional relato de una familia desterrada por el terrorismo global, de la lucha por la educación de las niñas, de un padre que, él mismo propietario de una escuela, apoyó a su hija y la alentó a escribir y a ir al colegio, y de unos padres valientes que quierena su hija por encima de todo en una sociedad que privilegia a los hijos varones. "Yo soy Malala" nos hace creer en el poder de la voz de una persona para cambiar el mundo.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Malala Yousafzai
con Christina Lamb
Yo soy Malala
La joven que defendió el derecho a la educación y fue tiroteada por los talibanes
Traducido del inglés por Julia Fernández
Contenido
Prólogo
PARTE PRIMERA: Antes de los talibanes
1. Ha nacido una niña
2. Mi padre, el halcón
3. Crecer en una escuela
4. La aldea
5. Por qué no llevo pendientes y los pashtunes no dicen «gracias»
6. Los niños de la montaña de basura
7. El muftí que intentó cerrar nuestra escuela
8. El otoño del terremoto
PARTE SEGUNDA: El valle de la muerte
9. El Mulá de la Radio
10. Caramelos, pelotas de tenis y los Budas de Swat
11. La clase de niñas listas
12. La plaza sangrienta
13. El diario de Gul Makai
14. Una paz extraña
15. Abandonamos el valle
PARTE TERCERA: Tres niñas, tres balas
16. El valle de las desgracias
17. Rezando para ser alta
18. La mujer y el mar
19. Una talibanización privada
20. ¿Quién es Malala?
PARTE CUARTA: Entre la vida y la muerte
21. «Dios, la pongo en Tus manos»
22. Viaje a lo desconocido
PARTE QUINTA: Una segunda vida
23. «La niña a la que han disparado en la cabeza, Birmingham»
24. «Le han robado la sonrisa»
EPÍLOGO: Un niño, un maestro, un libro, un lápiz…
Glosario
Cronología de acontecimientos importantes en Pakistán y Swat
Agradecimientos
Nota sobre el Malala Fund
Archivo fotográfico
Créditos
Para todas las jóvenes que se han enfrentado a la injusticia y han sido silenciadas. Juntas, nos haremos oír.
Prólogo
Soy de un país que nació a medianoche. Cuando estuve a punto de morir era poco después de mediodía.
Hace un año salí de casa para ir a la escuela y no regresé. Me dispararon una bala talibán y me sacaron inconsciente de Pakistán. Algunas personas dicen que nunca regresaré a casa, pero en mi corazón estoy convencida de que volveré. Ser arrancado del país que amas es algo que no deseo a nadie.
Ahora, cada mañana, cuando abro los ojos, añoro mi vieja habitación con todas mis cosas, la ropa por el suelo, y los premios escolares en los estantes. Sin embargo, me encuentro en un país que está cinco horas por detrás de mi querida tierra natal, Pakistán, y de mi hogar en el valle de Swat. Pero mi país está a siglos de distancia por detrás de éste. Aquí hay todas las comodidades imaginables. De todos los grifos sale agua corriente, fría o caliente, como prefieras; luz con sólo pulsar un interruptor, día y noche, sin necesidad de lámparas de aceite; hornos para cocinar, de forma que nadie tiene que ir al mercado a traer bombonas de gas. Aquí todo es tan moderno que incluso hay comida ya preparada en paquetes.
Cuando miro por la ventana, veo edificios altos, largas carreteras llenas de vehículos que se mueven ordenadamente, cuidados setos y praderas de césped, y pavimentos limpios en los que caminar. Cierro los ojos y por un momento regreso a mi valle —altas montañas coronadas de nieve, campos verdes y ondulantes, y ríos de fresca agua azul— y mi corazón sonríe cuando recuerda la gente de Swat. Con la mente vuelvo a la escuela y me reúno con mis amigas y mis maestros. Vuelvo a estar con mi mejor amiga, Moniba, y nos sentamos juntas, hablando y bromeando como si nunca me hubiera marchado.
Entonces recuerdo, estoy en Birmingham, Inglaterra.
El día en que todo cambió fue el martes 9 de octubre de 2012. Tampoco era un momento especialmente bueno, porque estábamos en plena época de exámenes, aunque como soy estudiosa no me preocupaban tanto como a algunas de mis compañeras.
Aquella mañana llegamos al estrecho camino de barro que se bifurca de la carretera Haji Baba en nuestra habitual procesión de rickshaws de colores brillantes echando humaredas de diésel. En cada uno íbamos cinco o seis niñas. Desde la llegada de los talibanes no había ningún signo que identificara la escuela, y la puerta de hierro ornamentada en un muro blanco al otro lado de la leñera no da ningún indicio de lo que hay detrás.
Para nosotras aquella puerta era como una entrada mágica a nuestro mundo particular. En cuanto penetrábamos en él nos librábamos de los pañuelos como el viento que despeja las nubes para dejar paso al sol, y subíamos desordenadamente la escalera. En lo alto de la escalera había un patio abierto al que daban las puertas de todas nuestras aulas. Arrojábamos allí nuestras mochilas y después nos congregábamos para la reunión matinal bajo el cielo, firmes, de espalda a las montañas. Una niña ordenaba «Assaan bash», «¡Descansad!», y nosotras dábamos un taconazo y respondíamos «Allah». Entonces ella decía «Hoo she yar», «¡Atención!», y dábamos otro taconazo, «Allah».
La escuela la había fundado mi padre antes de que yo naciera y en lo alto de la pared estaba orgullosamente escrito «Colegio Khushal» en letras rojas y blancas. Teníamos clase seis días a la semana y en mi curso, el noveno, que correspondía a los quince años, memorizábamos fórmulas químicas, estudiábamos gramática urdu, hacíamos redacciones en inglés sobre aforismos como «no por mucho madrugar amanece más temprano» o dibujábamos diagramas de la circulación de la sangre... la mayoría de mis compañeras querían ser médicos.
Es difícil imaginar que alguien pueda ver en esto una amenaza. Sin embargo, al otro lado de la puerta de la escuela, no sólo estaban el ruido y el ajetreo de Mingora, la principal ciudad de Swat, sino también aquellos que, como los talibanes, piensan que las niñas no deben ir a la escuela.
Aquella mañana había comenzado como cualquier otra, aunque un poco más tarde de lo habitual. Como estábamos de exámenes, la escuela empezaba a las nueve de la mañana, en vez de a las ocho, lo cual estaba bien, porque no me gusta madrugar y puedo seguir durmiendo aunque los gallos canten y el muecín llame a la oración. Primero, trataba de levantarme mi padre. «Ya es la hora, Jani Mun», me decía. Esto significa «amiga del alma» en persa, y siempre me llamaba eso al comenzar el día. «Unos minutos más, Aba, por favor», le rogaba y me ocultaba bajo la manta. Entonces llegaba mi madre, Tor Pekai. Me llama Pisho, que significa «gato». Entonces me daba cuenta de la hora que era y gritaba: «Bhabi, que llego tarde». En nuestra cultura cada hombre es tu «hermano», y cada mujer, tu «hermana». Así es como nos consideramos mutuamente. Cuando mi padre trajo a su esposa por primera vez a la escuela, todos los maestros la llamaban «esposa de mi hermano» o bhabi. Se quedó con ese apodo cariñoso y todos la llamamos bhabi ahora.
Yo dormía en la habitación alargada que tenemos en la parte delantera de la casa y los únicos muebles eran la cama y una cómoda que yo había comprado con parte del dinero que había recibido como premio por mi campaña por la paz en el valle y el derecho de todas las niñas a ir a la escuela.
En unos estantes estaban todas las copas de plástico doradas y los trofeos que había ganado por ser la primera de la clase. En un par de ocasiones no había sido la primera y fui superada por mi competidora Malka-e-Noor. Estaba decidida a que eso no volviera a ocurrir.
La escuela no estaba lejos de mi casa y solía ir a pie, pero en el último año había empezado a ir con las demás niñas en rickshaw y a volver a casa en autobús. El trayecto sólo duraba cinco minutos; pasábamos junto al pestilente río y por delante de la valla publicitaria del Instituto de Transplante Capilar del Doctor Humayun, donde bromeábamos que uno de nuestros profesores debía de haber ido porque era calvo y de repente le había empezado a salir pelo. Me gustaba porque no volvía tan sudorosa como cuando iba a pie y podía charlar con mis amigas y chismorrear con Usman Ali, el conductor, a quien llamábamos Bhai Jan, «hermano», que nos hacía reír con sus absurdas historias.
Había empezado a ir en autobús porque mi madre tenía miedo de que fuera andando sola. Llevábamos todo el año recibiendo amenazas. Algunas habían aparecido en los periódicos; otras eran mensajes escritos o que nos transmitía alguien. Mi madre estaba preocupada por mí, pero los talibán nunca habían atacado antes a una niña y a mí me inquietaba más que fueran a por mi padre, que hablaba en contra de ellos abiertamente. En agosto habían matado a su amigo y compañero activista Zahid Khan cuando se dirigía a rezar, y yo sabía que todos decían a mi padre: «Ten cuidado, tú serás el siguiente».
A nuestra calle no se podía llegar en coche, así que me bajaba del autobús en la carretera que discurre junto al río, pasaba por la puerta de hierro y subía unos peldaños que conducían a nuestra calle. Pensaba que si alguien me atacaba, sería en aquellos peldaños. Como mi padre, siempre he sido una soñadora y, a veces, durante la clase me imaginaba que un terrorista surgiría en aquel lugar y me dispararía. Me preguntaba cómo reaccionaría yo. ¿Me quitaría un zapato y le golpearía con él? Pero después pensaba que entonces no habría ninguna diferencia entre los terroristas y yo. Sería mejor argumentar: «De acuerdo, dispárame, pero primero escúchame. Lo que estás haciendo está mal. Yo no estoy en contra tuya. Sólo quiero que todas las niñas podamos ir a la escuela».
No tenía miedo, pero había empezado a asegurarme de que la puerta del jardín se quedaba cerrada por la noche y a preguntar a Dios qué ocurre cuando mueres. Le contaba todo a Moniba, mi mejor amiga. Habíamos vivido en la misma calle cuando éramos pequeñas y éramos amigas desde la escuela primaria y lo compartíamos todo: las canciones de Justin Bieber, las películas de Crepúsculo, las mejores cremas para aclarar la piel de la cara. Su sueño era ser diseñadora de moda, pero sabía que su familia nunca accedería, así que decía a todos que quería ser médico. En nuestra sociedad es difícil que las jóvenes se planteen ser otra cosa que médicos o maestras, si es que llegan a trabajar. Mi caso era diferente... nunca oculté mi deseo cuando pasé de querer ser médico a querer ser inventora o política. Moniba siempre sabía si algo iba mal. «No te preocupes —le dije—. Los talibanes nunca han atacado a una niña».
Cuando llegó nuestro autobús, bajamos corriendo los escalones. Las demás chicas se cubrieron la cabeza antes de salir y subir al autobús. El autobús en realidad era una camioneta, lo que nosotros llamamos un dyna, un TownAce Toyota blanco, con tres bancos paralelos, uno a cada lado y otro en el centro. Allí nos apretujábamos veinte niñas y tres maestras. Yo estaba sentada a la izquierda, entre Moniba y Shazia Ramzan, una niña de un curso inferior, y sujetábamos las carpetas de los exámenes contra el pecho y las mochilas bajo los pies.
Después, todo es un tanto borroso. En el dyna hacía un calor pegajoso. El tiempo fresco estaba tardando en llegar y sólo quedaba nieve en las lejanas montañas del Hindu Kush. En la parte trasera de la camioneta, donde nosotras íbamos, no había ventanillas a los lados sino sólo un plástico grueso que aleteaba y estaba demasiado amarillento y polvoriento para que pudiéramos ver a través de él. Todo lo que veíamos era un pequeño fragmento de cielo abierto desde detrás y fugaces destellos del sol, que a aquella hora del día era una gran esfera dorada entre el polvo que resplandecía sobre todo.
Recuerdo que, como siempre, el autobús dejó la carretera principal a la altura del puesto de control del ejército y giró hacia la derecha, pasando junto al campo de cricket abandonado. No recuerdo más.
En los sueños que tenía en los que disparaban a mi padre él también estaba en el autobús y le disparaban conmigo; entonces aparecían hombres por todas partes y yo buscaba a mi padre.
En realidad, lo que ocurrió es que nos detuvimos súbitamente. A nuestra izquierda estaba la tumba de Sher Mohammad Khan, ministro de Finanzas del primer gobierno de Swat, y a nuestra derecha, la fábrica de dulces. Debíamos de estar a menos de doscientos metros del puesto de control.
No podíamos ver lo que ocurría delante, pero un joven barbudo con ropa de colores claros había salido a la carretera y hacía señales para que la camioneta se detuviera.
«¿Es éste el autobús del Colegio Khushal?», preguntó a nuestro conductor. Usman Bhai Jan pensó que aquella era una pregunta estúpida porque el nombre estaba pintado a un lado. «Sí», respondió.
«Quiero información sobre algunas niñas», dijo el hombre.
«Entonces tendrá que ir a secretaría», repuso Usman Bhai Jan.
Mientras hablaba, otro joven, vestido de blanco, se acercó a la parte trasera de la camioneta. «Mira, es uno de esos periodistas que vienen a hacerte una entrevista», dijo Moniba. Desde que empecé a hablar con mi padre en actos públicos en pro de la educación de las niñas y contra aquellos que, como los talibanes, querían mantenernos ocultas, con frecuencia venían periodistas, incluso extranjeros, pero no se presentaban así, en medio de la carretera.
Aquel hombre llevaba un gorro que se estrechaba hacia arriba y un pañuelo sobre la nariz y la boca, como si tuviera gripe. Tenía aspecto de universitario. Entonces se subió a la plataforma trasera y se inclinó sobre nosotras.
«¿Quién es Malala?», preguntó.
Nadie dijo nada, pero varias niñas me miraron. Yo era la única que no llevaba la cara cubierta.
Entonces es cuando levantó una pistola negra. Más tarde supe que era un Colt 45. Algunas niñas gritaron. Moniba me ha dicho que le apreté la mano.
Mis amigas dicen que disparó tres veces, una detrás de otra. La primera bala me entró por la parte posterior del ojo izquierdo y salió por debajo de mi hombro derecho. Me desplomé sobre Moniba, sangrando por el oído izquierdo. Las otras dos balas dieron a las niñas que iban a mi lado. Una hirió a Shazia en la mano izquierda. Otra traspasó su hombro izquierdo y acabó en el brazo derecho de Kainat Riaz.
Mis amigas me dijeron más tarde que su mano temblaba mientras disparaba.
Cuando llegamos al hospital, mi largo cabello y el regazo de Moniba estaban empapados de sangre.
¿Quién es Malala? Yo soy Malala y ésta es mi historia.
PARTE PRIMERA
Antes de los talibanes
Sorey sorey pa golo rashey
Da be nangai awaz de ra ma sha mayena
Prefiero recibir tu cuerpo acribillado a balazos con honor
que la noticia de tu cobardía en el campo de batalla.
Pareado tradicional pashtún
1
Ha nacido una niña
Cuando nací, los habitantes de nuestra aldea se compadecieron de mi madre y nadie felicitó a mi padre. Llegué al alba, cuando se apaga la última estrella, lo que los pashtunes consideramos un buen augurio. Mi padre no tenía dinero para pagar un hospital o una comadrona, así que una vecina ayudó a mi madre. El primer hijo que mis padres habían tenido nació muerto, pero yo nací llorando y dando patadas. Era una niña en una tierra en la que se disparan rifles al aire para celebrar la llegada de un hijo varón, mientras que a las hijas se las oculta tras una cortina y su función en la vida no es más que preparar la comida y procrear.
Para la mayoría de los pashtunes, cuando nace una niña es un día triste. El primo de mi padre Jehan Sher Khan Yousafzai fue uno de los pocos allegados que vino a celebrar mi nacimiento e incluso hizo un generoso regalo de dinero. No obstante, trajo un gran árbol genealógico de nuestro clan, el Dalokhel Yousafzai, que se remontaba hasta mi tatarabuelo y que sólo mostraba la línea masculina. Mi padre, Ziauddin, es distinto de la mayoría de los hombres pashtunes. Cogió el árbol y trazó una línea que bajaba desde su nombre como una piruleta y en el extremo escribió «Malala». Su primo se rio asombrado. A mi padre no le importó. Cuenta que, cuando nací, me miró a los ojos y se enamoró. Decía a la gente: «Sé que esta niña es distinta». Incluso pidió a los amigos que echaran frutas secas, dulces y monedas en mi cuna, algo que normalmente sólo se hace con los niños varones.
Me pusieron el nombre de Malalai de Maiwand, la mayor heroína de Afganistán. Los pashtunes somos un pueblo orgulloso compuesto de muchas tribus repartidas entre Pakistán y Afganistán. Vivimos como lo hemos hecho durante siglos, de acuerdo con el código pashtunwali, que nos obliga a ser hospitalarios con todo el mundo y cuyo valor más importante es el nang u honor. Lo peor que le puede ocurrir a un pashtún es quedar en ridículo. La vergüenza es algo terrible para un hombre pashtún. Tenemos un dicho: «Sin honor, el mundo no vale nada». Luchamos y disputamos tanto entre nosotros que la palabra para primo —tarbur— también significa enemigo. Pero siempre nos unimos contra los extraños que intentan conquistar nuestras tierras. Todos los niños pashtunes conocen la historia de cómo Malalai exhortó al ejército afgano a derrotar a las tropas británicas en 1880 en una de las mayores batallas de la Segunda Guerra Anglo-Afgana.
Malalai era hija de un pastor de Maiwand, un pueblo en las polvorientas llanuras al oeste de Kandahar. Cuando era muy joven, tanto su padre como el hombre con el que estaba prometida se encontraban con los miles de afganos que estaban luchando contra la ocupación británica de su país. Malalai fue al campo de batalla con otras mujeres de la aldea para atender a los heridos y darles agua. Vio que sus hombres estaban perdiendo y cuando cayó el que llevaba la bandera, ella levantó su velo blanco mientras dirigía a las tropas al campo de batalla.
«¡Joven amor! —gritó—. Si no caes en la batalla de Maiwand, entonces, por Dios, alguien te ha destinado a ser un símbolo de la vergüenza».
Malalai murió bajo el fuego, pero sus palabras y su valentía incitaron a los hombres a dar un vuelco a la batalla. Aniquilaron a una brigada entera enemiga: una de las peores derrotas del ejército británico. Los afganos estaban tan orgullosos que el último rey afgano construyó un monumento a la victoria de Maiwand en el centro de Kabul. En el instituto leí algunas historias de Sherlock Holmes y me reí cuando vi que era la misma batalla en la que el doctor Watson había resultado herido, antes de convertirse en compañero del gran detective. Malalai era para los pashtunes nuestra Juana de Arco. En Afganistán muchas escuelas de niñas llevan el nombre de Malalai. Pero a mi abuelo, que era un erudito religioso y clérigo de la aldea, no le gustó que mi padre me llamara así. «Es un nombre triste —dijo—. Significa ‘afligida’».
Cuando era pequeña, mi padre solía cantarme una canción escrita por el famoso poeta Rahmat Shah Sayel de Peshawar. Termina así:
Oh, Malala de Maiwand,
Levántate una vez más para que los pashtunes comprendan la canción del honor,
Tus poéticas palabras transforman mundos enteros,
Te lo pido, levántate de nuevo.
Mi padre contaba la historia de Malalai a todos los que venían a casa. A mí me encantaba escucharla, lo mismo que las canciones que me cantaba mi padre, y la forma en que mi nombre flotaba en el viento cuando la gente me llamaba.
Vivíamos en el lugar más hermoso del mundo. Mi valle, el valle de Swat, es un reino celestial de montañas, cascadas y lagos de agua clara. BIENVENIDO AL PARAÍSO, dicen las señales cuando se llega al valle. Antaño Swat se llamaba Uddyana, que significa «jardín». Tenemos campos de flores silvestres, huertos de frutas deliciosas, minas de esmeralda y ríos llenos de truchas. Con frecuencia se dice que Swat es la Suiza de Oriente; incluso tuvimos la primera estación de esquí de Pakistán. Los ricos de Pakistán venían de vacaciones para disfrutar de nuestro aire puro y del paisaje, y de nuestras fiestas sufíes de música y baile. También venían muchos extranjeros y a todos los llamábamos angrezan, ingleses, con independencia de su origen. Incluso vino la reina de Inglaterra y se alojó en el Palacio Blanco, construido con el mismo mármol que el Taj Mahal por nuestro rey, el primer valí de Swat.
También tenemos una historia diferenciada. En la actualidad Swat forma parte de la provincia de Jaiber Pashtunjua o KPK, como la llaman muchos pakistaníes para abreviar, pero antes estaba separada del resto de Pakistán. Aunque nuestros gobernantes juraban lealtad a los británicos, junto con las regiones vecinas de Chitral y Dir éramos un principado independiente. Pero cuando la India obtuvo la independencia en 1947 y se dividió, nosotros nos integramos en el recién creado Pakistán, si bien mantuvimos nuestra autonomía. Utilizábamos la rupia pakistaní, pero el gobierno de Pakistán sólo podía intervenir en cuestiones de política exterior. El valí administraba la justicia, mantenía la paz entre las tribus enfrentadas y recaudaba el ushur —un impuesto del diez por ciento de los ingresos—, con el que se construían carreteras, hospitales y colegios.
Sólo estábamos a 160 kilómetros de Islamabad, la capital de Pakistán, en línea recta, pero daba la impresión de que era otro país. Por carretera el viaje duraba como mínimo cinco horas por el paso de Malakand, una vasta cuenca entre montañas donde hace mucho nuestros antepasados, dirigidos por el mulá Saidullah (un predicador al que los británicos llamaban el Faquir Loco), lucharon contra las fuerzas británicas entre los escarpados picos. Uno de los británicos era Winston Churchill, que escribió un libro sobre ello y todavía llamamos a uno de los picos el Churchill’s Picket, aunque no fue muy amable al hablar de nuestra gente. En el extremo del paso hay un santuario con una cúpula verde en el que la gente echa monedas en agradecimiento por haber llegado sana y salva.
Yo no conocía a nadie que hubiera estado en Islamabad. Antes de que empezaran los problemas, la mayoría de los habitantes del valle, como mi madre, nunca había salido de Swat.
Vivíamos en Mingora, la población más grande del valle; de hecho, la única ciudad. Solía ser un lugar pequeño, pero habían llegado muchos emigrantes desde las aldeas próximas y la habían convertido en un lugar sucio y abarrotado. Tiene hoteles, universidad, un campo de golf y un mercado donde se pueden comprar nuestros famosos bordados, piedras preciosas y cualquier cosa que se te ocurra. Lo atraviesa el río Marghazar, cuyas aguas tienen un color marrón lechoso por las bolsas de plástico y la basura que la gente arroja. No son cristalinas, como las corrientes de las zonas montañosas o como el gran río Swat, que está fuera de la ciudad, donde se pescan truchas y adonde íbamos en vacaciones. Nuestra casa estaba en una zona llamada Gulkada, que significa «lugar de flores», pero antes se llamaba Butkara, «lugar de las estatuas de Buda». Cerca de nuestra casa había un campo en el que había diseminadas extrañas ruinas: esculturas de leones sentados, columnas rotas y, lo más insólito de todo, cientos de sombrillas de piedra.
El islam llegó a nuestro valle en el siglo XI, cuando el sultán Mahmud de Ghazni, procedente de Afganistán, se convirtió en nuestro gobernante, pero en tiempos antiguos Swat había sido un reino budista. Los budistas llegaron allí en el siglo II y sus reyes gobernaron el valle durante más de quinientos años. Los exploradores chinos contaban que había mil cuatrocientos monasterios budistas a orillas del río Swat y que el mágico sonido de las campanas de los templos resonaba por todo el valle. Los templos han desaparecido hace mucho, pero casi adondequiera que vayas en Swat, entre las prímulas y otras flores silvestres, encuentras restos. Merendábamos entre relieves en la roca de un sonriente y grueso Buda sentado con las piernas en posición de loto. Según muchas historias, el propio Buda vino aquí porque en este lugar reina la tranquilidad y se dice que parte de sus cenizas se encuentran enterradas en el valle en una gran estupa.
Las ruinas de Butkara eran un lugar mágico para jugar al escondite. Una vez, unos arqueólogos extranjeros que fueron a trabajar en la zona nos dijeron que en tiempos pasados había sido un lugar de peregrinación, lleno de maravillosos templos con cúpulas doradas en los que los reyes budistas estaban enterrados. Mi padre escribió un poema, «Las reliquias de Butkara», que expresaba perfectamente cómo podían coexistir el templo y la mezquita: «Cuando la voz de la verdad se eleva desde los minaretes, / el Buda sonríe / y la rota cadena de la historia vuelve a engarzarse».
Vivíamos a la sombra de las montañas del Hindu Kush, a las que los hombres iban a cazar íbices y gallos dorados. Nuestra casa tenía una planta y era de cemento. A la izquierda había una escalera que conducía a una azotea lo bastante grande como para que los niños jugáramos al cricket. Era nuestro campo de juego. Al atardecer, mi padre y sus amigos con frecuencia se sentaban allí y tomaban té. A veces yo también me quedaba allí contemplando cómo se elevaba el humo de los hogares a nuestro alrededor y escuchando el concierto nocturno de los grillos.
Nuestro valle está lleno de frutales que daban las frutas más dulces, como higos, granadas y melocotones, y en nuestro jardín teníamos vides, guayabas y caquis. En el jardín de la entrada había un ciruelo que daba fruta deliciosa. Siempre librábamos una carrera con los pájaros por aquellas ciruelas. A los pájaros les encantaba aquel árbol. Iban a él incluso pájaros carpinteros.
Desde que tengo memoria mi madre ha hablado a los pájaros. En la parte trasera de la casa había un porche en el que se reunían las mujeres. Sabíamos lo que era pasar hambre, así que mi madre siempre cocinaba de más para dárselo a las familias pobres. Si quedaba algo, era para los pájaros. En pashtún nos gusta componer unos poemas de dos versos llamados tapae, y mientras esparcía el arroz, mi madre cantaba: «No mates a las palomas en el jardín. Si matas a una, las demás no volverán».
Me encantaba sentarme en la azotea y contemplar las montañas y soñar. La más alta es el Elum y nosotros la consideramos sagrada. Es una montaña de forma piramidal que siempre está rodeada de un collar de algodonosas nubes. Aun en verano conserva la nieve. En la escuela aprendimos que en el 327 a.C., incluso antes de que los budistas llegaran a Swat, Alejandro Magno penetró en el valle con miles de elefantes y soldados en el camino de Afganistán hacia el Indo. Los habitantes del valle huyeron a la montaña creyendo que sus dioses los protegerían allá en lo alto. Pero Alejandro era un líder paciente y decidido. Construyó una rampa de madera desde la que sus catapultas y flechas podrían alcanzar la cima de la montaña. Entonces ascendió él mismo para coger la estrella de Júpiter como símbolo de su poder.
Desde la azotea yo veía las montañas cambiar con las estaciones. En otoño, nos llegaban vientos fríos desde ellas. En invierno todo estaba cubierto por la nieve y del tejado colgaban carámbanos como dagas que nos dedicábamos a arrancar. Corríamos por todas partes, haciendo muñecos y osos de nieve e intentado atrapar copos de nieve. En primavera Swat estaba completamente verde. Los eucaliptos florecían, recubriéndolo todo de blanco, y el viento llevaba el olor penetrante de los campos de arroz. Yo nací en verano, y quizá por eso sea mi estación favorita, aunque en Mingora el verano era muy caluroso y seco, y el río olía a la basura que arrojaba la gente.
Cuando nací, éramos muy pobres. Mi padre y un amigo suyo habían fundado la primera escuela y vivíamos en una cabaña de dos habitaciones enfrente de ella. Yo dormía con mi madre y mi padre en una habitación y la otra era para los invitados. No teníamos cuarto de baño ni cocina y mi madre cocinaba sobre la leña que encendía en el suelo y lavaba la ropa con el agua de un grifo de la escuela. Nuestra casa siempre estaba llena de gente de la aldea que nos visitaba. La hospitalidad es una parte importante de la cultura pashtún.
Dos años después llegó mi hermano Khushal. Como yo, nació en casa porque todavía no podíamos permitirnos ir al hospital y le pusieron el nombre del colegio de mi padre, que se llamaba así por el héroe pashtún Khushal Khan Khattak, guerrero y poeta. Mi madre había deseado un varón y no pudo ocultar su alegría cuando nació. Yo lo veía muy delgadito y pequeño, como un junco que pudiera troncharse con el viento, pero era su ladla, la niña de sus ojos. Me parecía que cada deseo suyo era una orden para ella. Khushal quería té todo el tiempo, nuestro té tradicional con leche y azúcar y cardamomo, pero incluso ella se acabó cansando y le hizo uno tan amargo que dejó de gustarle. Mi madre quería comprarle una nueva cuna —cuando yo nací, mi padre no podía permitírselo, así que aceptaron una de madera que les dieron los vecinos y que ya era de tercera o cuarta mano—, pero mi padre se negó. «Si esa cuna ha sido buena para Malala, también lo será para él», dijo. Casi cinco años después, nació otro niño, Atal, de mirada inteligente y curioso como una ardilla. Entonces mi padre dijo que estábamos completos. Tres hijos es una familia pequeña en Swat, donde la mayoría de la gente tiene siete u ocho.
Yo casi siempre jugaba con Khushal porque sólo era dos años más pequeño que yo, pero nos peleábamos constantemente. Él iba llorando a mi madre y yo iba a mi padre. «¿Qué ocurre, Jani?», me preguntaba. Como él, nací con articulaciones dobles y puedo doblar los dedos más allá de lo normal. Mis tobillos crujen cuando camino, lo que da grima a los adultos.
Mi madre es muy hermosa y mi padre la adoraba como si fuera un frágil jarrón de porcelana; al contrario que muchos de nuestros hombres, nunca le puso la mano encima. Se llama Tor Pekai, que significa «trenzas de cuervo», aunque su pelo es castaño. Mi abuelo, Janser Khan, había estado escuchando Radio Afganistán justo antes de que ella naciera y oyó ese nombre. Yo quería haber tenido piel de azucena, rasgos finos y ojos verdes, como ella, pero heredé la piel cetrina, la nariz ancha y los ojos castaños de mi padre. En nuestra cultura todos tenemos apodos: mi madre me llama Pisho desde que era un bebé y algunos de mis primos me llamaban Lachi, cardamomo. A las personas que tienen la piel muy oscura con frecuencia se las llama «blancas» y a las bajas, «altas». Tenemos un sentido del humor curioso. En la familia a mi padre lo llamaban Khaista dada, que significa «hermoso».
Un día, cuando tenía unos cuatro años, pregunté a mi padre: «Aba ¿de qué color eres?», y me respondió: «No lo sé, un poco blanco, un poco negro».
«Como cuando se mezcla la leche con el té», le dije.
Se rió mucho, pero, de niño, le había dado tanta vergüenza su piel oscura que iba al campo a por leche de búfala y se la echaba por la cara pensando que le volvería más claro. Sólo cuando conoció a mi madre empezó a sentirse a gusto consigo mismo. Ser amado por una joven tan hermosa le dio confianza.
En nuestra sociedad los matrimonios suelen concertarlos las familias, pero el suyo fue un matrimonio por amor. No me cansaba de escuchar la historia de cómo se conocieron. Eran de aldeas cercanas en un valle remoto de Shangla, en la parte alta de Swat, y se veían cuando mi padre iba a casa de su tío a estudiar y mi madre y su familia iban a visitar a su tía. Por sus miradas supieron que se gustaban, porque entre nosotros es un tabú expresar esas cosas. Sin embargo, él le enviaba poemas que ella no podía leer.
«Admiraba su mente», dice ella.
«Y yo, su belleza», dice él con alborozo.
Había un gran problema. Mis dos abuelos no se llevaban bien, así que cuando mi padre anunció que quería pedir la mano de mi madre, Tor Pekai, estaba claro que ninguna de las dos partes vería con buenos ojos el matrimonio. Su padre le dijo que era asunto suyo y accedió a enviar a un barbero como mensajero, que es la forma tradicional en que los pashtunes hacemos estas cosas. Malik Janser Khan rechazó la proposición, pero mi padre es obstinado y convenció a mi abuelo de que volviera a enviar al barbero. La hujra de Janser Khan era un lugar de reunión en el que la gente hablaba de política y mi padre iba allí con frecuencia, y así se conocieron. Le hizo esperar nueve meses, pero por fin dio su aprobación.
Mi madre procede de una familia de mujeres fuertes y hombres influyentes. Su abuela —mi tatarabuela— se quedó viuda cuando sus hijos eran pequeños y a su hijo mayor, Janser Khan, lo encarcelaron con otro miembro de la familia debido a una disputa tribal cuando sólo tenía nueve años. Ella caminó sola por las montañas sesenta y cinco kilómetros para pedir a un primo poderoso que intercediera y conseguir su liberación. Creo que mi madre haría lo mismo por nosotros. Aunque no sabe leer ni escribir, mi padre comparte todo con ella, le cuenta cómo le han ido las cosas durante el día, lo bueno y lo malo. Ella bromea con él y le aconseja sobre quién le parece un verdadero amigo y quién no, y mi padre dice que siempre tiene razón. La mayoría de los hombres pashtunes nunca comparten sus problemas con sus esposas, porque se considera una debilidad. «¡Incluso pregunta a su mujer!», dicen como insulto. Yo veo que mis padres son felices y se ríen mucho. La gente nos veía y decía que éramos una familia dichosa.
Mi madre es muy devota y reza cinco veces al día, aunque no en la mezquita, porque ahí sólo pueden ir los hombres. No aprueba el baile porque dice que a Dios no le gusta, pero le encanta adornarse con cosas bonitas, telas bordadas y collares y brazaletes dorados. Creo que la he decepcionado un poco porque me parezco tanto a mi padre y no me interesan la ropa y las joyas. Me aburre ir al mercado, pero me encanta bailar a escondidas con mis amigas del colegio.
De niños pasamos la mayor parte del tiempo con nuestra madre. Mi padre estaba fuera muy a menudo ocupado con muchas cosas, no sólo con la escuela, sino también con jirgas y sociedades literarias de Swat, y tratando de salvar el medio ambiente, de salvar nuestro valle. Mi padre provenía de una aldea atrasada y su familia era pobre, pero gracias a la educación y la fuerza de su personalidad, pudo ganar lo suficiente para todos nosotros y labrarse una reputación.
A la gente le gustaba oírle hablar y a mí me encantaban las tardes en que teníamos invitados. Nos sentábamos en el suelo, alrededor de un hule alargado sobre el que mi madre ponía la comida, y comíamos con la mano derecha, como es nuestra costumbre, haciendo una bola de arroz y carne. Cuando anochecía, nos sentábamos a la luz de las lámparas de petróleo, espantando a las moscas mientras nuestras siluetas proyectaban animadas sombras en las paredes. En los meses de verano con frecuencia había relámpagos y se oía retumbar los truenos fuera, y yo me arrastraba más cerca de la rodilla de mi padre.
Escuchaba absorta sus historias de tribus guerreras, líderes y santos pashtunes, con frecuencia en poemas que leía con voz melodiosa, a veces llorando. Como la mayoría de los habitantes de Swat, pertenecemos a la tribu Yousafzai. Los Yousafzai (que alguna gente escribe Yusufzai) somos una de las tribus pashtunes más numerosas; procedemos de Kandahar y estamos distribuidos por Pakistán y Afganistán.
Nuestros antepasados llegaron a Swat en el siglo XVI desde Kabul, donde habían ayudado a un emperador timúrida a recuperar su trono después de que su propia tribu le hubiera derrocado. El emperador les recompensó con importantes cargos en la corte y el ejército, pero sus amigos y allegados le advirtieron que los Yousafzai se estaban haciendo tan poderosos que le destronarían. Así que una noche invitó a todos los jefes a un banquete y ordenó a sus hombres que los mataran mientras comían. Así fueron masacrados unos seiscientos jefes. Sólo dos se salvaron y huyeron a Peshawar con los miembros de su tribu. Después de algún tiempo fueron a Swat para visitar a otras tribus e intentar conseguir su apoyo para regresar a Afganistán, pero les cautivó tanto la belleza del lugar que decidieron quedarse allí y expulsaron a las otras tribus.
Los Yousafzai repartieron toda la tierra entre los hombres de la tribu. Era un sistema peculiar llamado wesh, por el cual cada diez años todas las familias se trasladaban a otra aldea y la tierra de la nueva aldea se distribuía entre los miembros varones de las familias. Así todos tenían la oportunidad de trabajar en tierras buenas en algún momento. Se pensaba que esto impedía que los clanes rivales pelearan. Las aldeas eran gobernadas por khans, y la gente corriente, los artesanos y los jornaleros, eran sus arrendatarios y tenían que pagarles en especie, normalmente una parte de la cosecha. También estaban obligados a ayudar a los khans a formar el ejército aportando un hombre armado por cada pequeña parcela de tierra. Los khans mantenían centenares de hombres armados tanto para las disputas entre ellos como para saquear otras aldeas.
Como los Yousafzai no tenían a nadie por encima de ellos en Swat, estaban enzarzados en luchas interminables entre los khans, e incluso dentro de sus propias familias. Todos nuestros hombres tienen fusiles aunque hoy en día no van con ellos a todas partes como ocurre en otras zonas pashtunes, y mi bisabuelo contaba historias de batallas de cuando era un muchacho. A comienzos del siglo XX temían que los británicos, que ya controlaban la mayor parte de las regiones limítrofes, llegaran a dominarlos. También estaban cansados del constante derramamiento de sangre. Así que decidieron buscar a un hombre imparcial que gobernara toda la región y resolviera las disputas.
Después de varios intentos fallidos, en 1917 los jefes se pusieron de acuerdo en nombrar rey a un hombre llamado Miangul Abdul Wadood. Hoy se le conoce con el apodo cariñoso de Badshah Sahib y aunque era completamente analfabeto logró traer la paz al valle. Quitar su rifle a un pashtún es como quitarle su vida, por lo que no pudo desarmarlos, así que construyó fuertes en las montañas por todo el valle y creó un ejército. Los británicos lo reconocieron como jefe de estado en 1926 y lo confirmaron como valí. Estableció la primera red telefónica, construyó la primera escuela primaria y acabó con el sistema wesh, porque el movimiento constante de unas aldeas a otras tenía como consecuencia que nadie podía vender tierra ni estaba interesado en construir casas mejores y plantar frutales.
En 1949, dos años después de la creación de Pakistán, abdicó en su hijo mayor, Miangul Abdul Haq Jehanzeb. Mi padre dice siempre: «Mientras que Badshah Sahib trajo la paz, su hijo trajo la prosperidad». El reinado de Jehanzeb es para nosotros una era dorada en nuestra historia. Había estudiado en Peshawar en un colegio británico y, quizá porque su padre era analfabeto, era un apasionado de las escuelas y construyó muchas, así como hospitales y carreteras. En los años cincuenta puso fin al sistema de tributos a los khans. Pero no había libertad de expresión y si alguien criticaba al valí, podía ser expulsado del valle. En 1969, el año en que nació mi padre, el valí abdicó y nos convertimos en parte de la Provincia Fronteriza del Noroeste de Pakistán, que hace unos años pasó a denominarse Jaiber Pashtunjua.
Así que soy una orgullosa hija de Pakistán, pero, como todos los habitantes de Swat, primero me consideraba swati y después pashtún, antes que pakistaní.
Cerca de nuestra casa vivía una familia con una niña de mi edad llamada Safina y dos hermanos de edades parecidas a las de los míos, Babar y Basit. Juntos jugábamos al cricket en la calle, pero yo sabía que cuando nos hiciéramos mayores las niñas tendríamos que quedarnos en casa. Tendríamos que cocinar y servir a nuestros hermanos y padres. Mientras que los muchachos y los hombres se movían libremente por la ciudad, mi madre y yo no podíamos salir sin que un pariente varón nos acompañase. ¡Incluso aunque fuera un niño de cinco años! Ésa era la tradición.
Yo había decidido desde muy pequeña que no sería así. Mi padre siempre decía: «Malala será libre como un pájaro». Yo soñaba con subir a la cima del monte Elum, como Alejandro Magno, para tocar Júpiter, e incluso ir más allá del valle. Pero mientras veía a mis hermanos correr por la azotea haciendo volar sus cometas con habilidad para ganar terreno al otro, yo me preguntaba qué grado de libertad podría tener una niña.