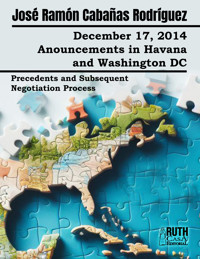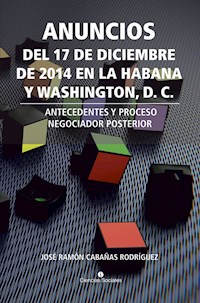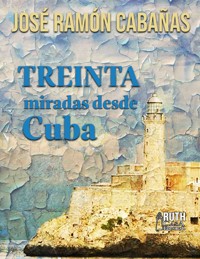
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
En este volumen se reúnen treinta artículos redactados durante los años 2021 y 2022, que fueron publicados la mayoría de ellos en medios digitales nacionales y reproducidos en el exterior. Tres de ellos aparecieron en la revista científica Cuadernos de Nuestra América que edita el CIPI. Los textos se refieren a temas de la realidad estadounidense, de la relación bilateral de Estados Unidos con Cuba y sobre la inserción de nuestro país en el mundo. Todos están redactados con el propósito principal de explicar procesos para la audiencia cubana y, al mismo tiempo, buscan recibir de esta sus diversas opiniones. La Revolución Cubana acercó como nunca antes la política exterior del país al debate popular, por lo que cualquier cubano ha tenido, de un modo u otro, presencia en la proyección exterior del país en calidad de cooperante, internacionalista, asesor, emigrante, artista, deportista, en congregaciones religiosas, o como simple ciudadano. Los que han tenido oportunidad de acumular experiencias desde el ejercicio de la diplomacia oficial tenemos la obligación de contribuir de forma permanente a hacer crecer esta fortaleza de Cuba.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Edición, corrección y diseño: Jadier Iván Martínez Rodríguez
Todos los derechos reservados
© José Ramón Cabañas Rodríguez
© Ruth Casa Editorial
© Sobre la presente edición:
Ruth Casa Editorial, 2023
Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin la autorización de Ruth Casa Editorial. Todos los derechos de autor reservados en todos los idiomas. Derechos reservados conforme a la ley.
ISBN: 9789962740186
Obra editada por:
Ruth Casa Editorial
Calle 38 y Ave. Cuba, Edif. Los Cristales, Oficina No. 6,
Apdo. 2235, Zona 9a, Panamá
www.ruthtienda.com
www.ruthcasaeditorial.com
Sinopsis
En este volumen se reúnen treinta artículos redactados durante los años 2021 y 2022, que fueron publicados la mayoría en medios digitales nacionales y reproducidos en el exterior. Tres de ellos aparecieron en la revista científica Cuadernos de Nuestra América que edita el CIPI. Los textos se refieren a temas de la realidad estadounidense, de la relación bilateral de Estados Unidos con Cuba y sobre la inserción de nuestro país en el mundo. Todos están redactados con el propósito principal de explicar procesos para la audiencia cubana y, al mismo tiempo, buscan recibir de esta sus diversas opiniones. La Revolución Cubana acercó como nunca antes la política exterior del país al debate popular, por lo que cualquier cubano ha tenido de un modo u otro presencia en la proyección exterior del país en calidad de cooperante, internacionalista, asesor, emigrante, artista, deportista, en congregaciones religiosas, o como simple ciudadano. Los que han tenido oportunidad de acumular experiencias desde el ejercicio de la diplomacia oficial tenemos la obligación de contribuir de forma permanente a hacer crecer esta fortaleza de Cuba.
Sobre el autor
José Ramón Cabañas Rodríguez. Diplomático con 40 años de experiencia en el Servicio Exterior de la República de Cuba. Doctor en Ciencias Políticas (2009), Licenciado en Relaciones Internacionales (1983), Profesor Titular del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García. Desde el 2021 funge como Director del Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI). Ha sido coautor de los libros José Martí Cónsul de la República Oriental del Uruguay (2008) y José Martí Cónsul de Argentina. Documentos (2014) y autor del libro Anuncios del 17 de diciembre del 2014. Antecedentes y proceso negociador posterior (2021).
Principales responsabilidades en el servicio exterior: embajador de Cuba ante Austria, Eslovenia y Croacia, representante permanente ante los organismos internacionales con sede en Viena (2001-2005); Jefe de la Sección de Intereses de Cuba en Washington (2012-2015) y embajador ante Estados Unidos (2015-2020).
Principales responsabilidades en el servicio interno: Subdirector de Estados Unidos y Canadá (1993), Director de Asuntos de Cubanos Residentes en el exterior (1994-1998), Director de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el exterior (1998-2001), viceministro de relaciones exteriores (2009-2012).
Dedicatoria
A mi esposa, hijos y nieta
Prólogo
La segunda década del siglo en curso terminó en medio de procesos signados por las contradicciones, crisis y transformaciones que acompañan al desarrollo del capitalismo como sistema en su fase imperialista. Al decir de Samir Amin, esta no sólo debe comprenderse como la superior —según la calificara Lenin con acierto en el contexto en que vivió, luchó y escribió, entendida de modo generalizado como último estadio—, sino en términos de que constituye hoy su carácter permanente. Así, las conmociones que definen al entramado internacional entre fines de 2019 y durante 2020, al aparecer la Covid-19, se profundizan en el siguiente año, marcando un antes y un después en la historia universal contemporánea con las expresiones y efectos de la pandemia, que se afirman a lo largo de 2021 y alcanzan buena parte de 2022. Es decir, el sistema-mundo vive el inicio del tercer decenio del siglo XXI entre desconcierto, sorpresa, desolación, reaccionando con las maneras y posibilidades más disímiles y asimétricas, ante una crisis planetaria múltiple, ante todo, de seguridad humana, en la que se superponían fenómenos estructurales y coyunturales de diversa naturaleza. Entre ellos, y sólo como ejemplificaciones, se registraban, entre muchos otros, fenómenos como las desigualdades y exclusiones, desplazamientos migratorios y problemas medioambientales a niveles locales, regionales, continentales e internacionales, compartiendo el trasfondo de la recesión económica, el despliegue de conflictos bélicos, la disputa geopolítica global y cambios en las correlaciones de fuerzas progresistas y reaccionarias. La pandemia era, a la vez, expresión y cata-lizador de una crisis más amplia, cuya espina dorsal era económica, pero con manifestaciones políticas, sociales, culturales y ecológicas.
En ese escenario, la gravitación de los Estados Unidos, dada su irradiación como centro del imperialismo que impregna toda la dinámica de las relaciones internacionales, aportaba una vez más en la historia las implicaciones de una poderosa nación que, si bien declinante, mantiene su lugar decisivo en un mundo regido por la lógica del sistema que preside. Su ineficiente manejo gubernamental ante la incontrolable proliferación de la enfermedad, que a diario sumaba cifras cuantiosas de fallecimientos y contagios, respondería no sólo a la irresponsable presidencia de turno durante el período inicial, personificada en la figura de Donald Trump, sino al sistema vigente, amparado en un Estado neoliberal, dentro del cual se articula el disfuncional aparato de salud norteamericano cuya optimización no dependería tampoco del actual mandatario, Joseph Biden, o del que ocupase la Casa Blanca. Además de poseer, si fuese el caso, la real intención de hacerlo, debería contar con el apoyo de grupos de poder interesados en ello, requiriendo de mucho más tiempo del que provee un período de gobierno. Los tiempos en que los políticos norteamericanos, comprometidos con la superación de coyunturas de crisis y mejoramiento del sistema, apelaban a la retórica discursiva para despertar simpatías y sumar seguidores, han cambiado. En el presente, han quedado atrás aquellas fórmulas, con capacidad de convocatoria nacional, utilizadas en sus contextos, pongamos por caso, por los presidentes Roosevelt o Johnson, cuando proponían respectivamente, en los años de 1930, un “Estado de bienestar”, como símbolo del proyecto del New Deal, y en la década de 1960 la consigna del “Estado benefactor”, como eje del programa de la Great Society. La subestimación y hasta el abandono de la funcionalidad del consenso interno para el ejercicio de la gobernabilidad capitalista afianzada en la sacralización de la democracia liberal representativa burguesa corroboraba la tesis de Amin acerca de la permanencia de las prácticas imperialistas, no solo aplicadas a escala internacional.
En los Estados Unidos, ni las elecciones ni los partidos involucrados están diseñados para cambiar el sistema, sino para perpetuarlo. Aunque la clase dominante no es monolítica, la burguesía monopólica y la oligarquía financiera poseen un núcleo común, presente siempre, por encima de las diferencias partidistas e ideológicas en las Administraciones de turno, que son pasajeras o temporales, en una suerte de gobierno permanente, encarnado en la Razón de Estado. Ésta es la que propiciaría que, a pesar de la incapacidad gubernamental para enfrentar la dramática crisis epidemiológica --derivada del patrón de desigualdad, explotación y polarización de la riqueza basado en la contradicción esencial, capital/trabajo--, los Estados Unidos continuaran imponiendo su esquema de dominación, promoviendo la injerencia a través de la fuerza, recreando prácticas evocadoras de la Guerra Fría en el siglo XX y viejas tradiciones expansionistas decimonónicas. En ese contexto, la sociedad norteamericana exhibía un visible espectro de desajustes, palpable en la polarizada contienda electoral de 2020, la incertidumbre, la crisis de credibilidad y legitimidad de los partidos, los candidatos a la presidencia, unido al desgaste de la tradición política liberal y de una sostenida espiral ideológica conservadora, con ribetes incluso, en determinados planos, fascistas. En su conjugación, tales procesos documentaban una crisis trascendente del sistema político en su conjunto. La contundente negativa de Trump y del movimiento de seguidores que le respaldó ante los resultados de los comicios de noviembre del mencionado año reflejaban --con el auge de nativismo, xenofobia, discriminación racial, supremacismo blanco, nacionalismo chauvinista y violencia doméstica--, el cuestionamiento de las bases y mecanismos que le conformaban, incluido el Colegio Electoral, la democracia y demás valores, emblemas y mitos fundacionales de la nación. El colofón de esa secuencia de episodios lo dejaría registrado, para la historia, el asalto al Capitolio en enero de 2021, hecho con implicaciones incluso para la identidad cultural norteamericana. Desde un punto de vista metafórico, era válida la frase utilizada también veinte años antes, a raíz de la crisis provocada por los atentados terroristas de 2001: los Estados Unidos, decía entonces Gore Vidal, perdieron la inocencia. Por cierto, quizás nos vendría bien desempolvar sus escritos, así como los de Howard Zinn, Noam Chomsky, James Petras, entre otros, cuyas agudas miradas --desde el Norte, iluminan, junto a no pocas del Sur, como la de Atilio Borón--, asumen el imperativo martiano: “es preciso que se sepa en Nuestra América la verdad de los Estados Unidos”.
En resumen, conviene subrayar que, más allá de las características y tendencias apuntadas, la situación norteamericana que cristaliza al comienzo de la década de 2020, está definida, en su conjunto, por la crisis estructural de un sistema que se hace más intensa por su coincidencia con una crisis coyuntural, en la que se cruzan las particularidades que introducen procesos como el de las elecciones presidenciales correspondientes a 2020 y el de los estragos del SARS-CoV 2, que concurren circunstancialmente en un oscuro laberinto. Según lo reiteraron oportunamente Nils Castro, Julio Gambina y Marco A. Gandásegui, entre otros exponentes del pensamiento crítico latinoamericano, la pandemia no era la causa, como se le visualizó en no poca literatura, sino un catalizador, de la crisis económica. Y en el caso de los Estados Unidos, es importante añadir que ello tendría lugar, además, en interpenetración con el proceso subyacente en curso, de declinación hegemónica --relativa en ciertos ámbitos-- cuyas implicaciones forman parte del entorno integral del imperialismo en la actualidad. Quizás la manera más gráfica y matizada de ponderar los alcances de la crisis aludida, enlazando ambas dimensiones, sea la sugerida por Wade Davis en su artículo publicado por la revista Rolling Stone, The Unraveling of America, en entender el proceso como un “desmoronamiento” de los Estados Unidos. En su opinión, la sombra resultante se proyectará largamente, con un impacto devastador, reduciendo a jirones la ilusión del Excepcionalismo Norteamericano, constituyendo un punto de inflexión histórica, que estará presente en las contiendas presidenciales del resto del decenio, en 2024 y 2028.
En ese trayecto, Cuba se ha mantenido en la línea de una hostilidad histórica reforzada, evidenciado el cinismo, la hipocresía, el fariseísmo, de la política exterior de los Estados Unidos, a partir del simbolismo que posee, desde su temprana vocación independentista hasta el establecimiento de la Revolución en el poder, su sobrevivencia y presencia creciente en el mundo actual. Junto a ello, los procesos recientes en el poderoso Vecino del Norte han proseguido en el centro de la atención internacional, en un entorno en el que cada vez más los medios de comunicación, tradicionales y novedosos, especialmente a partir del auge de las nuevas tecnologías de la información, colocan lo que allí acontece, atendiendo tanto a sus implicaciones objetivas como a las manipulaciones subjetivas.
Sobre un panorama como el aludido, es que se proyecta el análisis realizado en el libro que el lector tiene ahora en sus manos, gracias a la iniciativa de Ruth Casa Editorial, el cual se ha configurado, como lo explica su autor en las palabras introductorias, con la integración de una treintena de sugerentes escritos, de diversa temática, naturaleza y propósitos, elaborados entre 2021 y 2022, cuya mirada se dirige a procesos y momentos que se ubican fundamentalmente en ese entorno temporal. El título de la obra lo precisa, puntualizando además que las aproximaciones se generaron bajo las condiciones peculiares de una crisis mundial, con expresiones específicas en Cuba, pero incursionando, según el caso, en antecedentes inmediatos y mediatos, a partir de un articulador, que explica la coherencia de enfoques entre trabajos que fueron publicados en diferentes coyunturas, plasmados en distintos formatos y destinados a públicos heterogéneos. Se trata siempre de una visión realizada bajo el prisma de un profesional cubano revolucionario, comprometido con su tiempo, la defensa de la soberanía y la cultura de la nación, como corresponde a un diplomático y a un intelectual consecuente, orgánico, que no escribe por autocomplacencia literaria, sino para compartir vivencias y reflexiones, formado en las instituciones educacionales y científicas de nuestro país, con larga experiencia en el campo de la política exterior, ocupando importantes responsabilidades en ese desempeño y dedicado hoy a la dirección y la creación en la esfera investigativa de las ciencias políticas y de las relaciones internacionales.
El texto, conformado en su mayoría por artículos breves, de prosa fácil, que se benefician de experiencias directas y conocimientos amplios de la realidad internacional, motiva la lectura de estudiantes y estudiosos, sobre cuestiones de tanta actualidad como la situación interna de los Estados Unidos, su dominación mundial, el dinamismo de Cuba —enfrascada en el control y neutralización del Nuevo Coronavirus con resultados impresionantes derivados de su extraordinario capital humano, capacidad científico-tecnológica en la esfera biomédica, de la sabiduría de una estrategia estatal y partidista que seguía apostando al desarrollo, a la atención de su población, a la defensa de la soberanía y la seguridad nacional—, cuya significación mundial se agigantaría, mediante una activa política exterior, manteniendo el enfrentamiento al histórico conflicto con el mal vecino, abordado todo desde nuestro presente. El lector encontrará asuntos variados, tratados con una redacción ligera y amena, que consigue combinar en el análisis, desde ángulos divulgativos y explicativos, aproximaciones motivantes ante temas que a menudo se exponen con mayor densidad.
No compete al prologuista de un libro más que motivar la lectura del texto que origina sus palabras, nunca adelantar su contenido, resistiendo la tentación de incurrir en una especie de complicidad con el autor, exponiendo adscripciones, complementos, contrapuntos, a lo planteado. Tampoco le corresponde resumir su currículo, lo cual es, además, prescindible, dado que José R. Cabañas es una figura conocida en los medios políticos y académicos cubanos y extranjeros, en cuyos méritos no es necesario abundar. Bastaría con destacar un par de consideraciones. Una, la de que forma parte de una generación de jóvenes egresados del Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI), que tempranamente incorporados a la Cancillería cubana, cumplieron misiones internacionalistas militares y han consagrado su vida profesional al servicio exterior, y en no pocos casos, como sería el suyo, relacionados la mayor parte del tiempo con la política y la sociedad norteamericana. Otra, la de que, con el presente libro, Cabañas da continuidad a una notable contribución investigativa y testimonial a la historia y la memoria, comenzada con la obra anterior, referida al proceso de mejoramiento de relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos iniciado el 17 de diciembre de 2017, sus antecedentes y el proceso ulterior, publicado por la Editorial de Ciencias Sociales en 2021. Al unir ambas observaciones en una lectura cómplice, viene a la mente la huella perdurable que el Canciller de la Dignidad dejó en las generaciones que siguieron el ejemplo de su militancia revolucionaria, sobre todo en aquellos que se sintieron estimulados a escribir, como Cabañas, con un compromiso incuestionable. Como siguiendo el estilo y sentido de Roa, cuando acudiendo a la palabra como arma, introdujo la selección de textos de Pablo de la Torriente Brau: con la “pluma en ristre”, o la compilación de Ramón Roa, con “la pluma y el machete”.
Finalmente, resulta pertinente dejar constancia de una apreciación como la que sigue, en la medida en que ayude a contextualizar la lectura con un criterio metodológico de utilidad, basado en la experiencia personal de este prologuista en la enseñanza de la historia y el estudio de los Estados Unidos. Aunque sea un lugar común el reconocimiento de que la historia y la memoria son herramientas imprescindibles para comprender el pasado, el presente y para visualizar las opciones del porvenir, nunca es ocioso reiterarlo. Ahí radica la base, o al menos, una de las fundamentales, de una caracterización y explicación objetiva, que trascienda la referencia anecdótica de acontecimientos cuya trascendencia desborde el momento en que se manifiesta y se proyecten más allá de su circunstancia inmediata, en términos espaciales y temporales, con una vigencia palpable décadas después. Se trata, en esencia, de enlazar analíticamente historia, estructura y coyuntura. Una perspectiva analítica como esa es la que le incorpora valor renovado a un texto, en el sentido de que asumido luego en segundas o terceras lecturas, con el paso del tiempo por medio, resulten vigentes o de interés sus contenidos. Los temas tratados y los abordajes empleados por Cabañas tributan a ese ejercicio, congruente con aquél llamado de Fidel, al comenzar la Batalla de Ideas, por fomentar una cultura general e integral en el país.
Y es que las conmemoraciones históricas brindan la oportunidad de reconsiderar acontecimientos actuales apelando a la memoria, retomando contextos y puntos de referencia anteriores, cuya significación perdura más allá de su fecha de ocurrencia. En sentido inverso, posibilitan la reflexión sobre el pasado a la luz del presente y en especial, tomando en cuenta sus implicaciones para el futuro. Desde este punto de vista, viene bien retener que, en 2021 y 2022, años en que se elaboraron los artículos que conforman el texto, concurrieron aniversarios reveladores de la verdadera esencia de la política de Estados Unidos y su impacto para Cuba. Entre ellas es imprescindible mencionar que, respectivamente, en 2021 y 2022 se cumplirían 60 sesenta años de:
- la ruptura de relaciones con Cuba, la invasión militar y su derrota en las arenas de Playa Girón en 1961;
- el establecimiento del bloqueo en 1962, así como la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos (OEA), instrumento funcional de la política norteamericana, que el Canciller de la Dignidad, Raúl Roa, calificara justamente como Ministerio de las Colonias;
- la trascendente alocución, como reacción de nuestro líder histórico, Fidel Castro, identificada como la Segunda Declaración de La Habana, aprobada por aclamación en Asamblea General del pueblo reunido en la Plaza de la Revolución, en la que analizaba las raíces históricas que servían de base a la inevitable rebeldía y lucha de los pueblos de América Latina contra el imperialismo, denunciando la estrategia imperialista;
- la Crisis de Octubre, hecho histórico sobresaliente, también en 1962, en la cual Cuba hizo gala de su compromiso con la independencia y la defensa de su soberanía nacional, y donde se destacó el pensamiento estratégico del máximo líder de la Revolución durante aquellos días luminosos y tristes, según las palabras del Che Guevara, en su célebre carta de despedida.
Sin lugar a dudas, se trata de conmemoraciones que llevan consigo gran significado, a la hora de examinar la continuidad de la política estadounidense hacia América Latina y el Caribe, Cuba incluida, en el presente. A ellas podría añadirse que en 2022 se cumplieron cuarenta años de la Guerra de las Malvinas, episodio en el cual se evidenció en 1982 la farsa que constituía la Doctrina Monroe, en la medida en que los Estados Unidos --a pesar de la conocida frase que la caracteriza, “América para los Americanos”, pretendiendo compartir su destino como nación con el de Nuestra América--, le volvieron la espalda a la causa de Argentina y respaldaron a Gran Bretaña, el agresor extra continental, aliado del poderoso vecino del Norte.
Al mismo tiempo, conviene tener presente que en 2023, cuando este libro sale a la luz, se arriba al bicentenario de dicha doctrina, promulgada, como se sabe, hace doscientos años, en 1823, que sigue operando como una de las piedras angulares del sistema de dominación continental del imperialismo. También alimenta la memoria y la historia no olvidar que en 1973 se llevó a cabo el sangriento golpe de Estado en Chile, inaugurando ello una ola de represión y de práctica neoliberal en Nuestra América, de lo cual se conmemora su cincuentenario en 2023. Y para Cuba y todos los que apuestan por un mundo mejor, que es posible, téngase presente aquella proeza con la se inició en 1953 el proceso conducente, unos años después, con el triunfo de la Revolución, a la quiebra del sistema de dominación del imperialismo en América Latina: el asalto al Moncada, a cuyo septuagésimo aniversario se arriba.
En un marco como el definido por tales conmemoraciones, es sumamente oportuna la posibilidad brindada a los lectores por Ruth Casa Editorial. Aunque el libro permite una unidad de lectura progresiva a partir de su estructura, los trabajos pueden ser leídos no solo siguiendo su ubicación en el texto, sino por donde lo desee el lector, ya que su ordenamiento no es cronológico, sino atendiendo a afinidad temática. Es probable que a algunos les resulten más atractivos los artículos que integran las tres primeras partes, en tanto que otros prefieran el lenguaje y la racionalidad de los que componen la cuarta. Sirvan, en cualquier caso, las referencias a los acontecimientos citados como acicate para que se disfrute del libro de Cabañas, como lector involucrado, con la conciencia y conocimiento de cada momento histórico examinado. El autor merece una sincera felicitación por el esfuerzo realizado y el resultado logrado, robando horas al sueño y al quehacer burocrático. A él y a la editorial nuestro agradecimiento, por la invitación a escribir estas páginas.
Jorge Hernández Martínez
La Habana, diciembre 2022 - enero 2023
Introducción
El texto de este libro se ha conformado a partir de la conjunción de 30 artículos publicados entre abril de 2021 y noviembre de 2022 en medios cubanos públicos y especializados. Cada uno de ellos tenía como objetivo meditar y compartir ideas sobre hechos o situaciones específicas, relacionadas con las relaciones internacionales, en una especie de diálogo con el público lector.
Sin embargo, al tomarlos de conjunto nos ha sorprendido cierta organicidad entre ellos, que nos hizo pensar que podían formar un todo único.
Después de concluir funciones diplomáticas por más de ocho años en Washington, Estados Unidos y sumergirnos en el mundo académico, cambian los tiempos para razonar los hechos a los que nos enfrentamos, tanto como lo hacen los públicos a los que van dirigidos nuestros mensajes. El autor es entonces alguien que ha sido parte de ciertos acontecimientos y que, de pronto, tiene también la oportunidad de verlos y ponderarlos con una mirada relativamente ajena, o externa.
Los artículos no están agrupados por su fecha de publicación, sino que se les ha intentado dar un orden temático. En primer lugar, aparecen aquellos que relacionados directamente con dinámicas estadounidenses, que van desde la construcción de un modelo que en ese país se considera único y ejemplar, hasta las corrientes políticas actuales resultantes del mismo, así como qué producto inmediato podemos esperar de la maquinaria electoral que han construido.
En un segundo momento, y es la mayor parte del contenido, se tratan varias temáticas de las relaciones cubano-estadounidenses. Aparecen desde la utilización por Washington de los argumentos antiguos y actuales para limitar la relación, como los derechos humanos y los supuestos “ataques sónicos”, hasta áreas contenciosas bilaterales como la migratoria y esferas que tienen todos los requisitos para propiciar un mayor acercamiento bilateral, como es la cultura.
Se dedica cierto espacio para comentar la actitud dubitativa y errática del gobierno de Joe Biden para definir su propia política hacia Cuba, al haber asumido como propio el pronóstico de los directivos trumpistas de los servicios especiales estadounidenses y acólitos en el Congreso, según los cuales la sociedad cubana implosionaría como resultado combinado de medidas extremas de bloqueo y el impacto de la pandemia Covid-19.
Después de un lapso inicial de silencio y pronunciamientos contradictorios por parte del gobierno elegido a finales de 2020, sucedieron en Cuba los hechos del 11 de julio, que fueron utilizados e interpretados de la manera más conveniente, para justificar una actitud de continuidad en cuanto al rechazo a un acercamiento bilateral con Cuba.
En la política estadounidense raramente se utiliza el término desleal. La razón es simple: no existen causas ni militancias compartidas, no existe el sentido del deber, ni de la responsabilidad social, las alianzas son temporales y oportunistas. Sin embargo, un adjetivo muy similar a aquel podría utilizarse respecto a una personalidad que acompañó ocho años a Barack Obama en calidad de vicepresidente y fue testigo y partícipe de la propuesta e implementación de una iniciativa respecto a Cuba, que puede catalogarse como uno de los principales legados de la presidencia del primer afrodescendiente que ocupa la Casa Blanca.
Si esta relación personal fuera un detalle menor y excluyente de la acción de decenas de burócratas obamistas, que después acompañan a Biden en su desvaríos, todos deberían ser responsables de faltar a lo que alguna vez se denominó “interés nacional” de los Estados Unidos. Ese concepto, que es variopinto y oportunista en su esencia, sirve sin embargo para explicar la irresponsabilidad con que las autoridades estadounidenses han actuado ante su propia sociedad, al tratar de destruir por todos los medios el modelo cubano. Se han auto infligido un daño que pudo ser evitado. El enfrentamiento contra Cuba ha tenido impactos negativos sobre Estados Unidos, no solo en cuanto a su prestigio internacional, sino también en cuanto a la seguridad, el cumplimiento y aplicación de la ley, más sectores nobles como la salud, o el medio ambiente.
Un tercer grupo de artículos tienen que ver con una mirada desde Cuba hacia temas que condicionan, o inciden, en el relacionamiento de la Isla con el resto del mundo.
Hacer este ejercicio con cierto carácter retrospectivo brinda la oportunidad de observar hechos en la distancia del tiempo, para ponderar cómo fueron analizados y descritos antes de la ocurrencia de otros escenarios insospechados en el momento de su redacción, como puede ser el conflicto en el este europeo, que envuelve a la OTAN, Rusia y Ucrania.
En un cuarto agrupamiento proponemos tres artículos redactados según los requerimientos de las revistas científicas y que fueron publicados por las Revista Cuadernos de Nuestra América durante 2022.
Releer los textos para su nueva edición nos recuerda también que fueron redactados pensando en las generaciones más jóvenes, aquellas que no vivieron antecedentes que son primordiales para comprender ciertas dinámicas de los grupos de temas antes referidos, generaciones que dependen sólo de lo aprendido en las aulas, o de las lecturas que hayan podido disfrutar, en un mundo en el que cada vez el lector decide menos lo que pone ante sus ojos y casi se le impone por todos los medios lo que supuestamente sería de su interés.
Nuestra juventud actual ha llegado a su madurez en un mundo particularmente convulso, que en el caso especial de Cuba ha registrado tres hechos de singular complejidad.
En primer lugar, se produjo el proceso negociador que tuvo entre otros resultados, el restablecimiento de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Los años entre 2015 y 2017 fueron testigo de los principales intercambios oficiales, mientras que el intercambio humano, producto eje de algunos acuerdos, se registró entre 2018 y 2019. Paradójicamente esos años de acercamiento (hasta 2017) fueron seguidos por otros cuatro en los que se produjo un congelamiento casi total y se registraron acciones de extrema agresividad. Es decir, giros de 180 grados en cortos período de tiempo.
Un segundo hecho tiene que ver con el cambio del liderazgo histórico de la Revolución Cubana, que no solo deja un espacio imposible de ocupar tras la desaparición física de su principal líder, sino que trae aparejado nuevos retos, cambios en las prioridades y una redefinición del modelo de estado y economía que desean los cubanos.
El tercero es la pandemia de la Covid-19 en sí misma, que nos sometió a un encierro involuntario, a temer por la vida de familiares, amigos y de nuestros conciudadanos en general, a probar nuestras fortalezas y a sufrir un impacto incrementado sobre nuestra ya deteriorada economía.
Sirvan estas líneas entonces para intentar responder algunas de las preguntas que los más jóvenes se hagan con la necesidad de aprender y comprender a una velocidad inusitada.
El autor
I.- ESTADOS UNIDOS
Conjugar Trumpismo en pasado, presente y futuro1
1 Publicado el 24 de mayo de 2021 en www.cubadebate.cu
Algunos hechos que han tenido lugar en los últimos días en Estados Unidos hacen surgir nuevas interrogantes sobre la existencia o no de un movimiento denominado Trumpismo, sus posibilidades de continuidad, impacto probable sobre la realidad estadounidense y exterior.
El liderazgo republicano de la Cámara de Representantes decidió sustituir a mediados de mayo a la llamada presidenta de la conferencia del partido, tercera en rango, la representante Liz Cheney (R-Wy). Las razones fueron básicamente dos: votó a favor del juicio político en el Congreso contra Trump (2020) y se ha negado a apoyar las afirmaciones del ex mandatario sobre un supuesto fraude masivo en los últimos comicios presidenciales.
La Sra Cheney, hija del ex vicepresidente Dick Cheney es una ex funcionaria gubernamental con amplias credenciales conservadoras. Fue sustituida por una joven miembro de la Cámara, que posterior a su elección (2014), no mostró ninguna preferencia hacia el precandidato Donald Trump e incluso bajo su presidencia votó en contra de la reforma impositiva propuesta por aquel (2017), la cual constituyó el proyecto dorado de su mandato. También se opuso de forma vehemente a la salida de EE.UU. del Acuerdo sobre Cambio Climático. La Sra Elise Stefanik (R-NY), sin embargo, vio cambiar su suerte cuando defendió al entonces Presidente en el denominado impeachment2 y, sobre todo, cuando apoyó sin dudas el reclamo de aquel en el sentido de que las elecciones del 2020 estuvieron “amañadas”.
2 Es el juicio político que se realiza en el Congreso para intentar destituir a un presidente u otro funcionario de alto nivel. Los cargos son presentados ante la Cámara de Representantes y, en caso de ser aprobados, el Senado actúa como tribunal bajo la presidencia del Jefe de la Corte Suprema y para que prospere se requiere del voto afirmativo de dos tercios de los senadores presentes. Es un mecanismo que se puede utilizar a nivel federal o estadual. Donald Trump es el único presidente que fue sometido a tal proceso en dos ocasiones.
El líder de la minoría republicana en la Cámara Kevin McCarthy (R-CA), que participó y encabezó este golpe palaciego, anunció tres días después que no votaría a favor de la propuesta demócrata para establecer una comisión independiente que investigue los sucesos ocurridos el 6 de enero, cuando grupos y personas asociadas al “terrorismo doméstico”, según la expresión de las actuales autoridades federales, atacaron el Capitolio, sede principal del Congreso federal. El argumento de McCarthy es que la propuesta no es “balanceada”, puesto que no hace mención a otros grupos sociales que durante el año 2020 encabezaron una serie de manifestaciones que protestaron contra la violencia policial. Pocas horas después, se produjo una acción similar desde el Senado.
Antes de estos hechos, Donald Trump había criticado ya públicamente a su ex vicepresidente Mike Pence, por certificar el resultado de las elecciones presidenciales y al líder republicano en el Senado, Mitch McConnell (R-Ky), por haber establecido cierta relación de responsabilidad entre el expresidente y el asalto al Capitolio. Trump no ha cesado además de emitir declaraciones sobre el supuesto “fraude” electoral y lo ha llegado a considerar el “crimen del siglo”, por encima de los sucesos del 6 de enero, al cual observadores políticos estadounidenses han nombrado como “el principal ataque contra la democracia estadounidense desde la Guerra Civil”.
De esta manera, la figura de Donald Trump ha continuado ejerciendo influencia al menos sobre los líderes de la formación política que hoy se denomina Partido Republicano y sobre una no despreciable masa de seguidores que consumen casi irreflexivamente sus mensajes y actúan en consecuencia. Hasta hoy su respaldo personal, o la ausencia del mismo, significa entre los republicanos ganar o perder cargos y privilegios, esencia de lo que llaman entre ellos “democracia”.
Vale aclarar que por lo menos un reducido grupo de congresistas como Adam Kizinger (R-IL) y Fred Upton (R-MI), así como de senadores, Mitt Romney (R-UT) y Susan Collins (R-ME), han mostrado cierto rechazo a las acciones de Trump, pero sobre todo apego a los que denominan “los valores tradicionales de la democracia estadounidense”. El vicegobernador de Georgia, Geoff Duncan, uno de los estados de más alto cuestionamiento por los republicanos al resultado de la votación, recién ha anunciado que no se presentará para ser electo en el cargo y que se dedicará a la plataforma denominada GOP 2.0,3 con la intención de renovar el partido al margen de la influencia de Trump.
3 Government Old Party, como se denomina comunmente al Partido Republicano