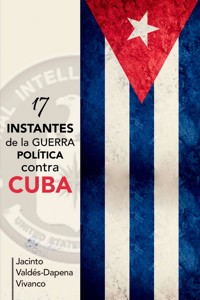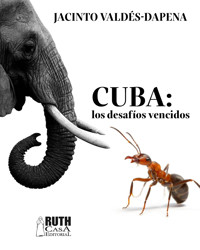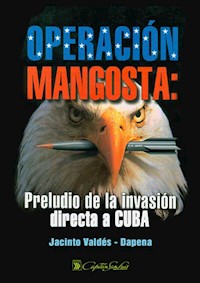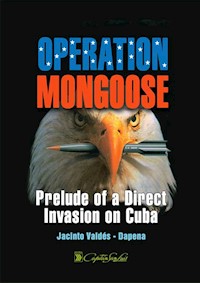Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El texto es el resultado de una amplia investigación acerca del complot llevado a cabo para asesinar al presidente John F. Kennedy, enriquecido con informes recientemente desclasificados. Obra organizada por los grupos de poder de extrema derecha norteamericana con la participación de la contrarrevolución de origen cubano, miembros de las agencias federales y la mafia italo-americana, opuestos a la política kennediana de la «Nueva Frontera». La refutación a la implicación de Cuba en el asesinato, tanto por parte de Cuba, como del Congreso norteamericano. El libro consta de tres anexos esclarecedores para conocer la génesis del complot.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,www.cedro.org) o entre la webwww.conlicencia.comEDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Edición y corrección: Sonia Almazán del Olmo
Diseño de cubierta: Yadyra Rodríguez Gómez
Diagramación: Idalmis Valdés Herrera
© Jacinto Valdés-Dapena Vivanco, 2022
© Sobre la presente edición:
Ruth Casa Editorial, 2022
ISBN 9789962703839
Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin la autorización de Ruth Casa Editorial. Todos los derechos reservados en todos los idiomas. Derechos reservados conforme a la ley.
Ruth Casa Editorial
Calle 38 y ave. Cuba, Edificio Los Cristales,
oficina no. 6, apartado 2235, zona 9A, Panamá
www.ruthtienda.com
www.ruthcasaeditorial.com
Prólogo
La historia —entendida tanto cual acumulación cronológica real de acontecimientos y procesos sucesivos, como en términos de la ciencia social que aborda su estudio a través del tiempo, mediante el escrutinio del pasado y el presente, estableciendo conexiones entre épocas, contextos, acciones, sujetos colectivos e individuales, fenómenos objetivos y subjetivos, descubriendo causas, motivaciones, regularidades, regresiones y progresos, fijando similitudes y diferencias—, provee una poderosa herramienta para la comprensión de situaciones recientes, cuya complejidad puede despertar, con frecuencia, sorpresa. Su conocida representación metafórica, como un viejo topo que en su interminable cavado de túneles bajo tierra, termina por asomar la cabeza en la superficie, expresa la laboriosidad y constancia del esfuerzo científico que permite obtener conocimientos, descubrir lo esencial tras lo fenoménico, distinguir entre lo aparente y lo real, encontrar lo latente, más allá de lo manifiesto.
Cuando la indagación histórica tiene a los fenómenos políticos como objeto, ese quehacer posibilita avanzar en el estudio de situaciones pretéritas y actuales que podrían provocar desconcierto, cuando se les aprecia a partir de un patrón convencional, y parecen contrastar con —o apartarse de— una línea precedente, de comportamiento tradicional. En tales casos, la confluencia de la ciencia histórica y de las ciencias políticas constituye la piedra angular en la investigación de hechos que requieren de una rigurosa ubicación analítica contextual, ponderación de antecedentes, determinación de factores condicionantes, bajo una mirada dialéctica, que examine los procesos en su movimiento, contradicciones e interrelaciones, con una perspectiva totalizadora.
El texto que el lector tiene en sus manos es resultado de una acuciosa investigación realizada sobre la base de la confluencia aludida, que gira en torno, como lo indica su título, al asesinato de John F. Kennedy, con especial atención, según se precisa en los párrafos introductorios, a la participación en ello de la contrarrevolución existente en la emigración cubana. En función de ese propósito, se examina (I) la concepción de política exterior norteamericana durante el inconcluso gobierno de dicho presidente, (II) su aplicación a la Revolución Cubana, (III) el marco de factores y condiciones que propicia el asesinato de dicho presidente, (IV) las características y acciones de la contrarrevolución cubana y (V) la significación histórica de este último hecho.
No corresponde al prologuista de una obra ir más lejos, en cuanto a comentar los contenidos del libro, lo cual le atañe al autor, Jacinto Valdés-Dapena-Vivanco, quién expone con seriedad y concisión —comprometido con la verdad y con la Revolución—, los hallazgos de un notable esfuerzo investigativo que alimenta la historia y la memoria. Las líneas que siguen solo intentan trasmitir a aquellos que decidan emprender la lectura del libro algunas pistas, con sentido no exhaustivo, sino selectivo, que le sirvan de anticipo y quizás de complementación, que le estimulen en ese camino. En ocasiones, los prólogos exceden tal propósito y cometen el mismo pecado de algunos críticos literarios y cinematográficos, que no resisten la tentación de contar la novela o la película.
Como seguramente conoce el lector, dicho autor es un laborioso, incansable, intelectual cubano, con larga y reconocida trayectoria en el magisterio, el trabajo científico y la producción académica en el campo de los estudios históricos y politológicos sobre el conflicto entre Cuba y los Estados Unidos, especialmente en lo que concierne a las modalidades de la estrategia de subversión ideológica. Es de los que apoyan a todos los que se interesan en el estudio de la dominación imperialista y de los procesos revolucionarios y solicitan su colaboración. De los que, al decir de Brecht, luchan toda la vida, con martiana vocación de servicio, con sencillez y modestia ejemplares.
Perteneciente a una generación de intelectuales revolucionarios que desde temprano participa de la enseñanza universitaria del marxismo-leninismo y en otras tareas de la lucha ideológica, ha puesto no pocos granos de arena en el desarrollo científico dentro del referido campo de la historiografía y la ciencia política. Bien como educador, bien como analista, o como especialista del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del estado (CIHSE), se ha consagrado durante más de cuatro decenios al estudio de la confrontación con el imperialismo norteamericano, contribuyendo con su labor educativa a la formación de muchos profesionales, ejerciendo además una función metodológica, como tutor de numerosas tesis doctorales, e integrando diversas comisiones científicas y tribunales para el otorgamiento de categorías docentes e investigativas, así como de grados científicos.
Adiós a la «Nueva Frontera»: El asesinato de John F. Kennedy, es una obra que se concentra inicialmente en el breve período en que Kennedy ocupa la Casa Blanca (1961-1963), pero que se despliega en la medida en que en su escrutinio incorpora el análisis de las investigaciones que sobre su asesinato se llevaron a cabo en los años de 1970 —tanto en el Congreso de los Estados Unidos como en Cuba, por parte de varias instituciones y expertos, con el objetivo de clarificar y definir los autores, planes y otros detalles vinculados al siniestro—, y en que toma en cuenta las consideraciones sobre el asunto del Comandante en Jefe, así como estudios posteriores, realizados en el decenio de 1990. El libro esclarece a través de sus diez capítulos, como lo constará el lector, las falsedades y verdades de la teoría de la conspiración implicada. El análisis de Valdés-Dapena presenta una exposición coherente, bien argumentada y avalada por la rigurosa interpelación de una amplia documentación histórica. Escrito además con claridad —en lenguaje accesible, que incentiva a la lectura, imprimiéndole así un valor divulgativo adicional—, coloca el contexto interno en los Estados Unidos, el hemisférico y el internacional, consigue caracterizar las circunstancias que rodean la muerte de Kennedy, precisando el papel de los servicios especiales norteamericanos y de los sectores políticos de la comunidad cubana en ese país, y demostrando la falaz y manipuladora pretensión de involucrar y responsabilizar a Cuba con el magnicidio.
El libro se suma a la sostenida producción del autor sobre la temática, quién con anterioridad ha entregado obras, como La CIA contra Cuba. La actividad subversiva de la CIA y la contrarrevolución (1961-1968) y Operación Mangosta: preludio de la invasión directa a Cuba, publicados ambos por la Editorial Capitán San Luis en 2002, y Piratas en el éter: la guerra radial contra Cuba, 1959-1999, gracias a la iniciativa de la Editorial de Ciencias Sociales, en 2006.
Su publicación resulta sumamente oportuna, por más de una razón. Por un lado, está el hecho de que en los Estados Unidos han adquirido creciente protagonismo tendencias político-ideológicas sumamente conservadoras y de extrema derecha, incluidas, las que poseen rasgos fascistas, opuestas de modo frontal a la tradición liberal, democrático-burguesa, del pensamiento social norteamericano. En el texto, Valdés-Dapena señala, al referirse a la escena de los años de 1960, en la que se incuba y realiza el asesinato del presidente, que «se desarrollaban en la sociedad estadounidense, subterráneas y tenebrosas fuerzas que se oponían, desde una cosmovisión neofascista, a la concepción de la Administración Kennedy para asegurarse el liderazgo norteamericano en el siglo xxi». Esa apreciación la refuerza en otra parte del texto, cuando reproduce un fragmento de una entrevista realizada en 1967 al fiscal del Distrito de Nueva Orleáns, Jim Garrison, bien conocido por sus investigaciones sobre el crimen, quién expresaba entonces que «en Norteamérica corremos un gran peligro de evolucionar lentamente en un estado protofascista (…). Sobre la base de mi propia experiencia, (…), el fascismo llegará a Norteamérica en el nombre de la seguridad nacional».
De modo que la situación que entonces se prefiguraba, se halla hoy totalmente desplegada. De ahí que el conocimiento sobre el asesinato de Kennedy y el contexto en que se llevó a cabo sea totalmente vigente y muy oportuno, a la luz de las tendencias en curso hoy en los Estados Unidos.
El texto conlleva gran actualidad, además, por el hecho de que con respecto a Cuba, la estrategia subversiva que aplica el gobierno estadounidense adquiere un renovado vigor, ensayando y retomando las variantes más diversas, entre ellas algunas que se aplicaban desde aquellos tiempos, remozadas hoy a la luz de la guerra no convencional, y una vez más aparecen, como actores relevantes, de primer orden, los sectores de extrema derecha del pretendido exilio cubano en los Estados Unidos, cada vez más articulados allí con el sistema político. Desde ambos puntos de vista, los análisis de Valdés-Dapena resultan útiles instrumentos, para aquilatar y confirmar las pautas de continuidad y de cambios en la política norteamericana contra la Revolución, que no ha dejado de apostar a su derrocamiento.
Por último, Adiós a la «Nueva Frontera»: El asesinato de John F. Kennedy, convoca al lector —tal vez ni de manera intencionada, pero se comprende que no pueda ser de otro modo, dado el profundo conocimiento del autor de la historia norteamericana, de las claves imprescindibles en su estudio e interpretación, unido a la deformación profesional que le acompaña, inherente a su maestría pedagógica, a su condición docente, como educador, ejercida durante medio siglo, que le lleva a motivar al interlocutor o al alumno—, a que no pierda de vista dos elementos que en el período investigado jugaron un rol tan importante como el que desempeñan hoy, sesenta años después. Uno, la inserción orgánica de la violencia en la vida política de los Estados Unidos, la que conduce al abuso o represión policial, a la ejecución por razones de Estado, al magnicidio o a la injerencia externa. Dos, la significación de la frontera, no como noción geográfica, sino cultural y geopolítica, en el imaginario y en el consenso estadounidense, que propicia la filosofía mesiánica, consustancial al mito del Destino Manifiesto. Ambos elementos tienen que ver con lo que pudo y no pudo hacer Kennedy, y forman parte (uno implícito, el otro, explícito) del título del libro.
I
El derrotero de la contienda presidencial de 2020 en los Estados Unidos, como culminación del único período de gobierno de Donald Trump —caracterizado por su desempeño inusual, escandaloso, caprichoso, paradójico, agresivo—, conducente a la derrota del intento del partido republicano por conseguir la reelección, se materializó en la situación inédita de un mandatario que se negaba a abandonar la Casa Blanca. El despliegue de la crisis de legitimidad acompañante dejaba claro el cuestionamiento de las bases constitucionales y culturales de un sistema político y de una sociedad basada en la democracia liberal burguesa representativa, en el bipartidismo y en la noción de una legalidad amparada en la división de poderes del Estado, en la confianza en las instituciones y sus soportes jurídicos —incluidos el diseño de los comicios en torno a la especial conjugación del voto popular y el del Colegio Electoral, así como la capacidad absoluta de las decisiones inapelables de la Corte Suprema—, mostrando, quizás como nunca antes, el carácter mítico de los Estados Unidos como emblema democrático, de la simbología del American Way of Life y del American Dream.
El asalto al Capitolio en enero de 2021 sería una incuestionable evidencia de la existencia en la sociedad estadounidense de estremecedoras de extrema derecha y de conductas fascistas y de sus impactos concretos. Desde luego que no resultaba un fenómeno totalmente novedoso, dados los hechos anteriores que dejaban ver antecedentes e indicios, aunque la magnitud de los sucesos fue algo sin precedentes. Pero al realizar un balance de las aproximaciones al asunto, se advierte que lo predominante no fue un enfoque de tal naturaleza, sino la interpretación noticiosa, a través de la prensa y de las redes sociales, en términos de acontecimientos inusitados. Algo similar marcó las valoraciones realizadas desde la sociología y las ciencias políticas, que prestaron atención a los indicios y antecedentes aludidos, pero sin que se trascendiera, en la mayoría de los casos, una visión episódica, que no reproducía la secuencia histórica del proceso histórico real y de sus momentos sobresalientes, con un sentido integral, resaltándose una explicación de lo ocurrido como sucesos anómalos, que quedarían atrás con el nuevo gobierno demócrata, asumiendo que el «trumpismo» fue más un accidente que una pauta, y que había llegado a su fin la efímera era que inauguró.
Tales simplificaciones —que reproducen una visión estereotipada, atribuyéndole a la sociedad norteamericana atributos que no posee, al considerarle como modelo de democracia y libertad—, responden a una concepción de la historia de los Estados Unidos basada en los mitos fundacionales de la nación, como el del Excepcionalismo Norteamericano, que desconocen las implicaciones del desarrollo del capitalismo en ese país para el entramado de relaciones sociales, formas de dominación, configuraciones culturales y representaciones ideológicas.
Los Estados Unidos fueron la primera nación moderna, anticipada en su gestación incluso a la sociedad burguesa que nace de la Revolución Francesa, un decenio después. La formación de la nación norteamericana que sigue a la Revolución de Independencia se funda en la segunda mitad del siglo xviii a partir del conocimiento maduro que tenían los llamados Padres Fundadores de la teoría política más avanzada en el momento en que se da el proceso de constitución de su Estado nacional, que coincide con su independencia de Gran Bretaña. Su surgimiento, empero, se plasma en un matizado tejido sociodemográfico, etnocultural y político-jurídico, donde se distingue la coexistencia, en la práctica, de «dos repúblicas», cuyo desarrollo se extiende desde el decenio de 1780 hasta los años de 1860: una en el Norte, más liberal, pero que entre otras cosas, negaba el sufragio a los inmigrantes católicos alemanes e irlandeses; y otra en el Sur, muy conservadora, donde prevalecía el racismo contra la población de origen africano, inspirado en las concepciones elitistas acerca de la superioridad blanca.
Además de ser un país que nació con un régimen político liberal que permanece y se reproduce, los Estados Unidos pueden asumirse al mismo tiempo como una nación que ha conocido, en lo fundamental un solo modo de producción, el capitalista, que desde sus inicios tiende a reproducir (a partir de las experiencias, de la influencia de las relaciones sociales de producción de que eran portadores, aún sin conciencia de serlo, y del imaginario colectivo que poseían los colonos ingleses), en otro territorio, las estructuras de la sociedad británica de procedencia.
Estas afirmaciones no pueden considerarse, desde luego, sin las matizaciones obligadas que exige la propia naturaleza contradictoria y compleja de la realidad histórica. En este sentido, sería simplificadora y errada, por una parte, la visión de los Estados Unidos cual paradigma liberal, desconociendo el hecho de que, si bien el liberalismo solía significar la forma republicana de gobierno y la libertad personal, en ese país existía, en efecto, una república, pero conquistadora y esclavista. Es decir, no debe confundirse la imagen que construye y difunde la propaganda liberal y la cultura política realmente existente en la sociedad norteamericana. En ella, dadas las particularidades históricas que rodean la peculiar implantación del capitalismo, que la diferencian del escenario europeo —ante la ausencia de un feudalismo estructural sedimentado, contra el cual reaccionar—, las expresiones ideológicas de la burguesía como clase dominante no se manifiestan como una antinomia entre liberalismo y conservadurismo. En los Estados Unidos, el debate político transcurre dentro de un estrecho marco político, condicionado por el bipartidismo. De ahí que el conservadurismo nazca dentro de una matriz liberal, lo cual explica el parentesco entre ambas vertientes de la ideología burguesa allí, con un fondo clasista común, cuyas diferencias no tienen la connotación que les caracteriza en Europa.
Por otra parte, es imprescindible tener en cuenta que ningún modo de producción se conforma cual fenómeno químicamente puro, sino a través de procesos que de manera ecléctica y dialéctica mezclan diversas relaciones sociales de producción. Así, no quedarían fuera del mosaico histórico-concreto que define al capitalismo en los Estados Unidos como modo de producción, las contradicciones y particularidades que introducen elementos como los inherentes a los tipos de «productores propietarios (farmers and mechanics)», al decir de Marx en sus estudios sobre las clases sociales, y al régimen de esclavitud, consustancial a la economía de plantación que sostenía la producción algodonera en los estados sureños, cuyas expresiones conjugaban relaciones de servidumbre y vasallaje emparentadas con el feudalismo. Las relaciones de explotación y dominación correspondientes llevaban consigo el ejercicio de una violencia, una crueldad y una discriminación desbordadas.
Con una mirada que retiene elementos como los expuestos, varios intelectuales norteamericanos que examinan críticamente la historia de su país, como Noam Chomsky, Howard Zinn y Gore Vidal, han insistido en el carácter mitológico y tergiversador de las representaciones universalmente difundidas, según las cuales los Estados Unidos son el símbolo de la democracia y la libertad, cuando en realidad es, más bien, el emblema de lo contrario: la represión, la violencia, el irrespeto de los derechos civiles y políticos. Como lo puntualiza Valdés-Dapena en Adiós a la «Nueva Frontera»: El asesinato de John F. Kennedy, se trata de «un país en el que el asesinato político formaba parte de la cultura de la violencia desde la Administración de Abraham Lincoln».
II
La historia de los Estados Unidos está signada, desde larga data, por la recurrente presencia de un definido componente de violencia institucionalizada, que reaparece con intermitencia a lo largo de su devenir como nación, manifestándose tanto al nivel del sistema político como de la sociedad civil y la cultura. De ahí la importancia de la observación hecho por Valdés-Dapena. En ese país el atentado, exitosos o frustrado, contra la vida de Jefes de Estado, ha estado presente en diferentes circunstancias históricas y coyunturas políticas.
De manera regular, el ejercicio de esa violencia se incuba en caldos de cultivo tan saturados de intolerancia, que ésta opera como condicionamiento directo y como justificación ideológica de determinadas acciones que promueven en tales circunstancias instancias del Estado, los partidos, los grupos de interés y presión, o la acción colectiva, mediante reacciones de cierta masividad, derivadas de la manipulación y el resentimiento, que apelan a valores que se alimentan de sentimientos y concepciones de superioridad racial, étnica y religiosa. En ese sentido, tal historia, con base en determinados hitos y etapas, ha sido un repertorio de excesos, a través de los cuales se han violado una y otra vez derechos constitucionales básicos de los ciudadanos, en el plano interno, y se han argumentado transgresiones sistemáticas de la soberanía e integridad territorial de otros países, en la arena internacional. Generalmente, la apelación a esas acciones se afinca en una visión conservadora, en una pretendida protección de la pureza étnica, racial y cultural de la nación, junto a una vocación mesiánica y chauvinista, que implanta previamente el referido ambiente intolerante, en el momento de que se trate. La organicidad, consistencia y persistencia de las mismas permite considerarlas, en su conjunto dinámico, bajo una perspectiva sistémica. Es decir, no se trata de una sumatoria de actos individuales y aislados, sino de una cultura política de la violencia, en la cual el magnicidio y las conspiraciones no han estado ausentes.
Aunque los presupuestos ideológicos y psicosociales que sostienen y nutren esa cultura poseen estabilidad y permanencia, la misma se expresa de modo discontinuo, bajo el condicionamiento de acontecimientos y circunstancias que la estimulan o catalizan. Así, por ejemplo, por acudir solamente a situaciones descollantes del siglo xix, recuérdese el brutal genocidio aplicado contra la población india nativa, originaria, y la barbarie esclavista que asoló a la de origen africano. Y del xx, en su segunda década, el resurgimiento del Ku-Klux-Klan y la ejecución de Saco y Vanzetti, y en los años de 1950, o la tenebrosa era del macartismo, que impuso una atmósfera de persecución contra toda manifestación, intelectual o política, que pudiera «atentar» contra los valores esenciales de la nación y la cultura estadounidenses, en medio de una irrespirable histeria anticomunista, definida por la obsesión conspirativa contra la seguridad nacional. En esa época surgió la reaccionaria Sociedad John Birch y se ejecutó a los Rosenberg.
Entre otras ejemplificaciones que introducen jalones en la historia contemporánea de los Estados Unidos, definiendo escenarios de intolerancia que conducen a períodos oscuros donde se entroniza la cultura política de la violencia como recurso de «salvación» ante problemas cuya envergadura ponía en peligro la estabilidad, la gobernabilidad o la seguridad de la nación, sobresale el renacimiento del clima macarthista, como reacción manipulada ante los atentados contra los rascacielos de Wall Street y las instalaciones del Pentágono, que dieron lugar a la denominada Ley Patriótica y al diseño de la Guerra Global contra el Terrorismo, que sirvieron de pretexto para una oleada de represión interna y externa, con cárceles secretas, maltrato a prisioneros, uso de la tortura e injerencismo global, con invasiones militares y acciones desestabilizadoras, encubiertas y descubiertas.
Desde que comienza el siglo actual, hace veinte años, la sociedad estadounidense exhibe un escenario de intolerancia y violencia en la que vuelven a afianzarse, de manera prácticamente obsesiva, la paranoia política, como parte de la cual las percepciones de amenaza a la nación, ante todo lo que se considera como antinorteamericano, como una deslealtad o traición a la patria, justifican todo tipo de represión y de acción intimidatoria. En ese contexto, las clases dominantes, desde sus posiciones de poder en las estructuras del Estado y en las instancias de la sociedad civil, fertilizan la cultura de violencia vigente, estimulando la búsqueda fanática de «nuevos» enemigos dentro y fuera del país, reavivando prácticas discriminatorias, de represión y persecución, que criminalizan la imagen de los inmigrantes, de las minorías raciales y étnicas, de los musulmanes y de no pocos Estados en el mundo subdesarrollado. Incluso, una figura presidencial, como la de Barack Obama, fue objeto de la intolerancia racista, de descrédito mediático, de tratamiento ofensivo y denigrante a causa del color de su piel y de su presunta condición como no nativo, junto a amenazas a su integridad física por parte de sectores conservadores, de extrema derecha, nativistas, xenófobos y de orientación fascista, calificándosele de izquierdista y de socialista.
Situaciones como las aludidas no constituyen fenómenos aislados, sino que forman parte de un definido cuadro político-ideológico, expresivo de tendencias que se proyectan más allá del marco electoral de 2020, del corto plazo, probablemente en términos más prolongados desde el punto de vista histórico-temporal. De alguna manera, la sociedad norteamericana sigue marcada por un clima donde la incertidumbre y el temor, como el que caracterizó al período de la Guerra Fría y al que siguió al 11 de septiembre de 2001, en el que se registra un incremento de la violencia policial, como es visible en la reiterada represión de disturbios y actos de protesta provocados por la impunidad de acciones racistas que gozan de amparo gubernamental, unido a manifestaciones no menos violentas de connotación política, con participación ciudadana relativamente amplia, como la implicada en el referido asalto al Capitolio, en el que se evidenció la inquietante capacidad de convocatoria y de movilización de grupos de odio, cuya membresía abarcaba una gran diversidad de raza, edad, género y clase social.