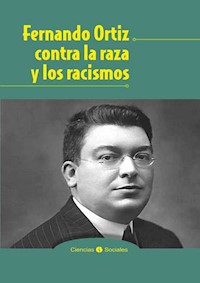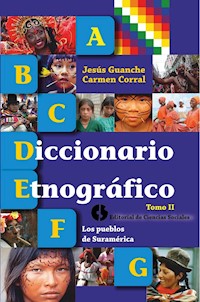Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
En Africanía y etnicidad en Cuba el antropólogo cubano Jesús Guanche intenta mostrar la complejidad de nuestros orígenes culturales al responder preguntas como: ¿Cuántos fueron los componentes étnicos africanos que participaron en la formación del pueblo cubano?, ¿cuáles fueron las diferencias entre sus etnónimos propios y las denominaciones con las que se conocieron como resultado del comercio esclavista trasatlántico y del tráfico en las Américas y el Caribe?, ¿cómo han sido identificados en Cuba según la diversidad de las fuentes que los refieren?, ¿cómo se puede sistematizar el conjunto de componentes étnicos africanos en Cuba de acuerdo con el estado actual de conocimientos al respecto? Para responder estas interrogantes Guanche reúne los resultados más significativos alcanzados hasta el momento por la etnología cubana en cuanto al estudio de los componentes étnicos que influyeron en la formación del pueblo cubano.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 536
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jesús Guanche. Doctor en Ciencias Históricas (especialidad antropología cultural). Investigador Titular de la Fundación Fernando Ortiz,Profesor Titular Adjunto de la Facultad de Artesy Letras, y de Filosofía e Historia de la Universidadde La Habana, así como del Instituto Superior deArte;profesorprincipal del Centro Nacional de Superación delMinisterio de Cultura y miembro de suConsejo Asesor. Ha publicado variasmonografías (Procesos etnoculturales de Cuba,La Habana, 1983);Caidije[estudio de una comunidadhaitiano-cubana](Santiago de Cuba, 1988);Significación canaria en el poblamiento hispánico de Cuba(Santa Cruzde Tenerife, 1992), Premio 6 de Septiembre, 1991, Instituto deEstudios Hispánicos de Canarias, Puerto de la Cruz;Componentes étnicosde la nación cubana(La Habana, 1996), Premio de investigaciones1997, Ministerio de Cultura, Cuba;Valentín Sanz Carta en Cuba: un itinerario vital, Premio Especial de Investigaciones Americanistas, 1994, Casade Colón, Las Palmas de Gran Canaria, 1999;España enla savia de Cuba(La Habana, 1999);Cultura popular tradicionalcubana(La Habana, 1999);Oraciones populares deCuba: invocaciones e iconografía(La Habana, 2001), Premio Anual de Investigación Cultural 2001, Ministerio de Cultura, Cuba;Transculturación y africanía(La Habana, 2002); entre otros, y más de ciento cincuenta artículos sobrediversos aspectos de la cultura cubana y sus características etnohistóricas.Ha sido profesor invitado y conferencista enuniversidades de Brasil, España, los Estados Unidos de América, Francia, Haití, Italia, República Dominicana, México, Noruega, Polonia, Rusia, Suiza yVenezuela. Es Académico Titular de la Academiade Ciencias de Cuba,miembro de su ConsejoDirectivo y coordinador de su Sección deCiencias Sociales y Humanidades; miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País; miembro del Centrode Investigación y Documentación para AméricaLatina y el Caribe (CID) de la Universidad de Zurich,Suiza; miembro de la junta directiva de la Fundación Fernando Ortiz, y del Comité de Colaboradores de laInternational Folklore Bibliography, Universidad de Bremen, Alemania; miembro del consejo asesor Internacional del Centro Internacional de Esmeraldas para la diversidad cultural afroindoamericana y el desarrollo humano, Esmeraldas, Ecuador; consultor UNESCO en Bolivia, Cuba, RepúblicaDominicana y Venezuela; miembro del Comité Consultivo del Seminario InternacionalPermanente sobre Estudios Afroamericanos, UNAM, México. Hasido acreedorde la Distinción por la Cultura Nacional; Distinción Gitana Tropical, de Ciudad deLa Habana; Distinción Espejo de Pacienciade Camagüey,La Roseta de la Ciudad, deCienfuegos; e hijo ilustre de la Ciudad de La Habana.
Agradecimientos
Al colectivo de la Fundación Fernando Ortiz, por suincondicional apoyo; a Efigenia Barroso Mangueira Van-Dúnem, deAngola, por su colaboración; a Enrique Beldarraín Chaple, de LaHabana, Cuba; a Luis Beltrán, de la Universidad de Alcalá,España; Nina S. de Friedemann, de la Pontificia Universidad Javerianade Bogotá, Colombia; Sandra Gift, de Trinidad y Tobago; MariHareide, de la Comisión Nacional Noruegade la UNESCO, Oslo; Blas Jiménez, de la Comisión NacionalDominicana de la UNESCO, Santo Domingo;Oweena Camile Fogarti, de México; Dina V. Picotti, de Argentina;Estrella Rey Betancourt, Elisée Soumonni, de Benín; Gema Valdés, dela Universidad Central de las Villas, Cuba; John Wilberforce Essiah,de Ghana, por el apoyo bibliográfico. Asimismo, a los amigosy colegas antropólogos Eduardo Archetti, de la Universidad de Oslo,Noruega; Marc Blanchard, de la Universidad Davis, California, los EstadosUnidos; Delfín Quezada Domínguez, de la Facultad de Antropologíade la Universidad Autónoma de Yucatán, México; y José ValeroSalas, de Zaragoza, España, por el apoyo informático. A SergioValdés Bernal y María del Carmen Barcia por sus precisas observaciones y sugerencias.
Premio de Investigaciones Socioculturales del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello
Título original: Africanía y etnicidad en Cuba
Edición: Enid Vian
Diseño interior: Julio Víctor Duarte
Diseño decubierta: Yadyra Rodríguez Gómez (basada en cuadros del autor)
Realización:Elvira Corzo Alonso
Corrección: Natacha Fajardo Álvarez
Composición computarizada: Xiomara Gálvez Rosabal
© Jesús Guanche, 2009
© Sobre la presente edición:
Editorial de Ciencias Sociales, 2014
ISBN 978-959-06-1549-8
Estimado lector, le estaremos muy agradecidos si nos hace llegarsu opinión, por escrito, acerca de este libro y de nuestras publicaciones.
INSTITUTO CUBANO DEL LIBRO
Editorial de Ciencias Sociales
Calle 14,No. 4104, entre 41 y 43
Playa, Ciudad de La Habana
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.
Distribuidores para esta edición:
EDHASA
Avda. Diagonal, 519-52 08029 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España
E-mail:[email protected]
En nuestra página web: http://www.edhasa.es encontrará el catálogo completo de Edhasa comentado
RUTH CASA EDITORIAL
Calle 38 y ave. Cuba, Edif. Los Cristales, oficina no. 6 Apartado 2235, zona 9A, Panamá
www.ruthcasaeditorial.org
www.ruthtienda.com
Más libros digitales cubanos en: www.ruthtienda.com
Síganos en:https://www.facebook.com/ruthservices/
Prólogo
Durante muchos años Jesús Guanche se ha preocupado porestudiar la etnicidad.1Un resultado mayor, y también másafinado, en relación con esta temática, es la obra queahora nos presenta:Africanía y etnicidad en Cuba, porque enesta muestra, resume y concluye no solo sus resultados, sinotodos los alcanzados hasta el presente por la etnología cubana,en un tema tan complejo y actual como es elreferido a los componentes étnicos africanos en el Nuevo Mundo.
1Son de su autoríaProcesos etnoculturales de Cuba(1983),Caidije(1988),Componentes étnicos de la nacióncubana(1996 y 2008);España en la savia de Cuba(1999).
Para lograr sus propósitos, el autor inicia un largo viaje,desde los orígenes de estos estudios en Cuba hasta losmás actuales, para llegar, y también justificar, una interesante propuesta metodológica. Al final nos entrega lamás amplia relación de denominacionesétnicas de los africanos en Cuba que hasido elaborada hasta el presente.
Uno de los aspectos relevantesde esta obra es que brinda, en apretadasíntesis, los diversos abordajes de esta temática. El autor transitapor la visión foránea de los otros, presente en losdiarios de viajeros. También muestra las distintas referencias enestudios clásicos y dispersos como los realizados por Esteban Pichardo,José María de la Torre, Felipe Poey, Henry Dumond yJosé Miguel Macías, durante el sigloxix. Analiza los enjundiosostrabajos de Fernando Ortiz, Manuel Pérez Beato, Rómulo Lachatañeré,Juan Luis Martín, María Teresa de Rojas, Pedro DeschampsChapeaux, Sergio Valdés Bernal, Rafael L. López-Valdés y Alejandrode la Fuente, en el sigloxx. E incluye, parapuntualizar aspectos específicos, algunos estudios regionales realizados pordiversos autores como Olga Portuondo, Rebeca Calderón, Elsa Almaguer y Milagros Villalón o Zoe Cremé Ramos,entre muchos otros.
En este extenso recuento, el autor muestrala superficial visión de los viajeros, lógica consecuencia del quesolo observa sin profundizar; las diversas miradas de algunos científicosdel sigloxix, entre las cuales sobresale, a pesar desu percepción casuística, y por lo tanto restringida, los estudiosde Henri Dumont. Para el sigloxx, se destaca suinteresante análisis crítico sobre los aportes realizados desde Fernando Ortizhasta los estudiosos que han abordado el tema recientemente.
Otro aspecto interesante de este libro, sumamenteventajoso para los especialistas, es sus prolijos anexos. Parte deestos, brindan información sobre las proposiciones específicas que han realizado, a lo largo de dos siglos, los principales investigadores deltema. De esta manera los estudiosos dela etnicidad y también aquellos que se aproximan al asuntopor simple curiosidad, tienen la posibilidad de encontrar, en unsolo volumen, la información que corresponde a obras dispersas, algunasde las cuales solo pueden ser consultadas en colecciones especializadas.
Resulta evidente que el objetivo esencial de esta obra esmostrar la complejidad de nuestros orígenes culturales. España como unavertiente o África como otra son generalizaciones quepoco aportan a precisiones específicas. En elsegundo caso la complejidad es mayor por la diversidad degrupos y las clasificaciones a que estos han sido reducidos, muchas de estas permeadas por una racialidadhegemónica.
La múltiple procedencia de las etnias africanas es elprincipal aspecto abordado. Para esta cuestión, muy de moda enlos estudios africanos actuales, el autor utiliza una bibliografía extensaque evidencia la complejidad del asunto através de las posiciones y criterios de los africanistas másimportantes. Para exponer sus criterios escoge, entre otras propuestas elaboradas por africanistas de prestigio, la división de esecontinente en cinco zonas emisoras, propuesta porRafael L. Valdés, a las cuales añade otras dos, quedefine como de menor trascendencia y significación históricas, una que incluye el norte de África yEuropa, y otra que abarca las Américas y el Caribe. En todas y cada una de estas regionesincluye aquellas etnias que llegaron a nuestra Isla.
Lapropuesta realizada por Jesús Guanche en esta obra tiene sufundamento en una base de datos queaglutina los componentes étnicos africanos que han sido localizados en Cuba. Para organizar su información, utiliza las zonas a que ya hicimos referenciay clasifica las agrupaciones que llegaron aCuba por sus etnónimos (títulos que designan una comunidad étnicay son aceptados y utilizados por sus integrantes para autodenominarse),sus denominaciones étnicas (títulos con los que fueron reconocidas ciertas comunidades étnicas en su contextohistórico y no fueron usadas por los integrantes para autodenominarse)y sus designaciones metaétnicas (términos abarcadoresy genéricos, creados por el tráfico esclavista y usados porlo tanto en documentos de época. Incluyen diferentes etnias ypor lo general fueron construidos a partir de topónimos ohidrónimos).2
2Estas definiciones fueron empleadas por Rafael L. Valdés ensu artículo “Problemas del estudio de los componentes africanos enla historia étnica de Cuba”, enComponentes africanos en el etnos cubano, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1985, pp. 50-73.
La complejidad de establecer modelos, a partir detan complicados asuntos, no escapa al autor, quien insiste ademásen las diferencias entre los etnónimos que caracterizan a los grupos que existían antes de lapresencia europea, influidos por la distorsión introducida por los diversoscolonialismos, con respecto a aquellos que son identificados por lafiliación lingüística actual y con los que se identifican apartir de ciertas invenciones introducidas por los colonizadores, como eldel término Igboland, por ejemplo.
Tras los antecedentes y lospresupuestos metodológicos, el autor nos entrega, en el capítulo V,la parte más importante de sus estudios. Esta resume aportesvariados que proceden de numerosos estudiosos del tema y suspropias inclusiones.
La extensa y ordenada información que reúne JesúsGuanche, en textos y tablas, constituye, desde este momento, unreferente obligado para todos los estudiosos del tema afroamericano engeneral y cubano en especial. Estamos en presencia de unestudio acucioso, que refleja largos años de búsqueda y dedicación, y que por lo tanto marca una pauta y tambiénun punto de llegada para la etnología cubana.
Dra.María del Carmen Barcia Zequeira
Universidad de La Habana
Introducción
Las culturas nacionales de América y el Caribe debenuna parte significativa de suformación histórica al poblamiento de africanos esclavizados durante los siglosxvialxix. En el casode Cuba, la presencia africana ha sido múltipley constante desde los albores de la época colonial hasta la acelerada intensificación del tráfico clandestino durante elocaso de la dominación hispánica en la Isla. Sin embargo,aún no queda claro, en relación con las influencias culturales,la amplia diversidad de denominacionescon las que fueron conocidos (comprados, vendidos, alquilados, perseguidos) más de un millón de personas trasladadas aesta parte del Caribe, a las que se les impusouna identidad u otra, disociada casi siemprede su sentido de pertenencia grupal y en muchos casosdependiente del lugar de captura, del depósitode esclavos, del sitio de embarque y hastade las lenguas de los traficantes africanos y europeos.
Elpropio tema de la trata de personas esclavizadas desde Áfricahacia América se aborda desde diferentes perspectivas según regiones (África,América y Europa), lenguas y punto de vista metodológico. Muchosanglohablantes se refieren a la trata esclavista trasatlántica (Transatlantic SlaveTrade) con todas las implicaciones interpretativas en lo histórico ysociocultural debido a la trascendencia y actualidad de la luchacontra el racismo, la discriminación racial y sus secuelas; losfrancohablantes aún hacen referencia a la trata negrera (Trate Nègriere),lo que rememora dramáticamente elléxico de los traficantes, independientemente de la seriedad y rigor de los estudios realizados;autores lusohablantes se refieren al comercio negrero (Comércio Negreiro), paradesentrañar las redes establecidas desde el interior del continente africano hasta la costa mediante el aprovechamiento de susricas fuentes documentales y de lamemoria oral. De este lado del Atlántico, es necesarioreflexionar y enfatizar también sobre latrata transamericana y caribeña que, paralelamente a la proveniente deÁfrica, se reflejó en las más variadas denominaciones de compra-venta, captura ytrasiego de africanos ydescendientes según lossitios de concentración, reventa y distribución de esclavos, desde el sur de los Estados Unidos de América hasta Suramérica, con especial énfasisen el Caribe insular.
Los componentes étnicos africanos en Cubahan sido denominados de múltiples maneras, casi siempre relacionados conla historia y los avatares del tráfico trasatlántico, desde latemprana presencia beréber al norte de África hasta la clandestinairrupción de los makuá en África oriental durante la segundamitad del sigloxix.
De los estudios realizados hasta nuestrosdías, se deriva un conjunto de cuestiones a dilucidar quesirven de motivación esencial al presente trabajo: ¿Cuántos fueron loscomponentes étnicos africanos que participaron enla formación del pueblo cubano?, ¿cuáles fueron las diferencias entre sus etnónimos propios y las denominaciones conlas que se conocieron como resultado del comercio esclavista trasatlánticoy del tráfico en las Américas y el Caribe?, ¿cómohan sido identificados en Cuba según la diversidad de fuentesque los refieren?, ¿cuáles son los principales problemas para elconocimiento actual de estos componentes étnicos?, ¿cómose puede sistematizar el conjunto de componentesétnicos africanos en Cuba de acuerdo con el estado actualde conocimientos al respecto?
Para tratarde responder las anteriores cuestiones es necesario realizar una evaluación crítica de los alcances y limitaciones de lasinvestigaciones sobre los componentes étnicos africanos en Cuba desde laépoca colonial hasta el presente; valorar la significación metodológica y referencial de nuevas fuentesdocumentales que posibilitan un estudio renovado del tema; elaborar unabase de datos digitalizada sobre los componentesétnicos africanos en Cuba; y establecer una propuesta actualizada sobrela clasificación de los componentes africanos en la historia étnicade Cuba.
El estado actual del conocimiento sobre el temapermite adelantar al menos tres aproximaciones conjeturales:
1. Las denominacionesétnicas de los africanos en Cuba se relacionan mayormente con los topónimos e hidrónimosque designan e identifican losterritorios y áreas fluviales o marítimas deprocedencia, respectivamente; en menor medidase corresponden con los etnónimos y lingüónimos,o ambos, según las personas o grupos reconocidospor su pertenencia o filiación étnica y/olingüística; y con la reventa procedentedel propio continente americanoy las islas del Caribe.
2.Las denominaciones de losafricanos en Cuba han sido identificadasprincipalmente a través de los vocablostranscritos en las lenguas de los países participantes enel tráfico esclavista, más que en las lenguas africanas vinculadas con el comercio de esclavos.
3. La posibilidad de identificar y clasificar la inmensa mayoríade denominaciones existentes en Cubase corresponde con la alta capacidad deresistencia y supervivencia de los pueblosafricanos involucrados en el gran holocausto trasatlántico.
¿Cómo hacerlo?
Retomar el tema de los componentes africanos enla historia étnica de Cuba en el umbral del tercermilenio requiere de un enfoque transdisciplinario que relacione métodos y procedimientos de diversasdisciplinas tradicionalmente tenidas por particulares o propias de las cienciassociales y humanidades, como la antropología, la demografía, la geografía, historia, lingüística y otras vinculadas de modo directoo tangencial al objeto de estudio. De manera especial lainformática ha creado nuevas posibilidades de procesamiento y análisis dedatos que permiten no solo acceder a los grandes volúmenesde información existentes,1sino muy especialmente correlacionary reanalizar los etnónimos, denominacionesétnicas, topónimos, hidrónimos y lingüónimos que hasta el presente no han sido identificados y mucho menos clasificados.
1Un ejemplo de ello son las versiones de laEnciclopedia Encarta(1998 al 2007 y sus actualizaciones en Internet)de Microsoft, con su instrumento metódico del Organizador de investigación, que permite crear y procesar ampliosficheros y convertirlos en usos múltiples, olaEncarta Africana(1999), de carácter especializado, con un enfoqueque incluye la herencia africana en las Américas y elCaribe.
Diversosautores extranjeros han realizado múltiples esfuerzos por sistematizar los etnónimosafricanos al sur del Sahara. El belga Van Bulck,2del Real Instituto Colonial Belga, logra la sistematización de etnónimosy lingüónimos bantú; el checo Ivan Hrbek,3del Institutode EstudiosOrientales de Praga y autor de múltiples trabajossobre historia de África, una amplia inclusión de etnónimosafricanos y sus variantesdenominativas;el académico ruso Dimitri A. Olderogue,4se destaca porel valor metodológico de susconsideraciones sobre la historia étnica de África precolonial; el demógraforuso Salomón Bruk,5del Instituto de Etnografía Miklujo-Maklai de Moscú, por la estimación del montodemográfico de cada etnia (grupo humanocon autodenominación común) independientemente de sus territorios de asentamiento; así como el religiólogo G. A. Shpanikov,6quien relacionalos componentes étnicos africanos con las prácticas religiosastradicionales y otras religiones eclesiales de los períodos colonial ypostcolonial.
2VerOrthographie des noms ethniques au Congo Belge, Bruxelles, 1953.
3Ver “A list of African ethnonyms,” enAfrican ethnonyms and toponyms, The general history ofAfrica, Studies and documents, UNESCO, París, 1984, no. 6, pp. 141-186.
4VerEtnicheski istorii afriki [Historia étnica de África], Editorial Ciencia, Moscú, 1977.
5Ver las ediciones de “África”enNacelenie mira.Etnodemograficheskii spravochnik[La población del mundo. Guíaetnodemográfica], Editorial Ciencia, Moscú, 1981 y 1986, pp.546-688.
6VerReligii stran afriki. Spravochnik [Las religiones en los países de África. Guía], Editorial Ciencia, Moscú, 1981.
De modo habitual diversos autores anglohablantes han volcado suinterés hacia el problema de los etnónimos africanos, como lasreconocidas obras de George P. Murdock7y de Donald George Morrison, Robert Cameron Mitchel, JohnNaber Paden y Hugh Michael Stevenson.8Recientemente, el textode Daniel P. Biebuyck, Susan Kelliher y Linda McRae9actualizaestos esfuerzos. De manera complementaria, la obra historiográfica de HughThomas, indaga en múltiples detalles del tráfico humanodurante más de cuatro siglos y relaciona el comercio deesclavos con las denominaciones de sus traficantes y de lasvíctimas.10El autor hispanohablante, Ramón Valdés,11catedrático deAntropología Cultural de la Universidad Autónoma de Barcelona incluye unamplio glosario de componentes étnicos africanos distribuidos en sieteáreas geográficas del continente:
7ConsultarAfrica: Its Peoples and their Culture History, New York, 1959.
8ConsultarBlack Africa. A Comparative Handbook,The Free Press, New York, 1972.
9Se trata de AfricanEthnonyms: Index to Art-Producing Peoples of Africa, Simon & Schuster,New York: GK Hall, 1996 (en http://www.nextag.com/frican_Ethnonyms_Reference~960364z2znzmainz6-htm).
10VerLa trata deesclavos. Historia del tráfico de seres humanos de 1440 a1870, Editorial Planeta, Barcelona, 1998.
11Consultar “Los pueblos africanos”, enLas razas humanas, Pueblos Africanos, Instituto Gallach, Barcelona, 1997, t. 1, pp. 48-224.
1. Los pueblos del África delNorte y del Sahara;
2. los pueblos del Sudán;
3. los pueblos del África occidental;
4. los pueblos del Áfricacentral;
5. los pueblos del África oriental;
6. lospueblos del África Austral; y
7. los pueblos de Madagascar.
Todos ellos, a modo de ejemplos, sirven de nuevas fuentescomparativas respecto de lo que hanrealizado los autores cubanos durante más de un siglo ymedio. Otros trabajos recientes como el de Nei Lopes (1993-1995),permite establecer comparaciones sobre la presenciabantú en Cuba respecto de Brasil, que fue el máximoreceptor de esclavos durante toda la historia del comercio trasatlántico.De manera análoga, las obras de Gonzalo Aguirre Beltrán (1972),Miguel Acosta Saignes (1878), Nina S. de Friedemann (1993) yCarlos Esteban Deive (1996), por ejemplo, facilitan cotejar transcripciones deetnónimos y otras denominaciones étnicasen países como México, Venezuela, Colombia y Santo Domingo, respectivamente.
En el orden metodológico se han tomado en consideración variosfactores que interactúan:
1. Los aportes de los precursores deltema mediante la literatura de viajeros en Cuba y losprimeros estudios del sigloxixdesde varios campos del conocimientode disciplinas específicas como la geografía, la antropología física yla lingüística. De modo especial se hace referencia a los trabajos que durante el sigloxxe inicios delxxihan tratado de enumerar ysistematizar la múltiple presencia de los componentes étnicos africanos desdeotros campos del conocimiento histórico, etnográfico y demográfico. Todo lo anterior representa una importante acumulación selectivade información que hace posible relacionar más de mil etnónimos,denominaciones étnicas y metaétnicas con un amplio conjunto de fuentes, algunas clasificantes (con aciertos y desaciertos) yotras solamente enunciativas. Este factor aborda el tema desde elángulo receptivo de africanos esclavizados. Para realizarun análisis y posterior clasificación de las denominaciones, hicimos una relación alfabética según lasprincipales fuentes que hemos estudiado el tema en Cuba (verel Anexo 1), donde se incluyen 758 entradas de datosque abarcan términos únicoso variados, análogos porla transcripción y la acentuación, para una ampliamuestra de 1 219 denominaciones a partir de 42fuentesdocumentales y bibliográficas.
2.Las contribuciones internacionales sobre el tráficotrasatlántico de esclavos y las variaciones denominativas de los etnónimosen África hacen posible delimitar, para el estudio de laproblemática cubana, cinco zonas principalesde emisión que se correspondengeográficamente conun grupo de países actuales. (Ver eneste libro, elmapa titulado Principales Zonas de Procedencia de Africanos Esclavizados Registradoen Cuba durante los siglosxvialxix).
ZonaI. Entre Cabo Blanco y Cabo Las Palmas, correspondiente a las costas e interior de Mauritania,Cabo Verde, Senegal, Malí, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, SierraLeona y Liberia.
Zona II. Costa de Oro, se correspondecon el área de Costa de Marfil, Ghana yBurkina Faso.
Zona III. Costa de los Esclavos, abarca losactuales territorios de Togo, Benin, Nigeria, Camerúny Guinea Ecuatorial.
Zona IV. Entre Cabo Lópezy Cabo Negro, que es una parte significativa del área bantú, abarca los territorios de Gabón, Congo, República Democrática del Congo yAngola.
Zona V. Costa oriental, entre Mombasa y Zitundo, enla delimitación de los territorios deTanzania, Mozambique y Madagascar.
El volumen delas denominaciones se amplía con otras áreas de Europa y el Norte de África y otras zonas delas Américas y el Caribe, que si bienposeen menos significación estadística, están presentes desde el sigloxvihasta fines del sigloxix.
Para comparar los etnónimos africanoscon las denominaciones con queson conocidos en Cuba, hemos considerado losetnónimos fundamentales según países, su vínculocon otras denominaciones según diversas lenguas de referencia,junto con el nexo con las etnias principales. Esto representael marco informativo para el análisisde la emisión migratoria forzada.
3. El estudio crítico delos dos factores anteriores nos permite clasificar los componentes africanos en Cuba (según etnónimos, denominaciones étnicas ymetaétnicas) de acuerdo con las principales zonasde emisión en África, las que al mismo tiempo secorresponden con etapas de formación, auge ydecadencia de la trata de esclavos.
PRINCIPALES ZONAS DE PROCEDENCIA
DE AFRICANOS ESCLAVIZADOS REGISTRADOS EN CUBA DURANTE LOS SIGLOS XVI AL XIX
I. Los componentes africanos en la etnohistoria de Cuba: principales dificultades para su estudio
El análisis de las diversas fuentesque han servido para identificar la procedencia étnica, geográfica ylingüística de los componentes africanos durante la historiacolonial de Cuba, desde los viajeros precursores hasta las clasificacionesmás recientes, nos permite determinar un conjunto deaspectos principales que pueden contribuir a señalar lo extremadamente complicado del tema y trazar algunosindicios para su mejor conocimiento.
1. Debemos distinguir, enprimer lugar, tres términos de diferente alcance conceptual pero muyrelacionados.
• Losetnónimos, que constituyen los “nombres que sirvenpara designar una comunidad étnica y que sonde general aceptación y uso por sus integrantespara autodenominarse”;1pero entre ellos debe distinguirse elendoetnónimo—que es la autodenominación en la lenguapropia— delexoetnónimo, el cual resulta de la referencia al etnónimo en otra lengua. Un ejemplode endoetnónimo puede ser el de fulbé, usado poreste gran pueblo que habita en varios países de Áfricaoccidental y ejemplos de exoetnónimos puedenser afluí, bafilache, foula, fula, fulanke, filani, fellata, fuulbe, peul, peulh, etc., referidos por otros pueblos vecinos o transcriptos a partir de lenguasde estirpe grecolatina y árabe.
1Rafael López Valdés:Componentes africanos en el etnos cubano, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1985, p. 54.
• Lasdenominaciones étnicas, queson “los nombres con que fueron conocidasciertas comunidades étnicas en un contexto históricodeterminado, y que no fueron usadoscon fines de autodenominación,al menos en sus regiones de origen, por los miembros de esas sociedades”.2Estas denominaciones son exógenas aletnos3de referencia y su sonido y significado no siemprecoinciden con el sentido que determinadopueblo le otorga a su etnónimo. Tal es elejemplo de la denominacióntakwa, usadapor los yoruba para referirse a sus norteños vecinos los nupe.
2Ídem.
3Cuando se hace referencia al etnos oetnia se incluye el conjunto del grupo humano independientemente desu ubicación territorial según los actuales países. Por ello nose emplea el términogrupo étniconi minoría étnica, yaque poseen otra significación conceptual cuanticualitativa. (Ver Jesús Guanche:Componentesétnicos de la nación cubana, Fundación Fernando Ortiz, UNSAC, LaHabana, 1996, pp. 5-6).
• Lasdenominaciones metaétnicasson términos muy abarcadoresy genéricos que incluyen grupos de pueblosafricanos, pero quegeneralmente designan topónimose hidrónimos. Si bien delimitan territorios o cuencas fluviales, también incluyen los etnónimos ylas denominaciones étnicas. Tales sonlos ejemplos del términolucumírespecto de pueblos kwahablantes; del términominarespecto de muchospueblos de la llamada Costa de Oro, o del términocongo(en su estricta acepción fluvial yterritorial) en relación con muchospueblos bantúhablantes. Este tipo de denominacióngenérica, creada por el tráfico esclavista y sostenida durante siglos en los documentos oficiales y manuscritos, es la quemás complica el estudio, pues aunque ofrece ciertadelimitación espacial operativa se mezclan unasy otras, debido a la propia dinámica histórica deltrasiego de mercancía humana.4
4Ver Hugo Thomas:La tratade esclavos,Historia del tráfico de seres humanos de 1440a 1870, Editorial Planeta, Barcelona, 1998, pp. 330-367 y 666-703.
2. Los estudios acerca dela procedencia de los pueblos africanos han estado muy marcadospor la relación gnoseológica emic/etic5de los clasificantes (estudiosos), sin tomar plenamente en consideración el punto de vistade los clasificados (estudiados). La visión del otro, desde elparadigma cultural occidental, ha condicionado la interpretación y valoración de los datos cargados de juicios parciales ytendenciosos. Por otro lado, el avance más reciente de laafricanística en lo geográfico, antropológico, lingüístico y sociocultural permiten nuevaslecturas desde los lugares y pueblos de referencia.
5Articulación dialéctica entre los factores emotivos y conductuales delconocimiento en contextos culturales propios respecto de contextosculturales ajenos. (Ver Gustavo Bueno:Nosotros y ellos.Ensayo de reconstrucción de la distinción emic/etic de Pike, Pentalfa Ediciones, Oviedo, 1990).
3. Muchos etnónimos, denominaciones étnicas y metaétnicas han pasadoal español hablado y escrito a partir de otras lenguasno africanas (árabe, español, francés, holandés, inglés, portugués...), lo que genera múltiples transcripciones según las muy diversas interpretacionesfonológicas. De ahí la amplísima variación de términos homófonos queaparecen para designar determinado pueblo, lengua o territorio.
Estos factoreshan sido tomados en consideración, tanto para referirnos a los estudios y clasificaciones precedentes, como para valorarel alcance y complejidad de las múltiples denominaciones de loscomponentes étnicos africanos en la etapa formativade la cultura cubana.
En el ámbito clasificatorio relacionado conla antropología sociocultural, ya hace varias décadas que Edmund R. Leach6advertía sobre el peligro de subordinar la complejidadde la realidad objeto de estudio al modelo empleado paraclasificar. Por ello considera la clasificacióncomo un procedimiento puramentead hoc[y reconoce] que cualquier clasificación útil hoy día, será probablemente un frustrante obstáculo dentro de diez o quince años, cuandolos intereses del investigador hayan cambiado.7Claro queel valor relativo de la clasificación como procedimiento no puede depender solo de los intereses delinvestigador, sino conjuntamente del grado delos conocimientos adquiridos en determinados campos y de los propiosmétodos empleados.
6Ver “Problemas de clasificación en antropología social” , en JoséR. Llobera (comp.):La antropología como ciencia, Barcelona, 1975, pp.311-315.
7Ibídem, p. 313.
A lo anterior debemos añadir cómo ha sidotratado el tema de los etnónimos y las denominaciones étnicasen África. Una reflexión crítica de Kwame Anthony Appiad8enjuiciala divulgada opinión de suponer que todos los etnos, gruposétnicos y minorías étnicas contemporáneos de África son descendientes dediversas “tribus”. Si bien este proceso se desarrolló durante laépoca precolonial entre los pequeños estadosakanen el actualsuroeste de Ghana y al sudeste de Costa de Marfil, la inmensa mayoría de los pueblos africanos tienenetnogénesis muy complejas y cambiantes y no dependen necesariamente dela tribu como estructura social básica. De ahí que resultaimprocedente hablar de los etnos contemporáneoscomo si fueran “tribus” o derivaciones de estas.
8Ethnicity and Identity in Africa: An Interpretation, en el sitio web: http://www. africana.com/Articles/tt_417.htm
Durante laépoca precolonial, las identidades tribales no eran siquiera la estructurade organización social más importante. Muchos pueblos reconocían su pertenenciaa clanes y linajes, y estos se subdividían enfamiliasampliadas. La propia estructura y organización espacial de las viviendasde una comunidad ha sido un fiel reflejo de losvínculos y la identidad familiar y clánica.
Paralelamente, hay queconsiderar, al interior de muchas comunidadesétnicas, el sentido de pertenencia a grupos de edades yde género. Los miembros de un grupo etario se encuentranjuntos en diversas actividades sociales ysus roles de edad y género cambian según su maduración en el ciclo vital y respecto desu ascendencia de linaje. Estos nexos y su sentido depertenencia condicionan la autodenominación étnica o etnónimo de un grupoen su propia lengua, independientemente de las relaciones con los pueblos vecinos.
Sin embargo, a partir de la época colonial la situación cambia porcompleto. Por ello: “Es a menudo útil no enfocar tantola historia de un grupo de personas y sus descendientescomo la historia de un nombre particular o «etnónimo». Muchosetnónimos africanos contemporáneos son producto de la interacción entre lasideas de los oficiales coloniales y los antropólogos, por unaparte, y por otro de la preexistencia de maneras declasificar a los pueblos de África y a otras muchassociedades precoloniales”.9
9Ídem.
De este modo, losetnónimos africanos se manifiestan en los siguientes niveles:
1.Los que caracterizan a los estados precoloniales. Losetnónimos actuales más fáciles de identificar se relacionan con aquellospueblos ya constituidos mucho antes de lapresencia europea a través de la costa atlántica, tales comolos achanti (asante) en África occidental, los buganda en Áfricaoriental y los zulú y swazi en Sudáfrica. “Cuando losantropólogos y los oficiales europeos llegaron a África, estaban convencidosque esas personas vivían en tribus. Algunos de los primerosexploradoreseuropeosse refirieron a los gobernantesde los estados precoloniales como«reyes», y a «losachanti», «los buganda» o «los zulú» como «reinos» o «países». Pero a principios del sigloxx, cuando estos fueronincorporados al Imperio Británico, fue «normal»referirse a sus gobernantes como «jefes» y a susciudadanos como miembros de «tribus»”.10
10Ídem.
Esta distorsión desde elparadigma colonial europeo trastrocó el sentido de identidada partir de las diferentes reglas de dominación impuestas, todo lo cual también se reflejó en las denominacionesen América.
2.Los que caracterizan grupos culturales. Muchos etnónimos actuales identifican grupos relacionados porla lengua y por un conjunto de tradiciones culturales comunes, aunque no tienen vínculos de pertenencia adeterminada unidad política. Tal es eltérmino bantú (bantu), el cual constituye unadenominación etnolingüística que abarca cientos de grupos de Áfricacentro-oriental y del sur. Es un término profundamente etnocéntrico, pues en la mayoría de estas lenguas significapersona,gente(en singularmuntu) por lo que incluye un fuerte sentidode identidad y a la vez de distinción respecto delo que no es bantú.
Los elementos comunes de estaslenguas provienen del “protobantú”, la más antigua lengua hablada porlos pueblos africanos melanodermos del área central, cuyos descendientes emigrarondurante siglos al sur y al este. Esto no significaque todos los hablantes actuales de alguna de las lenguasbantú tengan necesariamente una descendencia común, pues las dinámicas migratoriasy los cruces culturales son procesos mucho más complejos ycambiantes.
De manera análoga, el términoakanen África occidentalse refiere a varios pueblos en Ghana y Costa deMarfil, como los achanti, adansi, fanti, agni, anyi, akwapim, anufoy gonja.Los hablantes de las lenguas kwa delos pueblos akan se entienden entre sí y la mayoríadomina dos o más dialectos principales. Otros rasgos culturales refuerzanel sentido de identidad común, como el reconocimiento de ladescendencia matrilineal.
Otro ejemplo es el del papel identitario dela lengua y del islam entre los hausá y losdyula en África occidental. Los lazos históricos y culturales de ambos pueblos mediante el comercio transahariano propiciaronla formación y el desarrollo del estado precolonial hausá deKano al norte de Nigeria y el dyula de Kongal norte de Costa de Marfil. Hoy día las lenguashausá y dyula siguen siendo los medios de comunicación oralhabituales en el comercio.
3.Los que fueron creados apartir de la época colonial. Aunque muchos etnónimos se derivande palabras africanas, algunos de ellos fueron empleados para designarun grupo de pueblos diferentes que han vividoy aún viven en una misma región. Tal es eltérmino inglésIgboland(la tierra de los ibo) que abarcóel área sudoriental de la actual Nigeria. Estos pueblos, comolos propios ibo y los ibibio, idjo, ekoiy otros, hablan lenguas relacionadas, pero no se entienden entre sí; ala vez que poseen diferentes niveles de organización social, desdeconsejos de ancianos en comunidades pequeñas hasta sistemaspolíticos centralizados.
Sus líderes religiosos tenían la responsabilidad de conducirlos rituales y ocuparse de la salud y las cosechas, pero no eran identificados con la lógica occidental de unjefe político. Sin embargo, la administración colonial tratóa los sacerdotes como jefes y les exigió que asumierancargos políticos. Por este camino homogeneizante: “El poder británicotambién empezó a considerar a todas las personas quehablaron laslenguas relacionadas de esta región como hablantes dedialectos diferentes de un [supuesto] idioma llamado«Igbo»”.11
11Ídem.
4.Los que fueron inventados desde la visióndel otro. Otros etnónimos, que de hecho surgieron como denominacionesétnicas totalmente exógenas, agruparon a personas sin un origen común. El términocoromantifue referido a los esclavos africanos quedurante los siglosxviiyxviiieran vendidos para serllevados hacia América en los mercados de la costa occidentalcorrespondiente a la actual Ghana. La mayoría de estos esclavos eran capturados y trasladados desde diferentes regiones, sinembargo, el comercio impuso una falsa identidad “tribal”.12
12Se conoce que hacia 1675 los esclavos coromanti, akanhablantes, participaron en rebeliones de Barbados.
Algo semejante ha sucedido con el término bosquimano (bushman,hombre del bosque), empleado en Angola, Botswana, Namibia y Sudáfricapara designar a un heterogéneo grupo de personas con rasgos físicos muy parecidos y hablantes de las lenguaskhoisan, pero que tampoco se entienden entre sí. Tales son lasminorías koroca de la costa sudoccidental de Angola, los naron, auen kung yhaikum del desierto de Kalahari (Botswana yNamibia). En Sudáfrica se emplea para cualquier persona no consideradabantuoide (melanodermo) o europoide (leucodermo), por lo que también poseeuna connotación “racial”. Esta última característica es la más cercanaa la problemática de los componentes africanosen Cuba, pues la inmensa mayoría de las variaciones denominativas está impregnada por la visión del otro.
II. Los precursores de los estudios etnohistóricos: la visión del otro desde Europa y Norteamérica
La imagen real o tergiversadadel africano de los diversos viajeros y viajeras durante elsigloxixno solo sirve de antecedente a los estudiosque desde muy temprano se han realizado, sino que paralelamentebrindan puntos de vista cercanos al interés de observaciónque luego ha sistematizado la antropología cultural.
La observación directae indirecta realizada por viajeros y viajeras europeos y estadounidensessobre la esclavitud moderna y la vida cotidiana de los esclavos está muy marcada por la experienciaadquirida en sus lugares de procedencia. Algunos la ven comorechazo a una etapa superada por ingleses y franceses. Otros,como referencia comparativa con el recalcitrante sur de los EstadosUnidos de América o como hecho “natural” de la historiahumana.
En las “Cartas habaneras”del inglés Francis Robert Jameson,encontramos ya en 1820 el reconocimiento dela diversidad de africanos que, en condición de esclavos, laboranen la Isla, así como sus modos de agrupamiento:
Lasdiferentes naciones a que pertenecen los negros en África sonseñaladas en las colonias tanto por los dueños como porlos esclavos; los primeros, considerándolos caracterizados diversamente deacuerdo con las cualidades que encuentran en ellos, y losúltimos, agrupándose con verdadero espíritu nacionalista en lasasociaciones autorizadas por sus dueños. Cada tribuo pueblo tiene unreyelegido entre ellos, al quesi bien no pueden colocar en un trono con todala gloria de Shanti, visten con toda la grandeza salvajeenlos días de fiesta en que se les permitereunirse. En estas ceremonias (que tienen lugargeneralmente todos los domingos y días de fiesta) se reúnennumerosos esclavos para rendir homenaje con una especie de alegríasolemne, que hace dudar si tiene por objeto ridiculizar orememorar su condición de antaño. Elgonggong(al que seha dado el nombre cristiano dediablito), las cornetas ytoda clase de instrumentos inarmónicos, son tocados por una bandaruidosa, acompañados de palmadas, gritos y golpes entodo cuanto para hacer ruido tengan a la mano, mientrastodo el grupo baila con una furia maniática hasta caerexhaustos.1
1Francis Robert Jameson: “Cartas habaneras”, en Juan Pérez dela Riva:La isla de Cuba vista por los extranjeros, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1981, p. 34.
La visión prejuiciada de la música africana ysu canto antifonal salta a la vista, debido al obviodesconocimiento de sus características diferenciales respectode la música europea. Jameson, sin embargo, no detalla aúnposibles denominaciones de acuerdo con la procedencia territorial u origenétnico. Años más tarde, el presbítero norteamericano Abiel Abbot (1770-1828)describe en susCartas(1828) varias referencias acerca delas denominaciones dadas a los africanos según sus lugares deprocedencia, así como de determinadas características físicasy del carácter que contribuían a condicionar las relaciones comerciales,debido a las preferencias o rechazos de unos y otros:
En el transcurso del día escuché una conversación entre varioscolonos y por ella supe que los negrosde África poseen una característicaespecial que corresponde a sus lugares de origen. Los“Garroballe”2son orgullosos;los “Mandingos”(mandingas) son excelentes trabajadores, corpulentos, capaces y contentos,y numerosos: los“Gangars”(gangás) ladron es y propensos a fugarse, aunque de buen corazóny más numerosos. LosCongosson depequeña estatura. LosAshanttes(ashantis) son aquí muy escasos, porqueson muy poderosos en su país. ElFantee(fanti) esvengativo y muy dado a escaparse. Los que proceden dela Costa de Oro son poderosos. LosEbros(ibos o ebos), son menos negros que los otrosy tienen el pelo menos rizado.3
2Posiblemente se trata de una trascripción fonética hecha por elautor de la palabracarabalí (Nota de la edicióncitada).
3Abiel Abbot:Cartas, Consejo Nacional de Cultura, La Habana, 1965.
Las anteriores característicasvan condicionando estereotipos que propician o limitan laimportación desde África y la propia compra-venta en laIsla. Este autor, por su condición de ministro protestante enfermo,se mantuvo a cierta distancia de la vida en losbarracones de esclavos. La referencia que señala acerca de losfanti, por ejemplo, la detalla posteriormentey la relaciona con las conductas suicidas de los carabalífrente a su desesperada situación social, en la visita queefectúa a un ingenio azucarero de Camarioca (Matanzas) el 4de marzo de 1828, con una dotación de 170 esclavos.
La importancia de unaboheadiseñada en este plan fuesugerida por la conducta feroz y desesperada de un negroFanteede esta hacienda, dos años atrás. Estehombre se había encolerizado por motivo del castigo impuesto asu esposa por un capataz negro de su propianación, y tramó vengarse, para lo cual aseguró con cuerdala puerta del que él consideraba su enemigo y diocandela a laboheapor dos lugares. Al primer negroque escapó del edificio lo mató a puñaladas, confundiéndolo con su enemigo, pero dándose cuentade su error, atacó al capataz cuando éste salió después,quien trató de parar sus golpes con su látigo, perouna cuchillada le cortó la yugular. El desesperado negro secortó inmediatamente la garganta y, para estar segurode morir, se enterró en el pecho su propiopuñal.
Al reseñar una tragedia tan sangrienta y singular, debemosdestacar la idea que en muchos de los negros esmuy poderosa, y esque esperan al morir volver asu patria nativa. Esta creencia estan fuerteen losCarrobalees[carabalí] que el suicidio es frecuente entre ellos. Enuna hacienda, ocho de estos hombres descarriados fueron encontradosahorcados, en una misma noche. El Sr. W., conjeturando que esta noción había influido en lasmentes del asesino y de los suicidas, hizo reunir alos negros de la plantación, y con las ruinas humeantestodavía delbohea, la mitad del cual había sido destruida,redujo su cadáver a cenizas y las dispersó a todoslos vientos, para aterrorizar a los supervivientes y desalentar alos futuros suicidas.4
4Ibídem, p. 77.
Abbot no hace comentarioalguno sobre la medida represiva del “Sr. W.”, que, obviamente,resulta más brutal que la vieja idea de regresar al lugar de origen mediante otra concepción de lavida y la muerte.
La distinción cualitativa que observaposteriormente en los componentes étnicos africanos lepermite discernir en aspectos esenciales de su organología tradicional, comoel cordófono bambá de los congo, análogo albirimbaode Brasil, y un peculiar idiófono de los mandinga, semejante a la actual marímbula, tal como se conoce enCuba.5
5Ibídem, pp. 359-360.
Casi tres lustros más tarde, en susNotassobre Cuba(1841-1843), el médico norteamericano John G. Wurdemann (1810-1849) refiere el nivel de estima hacia los lucumí quetienen los compradores de esclavos, su tendencia al suicidio, lapresencia de jerarquías intraétnicas, sus semejanzas conlos carabalí y sus diferencias respecto de los gangá,mandinga, congo y otros grupos, así como unaevidente subestimación de sus capacidades de insubordinación y rebelión.
Cuandoson traídos por el negrero, se los desembarca en lacosta, cerca de las plantaciones para las que el cargamentohumano ha sido comprado de antemano; o bien se losremite por tierra a La Habana, donde son divididos conformea sus diferentes tribus,cuyo valor difiere encorrespondencia con sus capacidades físicas o mentales. Por ejemplo,los lucumíes son gallardos hombres atléticos, y,cuando no los preocupan sus mayorales, excelentes trabajadores, pues superan en inteligencia a todos los otros negros. Son, sin embargo,audaces y testarudos si se les tratasin juicio; y como han estado en su país alfrente de las tribus belicosas, si ya han llegado ala edad viril cuando son traídos a la costa, seinclinan mucho a resistir la opresión indebida de sus amos.Son muy propensos a suicidarse, pues creen comotodos los africanos que después de la muerte sonretransportados a su país natal.
Uno de mis amigos, quienhabía comprado ocho recién traídos de la costa, encontró pocodespués un motivo para castigar ligeramentea uno de ellos. El castigo del látigo se aplicaal culpable tendido boca abajo, y cuando se ordenó alnegro que se colocara en esa posición, los otros sietese tendieron con él e insistieron en ser también castigados.La petición, empero, no fue concedida; pero se les dijoque, si alguna vez lo requerían, el castigo sería infligido.Continúo la narración con las palabras de miamigo, aunque no puedo dar gráfica descripción de laescena que siguió. “El muchacho fue castigado —dijo— antes delalmuerzo, y no hacía mucho que me había sentado ala mesa cuando vino elcontramayoral(un mayoral negro) ala puerta y me dijo que fuera a donde estaban los negros, porque estaban muy excitados y cantabany bailaban. De inmediato tomé mis pistolas, ymontado a caballo fui con él al lugar. Los ochonegros, cada uno con una cuerda atada al cuello, alvernos, se dispersaron en diferentes direcciones, buscando árbolesen que ahorcarse. Ayudados por los otros esclavos, todos nosapresuramos a ir tras ellos, pero dosconsiguieron matarse; los demás, como les cortamos lacuerda antes que la vida se les extinguiera, se recuperaron. Se llamó al capitán delpartidopara que hiciera sureconocimiento de los cadáveres, a los cuales examinócon minuciosidad para ver si podía descubrir alguna marca delátigo;pero, por fortuna para mí,no encontróuna sola; de lo contrario, yo habría tenido que pagaruna creciente cuenta.
Los otros rehusaron de trabajar, y yopregunté al capitán que si yo los castigaba y ellosse suicidaban después, se me acusaría del resultado; él me respondió que sin duda lo que seríasi él encontraba la más pequeña señal de lesión ensus cuerpos. Mis vecinos me ofrecieron entonces llevarse uno cada uno para sus casas, pero ellosno consintieron en ser separados y yo no sabía quéhacer; cuando de pronto determiné correr el riesgo de violarla ley y castigué a los seis. Ellos marcharon atrabajar enseguida; ahora están en la cuadrilla yson los que mejor se portan de todos mis negros.
Los carabalíes son como los lucumíes, de genio vivo, yrequieren ser vigilados; sus vecinos, los lalas, son similares aellos, y ambos se entremezclan por logeneral con los primeros. A consecuencia de las propensiones belicosas de estas tribus, son hechos prisioneros enÁfrica y vendidos a los negreros. Los gangasy los mandingas son los más dóciles yconfiables. Los congos son estúpidos, grandes aficionados a labebida y los placeres sensuales; los longos son difíciles deenseñar, pero son activos; los maguas son tan salvajescomolos congos; los qüisis son como los mandingas, y muybuscados por su honradez; los brichís y losminas se parecen un tanto a los lucumíes, pero tienenmarcas diferentes; mientras los bibís son notables porsu animada disposición. Estas diferentes tribus sedistinguen por sus cortes y tatuajes peculiares ensus caras y cuerpos, o por su estatura ycostumbres, pues algunas están libres de marcas.
Traen deÁfrica consigo toda su animosidad original de unos contraotros, y en muchos casos han sido hechos prisioneros porotra tribu y así transportados a Cuba, y es amenudo tarea difícil para elmayoraldecidir correctamente entre lasmutuas acusaciones que ante él se hacen y distinguir entrelo verdadero y lo falso. Estos celos mutuos, también, impediránsiempre que la combinación de un número grande de ellospara propósitos de insurrección permanezca largo tiemposecreta, y con su presente población esclava Cuba no necesitatemer nunca un levantamiento simultáneo.6
6John G. Wurdemann:Notas sobre Cuba, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1989, pp. 306-309.
De este modo Wurdemanntrata de caracterizar y comparar doce grupos africanos de maneramuy epitelial, atendiendo a determinadas actitudes, capacidades laborales y aspectosexternos. Sin embargo, su errónea valoración neutraliza toda posibilidad derebelión.
A mediados del propio siglo, la viajera sueca FredrikaBremer(1801-1865), de formación liberal y progresista, también refiere ensusCartas desde Cuba(1851) una de sus variasvivencias y reiteradas visitas a los barracones deesclavos. En este caso, es la dotación delingenio Ariadna, en Matanzas:
Mi anfitrión, el señor Chartrain, esun francés vivo, charlatán y cortés, que posee gran agudezay sagacidad, y tengo que agradecerle muchasinformaciones valiosas sobre, por ejemplo, las distintas tribusafricanas, su carácter, su vida y su estructura social enla costa, de donde procede la mayoría de los esclavos.Por lo general, es allí donde los jefes de tribusafricanas los venden, según acuerdos con los tratantes blancos.El señor Chartrain ha estado en la región, por locual es una fuente digna de crédito. Gracias a élhe aprendido también a diferenciar las diversas tribus, según susrasgos característicos y las maneras de tatuarse. Así, heaprendido a conocer a los del Congo, llamados “los francesesde África”; un pueblo animoso, alegre, pero frívolo. Los negrosdel Congo tienen el rostro con la nariz hundidahacia dentro, bocas anchas, dientes soberbios, labios gruesos, pómulosaltos; tienen cuerpos robustos y anchos, pero sonde poca estatura. Los negros de Gangás están bastante próximos a los del Congo. En cambio, los lucumíesy mandingas, las más nobles de las tribus costeras, sonaltos, con rasgos atractivos, con frecuencia not ablemente regulares y aunfinos, y son de carácter serio. De la tribude los mandinga salen por lo general los sacerdotes ylos adivinos negros. Los lucumíes son un pueblo orgulloso yguerrero; al principio de su esclavitud, son difíciles de manejar.Aman la libertad y son fácilmente irritables; pero si seles trata bien y con justicia (¡la justicia que puedenrecibir cuando se les mantiene como esclavos!), en pocos añosse convierten en los mejores trabajadores y enlos más dignos de confianza en las plantaciones. Los carabalíesson también un buen pueblo, aunque más perezosos ydescuidados. Entre ellos he visto algunos ejemplares magníficos. Tienen lasnarices planas y los rostros más anchos que loslucumíes, y su carácter es menos serio. Todos los negrosaquí están tatuados en el rostro; algunos en torno alos ojos; otros, en los pómulos, etcétera, de acuerdo conla nación a que pertenecen. La mayoría, tambiénlos hombres, usa collares de cuentas rojas o azules;las rojas son semillas de un árbol existente en laisla, las cuales tienen un brillante color rojo coral.7Tanto los hombres como las mujeres llevan, en sumayoría, telas de algodónacuadros en torno a lacabeza. Hay aquí también un negro de la tribu fulá:un hombre pequeño, con rasgos finos y pelo largo, negro y brillante, lo cual parece que es característico deeste grupo. Éstas son las razas principales y los caracteresque he conocido aquí.8
7Se refiere a la peonía (Abrus precatoriusLin.), cuyas “semillas, preciosas, color rojo de coral con unpunto negro, se emplean para hacer collares y adornos. [...]Esta planta se conoce, además, por los nombres de jequirity,peonía de Santo Tomás, peronía y pepusa”. (Ver Juan Tomás Roig:Diccionario botánico de nombres vulgares cubanos, Editora del Consejo Nacional de Universidades, La Habana, 1965).
8Fredrica Bremen:Cartas desde Cuba, Editorial de Arte y Literatura, La Habana, 1980, pp. 80-81.
Más adelante, en su visitaal ingenio Santa Amelia en Matanzas, reitera la propensión delos lucumí al suicidio ante la crudeza de la esclavitud.Asimismo se refiere al nivel civilizatorio alcanzado en sus áreasde procedencia, su espiritualidad, la simbólica dietapara el viaje, los tributos más preciados y el afánde regresar con sus ancestros.
Esta plantación es mucho mayorque la que visité en Limonar, y una gran partede los esclavos —unos doscientos en total— acaba de llegarde África y tiene un aspecto mucho más salvaje quelos que yo vi en Ariadna. Se les explota aquítambién mucho más duramente en el trabajo, porquede veinticuatro horas tienen sólo cuatro y media de descanso,es decir, para comer y dormir, ¡y esto durante seiso siete meses al año! El resto del año —“laestación muerta”, como la llaman—, los esclavos pueden dormir durantetoda la noche. Bien es verdad que también ahora cuentancon una noche a la semana para dormir, y pareceque les dan unas horas de descanso, un domingo síy otro no, por la mañana. Es extraordinario que los seres humanos puedan soportar vivir deesta manera. ¡Y, con todo, veo aquí negros corpulentos, quehan estado en la plantación veinte o treinta años! Cuandolos negros se han acostumbrado al trabajoy a la vida en la plantación, parece que lossoportan bien. Pero, durante los primeros años, cuando llegan, independientesy salvajes desde África, adaptarse les parece difícil,y muchos tratan de librarse de la esclavitud suicidándose. Estosucede a menudo entre los lucumíes, que parecen pertenecer auna de las razas más nobles de África, y nohace mucho tiempo que encontraron a once lucumíes ahorcados enlas ramas de una mata de guásima (...) un árbol conramas largas y horizontales. Todos sehabían atado el almuerzo en una faja alrededor de lacintura, porque los africanos creen que el que muereaquí resucita inmediatamente a unanueva vida en su tierra natal. Por ello, muchas esclavascolocan alrededor del cadáver de los suicidas el chal oel pañuelo que les es más querido: porque creen queasí llegarán hasta sus parientes, en el suelo nativo, yles llevará un saludo de su parte. Sehan vistocadáveres de esclavoscubiertos de centenares de prendas deesta clase.
Me dicen aquí que sólo la severidad daresultados cuando hay que tratar esclavos; que éstos siempre tienenque sentir el látigo sobre sí; que son un puebloingrato; que en la rebelión del año 1846 fueron losamos más tolerantes los que primero fueron asesinados con susfamilias y que los severos fueron llevados por sus propiosesclavos a los bosques, para ocultarlos de los rebeldes; medicen que para ser amado de los esclavos hay queser temido. Yo no lo creo. Tal cosa no estáen la naturaleza de los hombres.9
9Ibídem, pp. 100-101.
Fredrika Bremer fueuna firme antiesclavista, que dio a conocer a la opiniónpública de su época los horrores de la esclavitud, lapérdida de la condición humana. Para ello recorrió desde losfétidos barracones hasta los cabildos de africanos libres y susdescendientes en las ciudades. Sus observacionesin situpermiten discernirlas características de un cabildo lucumí habanero, respectode otro gangá o congo, con sus peculiaridades.10
10Ibídem, pp. 153-158.
Estas vivencias tamizadas por el paradigmacultural de occidente, independientemente de sus valoraciones, aportan datos desumo interés, que contribuyen a confrontarlos con losestudios que se inician también desde la primera mitad del sigloxix.
III. Los primeros estudios etnohistóricos durante el siglo XIX
ELACERCAMIENTO LEXICOGRÁFICO DE PICHARDO
Los estudios acerca de los componentesétnicos africanos en Cuba se inician durante la primera mitaddel sigloxix. El geógrafo y lexicógrafo Esteban Pichardo yTapia (1799-1879) publica en 1836 suDiccionario provincial casi-razonadode vozes y frases cubanas, y lo actualiza y aumentaennuevas ediciones de 1849, 1862 y 1875. En élaparecen veinte denominaciones étnicas deafricanos en un primer acercamiento al tema e intenta agruparlos según las “comarcas”1de procedencia. (Ver elAnexo 2). Así incluye, por orden alfabético y sin hacerreferencias a fuentes previas, entre los carabalí a los “bibí, briche, ábaya, elugo, suaba” (140);2entre los congoalos “congo-real, loango, musundi” (179); entre los gangáa los «longobá, maní, quisí» (275); y entre los mandingaa los “fula, yola, yolof, sicuato” (405).Este agrupamiento primariono abarca subdivisiones, conocidas posteriormente, deotras denominaciones muy genéricas y amplias comolos “lucumí o ucumí” (380) y los “mina” (428).
1Este es el vocablo que regularmente emplea para referirse a los territorios de origen.
2Todas las referencias de las páginas (entre paréntesis) corresponden a la edición de 1976. (Ver la bibliografía).
Debidoa la temprana relación entre las denominaciones étnicas con lostopónimos africanos de procedencia, Pichardo realiza algunos comentarios asociados con la gran distancia geográfica del tráfico esclavistatrasatlántico. Tal es la frase “Venir o ser de Angola” (53) y el referido al vocablo “Quimbámbaras”, que es unareferencia cruzada del etnónimo “bámbara” (78). Lo identifica como:
Lugarmui [sic] lejano, allá en lo más remoto. Así sedice,Vive en las Quimbámbaras; se fue a las Quimbámbaras.Muchos pronuncianQuimbambaoQuimbámbulas; pero es una corrupción dela Voz topográfica AfricanaBámbara, aquella comarca más allá delSenegambia, con que se compara y pondera felizmente en estaIsla una cosa o lugar mui remoto o desconocido.3
3Esteban Pichardo y Tapia:Diccionario provincial casi-razonado devozes y frases cubanas, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana,1976.
Aunque la ubicación geográfica es correcta,se confunde el etnónimo (bambara o banmana, bamana, bamananke)4con el topónimo. Paralelamente, el autorreproduce algunas opiniones de la época, que reflejan determinados juiciosy prejuicios sobre grupos de africanos en Cuba según laprocedencia geográfica y étnica. Cuando se refiere a Angola tambiénlo asocia con la idea “con que se esplica [sic]la ignorancia, rusticidad o sencillez de algunas personas” (53), loque trasciende su origen africano. De los arará señala queson “conocidos por su rostro más rayado que los demás” (58). Los brícamo “son los que en sus festivales usan armónicos de madera y tambores” (103). Loscarabalí “aunque de carácter soberbio e indómito, son trabajadores” (140).Los congo “si bien son apreciados por su lealtad,no tanto por su servicio perezoso” (179). Observa que entrelos gangá es “proverbial la afición [...] al arroz tan abundanteen su país; y por esto se dice «come arrozcomo Gangá»” (275). Los lucumí o ucumí “se aprecian portrabajadores [...]; mas al principio son propensosa ahorcarse” (380); mientras de los mina señala que “tristísimason sus canciones mortuorias” (428).
4Ver Denise Paulme:Las esculturas del África negra,Fondo de Cultura Económica, México, 1974, p. 41;Ivan Hrbek: “A list of African ethnonyms”, enAfrican Ethnonymsand toponymis, The General History of Africa. Studies and Documents, 6, UNESCO, París, 1974, p. 145.