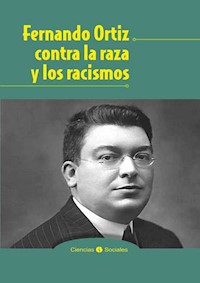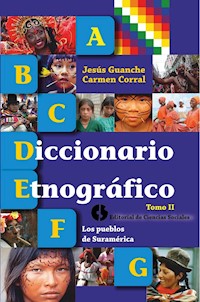Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
¿Cuáles son los orígenes etno-históricos de la población en Cuba? ¿Por qué puede afirmarse que este no es un país de inmigrantes? ¿Existen grupos étnicos o minorías étnicas cubanas? ¿Cómo han evolucionado estos grupos? Esta nueva obra del doctor Jesús Guanche ofrece un análisis abarcador y actualizado del complejo proceso de formación y consolidación del etnos cubano. El despoblamiento aborigen y el proceso de asimilación étnica forzada y por tanto el consiguiente etnocidio demográfico inician las páginas de este magistral texto. Después se ofrecen datos fidedignos de la importante inmigración hispánica, las relaciones matrimoniales, los asentamientos regionales y las influencias culturales procedentes de España
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jesús Guanche. Doctor en Ciencias Históricas (especialidad Antropología Cultural). Investigador Titular de la Fundación Fernando Ortiz, Profesor Titular Adjunto de la Facultad de Artes y Letras, de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, y del Instituto Superior de Arte. Ha publicado 20 monografías y más de 150 artículos sobre diversos aspectos de la cultura cubana y sus características etnohistóricas. Ha sido Profesor Invitado y conferencista en Universidades de Las Américas, El Caribe y Europa. Académico Titular de la Academia de Ciencias de Cuba, Miembro de su Consejo Directivo y coordinador de su Sección de Ciencias Sociales y Humanidades; Miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País, La Habana; Miembro de Número de la Academia de la Historia de Cuba; Miembro del Centro de Investigación y Documentación para América Latina y el Caribe (CID) de la Universidad de Zurich, Suiza; Miembro de la Junta Directiva de la Fundación Fernando Ortiz, y del Comité de Colaboradores de la International Folklore Bibliography, Universidad de Bremen, Alemania. Consultor UNESCO en Bolivia, Cuba, Ecuador y Venezuela; y Miembro del Comité Científico Internacional del Proyecto UNESCO La Ruta del Esclavo. Posee la Medalla de Laureado, la Distinción por la Cultura Nacional que otorga el Ministerio de Cultura de la República de Cuba; es Hijo ilustre de la Ciudad de La Habana; y Educador Destacado, siglo xx en Cuba.
Edición y corrección: Enid Vian
Edición y corrección para ebook: Royma Cañas
Diseño interior para ebook: Maikel Martínez Pupo
Diseño de cubierta: Maikel Martínez Pupo
Realización: Yuleidis Fernández Lago
Realización y composición para ebook: Maikel Martínez Pupo
© Jesús Guanche, 2011
© Sobre la presente edición:
Editorial de Ciencias Sociales, 2014
ISBN 978-959-06-1577-1
Estimado lector, le estaremos muy agradecidos si nos hace llegar su opinión, por escrito, acerca de este libro y de nuestras publicaciones.
INSTITUTO CUBANO DEL LIBRO
Editorial de Ciencias Sociales
Calle 14, No. 4104 entre 41 y 43
Playa, Ciudad de La Habana
Presentación
Una nueva versión ampliada del libro Componentes étnicos de la nación cubana requiere, al menos, unas breves palabras introductorias. Cuando en 1995 Miguel Barnet me pidió un libro para la Colección La Fuente Viva de la Fundación Fernando Ortiz, que aún daba sus primeros pasos, propuse parte del texto introductorio que había preparado para el Atlas de los instrumentos de la música folclórico-popular de Cuba (1997), con cuyo colectivo de autores trabajé más de un decenio. Una parte importante de este texto también sirvió de base para otra monografía que elaboramos con la doctora Ana Julia García Rally, Historia étnica de Cuba, que a su vez formaba parte del Atlas etnográfico de Cuba: cultura popular tradicional, cuya punta del iceberg se dejó ver en una multimedia en el año 2000.
Sin embargo, el texto poseía cierta autonomía e interés, lo que propició su desaparición de las librería en pocos meses, así como reiteradas presentaciones en Cuba, España, Colombia y los Estados Unidos de América. Al año siguiente, el entonces Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello tuvo a bien galardonarlo con el Premio Nacional de Investigaciones 1997, entre otros trabajos acreedores del galardón.
En el año 2008 la editorial Adagio del Centro Nacional de Escuelas de Arte publicó una versión, algo más ampliada que la anterior y menos que la presente, para los estudiantes e instructores de arte, cuyo texto comúnmente no circula para los intereses del gran público.
En esta nueva versión se trata de respetar el aire divulgativo del tema y añadir nuevos contenidos y referencias bibliográficas de interés porque cada uno de los tópicos ha dado lugar a monografías, propias y de otros colegas, que profundizan sobre cada componente étnico. Esa ha sido y es la intención del libro: motivar nuevas investigaciones y afrontar el complejo desafío de sintetizar procesos muy complejos y diversos que se efectúan habitualmente en el contexto cultural latinoamericano, caribeño y cubano.
JG, El Cerro, 2011
Significación y actualidad de los estudios etnodemográficos en Cuba
La etnodemografía o demografía étnica es una disciplina con radio de acción colindante con la etnografía (etnología1 o antropología cultural) y la demografía,2 pero tiene sus características particulares.
1La etnología es una de las cuatro subdivisiones de la antropología; se ocupa del estudio de pueblos y culturas en cuanto a sus formas tradicionales, y de su adaptación a las condiciones cambiantes en el mundo moderno. Los etnólogos estudian todos los aspectos de la cultura en el mundo contemporáneo e intentan comprender el conjunto de las diferentes culturas desde una perspectiva comparativa.
2 La demografía abarca el estudio interdisciplinario de las poblaciones humanas. Trata de las características sociales de la población y de su desarrollo a través del tiempo. Los datos demográficos se refieren, entre otros, al análisis de la población por edades, situación familiar, grupos étnicos, actividades económicas y estado civil; las modificaciones de la población: nacimientos, matrimonios y fallecimientos; esperanza de vida; estadísticas sobre migraciones, sus efectos sociales y económicos; grado de delincuencia; niveles de educación y otras estadísticas económicas y sociales.
Por un lado, la etnología,3 aunque se vincula, dentro de las ciencias sociales, al conjunto de las ciencias históricas, ocupa un área del conocimiento específico por su objeto de investigación y por los métodos particulares que emplea, entre los que sobresale la observación in situ del fenómeno o proceso social de contenido etnológico o antropológico.
3 En Cuba, la denominación de etnología ha tenido más difusión y se ha generalizado más desde el siglo xix que la de etnografía o la de antropología cultural.
Cuba mapa físico.
De manera general, los etnólogos (etnógrafos, antropólogos culturales y sociales) investigan desde la génesis de los pueblos y su evolución histórica hasta la cultura —tradicional y contemporánea— en permanente transformación; desde las iniciales formaciones de bandas4 y comunidades gentilicio-tribales hasta las actuales naciones multiétnicas o uniétnicas. En este sentido, las teorías de la cultura, la culturología, la sociología cultural y otras ciencias relacionadas con la cultura, deben una buena parte de su desarrollo actual a todo el legado de información factual y al conocimiento acumulado por varias generaciones de etnólogos en todo el mundo, tanto en defensa de la dominación colonial o neocolonial, como de los intereses del progreso general de la humanidad o de un pueblo en particular.
4 Sobre las características de las bandas como grupos humanos muy antiguos y estables, ver a Juan Frigolé: “La sociedad de bandas”, en Las razas humanas (prehistoria y tipos culturales), Instituto Gallach, Barcelona, 1997, t. V, pp. 842-869.
El objeto principal de la ciencia etnológica son los pueblos (etnos o etnias),5 una de las formas sociales de agrupación más antiguas, habituales y estables. Los etnos, en sus diferentes formas jerárquicas de existencia, desde las bandas hasta las naciones, han desempeñado y seguirán desempeñando —como condición inherente a la sociedad humana— un importante papel en el desarrollo histórico del progreso social, en estrecha relación con el ecosistema y las estructuras socioclasistas y económico-estatales correspondientes a las diferentes naciones.6
5 Según la lengua y la etimología de referencia. El término etnia (del griego ethnos, “pueblo”), en antropología, se refiere a la unidad tradicional de conciencia de grupo que se diferencia de otros por compartir lazos comunes de nacionalidad, territorio, cultura, valores, pertenencia antropomórfica o tradición histórica. La etnia no constituye una unidad estática, por lo que sus características pueden variar a lo largo del tiempo. El incremento de la población puede generar su desplazamiento, separación o transformación, al sufrir el contacto con otros grupos étnicos.
6 Para un conjunto de definiciones teóricas y metodológicas sobre el etnos y sus relaciones con otros componentes del sistema social, ver a Julián Bromlei: Etnografía teórica, Editorial Ciencia, Moscú, 1986. Sobre la etnia y sus cualidades, ver a Roland. J. L. Bretón: Las etnias, Barcelona, 1983.
En la etapa nacional de la existencia histórica de los etnos o etnias —Cuba, como nación en desarrollo, se inscribe en este contexto— la investigación de los fenómenos nacionales debe abarcar, como cuestión de primer orden, la composición numérica de cada componente étnico en su decursar histórico. Esto permite, determinar en un momento dado, el alto grado de consolidación nacional (de madurez identitaria) a partir del abigarrado conjunto multiétnico que sirvió de génesis a la actual nación cubana. De ahí que la etnodemografía se enlace muy estrechamente con la etnohistoria.
La aplicación que hace la etnología de métodos cuantitativos para el estudio de la población, usados comúnmente por la demografía, permite determinar las características de la estructura nacional desde el punto de vista étnico, a partir de sus variaciones en el tiempo y el espacio; es decir, las modificaciones periódicas tanto de los procesos migratorios externos e internos, como del crecimiento natural de la población nacida en Cuba y las tendencias principales de asentamiento de cada uno de estos grupos humanos.
Dos obras científicas ya publicadas, el Atlas etnográfico de Cuba. Cultura popular tradicional7y el Atlas de los instrumentos de la música folclórico-popular de Cuba,8dedican sendas secciones a significar la evolución etnodemográfica de la nación cubana desde su fase formativa o etnogénesis hasta el presente.9
7 Centro de Antropología, Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello y Centro de Informática y Sistemas Aplicados a la Cultura, CD-ROM, La Habana, 2000.
8Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana (CIDMUC), Editorial de Ciencias Sociales y Ediciones Geo, 3 t., La Habana, 1997.
9Victoria Elí y Jesús Guanche: “Dos nuevos Atlas”, enBohemia, La Habana, año 82, no. 32, 10 de agosto de 1990, pp. 91-94; “Etnología y musicología en Cuba. Dos nuevos Atlas Folklórico”, enFolklore Americano, México, no. 51, enero-junio de 1991, pp. 125-130.
Todo ello representa una vía significativa para el desarrollo de la cartografía étnica, que abarca desde el poblamiento hasta las diversas manifestaciones de la cultura; o especializaciones como la organología, ya sea por familias de instrumentos musicales, o por las agrupaciones más características y su regionalización.
El estudio de las características cuantitativas de la formación y desarrollo de la población cubana en relación con los componentes étnicos originarios, posee una gran significación científica y práctica, pues permite determinar con un alto grado de confiabilidad estadística las diferentes proporciones en la composición étnica histórica y actual de Cuba, el grado de difusión o regionalización de determinada forma de expresión língüica10 y cultural, así como las diferencias esenciales en la formación y el desarrollo de unas zonas del país respecto de otras.
10Se emplea el términolíngüicoreferido al uso habitual de la lengua para distinguirlo de lolingüísticocomo estudio de la lengua.
Para el contexto cubano es necesario aclarar, una vez más, que cuando se hace referencia a la composición étnica de la población de Cuba, no debe confundirse ni identificarse con la supuesta “composición racial”, pues el estudio de las denominadas “razas” o del polimorfismo humano11 abarca fundamentalmente las características bioantropológicas de los individuos que componen determinado grupo humano.12 De esta composición se han obtenido en Cuba datos censales, limitados solo al color de la piel, uno de los múltiples parámetros que existen para conocer las semejanzas y diferencias biológicas de las personas; de modo que los datos sobre “composición racial” son muy poco confiables, pues por encima del intento de clasificar a las personas en “amarillos, blancos, mestizos, mulatos, negros” u otra denominación, a partir del grado de pigmentación epitelial, el estudio del polimorfismo humano abarca otros parámetros que profundizan con más precisión en este tema. Los actuales estudios muestrales sobre genética y antropometría de diversos grupos humanos tienden a complementar las deficiencias de los censos, que provienen del mal empleo de los instrumentos de recogida de información.
11Marvin Harris:Introducción a la antropología general, Alianza Universitaria, Madrid, 1995, pp. 121-142.
12 Las diferencias entre “raza” (polimorfismo humano) y etnos superan ampliamente sus semejanzas, pues si la primera abarca en esencia las características físicas (biológicas) del ser humano y sus mecanismos hereditarios de transmisión, el segundo constituye uno de los tipos más antiguos y estables de organización social, que está condicionado por el modo de pensar y actuar de las personas en sociedad; en síntesis, es la diferencia e interacción entre natura y cultura. (Ver Víctor Kozlov y Nicolai Cheboxarov: “Razas y etnos”, en El racismo y la lucha contra él en el mundo actual, Moscú, 1982; V. Alexeev: Formación de las razas (teoría y metodología de estudios), Instituto Miklujo Maklai de Estenografía, Moscú, 1986; J. Bertranpetit y M. Hernández: “El origen del hombre. Evolución y variación humanas”, en Las razas humanas (prehistoria y tipos culturales), Instituto Gallach, Barcelona, ed. cit., t. 5, pp. 2-47.
Por otra parte, el estudio de la composición étnica abarca, en nuestro caso, el enfoque sincrónico-diacrónico del poblamiento aborigen, hispánico, africano, chino, del Caribe insular, otros poblamientos de América, Europa y Asia, así como el más significativo de todos: el poblamiento cubano, es decir, la base humana histórica y actual que constituye en esencia el principal componente de la nación cubana en nuestros días.
El criterio cuantitativo representa una importante vía para determinar el peso específico de cada componente étnico y para diferenciar, en el caso estudiado, el etnos-nación cubano principal (más del 98 % de toda la población actual) de los pequeños grupos étnicos representantes de otros pueblos.
Debe distinguirse operativamente el grupo étnico (pequeña parte de un etnos que reside en el territorio habitado principalmente por uno o más etnos mayores, que constituyen un organismo etnosocial estable con aparato gubernamental o estatal propio), de la minoría étnica13 (etnos cuya totalidad o casi totalidad vive en su territorio de origen o pertenencia históricamente reconocido, junto a uno o más etnos cuantitativamente mayores dentro del contexto de uno o varios gobiernos o Estados).14
13 Ver en este sentido conceptual y con una visión mundial la obra de Pedro Ceinos (coord.): Minorías étnicas. La guía más completa y actual de los pueblos indígenas de los cinco continentes, Editorial Integral, Barcelona, 1990.
14Otros antropólogos definen de manera contraria estas categorías; por ejemplo, José Luis Najeson,1984, considera a los indios norteamericanos comogrupos étnicos“que advinieron en condiciones comunes de producción y en cuanto dichas condiciones no tienen carácter nacional”; mientras que Alicia Castellanos Guerrero identifica a los chicanos como “una minoría nacional que se conforma a partir de la colonia de un territorio y sobre la base de una comunidad nacional en su origen”, por lo que el concepto de minoría se opone en “su posición de subordinación respecto a la nacionalidad mayoritaria, con base en sus características culturales, lingüísticas, raciales, religiosas o nacionales, y su contradictoria lucha por mantener sus territorios, sus culturas y sus identidades propias”. (Alicia Castellanos Guerrero y Gilberto López y Rivas:El debate de la nación. Cuestión nacional, racismo y autono-mía, Claves Latinoamericanas, México, 1992, pp. 41-49). Por lo anterior, la cuestión de las minorías no puede definirse solo por sus aspectos cuantitativos, sino por otros complejos factores históricos, de su etnogénesis, de sus relaciones interétnicas, territoriales, económicas, ecológicas, y otras, según cada grupo.
Generalmente, las minorías son grupos de personas que tienen en común caracteres étnicos, lingüísticos o religiosos, y que constituyen un porcentaje relativamente bajo de la población. Con frecuencia poseen menos derechos y menos poder político que los grupos mayoritarios. Una de las principales causas de su formación es la inmigración; pero también el asentamiento de un pueblo en un territorio ajeno puede dar lugar a que el pueblo nativo o conquistado se convierta en una minoría, como en el caso de los pueblos aborígenes norteamericanos. A lo largo de la historia de Europa, por ejemplo, los lazos de los pueblos minoritarios con sus países de origen étnico han llevado a conflictos y guerras, como ocurrió en la antigua Yugoslavia. En una sociedad heterogénea pueden acentuarse las diferencias culturales y de clase entre distintos elementos de la población, lo que es causa de desigualdades por discriminación.
En términos generales, la lucha contra las injusticias discriminatorias hacia los grupos minoritarios en todo el mundo, iniciada durante la década de 1960, aún continúa.15
15 Ver “Minorías”, en Enciclopedia Microsoft Encarta 2008.
En este sentido, Cuba no posee minorías étnicas, sino tantos grupos étnicos o representantes particulares de otros etnos, cuantos conjuntos de residentes permanentes viven en el país en forma de pequeñas comunidades o en familias. Por separado, no alcanzan actualmente el 1 % de toda la población.16
16 Entre las monografías más recientes, ver José Baltar Rodríguez: Los chinos de Cuba. Apuntes etnográficos, Fundación Fernando Ortiz, La Habana, 1997, no. 4; Jaime Sarusky: La aventura de los suecos en Cuba, Editorial Arte y Literatura, La Habana, 1999; Raúl R. Ruiz y Martha Lim Kim: Coreanos en Cuba, Fundación Fernando Ortiz, La Habana, 2000, no. 9.
Aunque no constituyen exactamente una “minoría étnica”, solo pudiera considerarse de esta manera, de modo especulativo, a los muy lejanos descendientes de aborígenes agroalfareros que habitan en la parte más oriental de la Isla; pero de hecho y por varias generaciones, ellos son cubanos muy mezclados ya con la población local, aunque conservan diversos rasgos físicos de sus ascendientes aruacos. No obstante, como bien se ha señalado, los rasgos fenotípicos no deciden la especificidad del etnos, como sí lo hacen los rasgos lingüístico-culturales, psicosociales y territoriales.17
17 Yulián Bromlei: Etnografía teórica, Editorial Ciencia, Moscú, 1886. El desconocimiento de las diferencias esenciales entre lo étnico y el polimorfismo humano, comúnmente divulgado como “lo racial”, en relación con los remanentes culturales indígenas en Cuba, ha conducido a identificar supuestas “reservas de indígenas” en la provincia de Guantánamo a comunidades campesinas cubanas del área de Yateras. (Ver Haydée León Moya: “La caridad de los indios. Una comunidad sui géneris”, en Granma, viernes 10 de mayo de 1996).
Al mismo tiempo, los pequeños grupos étnicos residentes en Cuba (canarios,18 catalanes, chinos, españoles, gallegos, haitianos, jamaicanos, japoneses, vascos y otros de variada membresía) poseen los mismos derechos civiles y laborales que el resto de la población del país, y ello ha influido favorablemente en tres tipos de procesos étnicos muy interconectados debido a la acelerada mezcla con la población local:
18Para distinguir la etnicidad de los componentes hispánicos, ver pp. 23-34.
1. En primer lugar, se acrecienta el grado de consolidación del pueblo cubano en tanto etnos-nación. No solo que crece respecto de sí (crecimiento natural), sino que incorpora a los nacidos en otros pueblos, y sobre todo a sus descendientes, mediante matrimonios mixtos, en los que existe un predominio de la madre cubana.
2. Se acelera, al mismo tiempo, el proceso de asimilación natural de los grupos étnicos en el etnos nacional, a partir de la primera o segunda generaciones, según el grado y la intensidad de la relación lingüístico-cultural (incluso matrimonial) del grupo o sus individuos respecto del etnos nacional cubano.
3. Debemos considerar también otros matrimonios mixtos, sobre todo de cubanas con extranjeros, que pasan a residir fuera del territorio nacional y cuyos descendientes, con el tiempo, formarán parte de otros contextos etno-culturales. Esto conduce, independientemente de las corrientes migratorias externas, a procesos específicos de división étnica.
De manera que el referido criterio cuantitativo ayuda a conocer el grado de interacción de los pueblos en contacto y el nivel de desarrollo cualitativo alcanzado por los procesos étnicos tanto históricos como actuales, generados por estas relaciones. Los gráficos del 1 al 6 que aparecen a lo largo del texto, muestran las variaciones según los censos y/o estimados de los principales componentes étnicos en Cuba.
Con el objetivo de dar respuesta a las necesidades prácticas y al propio quehacer científico, en muchos países la estadística de la población considera usual el estudio de la estructura nacional (étnica) e incluso lingüística, así como la composición numérica de cada pueblo según el lugar de nacimiento. Sin embargo, en la medida en que se desarrollan las investigaciones sobre importantes problemas de la población, en particular en lo que corresponde a la dinámica de la natalidad, se hace palpable que los demógrafos deben tomar en consideración otros factores condicionantes de esa dinámica, como la cultura popular tradicional, el modo de vida, la familia y la conducta habitual de las personas, cuyas investigaciones han estado constantemente en el centro de observación y acción de la antropología.19
19Salomón Bruk:La posición del mundo. Guía etnodemográfica, Editorial Ciencia, Moscú, 1981 y 1986.
Debido al desarrollo de los vínculos entre ambas ciencias ha surgido una nueva disciplina: la etnodemografía, resultado del enfoque complejo de estas cuestiones y orientada inicialmente como auxiliar de las investigaciones etnológicas e histórico-sociales. Tenía por objeto la caracterización en el ámbito nacional (étnico) de las diversas regiones del mundo y la determinación de la composición cuantitativa y cualitativa de los pueblos y grupos étnicos, lingüísticos, religiosos y raciales, así como el estudio de los cambios que se efectúan en la estructura de la población por países y en la composición de los pueblos en su desarrollo histórico. De este enfoque global han surgido obras de gran interés, con una valiosa información que se renueva periódicamente.20
20Ver Salomón Bruk:Procesos etnodemográficos, La población del mundo en el umbral del siglo xxi, Moscú, 1985; “La población del mundo en la delimitación de los siglos”, en Ciencias Sociales, Moscú, 1988, pp. 30-45; Víctor Kozlov: “La demografía étnica”, enTeoría de la población, Editorial Progreso, Moscú, 1978; Colectivo de autores:Proceso étinico en los países del Caribe, Editorial Ciencia, Moscú, 1984.
Con posterioridad, el campo de la etnodemografía se amplió y hoy día incluye el análisis etnológico de los principales exponentes demográficos, como la natalidad, la mortalidad y la nupcialidad, así como los procesos demográficos en su contenido étnico y su relación con la particularidad de los rasgos culturales tradicionales de los pueblos.
Cualquier investigador no especializado en cuestiones de etnología y antropología cultural puede identificar falsamente a la comunidad étnica (nacional) con la supuestamente “racial”, la religiosa e incluso la estatal. Sin embargo, la etnología proporciona a la estadística demográfica los medios y métodos necesarios para analizar y conocer la composición étnica a través de los censos u otras formas de registro masivo de la población, siempre que estos datos hayan sido previamente obtenidos. Particularmente en Cuba, este estudio es posible realizarlo con mayor precisión —con las necesarias estimaciones intercensales de las principales tendencias—, a partir de los datos de los censos de 1861 a 1970, pues lamentablemente el censo de 1981 y el de 2002 no hicieron visible la composición de la población de Cuba por el lugar de nacimiento y volvió a limitar la composición falsamente “racial” solo a su aspecto más superficial en el doble sentido del término, es decir, el color de la piel y lo superfluo del indicador.
La conjunción entre la etnología y la demografía está determinada por el punto de vista étnico en la estadística de la población y sus principales indicadores sociodemográficos y culturales.21
21Las investigaciones sociales complejas tienen cada vez un mayor contenido transdisciplinario, lo que rompe las falsas fronteras entre una disciplina científica y otra o entre las diversas ramas de la ciencia. Ver una discusión al respecto en “Transdisciplinarity: Stimulating Synergies, Integrating Knowledge”, UNESCO, Division of Philosophy and Ethics, 1998.
Principales fuentes cubanas para la investigación etnodemográfica
La mayor parte de la bibliografía existente en Cuba sobre el estudio nacional de la población está enfocada desde el ángulo estrictamente demográfico,22con algunas referencias a los componentes étnicos originarios,23pero con la reiterada confusión de lo “racial” por lo étnico.24
22Comité Estatal de Estadísticas:Atlas demográfico de Cuba,La Habana, 1979; y Comité Estatal de Estadísticas e Instituto Cubano de Geodesia y Cartografía:Atlas demográfico nacional,La Habana, 1985.
23Blanca Morejón Seijas: “Distribución de la población y migraciones internas”, enLa población de Cuba, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1976.
24Josefa Fernández Trujillo, Ramiro Pavón González y Raúl Hernández Cestellón: “Composición de la población”, enLa población de Cuba, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1976. Otro ejemplo de ello se observa en una parte delInforme Central al Tercer Congreso del Partido Comunista de Cubaen lo referente a la organización política y su representatividad, cuando señala: “La composición étnica de nuestro pueblo, unida al mérito revolucionario y al talento probado de muchos compatriotas, que en el pasado eran discriminados por el color de lapiel, debe estar justamente representada en los cuadros dirigentes del Partido” (La Habana, 1986, pp. 95-96).
Se escapa de esta tendencia la importante obra de Fernando Ortiz (1881-1969) y la de Juan Pérez de la Riva (1913-1976), a manera de dos significativos ejemplos. La preparación multifacética del primero lo condujo, en determinada etapa de su vida, a levantar el estandarte generalizador de la cultura frente al constreñido criterio biologizante y mítico de la “raza”, lo que le posibilitó —junto con una serie de artículos críticos e inspirado en el ideario martiano—25 la realización de una de sus más importantes monografías.26
25Ver, de Fernando Ortiz, “Martí y las razas” y “Martí y las razas de librería”, enMartí humanista,compilación de Isaac Barreal y Norma Suárez (Fundación Fernando Ortiz, La Habana, 1996).
26El engaño de las razas(1946), La Habana, 1975.
El segundo, por su formación de geógrafo, historiador y estadista, abordó múltiples cuestiones inherentes a la historia étnica de Cuba, y ahondó en el enfoque etnodemográfico de la población aborigen, africana, china y del Caribe insular.27 En este sentido, aportó una amplia bibliografía que acumula el legado anterior y la convierte en una fuente de primer orden.
27 Ver, de Juan Pérez de la Riva, entre otras obras: “Desaparición de la población indígena cubana”, en revista Universidad de La Habana, La Habana, 1972, nos. 196-197; Contribución a la historia de la gente sin historia, La Habana, 1974; El barracón y otros ensayos, La Habana, 1975; ¿Cuántosafricanos fueron traídos a Cuba?, La Habana, 1977; El monto de la inmigración forzada en el siglo xix, La Habana, 1979; “Cuba y la migración antillana, 1900-1931”, en La República Neocolonial, La Habana, 1979 t. II, y Los culíes chinos en Cuba, La Habana, 2000, volúmenes publicados por la Editorial de Ciencias Soiciales.
Juan Pérez de la Riva durante una conferencia en la Biblioteca José Martí.
Al mismo tiempo, una fuente básica para esta investigación es el conjunto de censos de relativa confiabilidad efectuados en Cuba desde la época colonial hasta el presente28 y que recogen en su información primaria el lugar de nacimiento de las personas residentes en Cuba. A diferencia de los indicadores de “raza” yciudadanía, el lugar de nacimiento tiende a reflejar mejor que los otros la composición etnorregional de procedencia o de pertenencia; pues —como hemos señalado—, la falsa noción de “raza” está limitada al color de la piel y la ciudadanía indica solo el estatus jurídico; de manera que el simple cambio de ciudadanía complica en extremo el análisis de este último indicador.
28La mayoría de los demógrafos cubanos coinciden en señalar como confiables o auténticos durante el período colonial los censos de 1774, 1792, 1817, 1827, 1841, 1861, 1877 y 1887. (VerLas estadísticas demográficas cubanas, La Habana, 1975, pp. 7-32; y Juan Pérez de la Riva: Los demógrafos de la dependencia, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1979).
Sin embargo, el lugar de nacimiento es un dato global que tampoco indica con precisión la composición étnica, pues tanto la inmigración hispánica como la africana —que son las principales y más estables oleadas de poblamiento externo tras el genocidio aborigen— tienen carácter multiétnico y abarcan amplios territorios de procedencia. No obstante, concretan determinadas cifras operativas respecto del total de la población de la Isla en cada uno de los cortes censales, lo que permite un análisis comparativo con otras fuentes para la investigación.
Para dar alternativas de solución a las diversas incógnitas que se presentan, existe otra fuente no muy estudiada: los archivos parroquiales, cuyo análisis muestral nos ha permitido caracterizar las áreas y pueblos de procedencia de las inmigraciones hispánica y africana —por ejemplo—, de otros lugares de América, Europa y Asia; y conjuntamente, medir la significación que tiene, desde los primeros años estudiados, la población nacida en Cuba con independencia del origen de los progenitores.
La comparación de ambas fuentes permite señalar que:
Los censos, padrones o matrículas registran por un lado el número y los atributos de quienes residen en una localidad y, por extensión, en un área. Por su parte, los registros civiles o parroquiales anotan en forma consecutiva los principales acontecimientos —nacimientos, defunciones o matrimonios— acaecidos en un lugar. El primer tipo de fuente proporciona una visión puntual y plana de las características o de la situación de un grupo de personas en el momento de la enumeración. El segundo recoge, día a día o agrupadas por períodos más largos, las vicisitudes vitales, en suma el movimiento de la población.
La información estática y la dinámica no se excluyen, sino que una con otra se complementan. Cruzándolas cabe verificar la congruencia o no de los datos preservados de la acción del tiempo y, por inferencia, su fiabilidad o, al revés, su inconsistencia.29
29 Nicolás Sánchez Albornoz: La población de América Latina. Desde los tiempos precolombinos al año 2025, Alianza Universidad, Madrid,
En relación con la población hispánica, la información acerca de la procedencia que aparece en los archivos parroquiales es muy heterogénea, pues se encuentra registrada por la villa, comarca, pueblo, ciudad, principado o arzobispado, de modo que es necesario cotejar un gran volumen de información para abarcar tanto las regiones históricas como las etnográficas y lingüísticas, hasta inferir, según la naturalidad del residente, su pertenencia étnica. Al propio tiempo, la comparación de la información de archivos con la censal y otros trabajos al respecto, posibilita valorar cambios cualitativos y cuantitativos en los procesos migratorios, así como determinar que el mayor peso de la inmigración hispánica, tanto respecto de sí misma como del total de la población de Cuba, no fue durante la época colonial, sino en las tres primeras décadas del siglo xx.
En el caso específico de la población esclavizada de procedencia africana, los archivos parroquiales permiten corroborar que la inmensa mayoría de la población censada durante la época colonial como “negra” (más de 90 %) era esclava y africana.30 Por ello, aparece regularmente la denominación genérica o metaétnica del individuo. Opuestamente, la inmensa mayoría de la población censada como “mulata” era libre y nacida en Cuba. Ello también se comprueba a través de la composición sexual de la población según el color de la piel, ya que mientras la población catalogada como “blanca” o “negra” presenta mayores índices de masculinidad, la población “mulata” es muy equilibrada en todos los censos.
30 Los trabajos de Rafael L. López Valdés caracterizan los “Problemas para el estudio de los componentes africanos en la historia étnica de Cuba”, en Componentes africanos en el etnos cubano, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1985, pp. 74-105.
En sentido contrario, tanto la población negra, libre y nacida en Cuba, como la mulata, esclava y africana, no poseen una significación estadística estimable como para refutar la tendencia principal. Al contrario, permite confirmar que el punto culminante de la entrada de africanos a Cuba se efectuó durante la primera mitad del siglo xix,