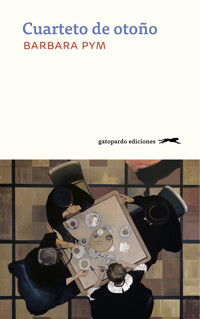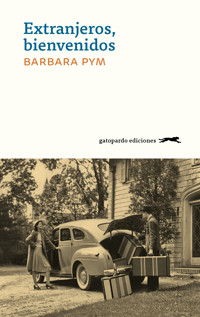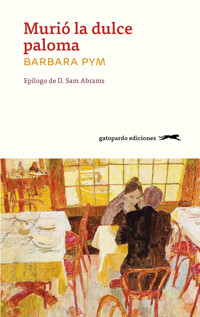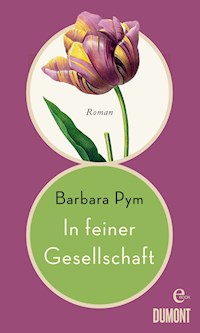Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gatopardo ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Englisch
Dulcie Mainwaring, la heroína de este libro, es una de esas «mujeres excelentes», aparentemente desinteresadas, que siempre está ayudando a los demás pero no es capaz de cuidar de sí misma, especialmente por lo que concierne al terreno amoroso. En Amor no correspondido, una novela a la altura de las mejores comedias inglesas, Pym, con su característico sarcasmo y sentido del humor, nos presenta un delicado enredo amoroso, colmado de sueños incumplidos y secretos ocultos. En 1977, en un artículo-encuesta en el suplemento cultural del Times, el crítico lord David Cecil y el poeta Philip Larkin afirmaron que la obra de Barbara Pym era una de las más importantes e influyentes de la literatura inglesa de la segunda mitad del siglo xx.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
Amor no correspondido
Amor no correspondido
barbara pym
Traducción de Irene Oliva Luque
Título original: No Fond Return of Love
© Barbara Pym, 1961
© de la traducción: Irene Oliva Luque, 2017
© de esta edición, 2017:
Ediciones Gatopardo S.L.U.
Rambla de Catalunya, 131, 1º-1ª
08008 Barcelona (España).
www.gatopardoediciones.es
Primera edición: junio 2017
Diseño de la colección y cubierta:
Rosa Lladó
Imagen de la cubierta:
Estación Victoria, Londres, 1951
Fotografía de Toni Frissell
Imagen de interior:
Barn Cottage en Finstock, Oxfordshire
Imagen de la solapa:
Fotografía de Mayotte Magnus
© The Barbara Pym Society
eISBN: 978-84-17109-21-9
Impreso en España
Queda rigurosamente prohibida, dentro de los límites establecidos por la ley, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Barn Cottage en Finstock, Oxfordshire,
donde Barbara Pym vivió de 1972 a 1980.
Índice
Portada
Presentación
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Barbara Pym
Otros títulos publicados en Gatopardo
A Hazel Holt
Capítulo 1
Existen diversas maneras de arreglar un corazón roto, pero tal vez asistir a un congreso especializado sea una de las más insólitas.
Cuando Dulcie Mainwaring se dio cuenta de que, después de todo, su prometido no quería casarse con ella —o, en palabras de él, no se consideraba digno de su amor—, durante varios meses soportó en silencio aquella desventura hasta que por fin se sintió capaz de despertar de aquel estado. Cuando le llegó el programa del congreso, lo vio justo como el tipo de actividad recomendable para mujeres en su situación: una oportunidad de conocer gente nueva y entretenerse con la observación de vidas ajenas, aunque sólo fuese durante un fin de semana y en unas circunstancias algo excepcionales.
Pues ¿qué podía ser más peculiar que un montón de personas adultas, la mayoría de mediana edad o incluso ancianas, reunidas en un internado femenino de Derbyshire con el propósito de debatir una serie de eruditas sutilezas insignificantes para el resto de la humanidad? Hasta las habitaciones —por suerte no las hacinarían en dormitorios colectivos— parecían antinaturales, con sus dos camas gemelas de armazón de hierro y la perspectiva de compartir con extraños un espacio tan reducido.
Dulcie comenzó a hacer conjeturas sobre quién sería su compañera de habitación —porque sin duda sería una mujer, ¿no era así?— y a desear que hiciese su entrada, no sin cierto recelo. Con todo, al menos sería interesante compartir cuarto con una desconocida, se dijo, animosa, y al oír los pasos que se aproximaban por el pasillo, se armó de valor y se preguntó qué se dirían la una a la otra cuando se abriese la puerta. Pero los pasos siguieron adelante y se detuvieron un poco más allá. Entonces, al mirar de nuevo la segunda cama, se percató de que tenía un aspecto sospechosamente plano, y cuando levantó la colcha descubrió que no estaba hecha. Sintió a la vez alivio y decepción. En cuanto reuniese el valor necesario, iría a comprobar quién ocupaba la habitación de al lado.
Venir había sido un error. Viola Dace se daba cuenta ahora, mientras inspeccionaba el cuarto, pequeño como una celda, con una consternación que rozó el pánico al constatar que había una segunda cama, cubierta igual que la suya con una colcha de hexágonos blanca. Así que cabía la posibilidad de que tuviese que compartir ese triste cuartucho con una desconocida… ¡La mera idea le resultaba insoportable! Levantó una esquina de la colcha con cuidado para comprobar si la cama estaba hecha; para su alivio no lo estaba, ya que debajo sólo había una almohada dentro de una funda de cutí de rayas y un montón de mantas grises. Por lo menos así tendría toda la habitación para ella sola, y quizá podría soportarlo durante tres noches.
Encendió un cigarrillo y se asomó a la ventana. Justo debajo había un arriate con un surtido de dalias espléndido, manzanas y peras en abundancia colgaban de los árboles y, a lo lejos, los páramos se extendían hasta lascolinas y lo que era claramente el mundo exterior y la libertad.
Al oír un golpecito en la puerta, Viola se dio media vuelta, sobresaltada, y de forma bastante brusca dijo: «Adelante». Vio en el umbral a una mujer de treinta y pocos años, más bien alta, de rostro agradable y cabello rubio. Vestía un traje de tweed y unos zapatos bajos de piel calada que parecían demasiado pesados para sus delgadas piernas.
Le faltaba muy poco para convertirse en una insulsa solterona inglesa, pensó Viola, consciente de «cómo contrastaba» ella con su vestido negro, su rostro pálido, más bien demacrado, y su pelo oscuro y despeinado.
—Soy Dulcie Mainwaring —se presentó la mujer rubia—. Resulta que mi habitación está al lado de la suya. Me preguntaba si podríamos bajar a cenar juntas.
—Como guste —respondió Viola con bastante displicencia—. Me llamo Viola Dace, por cierto. ¿Sabe qué hay que hacer y cómo hay que vestirse?
—Realmente creo que nadie lo sabe —contestó Dulcie—. Puede que sea como la primera noche a bordo de un barco, en la que nadie se cambia para la cena. Me parece que es la primera vez que se celebra aquí un congreso de este tipo. A veces acogen «organizaciones religiosas» y también a escritores, creo. Supongo que en cierto modo nosotras somos escritoras.
—Sí, podríamos llamarnos así —sentenció Viola.
Había sacado la barra de labios y se los estaba pintando con avidez, como si se hubiese propuesto a toda costa que su aspecto fuese lo menos parecido posible al de alguien que trabajaba en la periferia más gris del mundo académico.
Dulcie se quedó mirando el resultado fascinada, aunque aquella boca luminosa de color coral en medio de aquel rostro cetrino tenía sin duda un aire estrafalario y llamativo, y la hacía sentirse ligeramente insatisfecha de su discreto maquillaje «natural».
—Es poco habitual que organicen un congreso de gente como nosotras —comentó Dulcie—. ¿Acaso no nos dedicamos a corregir pruebas, confeccionar bibliografías e índices, y ahorrarles todas esas tareas ingratas y más bien anodinas a personas más brillantes que nosotras?
Daba la impresión de que paladeaba estas palabras casi con deleite, pensó Viola, como si se empecinase en dar una imagen de la sosería más absoluta.
—Ah, mi vida no es así, para nada —se apresuró a aclarar ella—. Yo investigo por mi cuenta y ya he empezado una novela. En realidad, he venido porque conozco a uno de los ponentes y…
Vaciló; aquel sentimiento de consternación afloraba de nuevo en ella, estaba claro que venir había sido un error. No obstante, aquella respetable señorita Mainwaring, a la que nadie podría imaginar más que haciendo todas las monótonas tareas que acababa de describir, era el tipo de persona a la que jamás en la vida se le ocurriría tener como confidente.
—Yo sólo hago trabajitos sueltos e índices —declaró Dulcie alegremente—. Me venía mejor trabajar en casa cuando mi madre estaba enferma, y desde que murió no me he planteado aceptar un trabajo a tiempo completo.
El tañido de una campana exacerbó en Viola la sensación sombría que le había producido Dulcie.
—Creo que debe de ser por la cena —dedujo Viola—. ¿Bajamos?
Seguramente, en algún momento de la velada, podría quitársela de encima.
Aylwin Forbes sacó de la maleta una petaca de ginebra envuelta entre los pliegues de su pijama, donde había viajado sana y salva desde Londres hasta ese remoto pueblo de Derbyshire. La colocó primero sobre el tocador, pero no quedaba bien junto a las pastillas de levadura, el bicarbonato y el tónico capilar, así que, al no haber otro armario, no tuvo más remedio que guardarla en el ropero, el escondite tradicional, aunque algo embarazoso, para las botellas.
El otro objeto importante de su equipaje —las notas para la conferencia que iba a dar sobre «Algunos problemas de un editor»— lo colocó encima de la silla que había junto a la cama.
Se percató entonces de que, en realidad, encima del lavabo había un armarito, cabía suponer que destinado a los medicamentos, así que sacó la petaca de ginebra del ropero y la metió allí. Le vino una idea a la cabeza y se preguntó si las criadas serían honradas, mientras se imaginaba cómo una de ellas se llevaba la botella de ginebra a los labios y le daba un sorbo mientras arreglaba su habitación por la mañana. Bueno, era un riesgo que tendría que asumir, concluyó, e introdujo la ginebra en el armarito, junto a las pastillas de levadura y el bicarbonato; lo que no logró dilucidar fue dónde se situaría al ponerse la loción capilar, así que la dejó sobre el tocador. Después cogió las notas de la conferencia de la silla junto a la cama y las colocó sobre el tocador, al lado de sus cepillos y su cajita de piel florentina.
Lo único que ahora quedaba en la maleta era el último número de la revista literaria de la que era editor y el gran marco, también de piel florentina, que contenía el retrato de su esposa, Marjorie. Sacó la revista y la puso en la silla junto a la cama, con una ligera sensación de desagrado, como si se imaginase a sí mismo leyéndola tumbado en la cama, pero no encontró el lugar adecuado para Marjorie, así que volvió a guardar el marco en la maleta, la cerró y la empujó debajo de la cama. Al fin y al cabo, no tenía ningún sentido tenerla a la vista en este momento.
Abrió la puerta con cautela e inspeccionó el largo pasillo, preguntándose dónde estarían los cuartos de baño. Ya había dado incluso algunos pasos indecisos en una dirección cuando vio a una señora mayor con quevedos, redecilla y una bata guateada, con un estampado de grandes flores rojas, que caminaba decidida hacia él con una toalla y un neceser. Adondequiera que él se hubiese encaminado, de seguro ella llegaría antes. Se batió en retirada a toda prisa hasta refugiarse en su cuarto, en un estado de profunda agitación. ¿Es que ni siquiera iban a segregarlos por sexo?
Los pasos de la mujer siguieron amortiguadamente su camino y tuvo la impresión de que se detenían en el cuarto contiguo al suyo. En ese momento se dio cuenta de que se trataba de la señorita Faith Randall, otra de las ponentes. En su mente apareció el título de la conferencia que ella impartiría: «Algunos problemas de la indexación». ¿Es que el tema de todas las conferencias sería «Algunos problemas de algo?», se preguntó mientras salía al pasillo, esta vez con mayor arrojo.
Al regresar a su habitación, se sirvió un poco de ginebra en el vaso del baño, añadió agua del grifo y lo apuró con bastante rapidez, como si fuese un medicamento, pues en cierto modo lo era. «Tengo que bajar a cenar», pensó, confortado al recordar que los conferenciantes se sentaban a una mesa separada del resto de los asistentes al congreso. Se acordó de la señorita Randall, con su redecilla y sus quevedos, y se preguntó si acabaría sentado a su lado y de qué podrían hablar. «¿De los índices que he leído?» Aborto, administración, adulterio…, emancipación, embarazo, embarcaciones. ¡Caramba! Quizá se había bebido la ginebra demasiado rápido.
—¿Quién es ese hombre tan apuesto? —le susurró Dulcie a Viola mientras esperaban de pie en la antesala a que sonase el gong final para la cena.
—¿Un hombre apuesto? ¿Dónde? —Viola estaba distraída observando al resto de los asistentes, que, por lo general, no eran apuestos. En realidad, había estado preguntándose en qué clase de congreso participarían personas apuestas, salvo que fuese uno de actores o de estrellas de cine. No obstante, en cuanto Dulcie lo comentó, ella supo a quién se refería, y se sintió molesta y casi decepcionada por no haber intuido su presencia de algún modo misterioso. Levantó la vista y vio la rubia cabeza leonina, la nariz bien modelada y los ojos oscuros, tan poco habituales en alguien de pelo rubio—. Es Aylwin Forbes —dijo.
—Ah, ya. «Algunos problemas de un editor» —citó Dulcie—. Por su aspecto se diría que también podría tener otros problemas; por ser tan guapo, quiero decir. ¿De qué es editor? Ahora no caigo. Y ¿tiene él idea de cuáles son nuestros problemas?
Viola mencionó la revista que editaba Aylwin Forbes.
—Da la casualidad de que lo conozco bastante bien —añadió Viola.
—¿Ah, sí?
—Él y yo en su momento fuimos… —Viola vaciló, desenredando con cuidado los flecos de su estola negra y plateada.
—Entiendo —interrumpió Dulcie, pero lo cierto es que no lo entendía. ¿Qué fueron o habían sido en su momento el uno para el otro? ¿Amantes? ¿Colegas? ¿Editor y ayudante? ¿O simplemente él la había estrechado entre sus brazos en algún oportuno rincón, junto a los catálogos de índices, de alguna biblioteca polvorienta una tarde de primavera? Por la comedida insinuación de Viola, era imposible saberlo. ¡Qué irritante resultaba a veces la prudencia de las mujeres!
—¿Está casado? —preguntó Dulcie, tenaz.
—Ah, por supuesto… Es decir, en cierto modo —respondió Viola con fastidio.
Dulcie asintió. La gente solía estar casada, y a menudo lo estaba «en cierto modo».
Aylwin Forbes se acercaba ahora hacia ellas.
—¡Vaya! ¡Hola, Violeta! Me preguntaba si habría venido —declaró con un tono jovial que parecía haber adoptado expresamente para el congreso.
—Hola, Aylwin —respondió Viola, cohibida por la presencia de Dulcie y molesta por que la hubiese llamado Violeta. No le gustaba que le recordasen que la habían bautizado con el nombre de Violeta por algún oscuro capricho de su padre, que lo había tomado de un poema de Wordsworth: «una violeta entre la piedra musgosa, medio escondida para la vista»; qué preciosa idea, había pensado él, sin percatarse de que el nombre Violeta nada tenía que ver con aquello. Al cumplir los diecisiete, se había cambiado el nombre por el de Viola—. Veo que es uno de los ponentes —prosiguió Viola—. Seguro que nos vemos más tarde.
—Sí, tenemos que hablar largo y tendido —repuso Aylwin, pero en ese instante retumbó un gong y los numerosos asistentes avanzaron hacia el comedor, encabezados por un señor anciano de barba blanca.
El comedor era amplio y con capacidad para muchos más comensales de los que había reunidos en las dos largas mesas. Había, además, una mesa más pequeña reservada para los organizadores y los conferenciantes, hacia la que Aylwin se dirigió con celeridad; era un alivio tener una excusa para separarse de las dos mujeres. Soltó una bromita bastante mala sobre ovejas y cabras, que le pareció lo mínimo que podía hacer, y ocupó su lugar entre dos hombres de mediana edad y aspecto inofensivo; reconoció a uno de ellos, era un experto colega que les ilustraría acerca de los gozos y las sombras de elaborar correctamente una bibliografía.
Dulcie y Viola, mientras tanto, habían ido a parar al extremo de una de las mesas alargadas, donde una mujer alta, con aires de suficiencia, empezaba a servir la sopa de una gran sopera. Daba la impresión de que estaba disfrutando al sumergir el cucharón en el caldo, humeante y de olor apetitoso, como si de una monja o un fraile medieval alimentando a los pobres allí reunidos se tratara.
—Al parecer, a quien se sienta en este extremo le toca apañárselas con la comida —anunció la mujer con voz alta y alegre—. ¿Les importaría ir pasando los platos?
Dulcie y Viola hicieron lo que se les pedía y todos empezaron a comer. Después de la sopa, trajeron una bandeja de carne cortada en lonchas y algunos platos de verdura que también ayudaron a servir.
—¿A qué se dedica usted exactamente? —le preguntó Dulcie a Viola sin rodeos—. ¿Confecciona índices o revisa y compagina una revista o qué?
Viola dudó, y después respondió:
—He investigado un poco por mi cuenta. Estaba preparando la tesis doctoral en la Universidad de Londres, pero tuve problemas de salud. De hecho —añadió como de pasada—, en su momento hice algún trabajo para Aylwin Forbes.
—Seguro que se lo pasó muy bien.
—Bueno, fue una experiencia estimulante, sin duda —precisó Viola, con un ligero tono de reproche—. Es muy inteligente, ya sabe.
—Sí, y muy apuesto —intervino la mujer que había servido la sopa—. Siempre digo que eso ayuda.
Dulcie la miró con curiosidad. Se les había pedido a los participantes del congreso que llevaran el nombre visible, y en ese momento se percató de que, junto a un gran camafeo delicadamente tallado de Leda y el cisne, aquella mujer llevaba un circulito de cartulina con el suyo escrito en mayúsculas: JESSICA FOY. Reconoció el nombre, era el de la bibliotecaria de una institución académica de cierta fama, y de forma instintiva se replegó un poco, incapaz de conciliar mentalmente a semejante eminencia con la mujer jovial que había servido la sopa.
—Investigar con un hombre apuesto —prosiguió la señorita Foy—. Menuda suerte, qué envidia. ¿Cuál era su tema de investigación?
—Ah, tan sólo un oscuro poeta del siglo xviii —respondió Viola con rapidez.
—Suerte la suya que encontró uno lo bastante oscuro para que ni siquiera los norteamericanos se lo hubiesen «agenciado» aún —comentó con sequedad la señorita Foy—. Es algo preocupante, esta escasez de poetas oscuros.
—Quizá llegue el día en que se nos permita investigar la vida de las personas normales y corrientes —intervino Dulcie—, personas que no sean famosas por nada en particular.
—¡Ah!¡No caerá esa breva! —comentó la señora Foy alegremente.
—Me encanta indagar sobre la gente —confesó Dulcie—. Supongo que es una forma de compensar el tedio de la vida cotidiana.
Viola se quedó mirándola, asombrada de que una mujer reconociese una debilidad como lo era la necesidad de ser compensada.
—Podría casarse —planteó Viola sin convicción, al recordar los pesados zapatos y las piernas delgadas.
—Sí —convino Dulcie—. Podría, pero incluso si me casara, no creo que mi carácter cambiase mucho.
—Usted no permitiría que ningún hombre la moldease a su antojo —sentenció la señorita Foy en un tono convincente—, ni yo tampoco.
Dulcie desvió la mirada para disimular una sonrisa.
Viola parecía algo molesta, como si a ella no le hubiese importado que la moldeasen, pensó Dulcie. En cualquier caso, era obvio que no siempre surgía la posibilidad. A veces ocurría realmente todo lo contrario. Maurice, el antiguo prometido de Dulcie, sería incapaz de moldear a nadie, pues era de carácter más bien débil —¿había llegado ya el momento de admitirlo?— y, además, tres años más joven que ella.
—Tal vez las vidas de otras personas sean una especie de refugio —sugirió Dulcie—, donde una pueda disfrutar de su calidez.
—Pero no siempre son cálidas —dijo la señorita Foy.
—No, y entonces una acaba observando, impasible, su horror o sus penalidades, y eso de por sí es horripilante.
La señora Foy se echó a reír con aire vacilante.
—Me pregunto si encontrará usted aquí algún tema de investigación.
—Probablemente no —repuso Dulcie—. Parece un terreno de caza demasiado obvio, si entiende a lo que me refiero.
—Sí, demasiados excéntricos —convino la señorita Foy, dándose cuenta de que para ella no existía mayor placer que la clasificación de un artículo o una entrada bibliográfica complicada—. Miren, aquí llega el postre. ¿Lo sirvo yo o quieren hacerlo ustedes?
—Oh, hágalo usted —respondió Dulcie—. A mí no se me da muy bien medir las cosas. —Sintió que aquella sencilla tarea podría satisfacer en la señorita Foy una necesidad profunda que iba más allá de su mero carácter de mandona.
Al final de la comida recogieron las mesas; daba la impresión de que nadie podía marcharse sin llevarse algo, aunque sólo fuese una jarrita de crema o un tenedor sin usar. Después pasaron a la sala de conferencias, donde les presentaron el programa del fin de semana. Les comunicaron que durante esa misma tarde no habría ninguna conferencia ni debate, sino una especie de «reunión social» para que los asistentes pudiesen conocerse un poco mejor. Se serviría café.
Viola escuchó aquel comunicado consternada, pues no era sociable por naturaleza. Si no lograba hablar con Aylwin Forbes, se iría a la cama a leer, pero la idea de encerrarse en aquel cuartito parecido a una celda no le resultaba tentadora, así que acabó pasando junto con el resto de los asistentes a una especie de sala de profesores atestada de silloncitos e invadida por el olor a café y el repiqueteo de las cucharillas.
—Me encantaría tomar una taza de café —afirmó Dulcie.
Viola pensó con fastidio que Dulcie era justo el tipo de persona que diría que le «encantaría» tomar una taza de café insulso, rodeada de un montón de gente de aspecto extraño. Ya la había clasificado como «bienhechora», el tipo de persona que se entrometía en la vida de los demás con lo que se conoce como «la mejor de las intenciones». Se propuso quitársela de encima lo antes posible. Ya era mala suerte que sus habitaciones fuesen contiguas. Viola llegó a plantearse pedir que la cambiasen de habitación, pero al ser sólo para un fin de semana casi no merecía la pena. Además, no sabía a quién tenía que pedírselo.
En un extremo de la sala de profesores había unas puertas de cristal que comunicaban con una especie de invernadero. Viola se las ingenió para separarse de Dulcie en la cola del café y escabullirse por aquellas puertas, sin que nadie la viese; al menos eso esperaba.
Se trataba, en efecto, de un invernadero, con palmeras en macetas y el retorcido tallo de una parra encaramándose en una profusión de hojas en lo alto. Viola se sentó en una silla de mimbre y alzó la vista hacia el frondoso techo, del que colgaban racimos de uvas negras. Era maravilloso poder alejarse de todas aquellas personas espantosas. ¿En qué momento se le había ocurrido ir a aquel congreso? Cerró los ojos conscientemente, imaginándose que alguien podría entrar y encontrársela. Sin embargo, Aylwin Forbes, después de echarle un vistazo al invernadero desde la sala de profesores, retrocedió a toda prisa al verla e inició una animada conversación con la señorita Foy y la señorita Randall sobre conocidos comunes del mundo académico. Finalmente, fue la voz de Dulcie, junto con las de otras dos mujeres, la que interrumpió la soledad de Viola.
—Miren, aquí hay un precioso invernadero, con una parra de verdad. Y hasta con uvas, ¡qué bonito! ¿Le importa que nos unamos a usted?
—Claro que no —respondió Viola con frialdad—. Cualquiera puede entrar, supongo.
Y así concluyó la velada, con Dulcie, Viola y dos mujeres con vestidos floreados de rayón sentadas en las sillas de mimbre, ofreciéndose cigarrillos y especulando sobre la dureza de las camas. La conversación no tardó mucho en perder fuelle y Dulcie y Viola se retiraron a sus dormitorios contiguos.
Antes de dormirse, Dulcie pensó en la gran casa de las afueras donde había vivido con sus padres y su hermana y que ahora era suya, puesto que sus padres habían muerto y su hermana se había casado. Junto a la ventana de su dormitorio había un peral con peras ya maduras; casi podía ver las hojas y los frutos con una perfección prerrafaelita de color y detalle. Septiembre era su mes favorito, con el jardín lleno de dalias y zinnias, ciruelas Victoria para hacer conserva, peras y manzanas de las que «ocuparse», frutos caídos del árbol que había que recoger y seleccionar. Había sido un buen año para la fruta y quedaba mucho trabajo por hacer. La casa era grande, casi «laberíntica», aunque muy pronto su sobrina Laurel, la hija de su hermana, llegaría a Londres para hacer un curso de secretariado y se quedaría a vivir allí. Dulcie estaba deseando organizar su habitación. Le habría gustado tener la casa llena de gente; quizá podría incluso alquilar habitaciones. Había tanta gente sola en el mundo… Llegados a este punto, los pensamientos de Dulcie tomaron otros derroteros y empezó a cavilar sobre las cosas que le preocupaban en la vida: los mendigos, la gente bien venida a menos, los solitarios estudiantes africanos a quienes les daban con la puerta en las narices, las personas injustamente retenidas en manicomios…
Debía de ser mucho más tarde, pues se dio cuenta de que la habían despertado, cuando oyó que llamaban a la puerta.
—¿Quién es? —gritó, más intrigada que alarmada.
Una figura apareció en el umbral; como Lady Macbeth, pensó Dulcie de forma incongruente. Era Viola, con el pelo negro suelto cayéndole sobre los hombros y una bata de un tejido que brillaba pálidamente a la luz tenue. Dulcie observó que era de satén lila.
—Lo siento muchísimo, seguro que la he despertado —se disculpó Viola—. Pero no podía pegar ojo. Lo peor de todo es que creo que me he olvidado mis pastillas para dormir. No me explico cómo ha podido ocurrir. Nunca voy a ningún sitio sin ellas… —Sonaba desesperada, al borde de las lágrimas.
—Tengo Rennies —le ofreció Dulcie, incorporándose en la cama.
—Oh, no es una indigestión —repuso Viola a la defensiva, molesta por que Dulcie hubiese dado por supuesto que lo que le impedía dormir fuera un malestar estomacal.
—En mi caso, la lectura placentera de un buen libro siempre me adormece —sugirió Dulcie, con la intención de ser de ayuda—. Pero ¿hay algo que la preocupe? Creo que debe de ser eso. ¿Es por Aylwin Forbes? —le preguntó amablemente.
—Sí, supongo. —Viola se sentó en la cama.
—¿Lo quiere o algo así? —Es posible que Dulcie no eligiera las palabras con mucha mano izquierda, aunque qué se podía esperar, si era más de medianoche.
—No sé, la verdad. Ya ve, su mujer lo ha dejado y ha vuelto a casa de su madre, y yo me imaginaba que…, dadas las circunstancias…, que él…, bueno, habría recurrido a mí.
—¿Recurrido a usted? En busca de consuelo, claro, ya veo.
—Hicimos juntos aquel trabajo… Nos hicimos tan amigos, que, claro, yo pensé…
—Tal vez él piense que es demasiado pronto; quiero decir, para recurrir a alguien.
—Pero si es por consuelo… seguro que podría serle de mucha ayuda. A mí me encantaría hacer lo posible por ayudarle.
—Sí, por supuesto que a cualquiera le encantaría. Quizá las mujeres disfruten más que nadie de eso, de sentir que se las necesita y que están haciendo el bien.
—No se trata de mí ni de que yo disfrute de nada —replicó Viola con dureza—. Quiero hacer lo que esté en mis manos por él.
Dulcie deseaba hacerle más preguntas sobre el abandono de su esposa. ¿Se había visto empujada a marcharse por algo que él había hecho? Con todo, creía que aún no era el momento. Por cómo hablaba Viola, daba la impresión de que la parte perjudicada era Aylwin Forbes.
—Puede que la pena le haya calado demasiado hondo —sugirió Dulcie.
—Sin embargo, ha venido al congreso.
—Sí, para distraerse. Puede que le sirva para eso.
—Pero noto que me está evitando —continuó Viola—. Se le veía muy incómodo cuando nos encontramos antes de la cena, ¿no se dio cuenta?
—Bueno, el gong sonó casi de inmediato y todo el mundo empezó a empujar para entrar… Le habría resultado incómodo a cualquiera.
—Y luego, más tarde, cuando yo estaba sola sentada en el invernadero —Viola parecía expresar sus pensamientos en voz alta—, creo que se asomó por las puertas de cristal y no entró porque me vio allí.
—Quizá pensó que habría corriente o que usted no quería que la molestasen —conjeturó Dulcie, cada vez menos convincente en su discurso tranquilizador, pues el sueño estaba a punto de vencerla—. Estoy segura de que todo irá mejor por la mañana —prosiguió, sintiendo que optaba por la salida más fácil—. ¿Cree que podrá dormirse ahora?
«Qué lástima que no podamos preparar una taza de Ovaltine»: aquélla fue la última idea que tuvo antes de dormirse. Un vaso de leche caliente suele aliviar los problemas de la vida.
Capítulo 2
A la mañana siguiente, Dulcie distinguió el ruido de muchos pasos al otro lado de la puerta, casi como si el edificio estuviese en llamas y las personas corriesen a ponerse a salvo. Tardó algún tiempo en darse cuenta de que no era nada más alarmante que el entusiasmo por tomar el primer té de la mañana. Todas aquellas personas, que normalmente concentraban sus pensamientos en temas eruditos, demostraban ahora ser humanas. Dulcie se levantó, se puso la bata y se peinó. Decidió ir en busca de una taza de té para Viola, que con toda probabilidad habría dormido mal después de una noche agitada.
Aylwin Forbes estaba tumbado en la cama, escuchando el tintineo de las cucharas en los platillos. Por su calidad de ponente del congreso, se imaginó que una criada, tal vez con cofia y delantal, le traería una bandeja con el té a una hora prudente. La aparición, en el umbral, de la señorita Randall con redecilla, quevedos y la bata guateada de flores que ya conocía, con una taza y un platillo en la mano, lo cogió desprevenido.
—Qué suerte tienen ustedes, los hombres, acostados mientras las mujeres les sirven —dijo con un inusitado tono de condescendencia, tal vez para disimular su incomodidad al verlo despeinado y en pijama—. El azúcar está en el platillo; no sabía si usted tomaba.
Dejó la taza sobre la mesita de noche y salió con torpeza y de puntillas de la habitación.
—¡Muchísimas gracias! —le gritó él mientras salía—. No sabía que teníamos que… —Pero ella ya se había marchado, y, en cualquier caso, él se sentía en desventaja metido en la cama.
Se apoyó sobre un hombro, apartó con la cuchara los dos terrones de azúcar parduzcos y empapados que había en el platillo, y bebió un sorbo de té. Su sabor era fuerte y amargo. ¿Como la vida?, se preguntó. Quizá como la vida de las mujeres: su esposa Marjorie, y Viola Dace, recostada en una silla de mimbre con los ojos cerrados en aquel invernadero. «Algunos problemas de un editor», pensó, recordando el título de su ponencia; entre ellos no se incluían, o por lo general no se tenían en cuenta, las mujeres. Marjorie…, que había regresado con su madre a aquella casa cursi que daba al campo comunal: ¿qué se suponía que tenía que hacer él al respecto? Probablemente resultase algo más fácil ocuparse de Viola: podría intentar hablar amablemente con ella en presencia de otras personas, no durante el desayuno, desde luego, sino antes o después de una comida, cuando la gente estuviera paseando por los jardines y admirando los arriates.
El desayuno era una comida particularmente incómoda. Daba la impresión de que la tensión por estar rodeado de numerosas personas desconocidas fuese más evidente a una hora tan temprana. La conversación no fluía con tanta facilidad, y la ausencia de periódicos dominicales resultaba realmente notoria. Hasta la señorita Foy, que sirvió las gachas de avena y luego las salchichas, parecía bastante apagada.
—Salchichitas —murmuró en voz baja, sin que su comentario recibiese respuesta alguna.
Cuando el desayuno estaba a punto de finalizar, dos hombres y un reducido grupo de mujeres, con sombrero, entraron en la sala con el aire presuntuoso de quien se ha levantado temprano para ir a la iglesia y ahora espera, aunque con mucha humildad, recibir el desayuno que cree haberse ganado.
Dulcie se dio cuenta de que Viola aún no había hecho acto de presencia, aunque parecía haberse despertado cuando Dulcie le llevó una taza de té. Mientras caminaba por el pasillo hacia su habitación, Dulcie la vio salir del cuarto de baño, con la bata de satén lila y el pelo oculto bajo un gorro de ducha floreado a juego.
—Me temo que se ha perdido el desayuno —le comunicó Dulcie.
—¿El desayuno? —Viola repitió las palabras como si fuesen algo nuevo para ella—. No habría sido capaz. De todas formas, yo nunca desayuno. La taza de té fue más que suficiente.
—Había salchichas —anunció Dulcie, con un tono que consideró contundente.
Viola se encogió de hombros.
—En ese caso, sin duda me alegro de no haber bajado. ¿Cuál es el programa para esta mañana?
—Primero la conferencia de Aylwin Forbes —Dulcie pronunció el nombre casi sin respirar, al recordar las dolorosas revelaciones de la noche anterior—, y después —añadió con tono más alegre— se celebrará en la capilla una breve ceremonia religiosa, aconfesional, dirigida por un seglar al que se le permitirá decir, supongo, «nosotros» en vez de «vosotros». —Ante la expresión de desconcierto de Viola, Dulcie se apresuró a dar una explicación—. Me refiero a la bendición y todo eso: un seglar no puede decir «que Dios os bendiga», tiene que decir «nos bendiga», porque no ha recibido las sagradas órdenes.
—Ah, claro —asintió Viola en un tono aburrido.
—Debo arreglar mi habitación —anunció Dulcie—. Espero verla en la conferencia.
—Eso espero también yo —repuso Viola, retirándose a su habitación. Le sorprendió que Dulcie no se hubiese ofrecido a guardarle un asiento.
Cabía suponer, pensó Dulcie mientras observaba su colchón hundido, que no sería demasiado terrible oír un domingo por la mañana una conferencia sobre un tema bastante árido de boca de un hombre que una amaba o había amado en el pasado. Aunque en esto bien podría estar equivocada, por no haber experimentado nunca el vínculo que el trabajo intelectual compartido podía llegar a forjar entre dos personas. Fuera lo que fuese que había habido entre ella y Maurice, desde luego no había sido eso. «Tú y tu “trabajo”», solía decirle él, con un tono cariñoso y burlón que a Dulcie le resultaba doloroso recordar en ese momento.
La ponencia no tendría lugar en la gran sala, sino en una especie de salón con cómodas sillas y un magnífico piano envuelto con una tela de holanda. El aire no tardó en cargarse con el humo de los cigarrillos, y daba la impresión de que las mujeres fumaban más que los hombres.
Sin duda debido al vacío de sus vidas, pues la mayoría estaban solteras, pensó Aylwin Forbes mientras revolvía sus notas momentos antes de impartir la conferencia.
Con todo, al poco deseó que hubieran prohibido fumar —¿cómo es que no lo habían hecho?—, pues el ambiente en la sala empezaba a resultar sofocante.
«Está aún más pálido que de costumbre —pensó Viola—. Jamás podría amar a un hombre con la tez rubicunda. Que Marjorie lo haya dejado le ha afectado de alguna forma, qué duda cabe; ha debido de ser un golpe para su orgullo, eso como mínimo. Sin embargo, ahora tiene que empezar a rehacer su vida.» No era natural que un hombre estuviese solo. Aunque, ¿él estaba solo? Ni siquiera eso se sabía.
«Es obvio —meditaba la señorita Foy— que la revista que él edita tiene la suerte de contar con una ayudante de edición extraordinariamente capaz.» Qué sabe realmente A. F. de los problemas de un editor; él no tenía problemas, tal como ella los conocía. Aun así, siempre resultaba interesante oír hablar sobre el trabajo de una, aunque otras veces ella lo había visto hacer una presentación mejor de como lo estaba haciendo esa mañana. De un paquete aplastado sacó otro cigarrillo con filtro de aspecto maltrecho y lo encendió con la colilla del anterior. Habría café después, esperaba. No asistiría al oficio religioso. Una caminata a paso ligero por los jardines era más afín a su idea de adorar a Dios, si es que en efecto existía.
La gente siempre veía a los indexadores como bestias de carga poco inteligentes, pensó Dulcie con cierta indignación, mientras sonreía levemente por un chiste manido que él acababa de contar; pero de un índice podía depender el éxito o el fracaso de un libro. Y el amor y la devoción no eran forzosamente las mejores cualificaciones, pensó al acordarse de aquellas mujeres, esposas o no, que llevaban a cabo la que solía considerarse una tarea ingrata. «Está muy pálido. Cuando se tiene la ocasión de observarlo así de cerca, se comprende por qué resulta tan atractivo a las mujeres.»
Tal vez podría pedir que abriesen una ventana, pensó Aylwin, ya que en la sala hacía un calor insoportable. Pese a que no estaba leyendo sus notas, se sintió desubicado, lo que le desconcertó, y, por un instante, dejó de hablar, incapaz de recordar lo que iba a decir a continuación. De repente se descubrió mirando al público. Viola Dace tenía la mirada fija en él, no había otra forma de describirla; avergonzado, apartó la suya. La boquilla de la señorita Foy parecía proyectarse justo sobre su rostro, después retrocedió, la sala se volvió muy oscura y, desde muy lejos, le llegó la voz de una mujer, una voz bastante agradable, que decía: «Algo le pasa… ¡Está enfermo!».
Dulcie se acercaba ya con premura al estrado, cuando vio cómo se agarraba a la tribuna sobre la que había dispuesto sus notas y se tambaleaba después, pero el presidente lo sujetó por los hombros y lo sentó en una silla.
—¡Brandy! —pidió a gritos la señorita Foy, mirando expectante a su alrededor. Aunque parecía poco probable que esa bebida apareciese, dadas las circunstancias y la compañía.
—Aquí hay agua —ofreció el presidente, sirviéndole un poco de una jarra que había sobre la mesa.
—Tengo sales aromáticas —anunció Dulcie sin perder la calma—. Lo reanimarán, y ¿podría tal vez abrirse una ventana?
Mira quién lleva sales aromáticas, pensó Viola con desdén, y a la vez deseando haber sido ella quien las hubiera ofrecido.
Aylwin abrió los ojos.
—¿Dónde estoy? —preguntó. Pese a saber perfectamente dónde estaba, creía que un comentario de este tipo justificaría su debilidad.
—Estaba usted en mitad de una ponencia cuando le…, eh…, sufrió un repentino desvanecimiento —explicó el presidente en tono solemne.
Aylwin sonrió.
—Ah, ya, «un repentino desvanecimiento» —repitió, temblándole los labios de la risa.
«Vaya, pues sí que es guapo», pensó de repente Dulcie. Como una estatua griega o una figura desenterrada en el jardín de una villa italiana, con los rasgos algo romos y el encanto de no ser del todo perfecto.
—Qué tontería por mi parte —murmuró él—. Me sentí bastante raro por un instante, pero es que acabo de pasar la gripe.
—Bueno, no es nada de lo que deba avergonzarse —arguyó Dulcie, con aires de enfermera eficiente—. Hacía un calor asfixiante en la sala. Yo en su lugar creo que iría a tumbarme un rato en la habitación —añadió con sensatez.
—Sí. —Levantó la vista hacia ella, agradecido—. Tal vez debería hacer eso. —Casi había terminado la ponencia y siempre le desagradaba el último cuarto de hora de preguntas inútiles. Dada la situación, nadie esperaría que continuase.
—Vaya por Dios —se lamentó la señorita Foy—. Tenía la intención de preguntarle… Pero quizá más tarde, cuando se sienta mejor.
El presidente de la mesa seguía de pie en el estrado, planteándose si sería preciso dar formalmente por concluido el acto. Decidió que no era necesario nada por el estilo, ya que cualquier cosa que dijese ahora resultaría decepcionante después de la dramática escena que acababa de producirse. Bajó del estrado y miró su reloj de manera bastante ostentosa.
—Disponen de media hora antes del oficio religioso en la capilla —notificó, para nadie en particular; sólo que al ser él mismo el seglar que lo dirigiría, sintió la necesidad de anunciar un recordatorio. Reparó en que la mayoría de las mujeres se habían reunido en torno a Forbes, con la intención de prescribir distintos remedios y procedimientos: té fuerte y dulce, un buen descanso, una habitación «oscurecida» o un paseo a buen ritmo al aire libre fueron algunos de los que escuchó.
Sus pensamientos se concentraron en el oficio religioso, con la esperanza de que el desafortunado incidente no produjese un efecto adverso en el número de asistentes. También tenía la esperanza de que el armonio estuviese en perfecto estado y de que la señora que se había ofrecido a tocarlo fuese lo suficientemente competente.
—Claro que yo soy anglocatólica —afirmó Viola bastante enojada, mientras ella y Dulcie paseaban por el jardín, sin mencionar a Aylwin Forbes, sentado ahora en compañía de la señorita Foy, que no dejaba de hablarle—. Tenía la esperanza de poder oír misa en algún sitio.
—Algunos han ido a comulgar al pueblo —comentó Dulcie con aire distraído—. ¿Le bastaría eso?
—Sí, pero no he logrado levantarme a tiempo después de la espantosa noche que he pasado. Creo que no he pegado ojo hasta el amanecer, y después he dormido hasta que llegó usted con el té.
—Espero no haberla despertado —se excusó Dulcie con preocupación—. Creía que le apetecería tomar una taza de té. —Eso era lo peor de intentar ser servicial, se dijo pensativa: a menudo una acababa haciéndolo mal.
—Tarde o temprano tenía que despertarme —contestó Viola, sin responder realmente a la cuestión—. Y fue muy amable por su parte traerme el té, aunque fuese indio.
Dulcie inclinó la cabeza y entraron en silencio en la capillita, que parecía haber sido inundada por una luz verdosa proveniente de las hojas de los rododendros y otros arbustos que se amontonaban contra las ventanas. Una mujer más bien joven, con aire firmemente decidido, accionaba los pedales del armonio.
No resultaba del todo apropiado que el primer himno fuese «Todas las cosas alegres y bellas». Dulcie cantó en voz alta e indignada, esperando los versos:
El rico en su castillo, el pobre en su puerta,
Dios los hizo nobles o humildes y puso orden en su hacienda,
pero nunca llegaron. Después vio que habían omitido esas líneas. Se sentó, sintiéndose estafada en su indignación.
Después el seglar pronunció un breve discurso. Intentó demostrar que cualquier trabajo puede hacerse a mayor Gloria de Dios, incluso confeccionar un índice, corregir unas galeradas o compilar una laboriosa bibliografía. Su pequeña congregación le oyó decir, casi con desilusión, que aquellos que realizaban dichos trabajos quizá tuviesen menos oportunidades de cometer actos malvados que quienes escribían novelas y obras de teatro, o trabajaban para el cine o la televisión.
Aun así, es mayor la satisfacción que se obtiene al fregar un suelo o plantar un jardín, reflexionó Dulcie. Una se siente más cerca del corazón de las cosas realizando tareas domésticas que confeccionando el índice más perfecto. De nuevo sus pensamientos vagaron hasta su casa y todo lo que tenía por hacer, y empezó a preguntarse por qué había venido al congreso cuando había múltiples modos más provechosos de ocupar su tiempo. No fue hasta el momento en que el seglar, en sus plegarias improvisadas, hizo una vaga alusión a «uno de los nuestros que ha caído enfermo» cuando se acordó de Aylwin Forbes y de su belleza, del modo en que sus ojos se habían abierto cuando ella se inclinó sobre él, de los hoyuelos de sus sienes. Por un instante, aquella visión le había hecho olvidarse de Maurice. Y luego estaba Viola, quien, a pesar de su actitud hostil, parecía una persona «interesante», alguien que podría llegar a convertirse incluso en una amiga.
Antes del almuerzo los vio a los dos juntos, de pie en el invernadero de las vides, y se le pasó por la cabeza la idea de que podía volver a verlos, si no por azar, invitándolos algún día a cenar en casa. Por poco no empezó a planificar el menú y el resto de los invitados.
Aylwin alzó la copa para beber el vino frío y oscuro que podía provenir perfectamente de las uvas marchitas que pendían sobre sus cabezas. Sólo en un clima mediterráneo era posible experimentar un arrebato de placer por la aspereza de un vino como aquél, pensó. Sin duda, nunca en Derbyshire.
—Prefiero, con diferencia, la noche al mediodía —dijo Viola—, y además se dispone de más tiempo para hablar.
Capítulo 3
Dulcie vivía en una agradable zona de Londres que, a pesar de encontrarse indudablemente en las afueras, gozaba de un «gran atractivo» y, por seguir empleando las palabras del agente inmobiliario, «recibía el exceso de población de Kensington». «Además, llega el reparto a domicilio de Harrods», tal como repetía a menudo la vecina de la casa de al lado, la señora Beltane.
Dulcie trabajaba casi todo el tiempo en casa, una organización que se remontaba a la época en que su madre vivía y necesitaba atención durante el día. Ahora era libre, pero seguía prefiriendo no tener que cumplir con una rutina, así que se había ganado una buena reputación como indexadora y correctora de pruebas, el tipo de persona que podría incluso llevar a cabo ciertas «investigaciones» no demasiado rigurosas en el Museo Británico o en las bibliotecas de las sociedades eruditas.
El día después de volver del congreso, hacía una radiante mañana de septiembre. Trabajó un poco en un índice, lavó algo de ropa y almorzó en el jardín. Por la tarde vendría la mujer que la ayudaba con la casa, y se preparó para escuchar su variopinta conversación.
La señorita Lord era una solterona alta y canosa que había trabajado previamente en la sección de mercería de uno de los grandes almacenes de Kensington. Sin embargo, las mañanas interminables, de pie y sin mucho que hacer, le habían acabado resultando aburridas y agotadoras, así que se había pasado al servicio doméstico, para el que contaba con un talento natural y que, hoy en día, de ningún modo era visto como algo degradante. Debido probablemente a su relación con la mercería, sentía pasión por los artilugios pequeños y lo que ella llamaba delicadeza, influida por los anuncios de la televisión, que ponían el énfasis en este aspecto de la vida. Los hombres la traían sin cuidado, por su rudeza y su falta de delicadeza, a excepción de los miembros del clero, salvo que fumasen en pipa. A ella misma le gustaba acompañar el té o el café con un cigarrillo con filtro, y en este momento estaba sentada fumándose uno mientras Dulcie preparaba Nescafé en el hornillo.
—Hoy he probado un sitio nuevo para almorzar —comentó la señorita Lord.
—¡Vaya! ¿Y qué ha tomado?
Los días que iba por la tarde, la señorita Lord siempre le contaba a Dulcie con detalle qué había comido.
—Huevo pochado sobre queso tostado y crema rusa —respondió—. Bastante bueno, la verdad.
—Suena… —Dulcie dudó con el adjetivo— delicioso —dijo con mayor énfasis del que pretendía—. ¿En qué consiste exactamente la crema rusa?
—Es una especie de mousse con una base de bizcocho y gelatina encima —explicó la señorita Lord—. La gelatina puede ser roja, amarilla o naranja. —Apuró el café—. ¿Pensaba tirar estas flores a la basura? Están feísimas, ¿no cree? —Con las páginas del suplemento literario del Times, envolvió las zinnias y las dalias de tallos viscosos y se dirigió con ellas al cubo de la basura—. El jardín está precioso —anunció al volver—. ¿No quiere cortar algunas flores frescas para estos jarrones?
—Sí, más tarde —respondió Dulcie—, antes tengo que hacer algo con las ciruelas. Llevo todo el fin de semana pensando qué hacer con ellas.
—Ah, un jardín es una responsabilidad —suspiró la señorita Lord—. Los frutos de la tierra… Pronto será la Fiesta de la Cosecha. ¿Piensa enviar algo a la iglesia? —preguntó intencionadamente.
Todos los otoños se repetía la misma pregunta que recibía la misma respuesta, ya que Dulcie no era asidua de la iglesia, mientras que la señorita Lord sí lo era.
—No creo —respondió Dulcie—, pero si usted quisiera llevar algo, adelante. Ciruelas o manzanas, y flores, por supuesto.
—Muy amable por su parte, señorita Mainwaring. Ya sabe que no tenemos jardín y a una le gusta contribuir con lo que puede. Supongo que podría hornear un pan, aunque todo lo que tiene que ver con la levadura es tan complicado, ¿no cree? Una nunca sabe… El año pasado o el anterior sí que tuvimos un pan en la iglesia; quedó bastante bien, con una forma muy elaborada, trenzado. Pero ¿sabe una cosa? —dijo bajando la voz—: Estaba hecho de escayola. Me pareció una idea horrorosa. No enviaría un pan de escayola al hospital, ¿no es cierto?
—Supongo que no. Sería como si alguien pidiese pan y le dieran una piedra.
—Bueno, señorita Mainwaring, más bien que le dieran escayola, ¿no cree? Aquello fue cuando llegó el nuevo párroco, el que quería que lo llamásemos «Padre»; ¡eso encima de lo del pan de escayola! La cuestión es que nos quejamos al obispo, porque, vamos, ¿quién no lo hubiera hecho?
—Ya ve, los cambios no traen absolutamente nada bueno —sentenció Dulcie—. ¿Le he dicho ya que mi sobrina Laurel se mudará dentro de poco a vivir aquí?
—¿La hija mayor de su hermana? Sí, señorita Mainwaring, sí que lo mencionó. ¿En qué habitación se alojará?
—Había pensado que lo mejor sería que se alojara en la grande de la parte de atrás.
—¿La habitación de la señora Mainwaring? —preguntó la señorita Lord en un susurro.
—Sí, creo que conviene volver a usarla. Había pensado que podríamos acondicionarla la próxima vez que usted venga. Podríamos llevar la cama grande al cuarto de invitados y poner allí una de las camas turcas; y también necesitará una estantería para libros.
—Tanto leer… —comentó la señorita Lord—. A mí antes me gustaba leer un libro de vez en cuando, pero ahora ya no tengo tiempo.
—Yo me licencié en Literatura inglesa —se justificó Dulcie, casi para sí misma.
—Pero ¿para qué le sirve todo eso, señorita Mainwaring?
—Exactamente, no lo sé. Está claro que la educación es un fin en sí misma, y es mucho el placer que puede proporcionar una disciplina como la Literatura inglesa.
—Sí, supongo que es bonita —afirmó la señorita Lord sin convicción.
—Siempre está la opción de la enseñanza —prosiguió Dulcie— u otro tipo de profesión.
—Como hace usted, señorita Mainwaring, con todas esas fichas y todos esos papelitos tirados por el suelo. —La señorita Lord soltó una risa, una risita burlona.
Dulcie se sintió humillada y siguió separando en silencio las ciruelas que estaban pasadas de las que no.
—Creo que esta tarde haré compota con éstas —dijo—. Las pondré a cocer ahora.