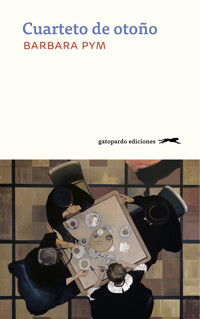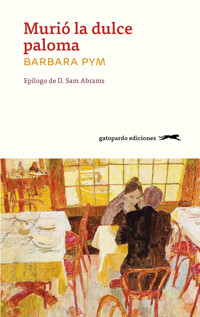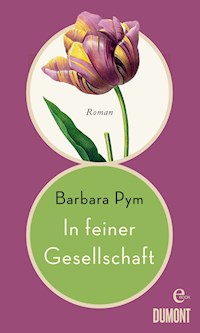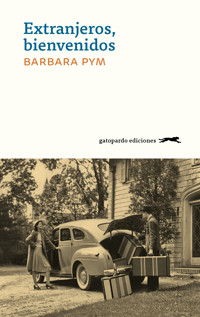
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gatopardo ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Cassandra Marsh-Gibbon, la protagonista de Extranjeros, bienvenidos, es una de las primeras «mujeres excelentes» que tan bien supo retratar Barbara Pym. Cassandra lleva una vida de provincias sometida a los caprichos y delirios de grandeza de Adam, su marido escritor, quien, por si fuera poco, puede dedicarse a la vida de literato gracias a las rentas de su esposa. Pero este matrimonio asimétrico se ve sacudido por la llegada de Stefan Tilos, un húngaro misterioso y de aire romántico que se enamorará de Cassandra y la colmará de atenciones. La figura del extranjero encarnará para ella la posibilidad de romper con su monótona existencia y confirmar, así, las hipócritas, y, acaso, proféticas, palabras de su marido: «¿Sabes que para mí eres mucho más que una excelente ama de casa?». El presente volumen incluye «En busca de una voz: una charla radiofónica», una grabación, realizada por la BBC —emitida en Radio 3 el 4 de abril de 1978—, que nos da las claves de la personalidad literaria de una escritora imprescindible, señalada por Philip Larkin y el crítico lord David Cecil como una de las figuras más importantes de la literatura inglesa de la segunda mitad del siglo xx.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
Extranjeros, bienvenidos
—
En busca de una voz:
una charla radiofónica
Extranjeros, bienvenidos
—
En busca de una voz:
una charla radiofónica
barbara pym
Traducción de Irene Oliva Luque
Título original: Civil to Strangers
Copyright © The Estate of Barbara Pym, 1987
© de la traducción: Irene Oliva Luque, 2019
© de esta edición: Gatopardo ediciones, S.L.U., 2019
Rambla de Catalunya, 131, 1º-1ª
08008 Barcelona (España)
www.gatopardoediciones.es
Primera edición: junio de 2019
Diseño de la colección y cubierta: Rosa Lladó
Imagen de cubierta: Going On Holiday (c. 1940)
© FPG/Getty
Imagen del interior: Barn Cottage en Finstock, Oxfordshire
Imagen de la solapa: Mayotte Magnus
© The Barbara Pym Society
eISBN: 978-84-17109-84-4
Impreso en España
Queda rigurosamente prohibida, dentro de los límites establecidos por la ley, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Barn Cottage en Finstock, Oxfordshire,
donde Barbara Pym vivió de 1972 a 1980.
Índice
Portada
Presentación
EXTRANJEROS, BIENVENIDOS
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
EN BUSCA DE UNA VOZ:
UNA CHARLA RADIOFÓNICA
Barbara Pym
Otros títulos publicados en Gatopardo
EXTRANJEROS, BIENVENIDOS
Capítulo 1
«Silencio es todo,
y agradable ilusión.»1
—Cassandra, querida —dijo la señora Gower, sonriente—, siempre tan puntual. —Se inclinó hacia delante y rozó con los labios la mejilla de Cassandra.
Ésta respondió con un gesto similar, aunque con cierta torpeza, dado que la señora Gower era una mujer grande y resultaba bastante difícil alcanzar su mejilla.
—Siempre trato de ser puntual —contestó Cassandra con otra sonrisa, pese a que el tono apagado y uniforme de su voz denotaba que eran muchas las veces que había hecho ese comentario.
—Es usted un dechado de virtudes, hija mía —añadió afectuosamente la señora Gower, mientras se acomodaban en el sofá.
Cassandra suspiró, aunque no lo bastante fuerte para que su interlocutora lo oyese. Sabía que era un dechado de virtudes porque la gente se lo decía a todas horas. A sus veintiocho años, era una mujer alta y rubia, no exactamente guapa, pero sí atractiva y elegante. Esa tarde lucía un traje de tweed azul de buen corte. El sombrero y los zapatos, más que modernos, eran cómodos y prácticos. Siempre se podía confiar en que Cassandra no vestiría algo que desentonase con el lugar en que se encontraba en ese momento.
—Invité a la señora Wilmot y a Janie a que vinieran esta tarde —la informó la señora Gower—. Me imagino que no habrá visto ni rastro de ellas al pasar por la rectoría, ¿verdad?
—No —respondió Cassandra—. Aunque en realidad no he venido por ese camino. Tenía que hacer unas compras. Había olvidado traerme algunas cosas del pueblo.
—¡Consuela saber que es igual de humana que todos nosotros! —exclamó con regocijo la señora Gower.
Cassandra sonrió con cierta tristeza. La gente exponía tan a menudo sus dudas respecto a su humanidad que a veces se preguntaba si de verdad no sería un ser de otro mundo que había ido a parar a la pequeña localidad de Up Callow en calidad de esposa de Adam Marsh-Gibbon, un caballero de buena posición económica que había escrito unos pocos poemas y unas cuantas novelas que habían pasado desapercibidas.
En realidad, casi todo el dinero que le permitía a Adam llevar esa vida tan agradable era de Cassandra, pero ella nunca se lo recordaba. Antes de casarse, ella le había dado a entender que todo lo que poseía era de ambos, si acaso más de él, ya que ella se sentía tan agradecida de ver su amor correspondido que habría hecho cualquier cosa por él. Después de cinco años de matrimonio, ese embelesamiento había menguado un poco, debido a que Adam era una persona difícil en muchos aspectos, aunque ella seguía sorprendiéndose gratamente cada vez que reparaba en que aquel hombre apuesto y de aire distinguido era su marido y de nadie más.
—Ahí va otro árbol —anunció de repente la señora Gower—. Hasta que una cae en la cuenta de lo que es, asusta bastante el ruido que hacen. Espero que el siguiente que talen sea ese grande de ahí. Así entrará mucha más luz en esta habitación.
—A Adam le encantan los árboles —apuntó Cassandra—. Dice que le da pena pensar que vayan a cortar estos que hay enfrente de su casa.
—Ay, claro, es que él es poeta —comentó con indulgencia la señora Gower, aunque todavía no había logrado comprender del todo su poesía. Tampoco lo había intentado con demasiado ahínco, ya que desde que era viuda no tenía necesidad de fingir ningún interés por la literatura—. Mi esposo, que en paz descanse, prefería los espacios abiertos —afirmó—. Cuando era catedrático de poesía en Oxford, vivíamos en Headington, aunque nuestra primera casa en Norham Road estaba bastante enclaustrada... Ésas deben de ser la señora Wilmot y Janie —anunció de repente.
La puerta se abrió, y, dando pasitos ligeros, entró una mujer pequeña de pelo canoso y abrigo gris acompañada de una muchacha morena y esbelta, de unos diecinueve años, que caminaba dócilmente a su lado.
—Querida Kathleen, cuánto me alegro de que hayas podido venir. Y Janie también. ¿Vacaciones otra vez? —preguntó la señora Gower, con una suerte de jovialidad imprecisa que adoptaba al hablar con cualquier persona muy joven.
Janie sonrió, armada de paciencia.
—No, no, ya he dejado los estudios —explicó—. Ahora ayudo a madre en casa. —Respiró aliviada al comprobar que ni la señora Gower ni la señora Marsh-Gibbon seguían ahondando en el asunto. Pues todo el mundo sabía el tipo de vida que debía llevar la obediente hija mayor del rector de una parroquia rural, y Janie se ajustaba por completo a ese patrón. Era catequista, colaboraba en la Asociación Joven Femenina y pasaba gran parte de su tiempo decorando la iglesia.
—Qué bonita quedó la decoración de la pila bautismal por Pascua —comentó Cassandra, al recordar que había sido la contribución personal de Janie.
—Cuánto me alegro de que se fijara —respondió Janie con semblante de satisfacción—. Tenía miedo de haberle puesto demasiado verde.
La llegada del té la dispensó de la obligación de abundar en el tema, y la conversación regresó una vez más a los árboles que estaban talando frente a la casa de la señora Gower.
—Parece ser que a los nuevos inquilinos de Holmwood no les hacen demasiada gracia los árboles —dedujo la señora Wilmot—. Imagino que nadie sabe si ya está alquilada, ¿verdad? He oído que ha venido gente a verla, pero, claro, puede que no se la hayan quedado. Es una casa muy antigua y le harían falta muchísimas reformas.
—Y Rogers me ha dicho que, si le quitan un solo ladrillo, se derrumbará toda la vivienda —apuntó la señora Gower con tono de satisfacción melancólica, puesto que ella se había construido una gran casa blanca y negra que todavía parecía muy nueva. Cuando murió su marido, hacía ocho años, decidió regresar a Shropshire, donde había vivido de niña. Sobre la entrada principal de la casa había colocado una losa de piedra con la inscripción: «A.D. 1929», pero por alguna razón era imposible imaginar que la casa pudiera envejecer, ni siquiera dentro de mil años. A la señora Gower esto le traía sin cuidado. Ella prefería el confort sólido y bien construido, con luz eléctrica y calefacción central, antes que todas las glorias del pasado.
—Rockingham se pregunta si será gente que frecuente la iglesia —dijo la señora Wilmot con pocas esperanzas, puesto que los últimos residentes de Holmwood habían sido ricos y generosos, aunque, por desgracia, también católicos y apostólicos.
—De corazón lo espero —apuntó comprensiva Cassandra, a quien, como cada vez que oía el nombre de pila del rector, se le escapó una sonrisita.
Se produjo un breve silencio durante el que oyeron caer otro árbol. A este ruido le siguió el de un coche deteniéndose cerca de la casa de la señora Gower. La señora Wilmot no pudo evitar levantarse e ir a mirar por la ventana.
—Se han bajado dos hombres —informó— y van de acá para allá por el camino de entrada, mirando los árboles, creo. Pero ¿qué hacen? Parece que están poniendo una especie de anuncio.
A estas alturas, las demás ya estaban también de pie delante de la ventana.
—Sí, están poniendo un anuncio —confirmó la señora Gower. Leyendo lentamente comenzó a descifrar el cartel palabra por palabra. Todas se llevaron un chasco. Lo único que decía era: se venden listones para espalderas y leña. también madera para marcos rústicos. razón aquí. prohibido el paso. propiedad privada.
—Bueno —dijo la señora Wilmot, decepcionada—, pues vaya. Me pregunto a qué se refieren con marcos rústicos —añadió, animándose un poco, como si pudiera tratarse de algo emocionante.
Ninguna de ellas pareció capaz de aclarárselo y se sumieron en un silencio taciturno hasta que Cassandra comentó que los tulipanes rosas de la señora Gower estaban a punto de florecer.
—Son tan bonitos. Adam dice que son los heraldos del verano. Siempre nos da la impresión de que empieza a hacer más calor cuando florecen.
—Un escritor debe ser muy sensible a la naturaleza —observó la señora Wilmot—. Sin duda Wordsworth lo era, ¿verdad? —añadió, insegura.
—Uy, sí, seguro que lo era —respondió Cassandra con desagrado, pues Adam siempre le citaba a Wordsworth cuando estaba de mal humor, por lo que, para ella, el gran poeta del Romanticismo estaba inevitablemente asociado a las discusiones con su marido.
—¿Cómo va el libro de su esposo? —le preguntó Janie con timidez. Consideraba que Adam Marsh-Gibbon era con diferencia el hombre más guapo que había visto jamás, y por consiguiente sus obras poseían un glamur añadido.
Cassandra sonrió con amabilidad.
—Pues ahora mismo está trabajando en un capítulo bastante difícil —respondió.
—Supongo que todos los autores se atascan de vez en cuando —intervino la señora Gower.
—La inspiración no fluye con tanta facilidad —se entrometió la señora Wilmot, opinando que la suya era una frase más apropiada.
Cassandra les sonrió a ambas.
—Exacto —convino, haciendo creer a cada una que habían pronunciado las palabras justas—. Es un detalle por tu parte interesarte por el libro de Adam —añadió dirigiéndose a Janie—. Qué amable es la gente —afirmó con desenvoltura, casi como si su marido fuese un inválido que necesitara que preguntasen por él por compasión.
—¿Les gustaría echar un vistazo al jardín? —preguntó la señora Gower, reparando en que no había mucho más de lo que hablar ahora que habían agotado el tema de los nuevos inquilinos de Holmwood y del libro de Adam Marsh-Gibbon.
Cassandra se puso de pie con entusiasmo.
—Me encantaría —respondió—. Me ha impresionado lo que he visto de él al entrar.
—Me temo que nosotras debemos marcharnos —objetó con precipitación la señora Wilmot, pues le desagradaba andar por los jardines con su mejor calzado—. Vamos, Janie... Siempre digo que lo peor de estar casada con un clérigo es que siempre hay alguna buena acción pendiente.
—Aunque estoy segura de que a usted le sale de forma natural —apuntó Cassandra.
La señora Wilmot sonrió y le encargó a Cassandra desearle buena suerte a Adam con su novela.
Cassandra le dio las gracias. Le gustaba la idea de que le deseasen buena suerte a Adam con su libro, como si participase remando en la regata entre Oxford y Cambridge o uno de sus caballos corriese en el Derby de Epsom.
Cuando las Wilmot se marcharon, la señora Gower y Cassandra pasearon con calma por el jardín, enfrascadas en su conversación sobre jardinería. Cassandra se sintió totalmente dichosa, y todos los pensamientos sobre Adam se esfumaron de su mente mientras debatía con la señora Gower las ventajas de desenterrar los bulbos de gladiolos en invierno o sembrar semillas de aubrieta.
Al irse, se llevó consigo una gran bolsa de papel que contenía varias plantas nuevas para su rocalla.
—¿Sabe? —dijo en confianza la señora Gower—. No puedo evitar tener el presentimiento de que los nuevos inquilinos de Holmwood serán bastante interesantes. Es una especie de premonición —declaró, echándoles una ojeada a los árboles talados en el camino de entrada de enfrente.
—Espero que su premonición se cumpla. —Cassandra se echó a reír—. Siempre pienso que es una casa fascinante, con todas esas extrañas torrecillas. Adam dice que le recuerda al castillo de Otranto.
«Eso debe de estar en alguna parte de Italia», pensó la señora Gower, pero no dijo nada; muy a menudo Adam Marsh-Gibbon se refería a cosas de las que una nunca había oído hablar.
1. Todas las citas al comienzo de cada capítulo pertenecen al poema «The Seasons» de James Thomson. (N. de la T.)
Capítulo 2
«Éstas son las moradas de la meditación.»
El estudio de Adam Marsh-Gibbon era la estancia más agradable de la casa. Cassandra había insistido en que se la quedase, y así le había ahorrado a su marido tener que actuar egoístamente. Ésta era una de las virtudes propias de Cassandra, anticiparse a los deseos de Adam casi antes de que él supiese que lo eran. A algunos hombres esto les habría irritado, pero él siempre fingía estar tan absorto en su arte que no tenía tiempo para pensar dónde poner su estudio o en qué sillón sentarse en el salón después de cenar.
Aquella tarde de principios de primavera estaba sentado a una mesa, profundamente enfrascado en el crucigrama de The Times. Todo a su alrededor estaba atestado de papeles cubiertos con su caligrafía de trazos largos y finos. Su nueva novela no iba demasiado bien. Hasta el momento había podido contar más o menos lo mismo en todas ellas, con algunas variaciones y personajes ligeramente distintos. Sus admiradores, los vecinos de Up Callow, lo describían con orgullo como un novelista «filosófico», aunque su filosofía, si se la podía llamar así, estaba empezando a agotarse, y no sabía de dónde sacar otra. Ya había pasado más de un año desde la publicación de su última novela, Cosas que siempre hablarán, y su público empezaba a impacientarse, pensaba él. Era un hombre vanidoso y valoraba en particular su reputación en Up Callow, porque en realidad era la única reputación que tenía. Disfrutaba dedicando sus novelas y poemas y siempre estaba encantado de impartir alguna que otra conferencia sobre «El arte del novelista» en la Sociedad Literaria.
Hasta el rector admiraba las obras de Adam, no tanto por las ideas expresadas en ellas, que sonaban vagamente wordsworthianas, como porque eran aptas para que las leyeran sus hijas. Las consideraba tal vez un poco complejas para su comprensión, pues el rector menospreciaba la inteligencia femenina, pero al menos no era necesario esconderlas, como tantas de las novelas que se escribían hoy en día.
Adam oyó abrirse la puerta principal y, al consultar su reloj, advirtió que eran las seis y veinte. «Debe de ser Cassandra, que regresa de casa de la señora Gower», pensó. Apartó su novela a un lado y retomó el crucigrama.
Cassandra subió las escaleras en dirección a su dormitorio. Sus pies no hacían ningún ruido sobre la gruesa moqueta. Esa casa siempre estaba en silencio, sobre todo por las tardes, cuando ya no se oía el ajetreo de las tareas domésticas. Se daba por sentado que al señor le gustaba proseguir con su escritura después de merendar. Lily y Bessie veían este hábito con cierta suspicacia, pero admiraban a Cassandra, y por ella soportaban que él se levantara a las tantas y sus costumbres anárquicas.
Cassandra abrió la puerta de su habitación, cuidando de no dar un portazo al cerrarla. Vivir con un escritor había convertido sus movimientos en silenciosos, casi inhumanos, por lo que cerraba las puertas sin hacer ruido con la misma naturalidad con la que respiraba.
Era una habitación grande y agradable, decorada de azul y amarillo prímula. La de Adam, a la que se accedía desde la suya, era mucho más sombría, pues había sido diseñada en una época en que Adam tenía ideas sobre decoración de interiores. Las paredes eran grises y la moqueta negra y muy gruesa. Las largas cortinas de las ventanas eran de un pesado terciopelo carmesí, por lo que Cassandra no podía evitar pensar en un fantástico cine cada vez que entraba en ella. En la pared, frente a la cama, había colgada una reproducción a gran tamaño de la pintura La isla de los muertos de Böcklin. Por la mañana, era lo primero que veían sus ojos al despertarse, por lo que, aunque Adam se propusiera comenzar la jornada con alegría saltando de la cama a las ocho de la mañana, al verla, casi siempre se hundía de nuevo en la melancolía y se quedaba sentado en la cama cavilando hasta la hora de almorzar.
Cassandra fue hasta el ropero y sacó un vestido liso de terciopelo negro. Combinaba bien con su pelo rubio y su tez clara, y pensó que un color vivo quizá enervase a Adam si había tenido dificultades con su novela. Se puso sólo una pizca apenas imperceptible de carmín y bajó las escaleras con un aspecto atractivo, aunque discreto. Cuando tenía unos años menos, de vez en cuando se permitía un esmalte de uñas color escarlata con una pintura de labios a juego, pero ahora, desde la boda, sentía con menos frecuencia la tentación de salir de la rutina.
Llamó a la puerta del estudio de Adam tan flojito que él no lo habría oído si no hubiera querido. Pero dado que estaba atascado tanto con su novela como con el crucigrama, agradeció la interrupción.
Su mujer se acercó y le dio un beso en la mejilla. Él se levantó, sonriendo con aire cansado, y le rodeó la cintura con el brazo. Era algo más alto que ella, un hombre apuesto de rostro afilado, pelo moreno y ojos grises. Tenía treinta y dos años. Su ropa elegante siempre era muy admirada, aunque en Up Callow nadie se hubiera atrevido a copiar sus chaquetas de terciopelo y sus zapatos de ante. Eran los atributos de la genialidad, aunque a quienes pudieran ser entendidos en la materia les recordara a un joven universitario esteta.
—Hay pollo para cenar —anunció Cassandra.
—Podría comerme un pollo entero, ahora, en este mismo instante —dijo Adam—. Esta tarde no he logrado escribir mucho y tengo apetito. Creo que no he probado bocado desde el almuerzo —añadió.
—Ay, Adam —se lamentó Cassandra con tono indignado—, no me digas que Lily no te ha traído nada para merendar.
—No que yo recuerde —respondió él con aire distraído.
Cassandra se echó a reír.
—Voy a ver si Bessie puede arreglárselas para que cenemos un poco más temprano —declaró ella.
En la cocina dijo:
—Espero que le hayáis puesto una buena merienda al señor, el trabajo le abre mucho el apetito.
Lily y Bessie sonrieron con condescendencia, pues escribir no era ni de lejos lo que ellas habrían llamado trabajar.
—Uy, sí, señora —dijo Lily con su voz clara—. Se tomó un buen huevo pasado por agua.
—Y se le antojó un poco de salmón en conserva —metió baza Bessie, ansiosa por demostrar que, en ausencia de Cassandra, lo habían hecho todo tal y como les tenían dicho.
Durante la cena, le recordó a Adam el huevo pasado por agua y el salmón en conserva, preguntándose cómo era posible olvidar semejante festín.
—¿Estás seguro de que fue buena idea comerte el salmón, cariño? —preguntó ella con preocupación—. Sabes que las conservas no te sientan bien. Sólo las tengo en casa porque a Lily y a Bessie les gustan. Cada vez que leo un caso de intoxicación en el periódico, casi siempre es por haber comido salmón en conserva.
—Y también albaricoques en conserva, pescado frito con patatas y helado —la interrumpió Adam, y luego cayó en un silencio fúnebre.
Quizá el salmón en conserva y el huevo pasado por agua ya estuvieran empezando a sentarle mal, pensó Cassandra, sin alarmarse, mientras le relataba la conversación durante la merienda en casa de la señora Gower. Le preguntó a Adam si había oído algo acerca de los nuevos inquilinos de Holmwood, pero obviamente no había oído nada, y añadió que ni siquiera estaba al tanto de que estuviese en alquiler.
Cassandra deseó que, en ocasiones, fuera un poco más mundano; resultaba muy tedioso tener que contarle cosas que todo el mundo sabía desde hacía semanas.
—Espero que le cambien el nombre a la casa —dijo él—. Está claro que deberían ponerle Otranto o algún otro nombre romántico. Oroonoko estaría bien.
Cassandra opinaba que Adam tenía unas ideas muy extrañas para poner nombre a las casas. La suya, que ella había querido llamar La arboleda o Los álamos, por la avenida llena de esos árboles que conducía hasta la puerta principal, se había acabado llamando La gruta, aunque era difícil imaginarse algo que se le pareciera menos, y, en los primeros tiempos de casados, la cohibía tener que dar el nombre de la casa cada vez que encargaba algo en una tienda.
Mientras tomaban el café en la sala de estar, intentó hacer algunas averiguaciones sobre el nuevo libro de Adam.
—Me preguntaron por él en la merienda en casa de la señora Gower —le dijo.
Adam pareció complacido y se puso de pie.
—¿Quieres que te lea lo que he escrito o seguimos con Las estaciones?
—Si te resulta útil leer lo que has escrito hoy, claro que te escucho, pero me da la impresión de que preferirías avanzar un poco más antes de que esté listo para ser criticado —insinuó Cassandra. Esperaba que se decantara por Las estaciones, ya que siempre le daba un poco de vergüenza que Adam leyese en voz alta sus propias obras. A veces ya era de por sí difícil comprender lo que aquello significaba, cuánto más ofrecer una crítica perspicaz. Y en el fondo ella tenía la incómoda sospecha de que quizá ese significado ni siquiera existiese; de no ser así, ¿por qué no podía expresarse de forma más clara?
—Tal vez sea mejor que sigamos con Las estaciones—concluyó Adam—. Después de todo, la primavera no nos va a esperar si nos quedamos rezagados.
Se sentó en el sofá junto a ella, abrió el libro y empezó a leer.
Desde que se casaron, tenían la costumbre de leer juntos después de cenar. Al principio, Cassandra había mostrado una ligera aprensión por su desconocimiento de la literatura inglesa, pero él la había tomado a su cuidado muy amablemente y, sonriendo con un amor arrogante, la había iniciado en las glorias de El paraíso perdido. Que su marido se llamase Adam hizo casi inevitable que Cassandra encontrase en ese poema un lema para su propia vida. Así, antes de llevar apenas seis meses de casada, se recordaba a sí misma sin parar las palabras de Eva:
Mi autor y mi señor,
lo que me pides haré sin replicar;
así lo ordena Dios. Dios es tu ley
y tú la mía; no saber nada más
es la ciencia mayor de una mujer…,
aunque con el paso del tiempo, empezó a pensar que esa actitud de sumisión conyugal admirable también era un poco absurda.
Ahora, después de cinco años recibiendo semejante formación en literatura inglesa, Cassandra creía poder considerarse una mujer razonablemente culta. A veces hasta osaba preguntarse si, de haber contado con los privilegios que su marido había tenido, el Balliol College de Oxford y la licenciatura en Lengua y Literatura Inglesas, no habría sido incluso más culta e inteligente que él.
Esa noche, Cassandra se esforzó por concentrarse en lo que Adam leía. Escuchó con atención la descripción de la pesca e incluso captó la moraleja:
Mas sin dejar que en el anzuelo el torturado cebo,
convulso, se retuerza en pliegues agonizantes...
Qué cosas tan graciosas escogían para describir en verso los poetas del siglo xviii, pensó. A pesar de la sobriedad de algunos de sus poemas, eran muy domésticos, y por eso a ella le encantaban. Se distrajo, aunque siguió pensando en asuntos domésticos. Se preguntó si sería ya hora de enviar a la tintorería las fundas de los sillones y los sofás. La limpieza de primavera era muy complicada con Adam pululando por casa todo el día. Si ella se decidía a limpiar una habitación concreta, podía estar segura de que él querría usarla justo cuando estaba en el apogeo de su desorden. En dichas ocasiones, él alegaba que le resultaba imposible escribir en cualquier otra habitación, y, claro está, era difícil discutir con Adam, puesto que ¿cómo iba a saber el común de los mortales dónde podía o no podía escribir un autor en un momento dado?
Cassandra se preguntó, por pasar el rato, a cuántas esposas les estarían leyendo Las estaciones en ese mismo instante. Probablemente a ninguna, concluyó, y dirigió la mirada hacia Adam con una sonrisa feliz y cariñosa en el rostro. Era reconfortante saber que después de cinco años de casados él seguía tomándose la molestia de instruirla.
—¿No me suena la voz como si estuviera resfriado? —preguntó Adam de repente.
Cassandra reflexionó un instante.
—Tal vez un poco —contestó—. Pero ¿cómo podrías haberte enfriado?
Adam esbozó un gesto de culpabilidad.
—Ayer por la tarde me senté en la orilla junto al arroyo —explicó— y puede que la hierba estuviera húmeda. «O yace reclinado bajo ese fresno que crece», fue eso lo que me lo trajo a la memoria. También siento bastantes escalofríos.
A Cassandra enseguida la embargó la preocupación.
—Ay, cariño, si es que debes tener más cuidado. Si fueras más sensato te habrías dado cuenta de que la hierba está húmeda en esta época del año. Y además está muy crecida. —Le puso la mano en la frente—. Espero que no tengas fiebre —dijo angustiada—. Creo que sería mejor que dejases de leer y te metieses en la cama.
Adam sonrió complacido, pues le gustaba que lo mimasen cuando le apetecía.
—Quizá no debí comerme ese salmón en conserva —sugirió.
—Vaya por Dios —se lamentó Cassandra—, me había olvidado de eso, pero no creo que tenga nada que ver con el salmón. Ha debido de ser la hierba húmeda. Tienes que darte un baño caliente y beber algo caliente, y yo te daré unas friegas en el pecho.
De este modo, en un intervalo de cinco minutos, Adam Marsh-Gibbon pasó de ser un hombre totalmente sano, que quizá había tomado una combinación de alimentos poco prudente para merendar, a un inválido con una abnegada esposa revoloteando inquieta a su alrededor.
Cuando se acostó, Cassandra le llevó una taza de leche caliente y una caja de galletas.
—Te voy a dar unas buenas friegas en el pecho con el aceite de alcanfor de toda la vida —dijo ella—. Es lo mejor que hay.
Él le agarró la mano.
—¿Dónde iba yo a encontrar otra esposa que me cuidase tanto? —preguntó, mirándola fijamente y con afecto—. Nadie se tomaría tantas molestias por mí si estuviera enfermo —afirmó con voz lastimera.
—Ay, Adam, no seas ridículo. Sabes perfectamente que si no estuvieras casado conmigo, lo estarías con otra —replicó ella con sentido común—. Hay muchísimas personas a las que les encantaría ser tu esposa y que te cuidarían igual de bien que yo.
Adam sonrió.
—Bueno, sí, supongo que sí —dijo con autocomplacencia, encantado de imaginarse rodeado de esposas devotas que atendían sus necesidades.
Cassandra volvió a ponerle el corcho al frasco de aceite de alcanfor.
—Listo. Seguro que por la mañana ya estarás bien.
—Pero aún falta mucho para eso —respondió Adam muy a gusto, y le dio un beso de buenas noches.
Capítulo 3
«Una casa ordenada, el mayor deleite del hombre...»
A la mañana siguiente, Adam decidió que su resfriado había empeorado un poco. Se despertó a eso de las diez y se encontró con Cassandra de pie junto a su cama, con una expresión de angustia en el rostro. Llevaba puesto un vestido gris claro y sostenía un termómetro en la mano. Pareció aliviada cuando Adam reaccionó y abrió los ojos.
—Ojalá te sientas ya mejor, querido —le deseó ella—. Voy a tomarte la temperatura.
—¿Cuánto tiempo llevas ahí de pie viéndome dormir? —quiso saber Adam—. Deberías haberme despertado. Mi tiempo es demasiado valioso para desperdiciarlo metido en la cama hasta las tantas.
—Sí, cariño —respondió ella dócilmente, con una ligera sonrisa. Esta mañana, su tiempo también era valioso, pues Lily y la señora Morris, la mujer de la limpieza, le estaban dando un buen fregado primaveral al estudio de Adam y quería volver con ellas lo antes posible. Eran muchas las cosas que requerían extrema precaución y todo debía colocarse de nuevo en su desorden particular, para que su marido no supiese lo que había estado sucediendo a sus espaldas. Al meterle el termómetro en la boca, Cassandra no pudo evitar desear que la fiebre superase, aunque fuese sólo unas décimas, la temperatura normal. Era mucho lo que se podía hacer en la casa si lograban quitarlo de en medio durante veinticuatro horas.
Le puso la mano en la frente.
—Estás bastante caliente, querido —señaló ella, y luego le sacó el termómetro de la boca, sosteniéndolo a la luz para leerlo.
La temperatura era prácticamente normal, o tan poca que casi no era nada, pensó. Pero no; quizá tuviese unas décimas. Ahora que lo miraba de nuevo estaba segura, y así encontró la justificación necesaria para concederse el beneficio de la duda. Hoy Adam debía guardar cama. Era una oportunidad de oro. Vamos, quizá les diera tiempo a limpiar también la sala de estar. Con sólo pensarlo, Cassandra se sintió rebosante de energía.
—Me temo que no es del todo normal —añadió ella, animada—, pero imagino que no te hará ningún daño levantarte —insinuó, sabedora de que de nada servía ordenarle a su marido que se quedara en la cama.
Adam se subió el edredón por encima de los hombros.
—Pues no quiero hacer un drama, pero la verdad es que tengo bastantes escalofríos. Supongo que también podría trabajar desde la cama —añadió, pensativo—. En cualquier caso, tal vez sea mejor que desayune aquí —sugirió, buscando con la mirada la aprobación de su mujer—. Espero no causar demasiadas molestias.
Cassandra pensó que no había necesidad de recordarle a su marido que jamás, en ninguna circunstancia, se levantaba para desayunar, aunque le sorprendió que él recordase con tan poca claridad un acontecimiento tan importante de su rutina diaria.
Adam se explayó para explicar que, pese a no sentirse del todo bien, tampoco se sentía del todo enfermo. Cassandra lo escuchó con compasión y comprensión, y al cabo de poco regresó con una bandeja de desayuno cargada hasta los topes.
—Para el resfriado, no hay nada mejor que una buena comida, y para la fiebre, un buen ayuno —d