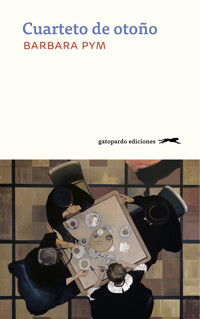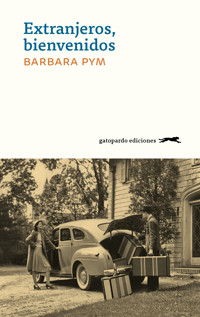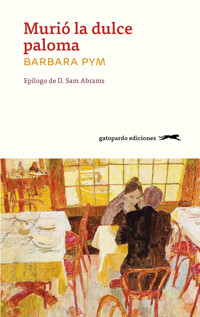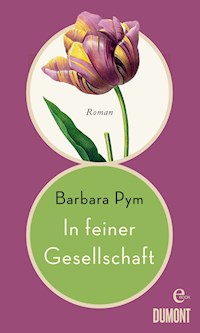Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gatopardo ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Mujeres excelentes está considerada una de las mejores novelas de Barbara Pym. La autora traza un espléndido retrato sobre la vida cotidiana de sus personajes. Mildred Lathbury, la narradora, es una mujer soltera que vive en Londres y ocupa su tiempo en diversas tareas en la parroquia, en tomar el té con las amigas, en obras de caridad y en satisfacer las necesidades de los demás. Es inteligente y observadora, pero también tímida e insegura, en parte debido a su soltería, pues muchos querrían verla casada ya a sus treinta y pocos años. Además de sus buenos amigos, el vicario Julian Malory y su hermana Winifred, Mildred intimará con sus vecinos, los Napier, recién instalados en el piso de abajo de su casa. Conocerá también a Allegra, una viuda que se aloja en la parroquia, y a un sinfín de personajes más. Mildred se verá implicada en diversos asuntos de índole sentimental. Con una extraordinaria y sutilísima ironía, Barbara Pym traza en Mujeres excelentes un espléndido retrato sobre la cotidiana realidad de unos personajes, cuyas vidas se debaten entre sus sentimientos y sus convencionalismos. En 1977, en un artículo-encuesta en el suplemento cultural del Times, el crítico lord David Cecil y el poeta Philip Larkin afirmaron que la obra de Barbara Pym era una de las más importantes e influyentes de la literatura inglesa de la segunda mitad del siglo xx.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
Mujeres excelentes
Mujeres excelentes
barbara pym
Traducción de Jaime Zulaika
Título original: Excellent Women
© Barbara Pym, 1952
© de la traducción y revisión: Jaime Zulaika, 1985, 2016
© de esta edición Gatopardo ediciones, 2016
Rambla de Catalunya, 131, 1º-1ª
08008 Barcelona (España)
www.gatopardoediciones.es
Primera edición: mayo de 2016
Diseño de la colección y de la cubierta:
Rosa Lladó
Imagen de la cubierta:
Fotografía deToni Frissell (1907-1988),
publicada en la revista Vogue, 1935
Imagen de la solapa: fotografía de Mayotte Magnus
© The Barbara Pym Society
eISBN: 978-84-17109-10-3
Impreso en España
Queda rigurosamente prohibida, dentro de los límites establecidos por la ley, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Barn Cottage en Finstock, Oxfordshire,
donde Barbara Pym vivió de 1972 a 1980.
Índice
Portada
Presentación
Mujeres excelentes
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Barbara Pym
Otros títulos publicados en Gatopardo
A mi hermana
Mujeres excelentes
Capítulo 1
—¡Ah, las mujeres! ¡Ahí están ellas siempre que pasa algo!
La voz era del señor Mallett, uno de los mayordomos de nuestra iglesia, y su tono picaresco me produjo un sobresalto de culpabilidad, casi como si no tuviera derecho a que me vieran fuera de la puerta de mi casa.
—¿Vecinos nuevos? La presencia de un camión de mudanzas parece sugerirlo —prosiguió pomposamente—. Supongo que usted estará al corriente.
—Bueno, sí, normalmente una lo está —dije, bastante molesta por su suposición—. Es más bien difícil no enterarse de esas cosas.
Presumo que una mujer soltera que acaba de rebasar la treintena, que vive sola y no tiene vínculos conocidos, no puede por menos de verse comprometida o interesada por los asuntos del prójimo, y si además es la hija de un pastor, cabe decir realmente que la pobre no tiene remedio.
—Bueno, bueno, tempus fugit, como dice el poeta —gritó el señor Mallett, y siguió su camino apresuradamente.
Hube de convenir en que sí huía, pero estuve sin hacer nada el tiempo suficiente para ver a los mozos de cuerda depositando un par de sillas en la acera, y cuando subía las escaleras hacia mi piso, oí los pasos de una persona que en la vivienda vacía, debajo de la mía, recorría de un lado a otro la madera desnuda para decidir dónde iría cada mueble.
La señora Napier, pensé, porque me había fijado en una carta dirigida a alguien con ese nombre y marcada con la rúbrica «Esperar llegada». Pero ahora que ella había aparecido sentí, perversamente, que no quería verla, por lo que corrí a refugiarme en mi vivienda y empecé a limpiar mi cocina.
La vi por primera vez al anochecer, junto a los cubos de la basura. Los cubos estaban en el sótano y los compartían todos los vecinos. Había oficinas en la planta baja, y encima estaban los dos apartamentos, que no contaban con la debida independencia ni carecían de inconvenientes. «Tengo que compartir un cuarto de baño», había murmurado yo tan a menudo, casi con vergüenza, como si me hubieran considerado personalmente indigna de un baño propio.
Me incliné sobre el cubo y raspé unas hojas de té y unas peladuras de patata del fondo de mi balde. Era embarazoso que nos conociéramos así. Yo había tenido la intención de invitar a la señora Napier a un café vespertino. Habría sido un encuentro civilizado y cortés, con mis mejores tazas de café y galletas en platillos de plata. Y mira por dónde que ahora nos veíamos en aquella situación tan incómoda, con mi peor ropa y acarreando un balde y una papelera.
La señora Napier habló primero.
—Usted debe de ser la señorita Lathbury —dijo bruscamente—. He visto su nombre en uno de los timbres.
—Sí, vivo en el piso de arriba, encima del suyo. Espero que se esté instalando confortablemente. La mudanza es un auténtico jaleo, ¿verdad? Parece que se tarda muchísimo tiempo en arreglarlo todo. Siempre se pierde algo esencial, como una tetera o una sartén...
Yo desgranaba tópicos con desenvoltura, debido quizá a que, con mi experiencia parroquial, sé que soy capaz de encarar con éxito la mayoría de las situaciones clásicas o hasta los grandes momentos de la vida: nacimiento, bodas, muerte, el bazar benéfico, la fiesta en el jardín frustrada por el mal tiempo... «Mildred es una gran ayuda para su padre», decía la gente después de morir mi madre.
—Será agradable tener a alguien más en la casa —aventuré, porque durante el último año de la guerra mi amiga Dora Caldicote y yo habíamos sido las únicas inquilinas, y el mes anterior me había sentido bastante sola tras la partida de Dora para ocupar un puesto docente en el campo.
—Oh, bueno, supongo que no pararé mucho en casa —respondió rápidamente la señora Napier.
—Oh, no —dije retrocediendo—, ni yo tampoco.
En realidad, yo pasaba mucho tiempo en casa, pero comprendí su renuncia a comprometerse con algo que podría convertirse en una molestia o en una atadura. Formábamos, al menos a primera vista, una pareja que probablemente no haría buenas migas. Ella era rubia y bonita, alegremente vestida con pantalones de pana y un jersey vistoso, mientras que yo, apocada y más bien feúcha, resaltaba tales cualidades con mi bata informe y mi vieja falda de ante. Me apresuraré a añadir que no me parezco en absoluto a Jane Eyre, quien debe de haber hecho concebir esperanzas a tantas mujeres feas que cuentan su historia en primera persona, y que jamás he pensado en ser como ella.
—Mi marido pronto volverá de la Marina —dijo la señora Napier, casi con tono de advertencia—. Simplemente estoy organizando la casa.
—Oh, entiendo.
Empecé a preguntarme qué podría haber traído a un oficial de la armada y a su esposa a esta zona cochambrosa de Londres, tan notoriamente el lado «malo» de la estación Victoria, tan rotundamente no Belgravia, por la que yo sentía un cariño sentimental, pero que por lo general no atraía a personas con el aspecto de la señora Napier.
—Me figuro que es muy difícil encontrar piso —proseguí, espoleada por la curiosidad—. Yo llevo aquí dos años y por entonces era mucho más fácil.
—Sí, me ha costado horrores, y esto en realidad no es lo que buscábamos. No me gusta nada la idea de compartir un cuarto de baño —dijo sin rodeos—, y no sé lo que dirá Rockingham.
¡Rockingham! Apresé el nombre como si hubiera sido una joya preciosa en el cubo de basura. ¡El señor Napier se llamaba Rockingham! ¡Cómo detestaría compartir un baño el propietario de semejante nombre! Me apresuré a disculparme.
—Por las mañanas voy muy rápida, y los domingos suelo levantarme temprano para ir a la iglesia —dije.
Ella sonrió al oír esto, y luego pareció sentirse obligada a agregar que, por supuesto, no pisaba la iglesia.
Subimos en silencio con nuestros respectivos cubos y papeleras. La oportunidad de «decir una palabra», que era lo que nuestro vicario siempre nos exhortaba a hacer, vino y pasó. Habíamos llegado a su piso, y, para mi gran sorpresa, me preguntó si me apetecía tomar una taza de té con ella.
No sé si las solteronas son realmente más inquisitivas que las mujeres casadas, aunque creo que se las considera tales a causa de la vacuidad de su vida, pero difícilmente podía confesar a mi vecina que en un momento determinado de la tarde me las había ingeniado para barrer mi rellano con la intención de fisgar por entre la barandilla el transporte de sus muebles. Había advertido que ella poseía algunas piezas valiosas —un escritorio de nogal, una cómoda de roble tallado y un juego de sillas Chippendale—, y cuando la seguí a su cuarto de estar observé que también era dueña de algunos objetos interesantes, bolas con tormentas de nieve y pisapapeles victorianos, muy similares a los que yo tenía en la repisa de mi chimenea.
—Son de Rockingham —dijo ella mientras yo los admiraba—. Colecciona cosas victorianas.
—Yo apenas he necesitado coleccionarlas —dije—. La casa de mi familia era una rectoría y estaba llena de objetos así. Era bastante difícil decidir qué guardar y qué vender.
—Supongo que era una amplia e incómoda rectoría rural, con pasadizos de piedra, quinqués y cantidad de habitaciones —dijo de repente—. A veces se siente nostalgia de aquellas cosas. ¡Pero cuánto odiaba vivir allí!
—Sí, era así —dije—, pero resultaba muy agradable. Aquí a veces siento que me falta espacio.
—Pero sin duda tiene más habitaciones que nosotros, ¿no?
—Sí, tengo también un desván, pero las habitaciones son algo pequeñas.
—Y luego está el baño compartido... —murmuró ella.
—Los primeros cristianos poseían todo en común —le recordé—. Agradezca que tengamos nuestra propia cocina.
—¡Oh, Dios, sí! Usted detestaría compartirla conmigo. Soy de lo más descuidada —declaró, casi con orgullo.
Mientras ella preparaba el té, me entretuve curioseando sus libros, que se apilaban en el suelo. Muchos de ellos parecían de un oscuro carácter científico, y había una pila de revistas de tapas verdes que ostentaban el título, algo áspero y sorprendente, de Hombre.Me pregunté de qué tratarían.
—Espero que no le importe tomar el té en jarra —dijo entrando con una bandeja—. Ya le he dicho que soy muy dejada.
—No, claro que no —respondí como es costumbre, pensando que a Rockingham le disgustaría enormemente.
—Cuando estamos juntos, casi siempre cocina Rockingham —dijo—. Yo estoy demasiado atareada para ocuparme de eso.
¿Acaso las esposas no deberían estar nunca demasiado atareadas para cocinar para sus maridos?, pensé, asombrada, cogiendo una gruesa rebanada de pan con mermelada del plato que me ofreció. Pero quizá a Rockingham, con su amor por los objetos victorianos, también le gustase cocinar, porque yo había observado que los hombres no solían hacer cosas a menos que les gustara hacerlas.
—Habrá aprendido en la Marina, supongo —sugerí.
—Oh, no, siempre ha sido un buen cocinero. La Marina, en realidad, no le ha enseñado nada —suspiró—. Ha sido edecán de un almirante en Italia yha vivido en una mansión lujosa con vistas al Mediterráneo los últimos dieciocho meses, mientras que yo recorría África.
—¿África?—repetí, estupefacta.
¿Sería misionera, en ese caso? Parecía muy improbable, y de pronto recordé que ella había dicho que nunca pisaba la iglesia.
—Sí, soy antropóloga —explicó.
—Oh.
Guardé silencio, maravillada, y también porque no sabía bien lo que era una antropóloga y no se me ocurría ningún comentario inteligente.
—Rockingham no tiene mucho que hacer, aparte de ser encantador con un montón de aburridas oficiales Wren1 con uniformes blancos que les sientan mal, por lo que he conseguido entender.
—Oh, seguramente... —empecé a protestar, pero luego decidí que al fin y al cabo era un cometido que valía la pena. Los clérigos eran a menudo diestros en dicha tarea; muchas de sus feligresas, en efecto, vestían ropas vulgares e impropias que hacían las veces de una segunda piel para ellas. Yo no había pensado en que también pudiese figurar entre los logros de los oficiales de la armada.
—Ahora tengo que poner al día mis notas de campo —continuó la señora Napier.
—Oh, sí, por supuesto. Qué interesante...
—Bien, bien...
Se levantó y dejó su jarra en la bandeja. Sentí que me estaba despidiendo.
—Gracias por el té —dije—. Tiene que hacerme una visita cuando se haya instalado. No deje de avisarme si hay algo que pueda hacer por usted.
—De momento no, gracias —respondió—, pero puede que más adelante.
En aquel momento no pensé nada de sus palabras. Entonces no parecía que nuestras vidas pudiesen tocarse en ningún punto aparte de un encuentro casual en la escalera y, naturalmente, del hecho de compartir el baño.
Esta última idea pudo habérsele ocurrido igualmente a ella, pues cuando me hallaba a mitad de camino en la escalera de mi piso, la vecina gritó:
—Me da la impresión de que he debido de usar su papel higiénico. Intentaré acordarme de comprar un rollo cuando se acabe.
—Oh, no tiene la menor importancia —respondí con cierto embarazo. Provengo de un medio en donde no se pregonan a gritos las cuestiones de este orden, pero no obstante confié en que ella se acordase. La carga de abastecer de papel higiénico a tres personas me pareció bastante pesada.
Cuando entré en mi cuarto de estar, descubrí asombrada que eran casi las seis. Debíamos de haber hablado más de una hora. Decidí que la señora Napier no me gustaba demasiado, y a continuación empecé a reprocharme mi falta de caridad cristiana. ¿Pero es que tiene que gustarnos todo el mundo?, me pregunté. Quizá no, pero no debemos emitir un juicio sobre personas con las que hemos tratado poco más de una hora. En realidad, juzgar no era en absoluto de nuestra incumbencia. Había oído decir al padre Malory algo por el estilo en un sermón, y en aquel momento el reloj de Saint Mary empezó a dar las seis.
Alcanzaba justo a ver la aguja de la iglesia a través de los árboles de la plaza. Ahora que no tenían hojas, el edificio gótico victoriano se alzaba hermoso entre las fachadas de estuco descascarillado, espantoso por dentro, me figuro, pero muy querido para mí.
Había dos iglesias en el barrio, pero yo había elegido Saint Mary en lugar de Todos los Santos, no sólo porque estaba más cerca, sino porque era High.2 Me temo que mis pobres padres no lo hubieran aprobado en absoluto, y me imaginaba a mi madre, con los dientes apretados, moviendo la cabeza y pronunciando, en un susurro asustado: «Incienso».Pero tal vez era lo más natural del mundo el querer rebelarme contra mi educación, aun cuando fuese de aquel modo inofensivo. Di una oportunidad a Todos los Santos; de hecho, fui allí dos domingos, pero cuando regresé a Saint Mary el padre Malory me paró una mañana después de misa y me dijo que se alegraba mucho de volver a verme. Él ysu hermana habían estado bastante preocupados; temieron que yo estuviese enferma. A partir de entonces no había abandonado nunca más Saint Mary, yJulian Malory ysu hermana Winifred se habían convertido en amigos míos.
Algunas veces pensaba en lo curioso que era habérmelas apañado para llevar en Londres una vida tan parecida a la que llevaba en una rectoría rural cuando mis padres vivían. Pero son tantos los barrios de Londres que poseen una atmósfera singularmente provinciana o parroquial, que quizá sólo sea cuestión de escoger personalmente una parroquia y amoldarse a ella. Al morir mis padres, con una diferencia de dos años entre uno y otro, heredé una pequeña renta yun surtido de muebles, pero no un hogar. Fue entonces cuando había aunado fuerzas con mi antigua compañera de estudios Dora Caldicote, ymientras ella se dedicaba a la docencia, yotrabajaba en la censura, para la cual, por suerte, no parecían ser necesarias cualificaciones superiores, aparte de paciencia, discreción y una ligera tendencia a la excentricidad. Ahora que Dora se había ido, confiaba en estar sola una vez más, llevar una vida civilizada, con un dormitorio, un cuarto de estar y una habitación de invitados para las amistades. No poseo el temperamento de Dora, que disfruta durmiendo en un catre de tijera y comiendo en platos de plástico. Pensaba que tenía ya la edad de ser melindrosa y solteril si me apetecía. Trabajaba unas cuantas horas en una organización que ayudaba a señoras empobrecidas, una causa muy próxima a mi espíritu, ya que me sentía la clase de persona que podría algún día llegar a ser una de ellas. La señora Napier, con sus pantalones alegres y su antropología, evidentemente nunca lo sería.
Estaba pensando en ella mientras me cambiaba para ir a cenar a la casa del párroco, y me felicité de llevar encima ropa respetable cuando la encontré en la escalera en compañía de un hombre alto y rubio.
—Tendrás que tomar la ginebra en jarra —le oí decir a ella—. Todavía no he desembalado los vasos.
—¡No importa! —contestó él con cierta rigidez, como si importara muchísimo—. Supongo que no habrás tenido tiempo de ordenarlo todo.
No era Rockingham, pensé; no, no podía ser él porque estaba en Italia seduciendo a las oficiales Wren. ¿Un colega antropólogo, quizá? La campana de Saint Mary tocó a vísperas y comprendí que no era asunto mío averiguar quién era aquel hombre. Era demasiado pronto para presentarme en la vicaría, por lo que entré rápidamente en la iglesia y ocupé mi sitio entre la media docena de mujeres mayores y de mediana edad que componían la feligresía vespertina de los días laborables. Winifred Malory, que llegó con retraso como siempre, se sentó a mi lado y susurró que alguien había enviado un donativo bastante considerable, realmente generoso, para sufragar el coste de la reparación de la vidriera oeste, que había sido dañada por una bomba. Un donativo anónimo...¿No era emocionante? Julian me hablaría del caso durante la cena.
1. Women’s Royal Naval Service (Wren). Cuerpo femenino de la Armada británica. (N. del T.)
2. Se conoce como High Church a la facción de la Iglesia anglicana más próxima a la liturgia católica; y como Low Church a aquella más reformista y liberal. (N. del T.)
Capítulo 2
Julian Malory rondaba los cuarenta yera unos años más joven que su hermana. Los dos eran altos, delgados y de facciones angulosas, pero mientras que estos rasgos físicos conferían a Julian un distinguido aire místico, en Winifred, con su cara ansiosa ysu pelo gris y desgreñado, sólo parecían acentuar su aspecto torpe y demacrado. Iba vestida, como de costumbre, con una variedad de prendas disparejas que en su mayoría habían pertenecido a otras personas. Era bien sabido que la mayor parte del vestuario de Winifred procedía de la ropa enviada a los mercadillos de beneficencia parroquiales, porque el dinero de que disponía nunca lo gastaba en ella misma, sino en buenas causas —casi podía decirse que perdidas— en cuya defensa trabajaba desinteresada e incansablemente. Consagraba el tiempo que le dejaba libre su dedicación a esas buenas obras a «crear un hogar» para su hermano, a quien adoraba, aunque era totalmente indisciplinada y ponía en este empeño más entusiasmo que destreza.
—¡Ojalá pudiera pintar la puerta principal! —dijo cuando los tres entramos en la vicaría después de las vísperas—. ¡Tiene un aspecto tan oscuro y triste! Una vicaría debería ser un lugar acogedor, con una entrada radiante.
Julian estaba colgando su birrete en una percha del angosto vestíbulo. A su lado había un panamá que parecía bastante nuevo. Yo nunca le había visto usarlo, yse me ocurrió pensar que quizá lo había comprado para guardarlo hasta que su cinta enmoheciese con el tiempo y la paja misma se tornase de un amarillo grisáceo. Mi padre había usado un sombrero de ese estilo y siempre me pareció que con él personificaba la sabiduría de un viejo párroco rural, sabiduría que Julian no podía tener la esperanza de alcanzar por lo menos hasta dentro de veinte o treinta años más.
—Un lugar acogedor con una entrada radiante —repitió Julian—. Bueno, espero que la gente sea bien recibida aunque la puerta sea oscura, y espero que la señora Jubb nos haya preparado la cena.
Me senté a la mesa sin albergar grandes esperanzas, porque tanto Julian como Winifred, como sucede a menudo con las personas buenas y poco mundanas, apenas prestaban atención a lo que comían o bebían, y, por lo tanto, una comida con ellos era un placer dudoso. La señora Jubb, que podría haber sido una cocinera bastante buena con un poco de motivación, debía de haberse desanimado hacía mucho tiempo. Esa noche nos puso delante un plato insípido de macarrones con queso y otro de patatas cocidas, y descubrí un manjar blanco o «molde», también de color indeterminado, en una fuente de cristal que estaba encima del aparador.
«Les falta un poco de sal, o quizá no tienen ni pizca —pensé mientras comía los macarrones—. Y a decir verdad tampoco sobra el queso.»
—Cuénteme lo de ese donativo anónimo —dije—. Parece maravilloso.
—Sí, es realmente muy alentador. Alguien me ha enviado diez libras. ¡Me pregunto quién será!
La sonrisa de Julian suavizaba el aire adusto de su cara, y casi resultaba bien parecido. Por lo general había algo amenazador en sus maneras y las mujeres no solían deshacerse en atenciones con él, como podrían haber hecho. No estoy segura siquiera de que alguna vez le hubiesen tejido una bufanda o un jersey. Presumo que no era tan guapo ni tan engreído como para fingir que creía en el celibato como una protección, y en realidad yo ignoraba sus opiniones al respecto. Vivir juntos parecía un buen apaño para los dos hermanos, y tal vez fuera más conveniente que un clérigo de la High Church permaneciese soltero, que en el recibidor hubiese un birrete en vez de un cochecito de niño.
—Siempre he creído que un donativo anónimo es algo muy emocionante —dijo Winifred con ansiedad adolescente—. Me muero de ganas de saber quién es. No será usted, Mildred, ¿verdad? ¿Ni nadie que usted conozca?
Negué todo conocimiento del misterio.
Julian sonrió con indulgencia ante el entusiasmo de su hermana.
—Ah, bueno, supongo que pronto sabremos de sobra quién lo ha enviado. Probablemente una de nuestras buenas feligresas de Colchester o Grantchester Square.
Había mencionado las dos plazas más respetables de nuestro barrio, donde se encontraba un puñado de casas estilo antiguo, ocupadas por una familia o incluso una sola persona y no divididas aún en apartamentos. Mi piso no estaba en ninguna de estas plazas, sino en una calle colindante, y en el que me complacía pensar que era el «mejor» extremo.
—No parece propio de ellas —comenté—. No suelen practicar la caridad a hurtadillas.
—No —dijo Julian—, su mano izquierda suele saber perfectamente lo que está haciendo la derecha.
—Claro que ha venido al barrio mucha gente nueva desde que acabó la guerra —señaló Winifred—. Últimamente he visto en la iglesia a un par de desconocidas. Podría ser una de ellas.
—Sí, es probable —convine—. Hoy han llegado a mi casa los nuevos vecinos y esta tarde he conocido a la señora Napier. Junto a los cubos de la basura, además.
Julian se rió.
—Espero que conocerse ahí no haya sido un mal presagio.
—Parece una mujer encantadora —dije, un tanto insincera—. Yo diría que es un poco más joven que yo. Su marido está en la Marina y va a volver pronto. Ha estado en Italia.
—¡Italia, qué maravilla! —exclamó Winifred—. Tenemos que invitarlos a casa. ¿No te acuerdas, querido —se dirigió a su hermano—, que Fanny Ogilvy enseñaba inglés en Nápoles? Me pregunto si él la conoce.
—Me parece muy improbable —intervino Julian—. Los oficiales de la armada no suelen tratar con inglesas venidas a menos en el extranjero.
—Oh, pero su mujer me dijo que se pasa el tiempo seduciendo a insulsas oficiales Wren —dije—, así que parece una persona bastante agradable. Ella, la señora Napier, es antropóloga. Aunque no sé exactamente qué es eso.
—¿De verdad? Resulta un poco incompatible: un oficial de la Marina y una antropóloga —comentó Julian.
—Pues parece muy interesante —dijo Winifred—. ¿Tiene algo que ver con los monos?
Julian empezó a explicarnos lo que era un antropólogo, o supongo que lo hizo, pero como es improbable que alguno de ellos lea estas líneas, tal vez pueda decir que al parecer estaba relacionado con el estudio del hombre y su conducta en sociedad, especialmente en «comunidades primitivas», dijo Julian.
Winifred soltó una risita.
—Espero que no vaya a estudiarnos a nosotros.
—Mucho me temo que no la veamos en Saint Mary —dijo Julian seriamente.
—No, me temo que no. Ella me dijo que no iba nunca a la iglesia.
—Espero que haya podido decirle una palabra, Mildred —dijo Julian, clavando en mí lo que yo privadamente llamaba su mirada «abrasadora»—. Depositaremos nuestra confianza en usted para una labor pastoral allí.
—Oh, no creo que la vea nunca, si no es en el basurero —dije alegremente—. Quizá su marido venga a la iglesia. Muchos marinos son religiosos, según creo.
—«Se hacen a la mar en barcos: y realizan su oficio en grandes aguas; esos hombres ven la obra del Señor, y Sus prodigios en lo profundo» —dijo Julian a medias para sí mismo.
No quise enturbiar la belleza de estas palabras señalando que, hasta donde sabíamos, Rockingham Napier había consagrado la mayor parte de su servicio a organizar la vida social del almirante. Aunque sin duda muy bien podía haber visto las obras del Señor y Sus prodigios en lo profundo.
Nos levantamos de la mesa y Julian salió de la habitación. Iba a celebrarse una especie de reunión a las siete y media y yo oía ya las voces de algunos de los «muchachos» en el recibidor.
—Vayamos al trastero —dijo Winifred— y prepararé café en el hornillo de gas.
El trastero era un cuartito desordenadamente confortable que daba a la estrecha franja de jardín. El despacho de Julian estaba en la parte delantera del mismo lado de la casa, y la sala y el comedor en el otro lado. Arriba había varios dormitorios, así como desvanes y un cuarto de baño espacioso y frío. La cocina estaba en el sótano. Era realmente una casa muy grande para dos personas, pero el padre Greatorex, el coadjutor, un hombre ya maduro que se había ordenado en edad tardía, tenía su propio piso en Grantchester Square.
—Deberíamos hacer algo para alquilar la planta de arriba como apartamento —dijo Winifred, sirviendo un café que parecía té aguado—. Parece tan egoísta, injusto incluso, que vivamos aquí los dos solos cuando en estos momentos debe de haber tanta gente buscando alojamiento. Espero que el café esté bueno, ¿no, Mildred? Usted siempre lo hace tan bien…
—Delicioso, gracias —murmuré—. Estoy segura de que no les costaría encontrar un inquilino decente. Por supuesto que a usted le gustaría una persona de gustos afines. Podría poner un anuncio en el Church Times.
Al pensarlo, una multitud de candidatos idóneos pareció comparecer ante mí: viudas de canónigos, hijos de eclesiásticos, señoras anglocatólicas (que no fumaban), gente eclesial (comulgantes asiduos)..., todos ellos tan meritorios que resultaban casi fastidiosos.
—Oh, sí, claro, podríamos hacer eso. Pero a usted no le atrae la idea de mudarse aquí, ¿verdad, Mildred? —Sus ojos brillaron, suplicantes y ávidos como los de un perro—. Usted misma podría fijar el alquiler, querida. Sé que a Julian le gustaría tanto como a mí tenerla con nosotros.
—Es muy amable por su parte —respondí, hablando despacio para ganar tiempo, pues, por mucho cariño que le tuviera a Winifred, valoraba mucho mi propia independencia—, pero creo que es mejor que me quede donde estoy. Yo sólo sería una persona, yme imagino que tienen sitio para dos, ¿no?
—¿Una pareja, quiere usted decir?
—Sí, o dos amigas. Gente como Dora yyo, o más joven. Estudiantes, quizá.
A Winifred se le iluminó la cara:
—¡Oh, eso sería estupendo!
—O un coadjutor casado —sugerí, llena de ideas—. Sería ideal. Si el padre Greatorex consigue un puesto en el campo, como creo que pretende, Julian necesitará otro ayudante y podría ser que estuviera casado.
—Sí, desde luego, no todos ellos piensan como Julian.
—¿Ah, no? —pregunté, interesada—. No sabía que tuviese ideas claras al respecto.
—Bueno, en realidad nunca ha dicho nada —respondió vagamente Winifred—. Pero es mucho más grato que no se haya casado, es decir, grato para mí, aunque me hubiera gustado tener sobrinos y sobrinas. Y ahora —saltó hacia delante con uno de sus torpes movimientos impulsivos— tengo que enseñarle lo que la señora Farmer ha enviado para el bazar. Preciosidades. Estaré perfectamente abastecida para la primavera.
Lady Farmer era uno de los pocos miembros acaudalados de nuestra feligresía, pero como rebasaba los setenta, dudé de que su ropa fuese realmente apropiada para Winifred, que era mucho más delgada yno tenía su porte de elegancia confortablemente rellenita.
—Mire —desdobló los pliegues de un vestido de tarde de tafetán castaño con bordados y lo sujetó contra su cuerpo—, ¿qué le parece esto?
Tuve que reconocer que era una tela preciosa, pero el vestido era tan completamente Lady Farmer, que yo hubiera detestado usarlo y abdicar de la poca o mucha independencia que poseo.
—La señorita Enders puede estrechármelo donde sea necesario —dijo Winifred—. Servirá para cuando venga gente a cenar, ya sabe, el obispo o personas así.
Guardamos silencio un momento, como preguntándonos si era posible que pudiera acontecer algo semejante.
—Siempre queda la fiesta parroquial de navidades —sugerí.
—Ah, por supuesto. Servirá para eso. —Winifred pareció aliviada y volvió a hacer un bulto con el traje—. También hay un vestido sin mangas, ideal para ponerse por la mañana. ¿Cuánto debería pagarle? —preguntó con ansia—. Lady Farmer me ha dicho que puedo quedarme con lo que quiera, pero que tengo que pagar un precio justo para que el bazar obtenga ganancias.
Comentamos el asunto seriamente durante un rato y luego me levanté para irme.
Había luces en las ventanas de la señora Napier cuando me acerqué a la casa, y de su habitación llegaban voces alzadas en lo que parecía ser una discusión.
Entré en mi pequeña cocina y preparé el desayuno. Por lo general salía de casa a las nueve menos cuarto de la mañana y trabajaba para mis señoras hasta la hora del almuerzo. Después quedaba libre, pero siempre parecía encontrar un montón de cosas que hacer. Mientras deambulaba por la cocina, sacando vajilla y cubiertos, pensé, y no por primera vez, en lo agradable que era vivir sola. El tintineo de la tapita adornada contra la jarra de la leche me recordó a Dora y sus risitas, sus opiniones dogmáticas y la facilidad con que se tomaba a mal cualquier cosa. La tapita, que había sido idea suya, parecía encarnar todas las pequeñas irritaciones de su compañía, a pesar de que era una amiga querida y amable. «Evita las moscas y el polvo», decía, y naturalmente estaba en lo cierto, y sólo mi perversidad me inspiraba a veces deseos de arrojarla lejos con un ademán grandioso.
Más tarde, ya acostada, me sorprendí pensando en la señora Napier y en el hombre que había visto con ella.¿Tal vez era un colega antropólogo? Seguía oyendo sus voces en la habitación situada debajo de la mía, en un tono casi de pelea. Empecé a hacer cábalas sobre Rockingham Napier, sobre cuándo vendría y qué aspecto tendría. La cocina, los pisapapeles victorianos de cristal, el encanto..., y además estaba el elemento naval. Quizá llegase con un loro en una jaula. Supuse que, aparte de encuentros casuales en la escalera, probablemente él y yo no nos veríamos mucho. Claro que podría resultar algo engorroso el hecho de compartir el cuarto de baño, pero me esforzaría en resolver el problema. Decididamente me bañaría temprano para evitar conflictos. Tal vez me comprase una bata nueva y más favorecedora con la que no me importaría que me viesen, una bata larga, cálida y de color vistoso... Debí de quedarme dormida en ese momento, porque de lo siguiente de lo que tuve conciencia fue que me había despertado el portazo de la puerta de la calle. Encendí la luz y vi que era la una menos diez. Confié en que los Napier no fueran a ser trasnochadores y a organizar fiestas ruidosas. Quizá me estaba volviendo «solteril» y «rígida» en mis costumbres, pero me irritaba que me hubieran despertado. Estiré la mano hacia la pequeña estantería donde guardaba los libros de cocina y los religiosos, la lectura más reconfortante en la cama. Mi mano podría haber elegido Religio Medici, pero más bien me alegré de que hubiese escogido Cocina china,y pronto me adormilé, tranquilizada.
Capítulo 3
Transcurrieron varios días sin que volviese a ver a mi vecina, si bien la oía entrar y salir, y todas las tardes me parecía oír voces procedentes de su habitación. Se me ocurrió invitarla a tomar un café en algún momento, pero dudé, porque no sabía exactamente cómo darle a entender que aquello, desde luego, no iba a convertirse en algo frecuente. Quería mostrarme cortés más que amistosa. Un día apareció en el retrete un nuevo rollo de papel higiénico de calidad algo inferior, y también advertí que habían realizado una tentativa de limpiar el baño. No estaba tan limpio como me hubiera gustado; la gente no siempre sabe que limpiar debidamente un cuarto de baño puede ser una tarea bastante ardua.
—Supongo que ha sido ella —dijo la señora Morris, mi «asistenta», que venía dos veces por semana—. No tiene pinta de saber limpiar nada.
La señora Morris era una galesa que había llegado a Londres siendo una muchacha, pero aún conservaba su acento natal. Me maravilló, como de costumbre, su conocimiento secreto, pues, que yo supiera, todavía no le había visto el pelo a la señora Napier.
—La tetera está hirviendo, señorita —dijo ella, y supe que tenían que ser las once en punto, porque hacía este comentario tan regularmente que yo habría pensado que algo andaba mal si se hubiese olvidado de hacerlo.
—Ah, bien, entonces tomemos el té —dije yo, dando la respuesta que se esperaba de mí. Esperé a que la señora Morris dijera: «Hay una gota de leche en esta jarra», como decía siempre al descubrir lo que quedaba de la leche de la víspera, y a continuación todo estaba listo para nuestro té.
—Ayer estuve limpiando en la vicaría las habitaciones que van a alquilar —dijo ella—. La señorita Malory me explicó que le encantaría que usted viviese allí.
—Sí, ya lo sé, pero creo que es mejor que me quede aquí.
—Sí, en efecto, señoritaLathbury. No estaría nada bien que usted viviese en la vicaría.
—Bueno, el padre Malory y la señoritaMalory son amigos míos.
—Sí, pero no estaría bien. Si la señoritaMalory tuviera que marcharse ahora...
—¿Usted cree que no sería respetable? —pregunté.
—¿Respetable? —La señora Morris se puso rígida y enderezó el sombrero de fieltro oscuro que siempre llevaba puesto—. No soy yo quien debe decirlo, señoritaLathbury. Pero no es natural que un hombre no esté casado.
—Los clérigos no siempre quieren casarse —expliqué—, o creen que es mejor no hacerlo.
—Fuertes pasiones, ¿no es eso? —murmuró oscuramente—. Comiendo carne, ya ve, lo dice la Biblia. No es que ahora tengamos mucho de eso. Podría entenderse si él fuera un pastor de verdadcomo el padre Bogart —prosiguió, nombrando al sacerdote de la iglesia católica de nuestro barrio.
—Pero, señora Morris, usted es una feligresa asidua. Creí que le gustaba el padre Malory.
—Oh, sí, realmente no tengo nada contra él, pero no está bien.
Terminó su té y se acercó al fregadero.
—Voy a fregar estas cosas.
Observé su espalda tiesa e inflexible, que apenas parecía encorvarse, a pesar de que el fregadero era bajo.
—¿Le ha disgustado algo? —pregunté—. ¿Algo del padre Malory?
—Oh, señorita. —Volvió la cara hacia mí, con las manos rojas y goteando agua caliente—. Es esa vieja cosa negra que lleva en la cabeza en la iglesia.
—¿Se refiere al birrete? —pregunté, perpleja.
—No sé cómo lo llama. Es como un sombrerito.
—¡Pero hace años que usted va a Saint Mary! —dije—. A estas alturas debería haberse acostumbrado.
—Bueno, fueron mi hermana Gladys y su marido, que han pasado unos días en casa. El domingo por la tarde les llevé a la iglesia y no les gustó ni pizca, y tampoco el incienso. Dijeron que era el rito católico o algo así, y que en un santiamén acabaríamos besándole los pies al papa.
Se sentó con el trapo en las manos. Parecía tan preocupada que tuve que reprimir una sonrisa.
—Claro que Evan y yo —prosiguió— hemos ido siempre a Saint Mary porque está cerca, pero no es la iglesia a la que yo iba de pequeña y en donde estaba el señor Lewis de vicario. Él no tenía incienso ni llevaba ese sombrero negro.
—No, no creo que lo llevase —asentí, porque conocía la ciudad costera de la que ella provenía y me acordé de la iglesia «inglesa», insólita entre otras tantas capillas, con los diez mandamientos en galés y en inglés a ambos lados del altar y un oficio especial los domingos por la mañana para los visitantes. No recordé que esperaran o recibiesen «privilegios católicos».
—Siempre he sido devota —dijo con orgullo la señora Morris—. Nunca he estado en la capilla, aunque una vez fui a la conmemoración de Ebenezer, pero no quiero tener nada que ver con ningún papa. ¡Besarle los pies, nada menos!
Me miró, medio riéndose, sin estar plenamente convencida de que Gladys y su marido no le habían dicho aquello en broma.
—En San Pedro de Roma —le expliqué— hay una estatua a la que los fieles le besan un dedo del pie. Pero eso sólo lo hacen los católicos romanos —añadí en tono alto y claro—. ¿No se acuerda de aquellos sermones dominicales del año pasado en que el padre Malory habló del papa?
—¿Las mañanas de domingo, quiere decir? —rió burlonamente—. Eso está muy bien, ponerse en pie y hablar del papa. Muchas podríamos hacer eso mismo. ¿Pero quién prepara la comida del domingo?
Esta pregunta no parecía requerir o esperar respuesta, y las dos reímos, un par de mujeres contra toda la raza de hombres. La señora Morris se secó las manos, rebuscó en el bolsillo de su delantal y sacó un aplastado paquete de cigarrillos.
—Vamos a fumarnos un pitillo, sin más —dijo alegremente—. Voy a decirle a Gladys lo que usted me ha dicho, señorita Lathbury, de que no es más que una estatua.
No pensé que hubiese cosechado un éxito inmejorable en mi tentativa de instruir a la señora Morris en las diferencias entre la Iglesia católica y la nuestra, pero tampoco creí que Julian Malory lo hubiera hecho mucho mejor.
Cuando se marchó me tomé para almorzar un huevo pasado por agua, y me estaba preparando un café cuando llamaron a la puerta de la cocina.
Era la señora Napier.
—He venido a preguntarle algo bastante embarazoso —dijo sonriendo.
—Bueno, entre y tome un café conmigo. Ahora mismo lo estaba preparando.
—Gracias, no me vendría mal.
Fuimos al cuarto de estar y encendí el fuego. Ella miró alrededor con verdadero interés y curiosidad.
—Bastante bonito —dijo—. Supongo que es lo mejor de la rectoría, ¿no?
—La mayor parte —respondí—. Y alguna que otra cosa que he comprado.
—Oiga —dijo bruscamente—, me gustaría saber si su asistenta, la mujer que ha estado aquí esta mañana, podría venir también a mi casa. ¿Quizá las mañanas en que usted no está?
—Yo diría que estará encantada de tener más trabajo —dije—, y es muy eficiente. Va a la vicaría alguna que otra vez.
—Oh, la vicaría. —Mi vecina hizo una mueca—. ¿Vendrá el vicario?
—Puedo pedírselo, si quiere —dije seriamente—. Él y su hermana son amigos míos.
—¿Entonces no está casado? Es uno de ésos..., quiero decir —agregó para disculparse, como si hubiera dicho algo que pudiese ofenderme—, ¿uno de los que no se casan?
—Verá, es soltero, tiene unos cuarenta años y no creo que se case ya.
Tuve la impresión de que últimamente había dedicado tanto tiempo a hablar del celibato del clero en general y de Julian Malory en particular, que estaba un poco cansada del tema.
—Es ahora cuando estallan —rió la señora Napier—. Siempre he pensado que los curas necesitan esposas para que les ayuden en la labor parroquial, pero me imagino que casi toda su feligresía se compone de devotas maduras sin mucho que hacer, así que está bien. Santurronas, ya sabe.
Sentí que la señora Napier no me caía más simpática que el día en que nos conocimos, y estaba manchando de ceniza mi alfombra recién barrida.
—¿Volverá pronto su marido? —pregunté, por romper el silencio un tanto violento que se había producido.
—Oh, sí —contestó con aire despreocupado. Aplastó el cigarrillo contra un platito que no estaba destinado a ser un cenicero y empezó a deambular por la habitación—. Sé que parecerá espantoso —dijo, de pie junto a la ventana—, pero en realidad no espero su llegada con demasiada impaciencia.
—Oh, probablemente porque no le ha visto desde hace algún tiempo —comenté con tono vivo y sensato.
—Eso no cambia las cosas. Hay algo más.
—Pero seguramente todo irá sobre ruedas cuando esté aquí y lleven unos días juntos —dije, y empecé a sentir la insuficiencia que una mujer soltera e inexperta debe de sentir siempre que habla de estas cosas.
—Quizá. Pero somos tan distintos… Nos conocimos en una fiesta durante la guerra y nos enamoramos de esa manera estúpidamente romántica tan frecuente en aquel entonces. Ya sabe...
—Sí, supongo que así era.
En los tiempos en que trabajaba en la censura había leído que la gente se enamoraba así, y algunas veces había sentido ganas de intervenir y decirles que esperasen un poquito hasta que estuvieran completamente seguros.
—Rockingham es bastante apuesto, desde luego, y a todo el mundo le parece encantador y divertido. Tiene algún dinero propio y hace sus pinitos en la pintura. Pero fíjese —se volvió hacia mí con semblante muy serio—, no sabe una palabra de antropología y no le importa lo más mínimo.
La escuché desconcertada, en silencio.
—¿Acaso debería? —pregunté estúpidamente.
—Bueno, hice aquel viaje científico a África cuando él estaba fuera y conocí a Everard Bone, que estaba allí en el ejército. Es antropólogo también. Puede ser que lo haya visto en la escalera.
—Ah, sí, creo que sí. Un hombre alto y rubio.
—Hemos trabajado mucho juntos, y eso crea un vínculo especial, el haber trabajado con una persona me refiero. Rockingham y yo no lo tenemos.
¿Siempre le llamaba Rockingham?, me pregunté sin que viniera a cuento. Sonaba muy formal, y sin embargo era difícil encontrar una abreviatura adecuada, a menos que uno le llamase Rocky o utilizase algún otro nombre.
—Pero sin duda usted y su marido tendrán otras cosas en común, quizá más profundas y más duraderas que su trabajo, ¿no? —pregunté, pensando que debía procurar participar en aquella conversación delicada.
Ciertamente no me agradaba la idea de que quizá tuviera también esas otras cosas en común con Everard Bone. No creía, en efecto, que me gustase el tal Everard, si era la persona que yo había visto en la escalera. Su nombre, su nariz puntiaguda y elaire presumido que a veces tienen los rubios me habían predispuesto contra él. Además, y aquí estaba dispuesta a reconocer que yo era una anticuada y no sabía nada de las costumbres de los antropólogos, no me parecía totalmente correcto que trabajasen juntos mientras Rockingham Napier estaba sirviendo a su patria. En este punto se impuso por sí misma la imagen de las oficiales Wren, con esos uniformes blancos que les sientan tan mal, pero la rechacé resueltamente. Fuera lo que fuese lo que él había tenido que hacer, estaba sirviendo a su patria.
—Naturalmente —continuó mi vecina—, cuando te enamoras, todo lo que tiene la otra persona te parece delicioso, sobre todo si pone de manifiesto la diferencia entre los dos. Rocky es muy ordenado y yo no.
Así que ahora podía llamarle Rocky. El diminutivo le volvía en cierto modo más humano.
—Debería usted ver el revoltijo de objetos que hay en mi mesilla de noche: cigarrillos, cosméticos, aspirinas, vasos de agua, La rama de oro,una novela policíaca, cualquier cosa de la que me encapricho. Al principio a Rocky le parecía encantador, pero al cabo de un tiempo le sacaba de quicio aquel desorden.
—Me figuro que sucede así —dije—. Uno debería cuidar esos pequeños detalles.
La tapa de Dora encima de la jarra de la leche, su amor por los platos de baquelita y todas las cosas irritantes que yo misma hacía sin fijarme en ello... A lo mejor hasta mis libros de cocina al lado de mi cama podían sacar de quicio a alguien.
—Aunque no es más que un detalle —añadí—, y no debería afectar a una relación más íntima.
—Usted no se ha casado, por supuesto —dijo poniéndome en mi sitio entre las filas de mujeres excelentes—. Oh, en fin... —Se encaminó hacia la puerta—. Supongo que cada cual debe seguir su camino. En eso se convierte la mayoría de los matrimonios, y podría ser peor.
—Oh, no diga eso —repliqué, en defensa de todas las ideas románticas de los solteros—. Estoy segura de que todo se arreglará.
Ella se encogió de hombros.
—Gracias por el café, de todas formas, y por su actitud comprensiva. Debería disculparme por hablarle de este modo, pero se supone que la confesión es buena para el alma.
Murmuré algo, pero no creía haber sido particularmente comprensiva y, sin duda, no había sentido comprensión, porque las personas como los Napier no figuraban todavía en el catálogo de mis experiencias. Me sentía mucho más a gusto con Winifred y Julian Malory, con Dora Caldicote y las personas dignas, aunque poco interesantes, con quienes trataba en mi trabajo o en relación con la Iglesia. Las parejas de casados que yo conocía parecían bastante contentas o, si no lo estaban, no hablaban de sus dificultades con gente relativamente desconocida. No hacían, sin duda alguna, mención de que cada uno «siguiera su propio camino», pero ¿cómo sabía yo realmente que no lo hacían? La pregunta me suscitó pensamientos y dudas inquietantes, y para distraerme encendí la radio. Pero era un programa de mujeres, y todas ellas se mostraban tan casadas y espléndidas, con una vida tan plena y al mismo tiempo tan bien organizada, que me sentí más solteril e inútil que de costumbre. La señora Napier debía de andar muy escasa de amistades si no lograba encontrar a nadie mejor que yo para hacer confidencias, pensé. Por fin bajé a ver si había correo. No había ninguna carta para mí, pero sí dos para mi vecina, y por lo escrito en uno de los sobres supe que su nombre de pila era Helena. Sonaba algo anticuado y solemne, y no era en absoluto la clase de nombre que yo hubiera imaginado para ella. El hecho de que se llamara así quizá fuese un buen presagio para el futuro.