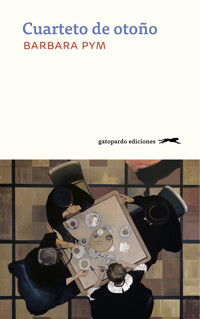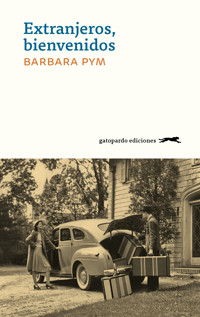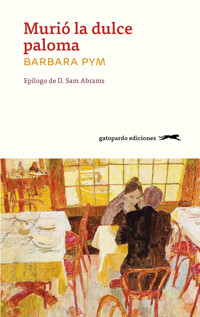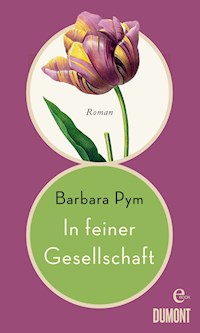Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gatopardo ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una encantadora comedia de costumbres sobre la amistad entre dos mujeres y la búsqueda del amor en una sociedad conformista. Jane Cleveland y Prudence Bates forman, por edad y temperamento, una extraña pareja de amigas. Jane tiene cuarenta y un años, está casada con un clérigo y lleva una vida plácida pero anodina. Desempeña sin gracia y sin entusiasmo el papel de ama de casa; atrás quedan sus años de docencia en Oxford. Su aspecto torpe y descuidado contrasta con el de Prudence, una mujer independiente, atractiva y elegante con un largo historial amoroso que, a sus veintinueve años, ha alcanzado una edad «crítica para una mujer que aún no se ha casado». Corren los años cincuenta del siglo pasado y, según la mentalidad de la época, está a punto de pasar de soltera con pretendientes a solterona sin remedio. Con la mejor voluntad, Jane decide resolver el problema y buscar al hombre apropiado para su amiga. Utilizando como excusa una partida de whist, Jane invita a Prudence a su parroquia rural con la secreta esperanza de que entable un idilio con Fabian Driver, un viudo apuesto y solitario. Sin embargo, Jane descubrirá que el papel de casamentera puede llegar a ser tanto o más complicado que el de ama de casa. En esta deliciosa comedia de costumbres, Barbara Pym retrata la amistad de dos mujeres cuyos destinos se ven constreñidos por los convencionalismos de la clase media británica. La crítica ha dicho... Barbara Pym es una auténtica joya y en sus páginas encontramos esa dulce locura que se esconde en nuestra vida cotidiana. Anne Tyler «Esta comedia de costumbres es un feliz recordatorio de lo buena que es Barbara Pym. Una joya.» The Times «Antes leería una nueva novela de Barbara Pym que una nueva novela de Jane Austen.» Philip Larkin
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
Jane y Prudence
Jane y Prudence
barbara pym
Traducción de Ana Mata Buil
Título original: Jane and Prudence
Copyright © the Estate of Barbara Pym, 1953
© de la traducción: Ana Mata Buil, 2009
© de esta edición: Gatopardo ediciones S.L.U., 2022
Rambla de Catalunya, 131, 1º-1ª
08008 Barcelona (España)
www.gatopardoediciones.es
Primera edición: septiembre, 2022
Diseño de la colección y de la cubierta: Rosa Lladó
Imagen de la cubierta: Inside Out © 2022 Nigel Van Wieck /
Licensed by AFNYLAW.com
Imagen de la solapa: © Mayotte Magnus
Imagen del interior: © The Barbara Pym Society
Traducciones de los versos del interior: págs, 15, 148 y 295:
© Carlos Pujol, Pre-Textos, Madrid/ Buenos Aires/Valencia, 2006;
págs, 186 y 277: © Alejandro Valero, Hiperión, Madrid, 1995; pág, 224;
© E. Cavacciolo -Trejo,
Ediciones 29, Barcelona, 1986; pág, 263:
© Purificación Ribes, Cátedra, Madrid, 1996.
eISBN: 978-84-124869-7-1
Impreso en España
Queda rigurosamente prohibida, dentro de los límites establecidos por la ley, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
La joven Barbara Pym fotografiada en los años treinta.
Índice
Portada
Presentación
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Barbara Pym
Otros títulos publicados en Gatopardo
Capítulo 1
Jane y Prudence salieron a dar un paseo por el jardín de la facultad antes de la cena. Su alegre conversación surgía a borbotones, pues Oxford es una delicia en pleno verano y los retazos de edificios que veían entre los árboles y el río que corría junto a ellas evocaban recuerdos de otros tiempos.
—¡Qué bonitas son esas candelillas! —suspiró Jane—. Y yo que pensaba que Nicholas tenía los ojos del mismo color... Pero supongo que un hombre de mediana edad (porque eso es lo que es ya mi pobre marido) no puede tener los ojos del azul intenso de las candelillas.
—Pues esas rosas blancas siempre me recuerdan a Laurence —dijo Prudence, retomando el hilo de su conversación—. Me acuerdo de que una vez vino a buscarme y me regaló una rosa blanca. ¡Y la señorita Birkinshaw lo vio desde la ventana! Fue como en La bella y la bestia—añadió—. Aunque no lo digo porque Laurence fuera feo. Siempre me pareció bastante atractivo.
—Pero tú sí que parecías la Bella, Prudence —dijo Jane con afecto—. ¡Ay, los días de vino y rosas! Dónde quedan ya...
—Y pensar que no sabíamos valorar el buen vino —comentó Prudence—. ¡Qué inocentes éramos entonces! ¡Y qué felices!
Continuaron paseando sin hablar, y con su silencio rindieron un breve tributo a su juventud perdida.
Prudence Bates tenía ya veintinueve años, una edad que a menudo se considera crítica para una mujer que aún no se ha casado. Jane Cleveland tenía cuarenta y uno, una edad que puede proporcionar compensaciones que ni siquiera sospecha la ansiosa mujer de veintinueve. Si formaban una pareja muy poco común para ir paseando juntas a una reunión de antiguas alumnas, donde la edad de las amigas suele diferir en uno o dos años como mucho, era porque su relación había empezado como la de maestra y discípula. Durante dos años, cuando el trabajo de su esposo había requerido que se mudaran a las afueras de Oxford, Jane había regresado a su antigua facultad para ayudar a la señorita Birkinshaw impartiendo clases de filología inglesa. Prudence había sido su alumna y, desde entonces, también su amiga. Jane había disfrutado mucho durante esos dos años, pero después se habían trasladado a una parroquia de las afueras de Londres, «y ahora —pensó la mujer mientras desplazaba la mirada por la mesa durante la cena— estoy otra vez donde empecé. Soy una de tantas antiguas alumnas que se han casado con un clérigo». Visualizó la lista de la revista Chronicle, debajo del epígrafe «Bodas»: «Cleveland-Bold», o, más bien, «Bold-Cleveland», porque las mujeres tenían preferencia y sus maridos solo existían en relación con ellas: «Jane Mowbray Bold con Herbert Nicholas Cleveland». Y después, tras un intervalo, «Jane Cleveland (Bold) ha dado a luz a una hija (Flora Mowbray)».
Cuando Nicholas y ella estaban prometidos, le encantaba la idea de ser la esposa de un clérigo, una tradición que empezaba con Trollope y se extendía a lo largo de todas las novelistas victorianas hasta las mujeres actuales, divertidas y valientes, que sabían llevar la casa y cuidar de sus familias con muy poco dinero y que a veces escribían artículos sobre el tema en la revista parroquial Church Times. Pero no había tardado en desilusionarse. La primera parroquia de Nicholas estaba en una localidad en la que Jane había encontrado escasos puntos en común con las mujeres maduras que abundaban entre los feligreses. La espontaneidad de Jane y su fantástica imaginación no eran valoradas en aquel ambiente; al parecer, lo que se requería eran otras cualidades que ella no poseía ni creía que pudiera adquirir jamás. Y después, cuando pasaron los años y llegó al convencimiento de que Flora sería su única hija, volvió a ser consciente de su fracaso, porque su imagen mental de la esposa del pastor incluía una familia numerosa victoriana como las de las novelas de la señorita Charlotte M. Yonge.
—Por lo menos he tenido a Flora, aunque aquí todo el mundo tiene como mínimo dos hijos —dijo, como si pensara en voz alta sin importarle quién estuviera a su lado.
—Yo no —contestó Prudence con frialdad, porque esas situaciones le recordaban que seguía soltera. Sin embargo, lo cierto era que las mujeres de veintinueve o treinta años, o incluso mayores, todavía podían casarse, y lo hacían, según los anuncios del Chronicle. Habría preferido que Jane no dijera esas cosas en voz tan alta y convincente, una voz que habría sido más adecuada para dirigirse a los feligreses. Además, ¿por qué no se había tomado la molestia de cambiarse de ropa para la cena de antiguas alumnas en lugar de aparecer con ese traje de franela gris de falda ancha? Jane era bastante guapa, con ojos grandes y un pelo corto, fuerte y rizado, pero vestía fatal. No se podía culpar a nadie por pensar que todas las mujeres universitarias fueran fantoches, pensó Prudence, después de repasar con la mirada la retahíla de vestimentas curiosas y personas todavía más curiosas que la rodeaban, todas ellas con la cara lavada y sin arreglar, el cabello ralo y la ropa pasada de moda; y lo mejor era que casi todas estaban casadas... Eso era lo más extraño y desconcertante de todo.
«Esta noche Prudence está preciosa —pensó Jane—. Parece salida de una revista femenina, tan “sofisticada” y con ese vestido rojo que realza su piel pálida y su pelo oscuro.» Era francamente insólito que siguiera soltera. Al verla uno se preguntaba si en verdad era mejor haber amado y olvidado que no haber amado nunca, pues la pobre Prudence parecía haber tenido que olvidar demasiadas veces. Aunque había despertado (y seguía despertando) mucha admiración, tenía una increíble tendencia a tener relaciones amorosas insatisfactorias, hasta tal punto que empezaba a convertirse en una mala costumbre. Su última pasión no parecía mucho más adecuada que las anteriores. Se había fijado en alguien de su trabajo, recordó Jane, aunque sabía poco más porque no se había atrevido a pedirle detalles. Sin duda esos detalles saldrían a relucir más tarde, al anochecer, como cuando eran estudiantes y se hacían confidencias mientras tomaban un vaso de leche con cacao u Ovaltine 1 en el dormitorio de una de ellas, salvo que ahora tendrían que contentarse con una montaña de cigarrillos sin el inocente consuelo de una bebida caliente.
—Así que todas os habéis casado con clérigos —comentó la señorita Birkinshaw en voz alta desde su lugar presidencial—. Tú, Maisie, y Jane y Elspeth y Sybil y Prudence...
—No, señorita Birkinshaw —rectificó irritada Prudence—. Yo no me he casado.
—Claro, ahora me acuerdo... Eleanor Hitchens, Mollie Holmes y tú sois las únicas de vuestra promoción que no os habéis casado.
—Lo dice de una forma que parece definitiva —intervino Jane—. Estoy segura de que aún hay esperanza para ellas.
—Bueno, Eleanor tiene su empleo en el ministerio, y Mollie tiene el organismo y los perros, y Prudence también tiene su trabajo...
El tono de la señorita Birkinshaw perdió un poco de fuelle y abandonó el retintín, ya que se dio cuenta de que nunca conseguía recordar qué hacía Prudence en cada momento. Le encantaba cuando podía etiquetar a sus alumnas con facilidad: las esposas de los clérigos, las otras mujeres casadas y las que se habían «realizado» por caminos menos evidentes, como escribir novelas, colaborar con la beneficencia o hacer carrera en la Administración pública. ¿A lo mejor era a eso a lo que se dedicaba Prudence?, pensó la señorita Birkinshaw esperanzada.
«Podría haber dicho, “y Prudence también tiene sus escarceos amorosos”», pensó Jane en ese momento, porque sin duda le servían de ocupación tanto o más que cualquier otra cosa.
—Tu trabajo debe de ser muy interesante, Prudence —continuó la señorita Birkinshaw—. No suelo preguntar a las personas que tienen trabajos como el tuyo qué es lo que hacen exactamente.
—Digamos que soy la ayudante personal del catedrático Grampian —dijo Prudence—. Es un poco difícil de explicar. Me encargo de toda la parte rutinaria de su trabajo: buscar las reseñas de los libros en la prensa y ese tipo de cosas.
—Debe de ser maravilloso tener la sensación de que participas en su labor, aunque sea como ayudante —dijo una de las mujeres que estaba casada con un clérigo.
—Apuesto a que le escribes buena parte de sus libros —comentó otra—. Siempre pienso que una tarea así debe de servir de compensación por no estar casada —añadió con voz condescendiente.
—No me hace falta compensación —contestó Prudence alegremente—. Muchas veces pienso que estar casada debe de ser una lata. Tengo un piso que me gusta y estoy tan acostumbrada a vivir sola que creo que no sabría qué hacer con un marido.
«Pero si a un marido le puedes contar las tonterías que te pasan por la cabeza; además, te lleva las maletas y es quien deja propina en los hoteles», pensó Jane de inmediato. Aunque lo cierto era que, si bien hacía todas esas cosas, Nicholas era mucho más que eso.
—Me encanta ver que algunas de mis alumnas han seguido en el mundo académico —dijo la señorita Birkinshaw con cierta melancolía, porque había muy pocas que lo hubieran hecho. Tenía entendido que el catedrático Grampian era una especie de economista o historiador. Escribía ese tipo de libros que seguramente no leía nadie.
—Aquí estamos todas reunidas alrededor de usted, señorita Birkinshaw —dijo Jane—, y ninguna ha cumplido del todo sus sueños de juventud.
Por un instante, casi lamentó haber dejado a medias su «trabajo de investigación» —¿no lo había llamado Virginia Woolf «la influencia de algo sobre alguien»?—, que había quedado inconcluso a causa de su temprano matrimonio. Hasta le costaba recordar el tema del trabajo... Donne y su influencia en otro poeta posterior y más oscuro, ¿verdad? ¿O era un estudio sobre el tocayo de su esposo, el poeta John Cleveland? Cuando se hubiera acomodado del todo en la nueva parroquia a la que iban a mudarse en breve, repasaría sus apuntes una vez más. En el campo tendría mucho más tiempo para dedicarse a su investigación.
La señorita Birkinshaw parecía una escultura de marfil antigua, pensó Prudence, sin edad, inmaculada, con ese lazo en la garganta... Había permanecido tal cual a lo largo de muchas generaciones de alumnas que habían estudiado literatura inglesa bajo su tutela. ¿Habría amado alguna vez? Era imposible pensar que no. Sin duda tuvo al menos una fantástica historia trágica y romántica hacía mucho tiempo. Seguro que habían asesinado a su novio o había muerto de fiebres tifoideas, o a lo mejor ella, una mujer nueva, ávida de conocimiento, lo había rechazado para dedicarse a Donne, Marvell y Carew...
Si el tiempo y el espacio nos sobraran,
tu recato no fuera ningún crimen...2
Pero el espacio nunca sobraba ni tampoco el tiempo, y la gran obra de la señorita Birkinshaw sobre los poetas metafísicos del siglo xvii continuaba inacabada y tal vez permanecería siempre así. Y el amor de Prudence hacia Arthur Grampian, o como quisieran llamarlo (quizá «amor» fuera un término demasiado elevado), continuaba existiendo mientras el tiempo se le escapaba de las manos...
—En fin, Jane, me he enterado de que tu esposo va a cambiar de parroquia —dijo la señorita Birkinshaw, llevando los hilos de la conversación por otros derroteros—. Lo leí en el Church Times. Te encantará vivir en el campo. Además, la catedral de la zona está muy cerca.
—Sí, nos mudamos en septiembre. Será como una novela de Hugh Walpole —dijo Jane con entusiasmo.
—Por desgracia, esa catedral es bastante moderna —dijo una de las mujeres casadas con un clérigo—. Y tiene un canónigo que no me gusta nada...
—Nunca me he parado a pensar si me importan los canónigos —contestó Jane algo airada.
—Lo que el uno aborrece, al otro... —empezó a decir la esposa de otro párroco, aunque dejó la frase sin terminar, lo cual pareció poco acertado, y tampoco el rotundo comentario de Jane sirvió para enmendarlo:
—¡Os aseguro que no hay nada de eso!
—El sitio al que vais a mudaros es pequeño y encantador —dijo la señorita Birkinshaw—. Aunque quizá ha crecido desde la última vez que estuve allí. Entonces apenas era una aldea.
—Creo que ahora está muy dejado —comentó alguien con malicia—. Esos pueblos cercanos a Londres ya no son lo que eran.
—Bueno, espero que sea mejor que los barrios residenciales —dijo Jane—. La gente será más abierta y simpática.
—Tu marido tendrá que andarse con cuidado —dijo otra de las esposas de los clérigos—. Nosotros tuvimos que superar muchos escollos cuando nos mudamos al pueblo en el que vivimos ahora. La iglesia no era tan «católica» como pensábamos y los feligreses no veían los cambios con buenos ojos.
—Bueno, no pretendemos hacer cambios radicales —dijo Jane—. Cerca de nuestra parroquia hay una iglesia que se construyó hace poco tiempo y es donde se han realizado todas las innovaciones. El vicario estudió con mi marido.
—Y tu hija Flora estará con nosotras el trimestre que viene —intervino la señorita Birkinshaw—. Me encanta que las hijas sigan los pasos de sus madres.
—Ah, sí. Reviviré mis años en Oxford gracias a ella —dijo Jane suspirando.
Se oyó un ruido de sillas y después se hizo un silencio. La señorita Jellink, la decana, se había levantado. Todas las mujeres reunidas bajaron la cabeza a modo de saludo.
—Benedicto benedicatur—dijo la señorita Jellink regodeándose en las palabras, como si las analizara.
Tomaron el café en el salón de actos y luego fueron a la capilla del pequeño edificio con tejado de zinc que había entre los árboles, en el otro extremo de los jardines. Jane cantó con todo su corazón, pero Prudence permaneció callada a su lado. Todo el asunto de la religión carecía de significado para ella. Sin embargo, le resultaba en cierto modo reconfortante el sonido aflautado de las voces femeninas aficionadas entonando juntas el himno vespertino. Tal vez era porque la transportaba a sus años de estudiante, cuando el amor —aunque algunas veces no fuera correspondido y otras resultara insatisfactorio— se vivía en románticas circunstancias o al menos rodeado por el entorno idílico de los antiguos muros de piedra, los ríos, los jardines e incluso las salas de lectura de las grandes bibliotecas.
Después de la oración pasearon un poco más por los jardines hasta que anocheció y, a continuación, se reunieron en distintos dormitorios para seguir contándose chismes y confidencias.
Jane se acercó corriendo a la ventana y desde allí observó el río y la torre levemente visible por entre los árboles. Le habían dado la misma habitación que había ocupado en el tercer curso de carrera, de modo que aquel paisaje estaba cargado de recuerdos. Desde allí había visto a Nicholas llegar en bicicleta por el camino en una época en la que ni siquiera soñaba con hacerse clérigo. Aunque, al percatarse de que entraba en el vestíbulo de la residencia sin quitarse las pinzas con las que se sujetaba los pantalones para no mancharse con la cadena, Jane podría haber caído en la cuenta de que acabaría consagrándose al Señor. Lo recordaba de forma muy vívida, pedaleando por el camino sin perder de vista ni un instante la ventana, casi como si temiera que fuese la propia señorita Jellink y no Jane quien lo estuviera observando desde allí.
Prudence también conservaba muchos recuerdos de su época de estudiante. Laurence y Henry y Philip, ¡había tantos! Porque había tenido muchos admiradores y ahora mentalmente los veía subir todos juntos por el camino, formando una enorme amalgama, cuando en realidad habían llegado cada uno por separado. Si se hubiera casado con Henry, pensó Prudence, que ahora era profesor de lengua inglesa en la Universidad Provincial, o con Laurence, que trabajaba en la empresa de su padre en Birmingham, o incluso con Philip, un joven bajo y con gafas que hablaba de coches de forma tan seria y aburrida... Pero a Philip lo habían matado en el norte de África porque sabía demasiadas cosas sobre tanques... Las lágrimas que nunca había derramado por él cuando estaba vivo inundaron los ojos de Prudence.
—Pobre Prude... —dijo Jane cálidamente, pues no sabía qué decir. ¿Por quién lloraba? ¿Sería por el doctor Grampian?—. Pero al fin y al cabo está casado, ¿no? Me refiero a que, aunque no la hayas visto nunca, en algún lugar estará su esposa... Si ella muriera sería diferente. Entonces la cosa podría funcionar.
Un viudo, eso era lo que hacía falta, si conseguían encontrarlo. Un viudo sería ideal para Prudence.
—Estaba pensando en el pobre Philip —dijo Prudence con frialdad.
—¿En el pobre Philip? —Jane frunció el entrecejo. No recordaba que hubiera existido nadie llamado Philip—. Esto..., ¿quién...? —empezó a preguntar.
—¡Ah, es imposible que te acuerdes! —dijo Prudence mientras encendía otro cigarrillo—. Me ha venido a la cabeza mientras miraba por la ventana, pero hacía años que no pensaba en él.
—Normal. Supongo que ahora solo puedes pensar en Adrian Grampian —comentó Jane.
—No se llama Adrian. Se llama Arthur.
—Ay, sí, Arthur, perdona.
«¿Cómo puede alguien enamorarse de un tal Arthur? —se preguntó Jane—. Bueno, todo es posible.» Empezó a repasar los Arthur famosos de la historia y la literatura. Por supuesto, inmediatamente se acordó del rey Arturo y los caballeros de la Tabla Redonda, pero reconoció que en la actualidad ese nombre no era de los más habituales. Tenía un descolorido aire victoriano.
—No es tanto por lo que hay entre nosotros, sino más bien por lo que «no hay» —dijo Prudence—. Lo que me hace tanto daño es la relación negativa, la falta absoluta de relación. No sé si me explico.
—Bueno, puede resultar ventajoso mantener una relación negativa con alguien —dijo Jane, que intentaba animar a su amiga por todos los medios—. Te aseguro que, como esposa del párroco, me veo obligada a tener una relación negativa con mucha gente. De lo contrario, la vida sería casi insoportable.
—Pero no es lo mismo —contestó Prudence con paciencia—. Estoy segura de que debajo de todo esto hay algo, algo positivo...
Jane tuvo que contener un bostezo, pero apreciaba mucho a Prudence y quería hacer todo lo que estuviera en su mano por ella. Cuando se instalara en la nueva parroquia, la invitaría a quedarse con ellos varios días; no un fin de semana, sino una buena temporada. Los aires nuevos y las caras nuevas del lugar la ayudarían mucho y, además, incluso podría desempeñar alguna tarea manual que le sirviera de entretenimiento: cuidar del jardín o del huerto, hacer algo al aire libre... Pero un simple vistazo a las manos pequeñas y aparentemente inútiles de Prudence, con sus largas uñas pintadas de rojo, la convenció de que quizá no fuera tan buena idea. Nada de jardinería, pues. Lo que necesitaba era un viudo.
1. Marca de productos con sabor a leche malteada, azúcar y suero de leche. (N. de la T.)
2. Versos del poema «A su recatada amante», de Andrew Marvell. (N. de la T.)
Capítulo 2
Yo creía que un montón de feligreses saldrían a recibirnos —dijo Jane mientras miraba por la ventana, por encima de los arbustos de laurel—. Pero está todo desierto.
—Esas cosas solo pasan en las obras de tus escritores favoritos —le contestó su marido con tono indulgente, porque su esposa era una apasionada lectora de novelas, quizá demasiado apasionada para ser la mujer de un pastor—. Te aseguro que es mejor que nos instalemos antes de empezar a tratar con la gente. Le dije a Lomax que se pasara por nuestra casa después de la cena, tal vez para tomar un café.
Miró a su mujer con los ojos llenos de esperanza.
—Sí, ya sé que tengo que preparar la cena —dijo Jane, algo cansada—, y puede que hasta haya café por algún rincón. Supongo que también podríamos ofrecerle té al señor Lomax, aunque aquí no es lo más común. Me pregunto si mantenemos ese hábito tan poco corriente de ofrecer té en lugar de café después de una comida porque somos personas de costumbres o porque somos unos excéntricos... No me gustaría que pensara que estamos siendo condescendientes con él porque su iglesia no es tan antigua como la nuestra...
—Bueno, está claro que el café mantiene despierto —dijo Nicholas sin que viniera al caso.
—Para pasarse la noche en vela pensando en el próximo sermón —comentó Jane—. Puede que no sea tan mala idea.
—¿Qué vamos a cenar? —preguntó su marido.
—Flora está en la cocina, desempaquetando parte de la vajilla. Podríamos abrir una lata de conservas —contestó Jane como si fuera algo rarísimo, cuando sin duda no lo era—. A decir verdad, creo que es lo que vamos a tener que hacer. Pero me parece que hay café por alguna parte. A ver si consigo encontrarlo a tiempo. ¿Crees que vendrá con la señora Lomax?
—No. Que yo sepa, no está casado —dijo Nicholas algo ausente—. Aunque hace mucho tiempo que no nos vemos. Ayer, cuando hablamos, nuestra conversación se centró en los asuntos de la parroquia. Recuerdo que en Oxford era bastante partidario del celibato.
—Si me lo permites, te diré que recuerdo que era un joven enclenque y con gafas —añadió Jane—. A lo mejor pensó que no le quedaban muchas esperanzas y por eso decidió hacerse de la conservadora Iglesia anglocatólica.
—Cariño, suele haber motivos más elevados que ese —dijo Nicholas con una sonrisa—. No todos los párrocos anglocatólicos son feos.
—Ni todos los anglicanos liberales, mi amor —añadió Jane, a quien le seguían atrayendo los ojos azul intenso de su marido y su buena forma física.
Se hallaban en la habitación destinada a ser el estudio de Nicholas, sentados en medio de un montón de libros que Jane iba colocando de forma indiscriminada en las estanterías.
—Todos tus libros hablan de teología —dijo Jane cuando Nicholas sugirió que tal vez fuera mejor que lo hiciera él—. Mientras no haya nada inapropiado que se cuele entre todas estas cubiertas tan aburridas, no creo que importe el orden en que los coloquemos. Es imposible que alguien quiera leerlos. ¿Estás seguro de que no prefieres montar el despacho en la habitación que hay libre del piso de arriba? Desde allí se ve el jardín y apuesto a que es más tranquila.
—No; creo que esta habitación es perfecta para trabajar. No sé por qué, pero me parece poco adecuado que el despacho de un párroco esté en el segundo piso —dijo Nicholas, y entonces, antes de que Jane pudiera darle alas a la idea con su inextinguible imaginación, añadió cortante—: Pondré el escritorio debajo de la ventana. A veces es una ventaja poder ver a la gente cuando se acerca.
—Pues entonces habrá que poner visillos —le dijo su esposa—. De lo contrario, perderás la ventaja si ellos también te ven. Aunque de momento no parece que vaya a venir nadie a visitarnos... —Volvió a mirar por encima de los laureles, hacia la puerta del jardín pintada de verde—. Sería de esperar que se acercaran, aunque solo fuera por curiosidad, ¿no te parece?
Se dio la vuelta y continuó organizando los libros.
—¡Pues mira, resulta que viene alguien! —exclamó Nicholas bastante agitado—. Una chica, o tal vez es una mujer, con un sombrero de paja que tiene un pájaro encima. Y lleva un bulto sanguinolento en las manos...
Jane se apresuró a acercarse a la ventana.
—Vaya, debe de ser la señora Glaze. ¡Seguro que es ella! Nos echará una mano con la casa. Se me había olvidado... Ya sabes lo poco que me preocupo de las tareas domésticas. No me acordaba de que iba a venir esta noche.
Salió corriendo al recibidor y abrió la puerta principal de par en par, antes de que la señora Glaze hubiera subido los peldaños de la entrada.
—Buenas tardes, señora Glaze. ¡Qué atenta es usted! ¡Gracias por venir a vernos el primer día! —exclamó Jane.
—Bueno, señora, habíamos quedado en eso. La señora Pritchard me comentó que les iría bien que les echara una mano.
—Ah, sí, claro. El señor Pritchard y ella son tan amables...
—El canónigo Pritchard —rectificó con delicadeza la señora Glaze mientras entraba en la casa.
—Sí, por supuesto, ahora es el canónigo Pritchard. Se mueve en las altas esferas.
Jane permaneció en el recibidor sin saber qué hacer, pensando que ese tipo de palabras se empleaban ya únicamente en las lápidas o en los obituarios de la hoja parroquial, y le parecían muy poco adecuadas para su predecesor, que estaba todavía vivito y coleando.
—Bueno, si me disculpa, señora... —La señora Glaze hizo ademán de pasar.
—Ah, sí, ¡pase! —Jane se apartó porque todavía no sabía muy bien dónde estaba la cocina. Además, era la parte de la casa que menos le interesaba de todas—. No sé qué vamos a cenar.
—No se preocupe por eso —contestó la señora Glaze. Entonces levantó el hatillo manchado de sangre y se lo mostró a Jane—. He traído hígado.
—¡Qué maravilla! ¿De dónde lo ha sacado?
—Verá, señora, resulta que mi sobrino es carnicero, además de monaguillo de la parroquia. Le comenté cuándo llegaban ustedes y, naturalmente, quiso asegurarse de que iban a cenar en condiciones. Le encanta su trabajo, señora. Está más contento que unas pascuas cuando empiezan las celebraciones navideñas... Se pasa el año deseando que llegue ese momento. Aunque, claro, no puede sacarle el mismo provecho que antes a su género, por lo menos, no todos los días... Las carnicerías nunca han tenido una racha tan mala como ahora, que todo tiene que pasar por los controles del gobierno; no es de extrañar que a los carniceros les cueste tanto ganarse el pan. ¿No le parece, señora?
—Sí, sí, sin duda. No sé cómo consiguen ganarse el pan... —contestó Jane dándole la razón—. A mi marido le encanta el hígado. Pero ¿qué me dice de las verduras?
—¿Qué quiere que le diga, señora? ¡Que están en el huerto! —contestó la señora Glaze, sorprendida.
—¡Claro!, hay un huerto «muy bien surtido». En Londres no teníamos nada comparable —dijo Jane a modo de disculpa.
Ya habían llegado a la cocina, que estaba al final de un largo pasillo con las paredes de piedra. Flora estaba acabando de sacar las piezas de la vajilla de las cajas de la mudanza. No había heredado el aire etéreo de su madre; se parecía mucho más a su padre. Era alta y delgada, con los ojos azules y el pelo oscuro y suave. Había cumplido dieciocho años y tenía muchísimas ganas de ir a Oxford en septiembre.
—Esta es mi hija Flora —dijo Jane—. Estaba ordenando las piezas de la vajilla.
—Vaya, qué amable —comentó la señora Glaze—. Así me ahorraré un montón de trabajo. Y veo que incluso ha recogido unas cuantas hortalizas. Puedo empezar a preparar la cena ahora mismo. Así tendrán tiempo de cenar tranquilos antes de recibir al padre Lomax, que vendrá a tomar café.
Casi resultaba un alivio que supiera tantas cosas sobre la vida de los demás, pensó Jane.
—Sí —contestó Jane—. Confío en que él pueda ponernos al corriente de la parroquia y contarnos lo que haga falta saber sobre los habitantes del pueblo. Ya ve que estamos igual de perdidos que si hubiéramos entrado en el cine con la película empezada —continuó. Casi se había olvidado de que tenía interlocutoras—. No sabemos qué ha pasado antes de llegar nosotros, si es que ha pasado algo. Como mucho, contamos con el resumen apresurado que nos susurra alguien que ha decidido marcharse del cine y que en este caso es, por supuesto, el canónigo Pritchard.
—Mamá —interrumpió Flora algo incómoda—, ¿quieres que coloque unas cuantas tazas en la bandeja de plata?
—Sí, cariño, me parece perfecto.
—Bueno, bueno —dijo la señora Glaze con un tono desenfadado pero cargado de intención—. He vivido toda mi vida en esta parroquia. Si el señor Meadows, nuestro coadjutor, todavía estuviera aquí, le habría sido de gran ayuda al párroco. Pero, claro, se marchó cuando lo hizo el canónigo Pritchard. Se casó justo antes de irse.
—¿Se casó? Ah, qué bien. ¿Y su esposa era del pueblo?
—No, señora. Ya estaba comprometido cuando llegó a nuestra parroquia.
La señora Glaze se volvió y empezó a trajinar en el fregadero.
El tono rotundo del comentario de la criada hizo que Jane abandonara sus pensamientos y volviera a poner los pies en el suelo. Entonces alzó la mirada. «Ya estaba comprometido cuando llegó a la parroquia...» ¡Vaya, menuda lástima! Estaba muy mal eso de que el obispo les hubiera mandado a un coadjutor ya comprometido. No se explicaba cómo no habían intentado lincharlo las chicas solteras del pueblo. Un hombre casado habría sido preferible a un hombre comprometido, porque la esposa de un coadjutor es siempre un tipo de mujer débil y maleable, mientras que una prometida, y más si está ausente, tiene un aura de misterio e incluso de glamour a su alrededor. «¿Quién más queda en el pueblo?», le habría gustado preguntar. «Cuénteme la vida de todos.» Pero no podía plantearlo de forma tan brusca, a pesar de que era obvio que a la señora Glaze le habría encantado entrar en el juego.
—¿Y el señor Lomax también tiene coadjutor? —preguntó al fin.
—Se hace llamar padre Lomax —la corrigió la señora Glaze—. No está casado, claro. De hecho, ninguna mujer pone el pie en esa casa parroquial, salvo la señora Eade cuando va a limpiar y las ancianas de su parroquia. No, señora, el padre Lomax no tiene ayudante. Apenas una veintena de personas van a su iglesia. Verá, señora, es por el tipo de servicio religioso que ofrece. Me refiero a que prefiere las prácticas católicas romanas, ¿me explico? Aunque debo reconocer que la señora Lyall va a su parroquia de vez en cuando, y eso es un punto a su favor. De todas formas, nosotros contamos aún con el señor Edward. —Su voz se suavizó y por un instante levantó la mirada de las verduras con una sonrisa en el rostro—. Y así es como debe ser, ¿no le parece, señora?
—¿El señor Edward? —repitió Jane, esperanzada, porque había muchos detalles de aquella perorata que se le escapaban.
—Sí, el señor Edward Lyall, el miembro del Parlamento. Es un joven encantador, hijo de la señora Lyall. Por supuesto, su padre fue parlamentario antes que él, y su abuelo también. Oh, es magnífico tener entre los nuestros a alguien de la categoría de un Lyall. Viven en The Towers desde hace varias décadas y siempre han pertenecido a la Iglesia anglicana liberal; excepto la señora Lyall, claro. Verá, señora, la pescó un vicario de Kensington, en Londres, hace ya diez años, y entonces empezó a ir a la parroquia del padre Lomax, pero el señor Edward ha seguido en nuestra iglesia.
—¿El señor Lyall hace las lecturas alguna vez en misa? —preguntó Jane—. Parece que está muy bien que un miembro del Parlamento lea en la iglesia de su comarca.
—Sí, señora, cuando está aquí suele hacerlo. Aunque también tenemos al señor Oliver, que lee en misa algunas veces, si bien al señor Mortlake y a sus amigos, ¡ay!, no les gusta, señora. Pero bueno, ya se enterará de esas cosas. Y dicen que al señor Fabian Driver también le gustaría encargarse de las lecturas. Le encantaría levantarse del banco delante de todos y observar a los feligreses como un león que acecha a su presa, pero ya hablaremos de eso en otro momento. ¿Tiene un tamiz para la harina, señorita Flora? Voy a rebozar el hígado.
«“El señor Mortlake y sus amigos”... “Un león que acecha a su presa”... Pero si parecen los títulos de dos novelas recién publicadas, con sus cubiertas brillantes e impolutas», pensó Jane emocionada. Y las tenía allí mismo, en la parroquia, con todo su esplendor.
—Mamá, creo que será mejor que cenemos cuanto antes —dijo Flora con firmeza—. ¿No habíais invitado al señor Lomax a las ocho y media? No querrás que llegue y nos encuentre con la boca llena, ¿verdad?
—No, hija mía, no. Y menos si no ha comido hígado...
—No lo habrá comido, señora, se lo digo yo —intervino la señora Glaze—. La señora Eade no ha conseguido hígado esta semana. Ella es quien le hace la compra. Por supuesto, mi sobrino reparte el género entre los distintos clientes, pero entenderá, señora, que no todo el mundo puede comprar siempre de todo. El padre Lomax ya comió hígado la última vez —dijo para zanjar el tema—. Y volverá a comerlo la próxima vez —añadió con un ápice de esperanza.
—Pero eso no le servirá de consuelo hoy —dijo Jane—. Así que será mejor que no nos vea comiéndolo esta noche. Como la carne que se ofrenda a los ídolos —continuó—. Seguro que recuerda que san Pablo no tenía inconveniente en que los fieles la comieran, pero decía que la carne podía ser una tentación para los débiles de espíritu... No pretendo decir que el padre Lomax lo sea, por supuesto.
—La verdad es que toda la comparación está cogida por los pelos, mamá —comentó Flora—, porque no vamos a ofrendar este hígado a los ídolos.
—No, pero hoy en día la gente tiende a adorar la carne en sí —añadió Jane mientras se sentaban a la mesa para cenar—. Cuando viajan al extranjero de vacaciones, parece que traen un recuerdo especial del sabor de la carne.
—Pues esta tiene una pinta excelente —dijo Nicholas, que se había puesto las gafas para ver mejor lo que estaba a punto de comer—. Parece que la señora Glaze es una cocinera fabulosa. Pritchard me habló muy bien de ella. Aunque creo que también tenían a una criada fija para servirlos.
—Sí —dijo Jane—. Alguien que, cuando ofrecía el acompañamiento, dejaba el plato demasiado bajo. Me acuerdo de ella por aquella vez que los Pritchard nos invitaron a comer. Me pareció del todo innecesaria.
Los Cleveland todavía estaban en la sobremesa cuando llamaron al timbre y se oyó una voz masculina en el recibidor.
La señora Glaze apareció por la puerta.
—Lo he acompañado al salón, señora —anunció—. Llevaré el café directamente allí.
—Me parece que nuestro salón no tiene ni punto de comparación con el de la señora Pritchard —dijo Flora—. Seguro que el señor Lomax se da cuenta.
—Bueno, pero por lo menos se nota que «se vive» en él —contestó Jane—. Y se supone que eso es bueno. Cuando vi el comedor de la señora Pritchard me dio la sensación de que estaba demasiado bien amueblado... Con esas cortinas de terciopelo tan recargadas y todas esas figuras de porcelana en la vitrina del rincón. La verdad, me pareció excesivo.
—¿Puedo ir yo también, mamá? —preguntó Flora.
—Pues claro, cariño. Al fin y al cabo, es una ocasión social, ¿no? —Se levantó y se sacudió unas migajas que le habían quedado en la falda. Mientras lo hacía, observó su vestido algo insegura—. Tenía intención de ponerme algo un poco más elegante, pero supongo que será comprensivo y me perdonará el atuendo. No creo que sea el tipo de hombre que se fija demasiado en las mujeres...
Flora, que se había cambiado de vestido y retocado el peinado, no hizo comentarios. Conocía a su madre de sobra para saber que le traía sin cuidado que el señor Lomax fuera comprensivo con ella y perdonara su atuendo.
Cuando abrieron la puerta del salón, descubrieron al padre Lomax, que estaba de pie, con la espalda vuelta hacia la chimenea, cuya vacuidad ni siquiera había sido cubierta con cubrefuegos ni una cesta de hojas o unas flores secas.
No encajaba en absoluto en el patrón de clérigo de aire asceta, y Flora notó cómo crecía en ella la decepción al verlo: era rubio y de piel rosada, de constitución atlética. A ella le gustaban los hombres morenos, pero bueno. De todas formas, era mayor (debía de tener la misma edad que su padre), y por lo tanto le resultó poco interesante y consideró que no merecía la pena perder el tiempo con él.
—Bueno, señor Lomax —dijo Jane con alegría mientras servía el café—, estamos muy contentos de que haya venido a visitarnos, sobre todo teniendo en cuenta que se supone que somos rivales...
—Sí, es una manera de decirlo —coincidió el padre Lomax—. Pero confío en que su esposo y yo podamos llegar a un acuerdo amistoso para no pisarnos el terreno mutuamente. Además, estudiamos juntos en Oxford, ¿sabe? Yo ya llevo aquí unos cuantos años y es probable que pueda contarle muchas cosas sobre su parroquia. Los clérigos siempre nos enteramos de lo que pasa en las parroquias vecinas: una palabra por aquí, un descuido por allá, un comentario espontáneo en un bar... Todo acaba sabiéndose.
—Espero que no haya muchas cosas que saber —dijo Jane—. Por lo menos, no de las que se cuentan en los bares.
—Oh, Lomax se refiere a cómo van las cosas en general —dijo Nicholas de forma imprecisa—. Las cifras de las parroquias, las personalidades que pertenecen a cada una y cosas así.
—Ah, claro, las personalidades —comentó Jane—. Eso sí que es interesante.
Pero el padre Lomax no pilló la indirecta y empezó a recordar batallitas de la época en que estudiaba con Nicholas de una forma que a Jane le resultó muy aburrida. Después sacó a colación que el padre de Nicholas se había opuesto a que su hijo se ordenara, e incluso había pedido audiencia con el decano de la facultad para presentar una queja formal.
—¿Al final no pudo hacerle entender su modo de pensar? —le preguntó el padre Lomax a Nicholas.
—Me temo que no. Yo diría que murió sin creer en nada.
—Supongo que los viejos ateos eran menos peligrosos y retorcidos que los jóvenes —dijo Jane—. Da la sensación de que hay en ellos un resquicio de los antiguos griegos.
El padre Lomax, que evidentemente era de otra opinión, hizo oídos sordos y cambió de tema. Sin saber cómo, Nicholas y él empezaron a hablar de cuestiones relativas a los feligreses, las reuniones parroquiales, los monitores de catequesis y las visitas que hacían a los fieles. Jane se recostó en el sillón, perdida en sus pensamientos, y empezó a preguntarse quiénes serían el señor Mortlake y sus amigos. Flora se incorporó y volvió a llenar en silencio las tazas de café. De paso, ofreció un plato de galletas al padre Lomax, pero él las rechazó sacudiendo la mano sin prestarle atención. «La carne que se ofrenda a los ídolos», pensó Flora con sorna mientras cogía una galleta y se la llevaba a la boca. Después, como parecía que nadie se percataba de su presencia, se comió otra, y otra más, hasta que el reloj dio las diez y su madre, sin pensar en que tenían invitados, se levantó, se desperezó y soltó un bostezo.
—Al joven Francis Oliver le encanta leer en misa —comentó entonces el padre Lomax—, y en ese sentido puede que se produzca algún problema con el señor Mortlake. He oído que la última reunión parroquial fue bastante tensa.
—Vaya, vaya —respondió Nicholas, hombre afable y de buen carácter, que no entendía por qué el ambiente tenía que ser tenso a veces—, intentaremos solucionarlo.
—Tanto Oliver como Mortlake son bastante testarudos —dijo el padre Lomax con satisfacción—. Mis feligreses son muy distintos... Nunca tenemos esa clase de problemas.
—Pues no sé por qué tiene que leer las lecturas uno de los dos —dijo Nicholas.
—Es que durante la guerra, cuando el canónigo Pritchard no tenía coadjutor, se estableció esa costumbre.
—¿Y no podría leer el señor Fabian Drover? —preguntó Jane con aire inocente.
—¿Se refiere a Driver? —preguntó el padre Lomax—. Uf, dudo que eso fuera lo más apropiado. No creo que pueda considerársele un hombre de iglesia, ¿sabe? Tengo entendido que a veces va al oficio de vísperas. E incluso se ha presentado un par de veces en mi parroquia.
—A la gente le encanta ir al oficio de vísperas, ¿verdad? —dijo Jane—. Me refiero a que les atrae más que los otros servicios religiosos. Parece que en especial los himnos antiguos y modernos calan muy hondo en todos nosotros. No sé muy bien cómo describirlo.
Ni su marido ni el padre Lomax tenían una respuesta preparada para ese comentario, así que, como ya llevaban un ratito de pie junto a la puerta principal abierta, el padre Lomax bajó por fin los peldaños de la entrada y desapareció en la oscuridad.
—Parece un hombre simpático y muy cabal, ¿no crees? —comentó Nicholas con la mirada perdida.
Sin duda estaba pensando en que quizá ambos podrían jugar al golf los lunes.
Capítulo 3
El sábado por la mañana Jane se coló a hurtadillas en la iglesia para examinarla bien. Estaba tan llena cuando su marido tomó posesión como párroco (con el obispo, los clérigos vestidos con su mejor sotana y los feligreses más curiosos) que apenas había conseguido formarse una idea de cómo era. Solo se había dado cuenta de que era antigua. Su querido Nicholas ya no tendría que decir a los visitantes con su tono humilde que parecía que estuviera pidiendo perdón, como si fuera culpa suya: «Me temo que nuestra iglesia se construyó en 1883», tal como había ocurrido en la parroquia de las afueras de Londres de la que venían. En esta había placas antiquísimas, lápidas en las paredes y piezas de madera tallada en el techo, y en un rincón estaba la majestuosa tumba con doselete de la familia Lyall: un caballero con una dama y un perrillo a sus pies.
Jane avanzó sin hacer ruido por la iglesia. Fue leyendo las inscripciones de las paredes y el suelo, y se percató, sin caer en la cuenta de la verdadera importancia del detalle, de que los objetos de bronce estaban relucientes. Se encontraba de pie delante del atril, casi cautivada por el brillo elegante de la cabeza de pájaro que lo coronaba, cuando oyó pasos a su espalda y unas voces femeninas, que hablaban con un tono bastante bajo y respetuoso, pero que, a pesar de ello, demostraban la autoridad de las personas que se creen con derecho a hablar dentro de una iglesia. Una de las voces se oía más que la otra. A decir verdad, después de escucharlas durante uno o dos minutos, Jane llegó a la conclusión de que la persona de la voz más fuerte debía de ser de rango superior a la de la voz más suave.
—Lo llamamos Acción de Gracias por la cosecha —dijo la voz más alta—. La fiesta de la cosecha tiene connotaciones diferentes, me parece a mí. Casi suena a pagano.
—Sí, sí. —La voz más baja parecía muy comedida—. Fiesta suena mucho más pagano... Ya me estoy imaginando al señor Mortlake con una piel de leopardo a modo de taparrabos y unas hojas de vid en el pelo.
—Chist, Jessie —dijo la voz más fuerte a modo de reprimenda—. No debemos olvidar que estamos en la iglesia. Ay, mira, ahí están la señora Crampton y la señora Mayhew. Será mejor que empecemos.
Jane tenía a las tertulianas en su campo de visión, así que distinguió a una mujerona que le pareció que llevaba un vestido morado con unas cadenas de oro, y a una mujer más menuda y joven vestida de marrón con un jarrón de flores marchitas en las manos. Saludaron a dos señoras de mediana edad que iban vestidas con trajes de tweed y que sostenían sendos ramos de dalias.
«Qué escena tan inglesa —se dijo Jane—, y qué preciosidad.» Entonces se acordó de que debía de estar cerca el día de Acción de Gracias (o de la fiesta) por la cosecha; por eso seguramente habrían ido las señoras a decorar la iglesia. Se escabulló lentamente por detrás del grupo de mujeres y se encontró en el claustro, rodeada de frutas, verduras y flores.
—¿Quién era esa mujer? —preguntó la señorita Doggett, la mujer vestida de morado, que parecía una anciana con mucho carácter.
—Creo que la esposa del nuevo párroco —dijo Jessie Morrow, su acompañante, con aire desenfadado—. Bueno, me ha parecido que era ella...
—¿Y por qué no me has avisado? —La señorita Doggett levantó el tono de voz—. ¿Qué habrá pensado de que ni siquiera le hayamos dado los buenos días?
La señora Crampton y la señora Mayhew seguían allí con las dalias en la mano y una expresión consternada en el rostro.
—Seguro que quiere ayudar con la decoración —dijo la señora Crampton, una mujer alta con un típico rostro inglés: mejillas sonrosadas, ojos azul grisáceo y dientes prominentes.
—Me pregunto por qué no habrá hecho las presentaciones —dijo la señora Mayhew, que se parecía mucho a la señora Crampton—. La señora Pritchard no habría sido tan esquiva, ¿verdad? Por supuesto, yo también la he reconocido, pero me ha sorprendido tanto que se fuera así, que ni siquiera me ha salido un saludo.
La señorita Doggett se asomó al jardín de la iglesia.
—Vaya, ahora está en el camposanto, ¡paseando entre las tumbas! —exclamó—. La hierba tan crecida debe de estar muy húmeda. Me pregunto si lleva un calzado apropiado.
—¿Quiere que vaya a mirar? —preguntó la señorita Morrow totalmente en serio.
—Bueno, no estaría de más que le preguntaras si quiere entrar en la iglesia —dijo la señorita Doggett—. Me refiero a que puedes decirle que es más que bienvenida a nuestro grupo. Al fin y al cabo, seguro que tiene muchas ideas acerca de cuál es la mejor decoración para conmemorar la cosecha.
La señorita Morrow tuvo que contenerse para no soltar una carcajada. Ni siquiera la señora Pritchard, la esposa del anterior párroco, que era una mujer con una personalidad muy fuerte, había conseguido desbancar a la señorita Doggett de su trono de máxima responsable de la decoración de la iglesia. Al verla, daba la sensación de que la señora Cleveland no parecía ser capaz ni estar dispuesta a desempeñar semejante labor.
La señorita Morrow avanzó lentamente por entre la hierba alta y las tumbas, mientras tarareaba una canción popular del momento. Elegía muy bien dónde colocaba cada pie, porque le daba mucho respeto pisar las lápidas antiguas, y algunas tenían tanta vegetación alrededor que era difícil saber dónde terminaban para evitar tocarlas.
Encontró a Jane contemplando un túmulo funerario que parecía bastante nuevo y estaba decorado, no con los habituales jarrones de flores o macetas con plantas, sino con una fotografía muy grande enmarcada de un hombre apuesto con melena leonina.
—Qué idea tan curiosa —dijo Jane, mientras levantaba la mirada hacia la mujer que se acercaba a ella por entre las tumbas y la reconocía de algún modo como la que había visto vestida de marrón y que antes llevaba en las manos un jarrón de flores mustias—, colocar una fotografía del difunto en la tumba. Me pregunto si será muy común por aquí. Es un asunto complejo... Tal vez fuera preferible que recordaran a alguien solamente por su persona, por sus buenas obras, aunque, bien pensado, colocar una fotografía para la posteridad puede resultar adecuado si era alguien especialmente guapo, y este hombre da la sensación de haberlo sido.
—¡Da la sensación de haberlo sido, dice! —La señorita Morrow soltó una risita—. Pero es que aún lo es, o cree que lo es. La fotografía es de Fabian Driver, y esta es la tumba de su esposa.
—Fabian Driver —r