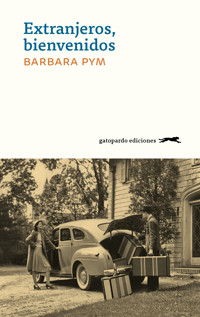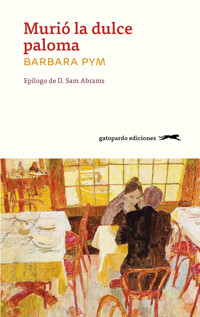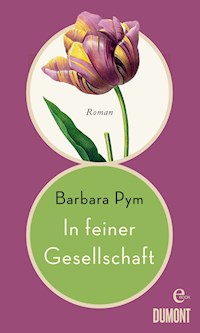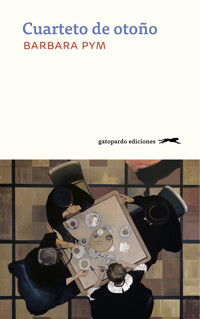
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gatopardo ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La obra más aclamada de la autora de 'Mujeres excelentes'. El tierno retrato de cuatro seres solitarios que buscan la esperanza en el otoño de su vida. Barbara Pym escribió Cuarteto de otoño sin grandes esperanzas de que viera la luz. Llevaba tiempo sin publicar, al considerar sus editores que había quedado anclada en un costumbrismo apolillado y poco comercial. Después de que el poeta Philip Larkin y el crítico lord David Cecil reivindicaran su valía, Pym encontró editor para este libro, que resultó finalista del Premio Booker en 1977 y la consagró como una de las autoras inglesas más leídas y queridas del siglo XX. Los protagonistas de esta novela trabajan en la misma oficina y afrontan el otoño de su vida sumidos en la soledad. Letty se va a jubilar sin haber encontrado el amor. Marcia tiene un carácter excéntrico y hosco, cualidades que se han acentuado desde que le practicaron una mastectomía. Edwin es un viudo obsesionado con asistir a ceremonias religiosas, y Norman un misántropo muy dado al sarcasmo. Todos viven suspendidos entre sus recuerdos de la guerra, un presente que no comprenden —el Londres del rock and roll y la minifalda— y un futuro lúgubre. Todos se obstinan, sin embargo, en encontrar la esperanza en una sociedad que les da la espalda o se apiada de ellos. Cuarteto de otoño es un estudio sutil de la soledad en la edad tardía, el retrato de cuatro vidas humildes pero dignas de atención, pese a no tener, como advierte Letty, «ningún interés para los escritores de narrativa contemporánea». La crítica ha dicho... «Una sobria obra maestra sobre la soledad después de la jubilación.» Telegraph «Sin duda la mejor novela de Barbara Pym.» Evening Standard «El tibio sol de Inglaterra ilumina estas páginas.» El confidencial
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
Cuarteto de otoño
Cuarteto de otoño
barbara pym
Traducción de Irene Oliva Luque
Título original: Quartet in Autumn
©First published 1977 by Macmillan London»
© de la traducción: Irene Oliva Luque, 2020
© de esta edición: Gatopardo ediciones S.L.U., 2021
Rambla de Catalunya, 131, 1º-1ª
08008 Barcelona (España)
www.gatopardoediciones.es
Primera edición: septiembre de 2021
Diseño de la colección y de la cubierta: Rosa Lladó
Imagen de la cubierta: Automat (1971) © Richard Estes
Imagen de la solapa: © Mayotte Magnus
eISBN:978-84-122364-9-1
Impreso en España
Queda rigurosamente prohibida, dentro de los límites establecidos por la ley,
la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Puente de Westminster, Londres, años setenta.
Índice
Portada
Presentación
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Barbara Pym
Otros títulos publicados en Gatopardo
Capítulo 1
Aquel día, los cuatro fueron a la biblioteca, aunque a horas distintas. De haberles prestado alguna atención, el bibliotecario los habría visto como personas que, de algún modo, eran tal para cual. Cada uno de ellos, por su parte, sí que se fijó en él, en su dorada cabellera que le llegaba al hombro. Sus comentarios despectivos sobre la largura, la exuberancia y lo poco adecuado de ese pelo, teniendo en cuenta su profesión y el contexto, eran sin duda un reflejo de las carencias de su propio pelo. Edwin llevaba el suyo, fino, canoso y con una calva en lo alto, en una suerte de melena corta —«hasta los señores de más edad lo llevan ahora más largo», le había dicho su barbero—; era un estilo sencillo que Edwin no consideraba desfavorecedor para un hombre de sesenta y pocos años. Norman, en cambio, siempre había tenido un pelo «difícil», recio, hirsuto y ahora entrecano, que en sus años mozos ya se había mostrado rebelde en la zona de la coronilla y en torno a la raya. Ahora ya no tenía que hacérsela y había adoptado un estilo medieval o en forma de tazón, bastante parecido al rapado norteamericano de los años cuarenta y cincuenta. Las dos mujeres, Letty y Marcia, no podían tener un pelo más distinto la una de la otra, al menos todo lo que podía imaginarse según los estándares de los años setenta, década en la que casi todas las mujeres de sesenta para arriba acudían puntualmente a su cita en la peluquería para arreglarse los rizos cortos, ya fueran blancos, canosos o teñidos de rojo. Letty tenía el pelo castaño claro desvaído, lo llevaba demasiado largo, y de aspecto era igual de suave y ralo que el de Edwin. La gente solía decirle, aunque ya no tanto, la suerte que tenía por no haber encanecido, pero Letty sabía que había pelos blancos entreverados con los castaños y que, en su lugar, casi todo el mundo se habría dado unos reflejos luminosos. Marcia se teñía a rajatabla el pelo corto, tieso y sin vida, de un intenso castaño oscuro, con un bote que guardaba en el armario del baño y que llevaba usando desde que descubriera las primeras canas, hacía ya treinta años. Si ahora había modos menos agresivos y más favorecedores de teñirse el pelo, Marcia ignoraba su existencia.
A esa hora, la del almuerzo, cada uno iba a lo suyo en la biblioteca. Edwin solía hacer uso de la Guía del clero anglicano de Crockford y también aprovechaba la ocasión para consultar alguna biografía en el Who’s Who e incluso en el Who Was Who, pues se hallaba inmerso en una seria investigación sobre los precursores y las cualificaciones de cierto clérigo que acababa de ser nombrado para un cargo en una parroquia que a veces frecuentaba. Norman no había entrado en la biblioteca con ningún propósito literario, ya que no era lo que se dice un gran lector; no obstante, era un buen lugar para descansar, y quedaba algo más cerca que el Museo Británico, otro de sus territorios habituales a la hora de comer. Para Marcia, la biblioteca también era un buen lugar, cálido, de acceso gratuito, y no muy lejos de la oficina, en el que refugiarse para cambiar de aires durante el invierno. Además, brindaba la posibilidad de coger los folletos y panfletos que ofertaban los diversos servicios para personas mayores disponibles en el distrito de Camden. Ahora que ya pasaba de los sesenta, Marcia no desaprovechaba la menor oportunidad de averiguar todas las cosas a las que tenía derecho, desde transporte gratuito en autobús a descuentos y ofertas en restaurantes, peluquerías y podólogos, aunque luego nunca le sacara partido a dicha información. La biblioteca también era un buen lugar para deshacerse de objetos no deseados que, en su opinión, no podían clasificarse como desechos destinados al cubo de la basura. En esa categoría entraba cierto tipo de botellas, aunque no las de leche, ya que esas las guardaba en un cobertizo en el jardín, determinadas cajas y bolsas de papel y otros artículos inclasificables que podían abandonarse en cualquier rincón de la biblioteca cuando no había nadie mirando. Una de las bibliotecarias le tenía el ojo echado a Marcia, pero ella ni se enteró mientras se deshacía de una maltrecha cajita de cartón decorada con cuadros escoceses que había contenido tortitas de avena de Killikrankie, y la dejaba en la parte de atrás de una de las estanterías de narrativa que tenía a mano.
De los cuatro, solo Letty utilizaba la biblioteca por placer y con una posible finalidad educativa. Nunca se había avergonzado de ser una lectora de novelas, aunque si alguna vez esperó encontrar una que reflejara su propio estilo de vida, acabó por darse cuenta de que la situación de una mujer entrada en años, soltera y sin compromiso no tenía absolutamente ningún interés para los escritores de narrativa contemporánea. Atrás quedaban los días en los que había confeccionado con ilusión su lista de pedidos a la biblioteca privada Boots con las novelas reseñadas en los dominicales, pues se había producido un cambio en sus hábitos de lectura. Ante la imposibilidad de encontrar lo que necesitaba en las novelas «románticas», Letty se había decantado por las biografías, que no escaseaban. Y dado que eran «verídicas», eran mucho mejores que las novelas. Tal vez no mejores que Jane Austen o Tolstói, a quienes de todas formas no había leído, pero sin duda «merecían más la pena» que las obras de cualquier novelista actual.
Del mismo modo, Letty, quizá por ser la única de los cuatro a quien de verdad le gustaba leer, también era la única que almorzaba con asiduidad fuera de la oficina. Era cliente habitual de un restaurante llamado Rendezvous, pese a no ser precisamente el lugar más adecuado para una cita romántica. Los trabajadores de las oficinas de la zona lo abarrotaban entre las doce y las dos, devoraban la comida apresuradamente y luego se marchaban aprisa. El hombre con el que Letty compartía mesa ya estaba allí cuando ella se sentó. Le había pasado la carta con una mirada breve y hostil, luego le trajeron el café, se lo bebió, dejó cinco peniques de propina para la camarera y se marchó. Su lugar lo ocupó una mujer que se puso a estudiar la carta con detenimiento. Levantó la vista, tal vez con la intención de aventurarse a hacer un comentario sobre la subida de los precios, con sus ojos claros y azulados, preocupados por el IVA. Sin embargo, disuadida por la falta de respuesta de Letty, bajó la mirada de nuevo y escogió los macarrones gratinados con patatas fritas y un vaso de agua. Había dejado pasar el momento.
Letty cogió la cuenta y se levantó de la mesa. Pese a su aparente indiferencia, no había pasado por alto la situación. Alguien había intentado entablar conversación con ella. Podrían haber hablado y se podría haber forjado un vínculo entre dos personas solitarias. Pero la otra mujer, con la intención de calmar las primeras punzadas de hambre, se había sumergido de lleno en sus macarrones gratinados. Ya era demasiado tarde para cualquier tipo de gesto. Una vez más, Letty había fracasado a la hora de establecer el contacto.
De nuevo en la oficina, Edwin, a quien le pirraban los dulces, le arrancó de un mordisco la cabeza a un bebé de gominola negro. Este acto o su elección del color no tenían nada de racista, simplemente prefería el sabor acre a regaliz de los bebés negros al sabor a naranja, limón o frambuesa del resto. Devorar aquel bebé de gominola constituía el postre de su almuerzo, que por lo general degustaba en su escritorio rodeado de papeles y fichas.
Cuando Letty entró en la sala, Edwin le ofreció la bolsa de gominolas, pero no era más que un gesto ritual, sabía que lo rechazaría. Para Letty, comer caramelos era permitirse un exceso y, pese a haber cumplido ya los sesenta, no existía ninguna razón por la que no debiera seguir manteniendo su figura enjuta y esbelta.
Los otros dos ocupantes de la sala, Norman y Marcia, también estaban almorzando. Norman, un muslo de pollo, y Marcia, un destartalado sándwich del que sobresalían hojas de lechuga y unas escurridizas rodajas de tomate. Sobre un salvamanteles, en el suelo, el hervidor eléctrico expulsaba vapor. Alguien lo había encendido para prepararse una infusión y se había olvidado de apagarlo.
Norman envolvió su hueso y lo depositó con esmero en la papelera. Edwin introdujo con cuidado una bolsita de té Earl Grey en una taza grande y la llenó de agua hirviendo del hervidor. A continuación, le añadió una rodaja de limón que sacó de un pequeño recipiente redondo de plástico. Marcia abrió una lata de café soluble y preparó dos tazas, una para ella y otra para Norman. Este acto no tenía nada de significativo, no era más que un acuerdo provechoso para ambos. A los dos les gustaba el café y salía más barato comprar una lata grande y compartirla. Como Letty había comido fuera, no se preparó nada, sino que se dirigió al lavabo en busca de un vaso de agua, que colocó encima del colorido posavasos de rafia hecho a mano que había en su mesa. Su escritorio estaba junto a la ventana, cuyo alféizar había llenado de macetas de plantas trepadoras, de esas que se multiplican echando réplicas en miniatura que pueden enterrarse para que crezcan nuevas plantas. «Amó la Naturaleza y, junto a la Naturaleza, el Arte»,1 había citado Edwin una vez, llegando incluso a recitar los versos finales que hablaban de calentarse las manos ante el fuego de la vida, aunque no muy de cerca, claro está. Ahora el fuego se estaba extinguiendo, tanto para ella como para el resto, pero ¿estaba ella, o cualquiera de ellos, lista para partir?
Tal vez algo de todo aquello estuviera presente en el inconsciente de Norman mientras pasaba las páginas del periódico.
—Hipotermia —leyó la palabra despacio—. Otra anciana hallada muerta. Más nos vale tener cuidado de no pillar una hipotermia.
—No es algo que se pille —lo corrigió Marcia con cierto tono autoritario—. No es como contraer una enfermedad infecciosa.
—Bueno, si te encontraran muerta como a esta anciana de aquí, sí que podría decirse incluso aquello del aquí te pillo, aquí te mato, ¿no crees? —contraatacó Norman, defendiendo su uso del verbo.
Letty pasó la mano por encima del radiador y la detuvo sobre él.
—Se trata de un estado o una afección, ¿verdad? —preguntó—. Cuando el cuerpo coge frío, pierde calor o algo así.
—Pues entonces es una de las cosas que tenemos en común —añadió Norman, con su vocecilla irascible que no desentonaba con su cuerpecito enjuto—: la posibilidad de que nos encuentren muertos por hipotermia.
Marcia sonrió y jugueteó con un panfleto que llevaba en el bolso, uno que había cogido en la biblioteca esa misma mañana sobre unas supuestas ayudas para la calefacción destinadas a las personas mayores, pero se guardó la información solo para ella.
—Te veo animado, ¿eh? —intervino Edwin—, aunque quizá no andes desencaminado. Cuatro personas a punto de jubilarse, todos vivimos solos y sin ningún familiar cerca: sí, eso es lo que somos.
Letty murmuró algo, como si no estuviera dispuesta a aceptar aquella clasificación. Y sin embargo era una verdad innegable: todos vivían solos. Curiosamente ya había salido el tema esa misma mañana, cuando otra noticia que Norman había leído en el periódico les había recordado que el Día de la Madre estaba al caer, con las tiendas repletas de regalos para la ocasión y la repentina subida del precio de las flores. Tampoco es que ellos compraran flores, pero se habían fijado en el aumento y lo habían comentado. No obstante, era algo que difícilmente podía afectar a unas personas demasiado mayores para que su madre siguiera viva. De hecho, a veces les resultaba raro pensar que hubo una época en la que cada uno de ellos tuvo una madre. La de Edwin había vivido hasta una edad considerable, los setenta y cinco, y había muerto tras una breve enfermedad sin ocasionarle ningún problema a su hijo. La madre de Marcia había fallecido en la casa de las afueras en la que ahora Marcia vivía sola, en el dormitorio de la planta de arriba que daba a la fachada, con el viejo gato Snowy a su lado. Tenía ochenta y nueve años, lo que para algunos sería una edad muy avanzada, aunque nada del otro mundo, ni que llamase demasiado la atención. La madre de Letty había muerto al final de la guerra y su padre se había casado de nuevo. Al cabo de poco, su padre también había fallecido y a su debido tiempo su madrastra había encontrado otro marido, por lo que a Letty ya no la unía ningún vínculo con la localidad del West Country en la que había nacido y crecido. Guardaba algunos recuerdos, sentimentales y no del todo exactos, de su madre deambulando por el jardín mientras cortaba cabezuelas muertas, con un vestido de un tejido vaporoso. Norman era el único que no había conocido a su madre: «Jamás tuve una madre», solía decir, con su estilo crudo, sarcástico y burlón. A él y a su hermana los había criado una tía, y aun así era él quien arremetía con más ferocidad contra la actual mercantilización de lo que en sus orígenes había sido una tradición religiosa autóctona y propia del país, celebrada el cuarto domingo de Cuaresma.
—Claro que tú tienes tu iglesia —adujo Norman, dirigiéndose a Edwin.
—Y al padre Gellibrand —apuntó Marcia, pues todos habían oído hablar mucho del padre G., como Edwin lo llamaba, y envidiaban el entorno estable de la iglesia cerca del parque del distrito de Clapham en la que era maestro de ceremonias (fuese aquello lo que fuera) y a cuyo consejo eclesiástico parroquial (el CEP) pertenecía. Edwin tenía las espaldas cubiertas, ya que, pese a ser viudo y vivir solo, tenía una hija casada que vivía en Beckenham, y sin duda ella se encargaría de que no encontraran a su padre muerto de hipotermia.
—Uy, sí, el padre G. es un verdadero punto de apoyo —concordó Edwin, aunque la iglesia, al fin y al cabo, estaba abierta a todo el mundo. No lograba comprender por qué ni Letty ni Marcia frecuentaban ninguna parroquia. Era más fácil entender por qué no lo hacía Norman.
Se abrió la puerta y una joven negra, provocativa, descarada y rebosante de salud entró en la sala.
—¿Algo para el correo? —preguntó.
Los cuatro eran conscientes del modo en que ella los miraba, tal vez vería a Edwin grande y calvo con su rostro rosado; a Norman, pequeño y nervudo con su hirsuto pelo canoso; a Marcia con su extraña apariencia; o a Letty, mullida y ajada, un ejemplar típico de los alrededores acaudalados de Londres, que seguía esforzándose por vestir bien.
—¿El correo? —Edwin fue el primero en reaccionar, repitiendo parte de la pregunta—. A estas horas no, Eulalia. El correo no debe recogerse hasta las tres y media, y ahora son —consultó su reloj— exactamente las dos y cuarenta y dos. Por si colaba —añadió cuando la chica se retiró, derrotada.
—Quiere largarse temprano, la muy lista, será vaga —comentó Norman.
Marcia cerró los ojos con gesto cansino cuando Norman empezó a dar la vara con «los negros». Letty intentó cambiar de tema, ya que la incomodaba criticar a Eulalia o ser culpable de cualquier tipo de mezquindad hacia las personas de color. En cualquier caso, la chica era irritante y le hacía falta un poco de disciplina, aunque no había duda de que su exuberante vitalidad resultaba perturbadora, sobre todo para una anciana que, en comparación, se sentía más gris que nunca, marchita y reseca por el débil sol británico.
Por fin llegó la hora del té y, justo antes de las cinco en punto, los dos hombres recogieron lo que estaban haciendo y abandonaron juntos la sala, aunque se separarían al salir del edificio, Edwin para coger la línea de metro Northern en dirección Clapham Common, y Norman la Bakerloo hacia Kilburn Park.
Letty y Marcia empezaron a ordenarlo todo sin tanta prisa. No hablaron ni cotillearon sobre los dos hombres, a quienes aceptaban como parte del mobiliario de la oficina y no consideraban dignos de comentario a menos que hicieran algo que, para su sorpresa, se saliera del guión. Fuera, las palomas del tejado se daban picotazos unas a otras, supuestamente para desparasitarse. «Tal vez eso sea todo lo que nosotros, como seres humanos, podamos hacer los unos por los otros», pensó Letty. Era vox populi que Marcia se había sometido recientemente a una grave operación. No era una mujer completa; le habían extirpado una parte vital, aunque no se sabía si había sido el útero o un pecho, dado que Marcia solo había revelado que había sido una intervención de «cirugía mayor». Sin embargo, Letty sí que sabía que a Marcia le habían quitado un pecho, pero no sabía cuál de los dos. Edwin y Norman habían especulado sobre el asunto y lo habían debatido como solían hacerlo los hombres; opinaban que Marcia se lo debería haber contado, teniendo en cuenta que todos trabajaban juntos y mantenían un contacto tan estrecho. Lo único que sacaban en claro es que la operación la había vuelto aún más peculiar de lo que de por sí ya era.
Era posible que, en el pasado, tanto Letty como Marcia hubieran amado y sido amadas, pero ahora el sentimiento que debería haberse canalizado hacia un marido, un amante, un hijo o incluso un nieto no encontraba una salida natural; no compartían su vida con ningún gato ni ningún perro, ni tan siquiera con un pájaro, y ni Edwin ni Norman les habían inspirado amor. Marcia había llegado a tener un gato, pero hacía ya tiempo que el viejo Snowy había muerto, «fallecido» o «pasado a mejor vida», como cada uno prefiera decirlo. Dadas las circunstancias, cabía la posibilidad de que las mujeres sintieran cierto cariño, sin sentimentalismos, la una por la otra, algo que expresaran en pequeños gestos de atención, no muy distintos de las palomas desparasitándose las unas a las otras. Marcia, en el caso de que necesitara una válvula de escape de ese tipo, era incapaz de verbalizarlo. Fue Letty la que dijo:
—Tienes cara de cansada, ¿te preparo una taza de té? —Y cuando Marcia rechazó el ofrecimiento, añadió—: Espero que tu tren no vaya muy lleno, y que puedas sentarte... A esta hora ya debería ir mejorando la cosa, ya son casi las seis.
Intentó sonreírle, pero al mirar a Marcia vio que sus ojos marrones se habían agrandado tras las gafas de forma alarmante, como los de algún animal nocturno trepador. Un lémur o un poto, ¿verdad? Marcia, echándole un vistazo rápido a Letty, pensó: «Es como una oveja vieja, pero tiene buenas intenciones, aunque a veces parezca un poco entrometida».
Norman, avanzando a toda velocidad por el ramal norte de la línea Bakerloo con última parada en Stanmore, se dirigía a visitar a su cuñado, que estaba en el hospital. Ahora, muerta ya su hermana, no existía ningún vínculo directo entre él y Ken, y Norman se sentía orgulloso de ser el buen samaritano que iba a verlo. «No tiene a nadie», pensó, dado que el único hijo del matrimonio había emigrado a Nueva Zelanda. En realidad, Ken sí que tenía a alguien, una novia con la que esperaba casarse, pero que no iba al hospital los mismos días que Norman.
—Es mejor que venga él solo —habían acordado Ken y su novia—, al fin y al cabo no tiene a nadie, y la visita le dará un poco de compañía.
Norman nunca había estado hospitalizado, aunque Marcia les había ido soltando muchas pistas sobre su experiencia y, en particular, sobre el señor Strong, el cirujano que la había seccionado. Tampoco es que la experiencia de Ken fuera comparable a la suya, pero servía para hacerse una idea. Norman estaba a punto de atravesar las puertas de vaivén junto a la multitud y entrar en la sala cuando cayó en la cuenta. No había traído flores ni fruta, al darse por sentado de forma tácita entre ambos que la visita era lo único que cabía esperar o pedir. Ken tampoco era mucho de leer, aunque se alegró bastante al ver que Norman traía consigo el Evening Standard. De profesión era examinador de tráfico y el motivo por el que ahora estaba hospitalizado no había sido un accidente con una conductora de mediana edad durante su examen, como de broma se daba por hecho en la sala, sino una úlcera duodenal provocada por las preocupaciones de la vida en general, a lo que seguramente habían contribuido las ansiedades propias de su trabajo.
Norman se sentó junto a la cama, evitando mirar a los demás pacientes. «Ken parece un poco bajo de moral», pensó, aunque tampoco es que los hombres lucieran su mejor aspecto en la cama. Había algo muy poco atractivo en el pijama del hombre corriente. Las señoras se esforzaban algo más, con sus camisones color pastel y sus mañanitas de volantes que Norman había atisbado al pasar por el ala de mujeres. Encima de la mesita de noche de Ken solo había una caja de pañuelos de papel y una botella de Lucozade junto a la jarra de agua y el vaso de plástico reglamentarios, pero en el hueco de debajo, Norman reparó en una palangana metálica para vomitar y un «jarrón» de forma extraña, hecho de un material gris parecido al cartón, que sospechó que estaría relacionado con la eliminación de la orina: las cañerías, tal como él lo llamaba. La visión de estos objetos medio ocultos le hizo sentirse incómodo y disgustado, hasta tal punto que no supo bien qué decirle a su cuñado.
—Está la cosa tranquila esta noche —comentó.
—Se ha roto la tele.
—Ah, pues va a ser eso. He notado que había algo distinto. —Norman echó un vistazo a la mesita baja donde descansaba el gran aparato, cuyo aspecto era ahora igual de gris y mudo que sus espectadores en sus respectivas camas. Deberían haberla tapado con un paño, aunque solo fuera por una cuestión de decencia—. ¿Cuándo ha ocurrido?
—Ayer, y todavía no han hecho nada. Uno diría que es lo mínimo que podrían hacer, ¿no crees?
—Bueno, así tendrás más tiempo para pensar —repuso Norman, con la intención de ser sarcástico, y hasta un poco cruel, pues ¿en qué podría pensar Ken que fuera mejor que la tele?
Era imposible que supiera que, en efecto, Ken tenía algo en que pensar, en realidad algo con lo que soñar: la autoescuela que él y su novia habían planeado montar juntos; o cómo pasaba el rato allí tumbado imaginando posibles nombres: algo como Con confianza o Excelsior era obviamente apropiado, aunque luego se encaprichó del nombre Delfín y tuvo una visión de una flota de coches, azul turquesa o amarillo limón, que se deslizaban circulando a toda velocidad por la circunvalación norte, sin calarse jamás en los semáforos, como solía ocurrirles en la vida real a sus alumnos. También pensó en la marca de coche que utilizarían, ni extranjeros ni de motor trasero, algo que parecía contra natura, como un reloj con la caja cuadrada. No podía revelarle nada de aquello a Norman, a quien le desagradaban los automóviles y ni siquiera sabía conducir. Ken siempre había sentido una mezcla de desprecio y lástima por él, por ser tan poco viril y trabajar como un simple empleado en una oficina rodeado de mujeres de mediana edad.
Siguieron allí sentados casi en silencio y fue un alivio para ambos que la campana tocase para anunciar el fin de la visita.
—¿Todo bien? —preguntó Norman, ahora animado y de pie.
—Hacen el té demasiado cargado.
—Vaya. —Norman estaba desconcertado. ¡Ni que él pudiera hacer algo al respecto! ¿Qué esperaba Ken?—. ¿No podrías pedirle a la hermana o a alguna de las enfermeras que lo hicieran más flojo o le pusieran más leche?
—Aun así, se notaría que está cargado. La cuestión es que utilizan un té fuerte, ¿entiendes? Y además, no podría pedírselo a la hermana ni a ninguna de las enfermeras: no es tarea suya.
—Bueno, pues a la señora que prepare el té.
—No se me ocurriría por nada del mundo —respondió Ken misteriosamente—. Aunque el té fuerte es lo último de lo que me quejaría.
Norman se retorció como un perrito cascarrabias. No había venido hasta aquí para que lo inmiscuyeran en esos asuntos, y permitió que una enfermera irlandesa y mandona lo echara a empujones, sin mirar atrás ni una sola vez al paciente que dejaba en la cama.
En la calle, su humor irritable se vio exacerbado por los coches que circulaban a toda velocidad y le impedían cruzar la calle hasta la parada de autobús. Luego tuvo que esperar un buen rato a que pasara el autobús y, cuando por fin llegó a la plaza donde vivía, comprobó que había aún más coches, aparcados uno al lado de otro, en doble fila y subidos a la acera. Algunos eran tan grandes que sus cuartos traseros —grupas, traseros y nalgas— sobresalían por encima del bordillo y tuvo que hacerse a un lado para esquivarlos.
—Mierda —musitó, propinándole a uno en vano una patada con su pequeño pie—. Mierda, mierda y mierda.
Nadie lo oyó. Los almendros estaban en flor, pero no pareció verlos ni darse cuenta de cómo sus capullos brillaban a la luz de las farolas. Entró en su casa compartida y se dirigió a la habitación que tenía alquilada. La tarde lo había dejado exhausto y ni siquiera tenía la sensación de haber hecho gran cosa por Ken.
Edwin había pasado una tarde mucho más gratificante. Los asistentes a la misa cantada habían sido más o menos los habituales para un día entre semana: solo siete entre la feligresía, pero la sección al completo en el presbiterio. Después, había ido con el padre G. a tomar una copa en el pub. Hablaron de los asuntos de la iglesia: si encargar una marca de incienso más fuerte, ahora que el Rosa Mystica casi se había acabado; si debían permitir al grupo de los jóvenes organizar de vez en cuando la misa de los domingos por la tarde con guitarras y todo eso; cuál sería la reacción de los feligreses si el padre G. intentaba incorporar las novedades litúrgicas de la Serie Tres.
—Tanto levantarse para orar... —comentó Edwin—, a la gente no le haría gracia.
—Eso sí, el saludo de la paz, ese volverse con un gesto amable hacia la persona a tu lado, es una idea... —El padre G. había estado a punto de decir «preciosa», aunque, quizá, dadas las particularidades de sus parroquianos, no era el adjetivo más apropiado.
Al recordar lo vacía que estaba la iglesia durante la ceremonia a la que acababan de asistir, Edwin también tuvo sus dudas —no habían sido más que un puñado de feligreses desperdigados entre el eco de los bancos, todos demasiado alejados para dedicarle a nadie ningún tipo de gesto—, pero era demasiado amable como para quitarle al padre G. la ilusión de una multitud de fieles. A menudo se paraba a pensar, apenado, en la época del renacimiento anglocatólico del siglo pasado e incluso en el ambiente más receptivo de hacía veinte años, época en la que el padre G., alto y cadavérico con su capa y su birrete, habría encajado muchísimo mejor que en la iglesia de los años setenta, en la que muchos de los sacerdotes más jóvenes iban con vaqueros y el pelo largo. Aquella tarde en el pub había visto a uno de ellos. A Edwin se le cayó el alma a los pies al imaginar el tipo de oficios que se celebrarían en su parroquia.
—Creo que tal vez lo mejor será dejar el servicio vespertino como está —afirmó pensando con aire dramático: «Por encima de mi cadáver», y viéndose a sí mismo pisoteado por una horda de chicos y chicas blandiendo guitarras...
Se despidieron delante de la cuidada casa adosada de Edwin, en una calle no muy lejos del parque del distrito. De pie, junto al perchero del vestíbulo, Edwin se acordó de su difunta esposa, Phyllis. Le vino a la memoria un instante antes de entrar, delante de la puerta de la sala de estar. Casi le pareció oír su voz, un tanto quejumbrosa, preguntándole: «¿Eres tú, Edwin?». ¡Y quién iba a ser si no! Ahora tenía toda la libertad que conlleva la soledad: podía ir a la iglesia todas las veces que quisiera, asistir a reuniones que duraban toda la tarde, almacenar trastos para los mercadillos benéficos en el cuarto de atrás y dejarlos allá durante meses. Podía ir al pub o a la casa del párroco y quedarse allí hasta las tantas.
Subió las escaleras para acostarse tarareando uno de sus himnos religiosos preferidos: «Oh, bendito creador de la luz». Era complicado acertar con el tono del canto llano, y su esfuerzo por no desafinar desvió su atención de la letra. En cualquier caso, sería un poco exagerado considerar a los fieles de aquella tarde «hundidos en el pecado y sepultados por la lucha», como decía uno de los versos del himno. En la actualidad, la gente no soportaría esa clase de discurso. Tal vez esa fuera una de las razones por las que tan poca gente frecuentaba la iglesia.
1. Verso del epitafio del poeta inglés Walter Savage Landor (1775–1864). [Todas las notas son de la traductora.]
Capítulo 2
Últimamente Letty se topaba muy a menudo con recordatorios de su propia mortalidad o, desde un punto de vista menos poético, las diferentes etapas que conducían a la muerte. Menos obvios que los obituarios del Times y el Telegraph eran lo que ella consideraba visiones «perturbadoras». Esa misma mañana, sin ir más lejos, una mujer, desplomada sobre un asiento en el andén del metro mientras las hordas de la hora punta pasaban junto a ella a toda velocidad, le había recordado tanto a una compañera del colegio que se obligó a volver la vista para asegurarse por completo de que no se trataba de Janet Belling. No parecía que fuera ella, aunque podía haberlo sido, e incluso si no lo era, seguía siendo alguien, una mujer que había llegado al extremo de verse en esa situación. ¿No habría que hacer algo? Mientras Letty vacilaba, una joven, ataviada con una falda larga de color grisáceo y unas botas gastadas, se inclinó sobre la figura desplomada y se dirigió a ella con dulzura. La mujer se irguió de inmediato para gritar con una voz fuerte, peligrosa y fuera de control: «¡Vete a tomar por culo!». Por lo que no podía tratarse de Janet Belling, pensó Letty, con una primera reacción de alivio; Janet jamás habría empleado semejante expresión. Aunque cincuenta años atrás nadie lo hacía; las cosas ahora habían cambiado, por lo que aquello tampoco servía de referente. Mientras tanto, la chica se había alejado con dignidad. Había sido más valiente que Letty.
Aquella mañana era día de colecta. Marcia escudriñó a la joven que había a la entrada de la estación con su bandeja y su hucha, que hacía sonar como reclamo. Era para algo relacionado con el cáncer. Marcia avanzó, triunfal y en silencio, con una moneda de diez peniques en la mano.
La chica sonriente estaba lista, con la insignia en forma de escudito preparada para clavarse en la solapa del abrigo de Marcia.
—Gracias —dijo la chica, mientras la moneda caía repiqueteando dentro de la hucha.
—Una muy buena causa —musitó Marcia— y una que significa mucho para mí. ¿Sabe? A mí también me han...
La muchacha esperó nerviosa el resto de la frase, con la sonrisa desvaneciéndose, pero, igual que a Letty, la hipnotizaron aquellos ojos de tití detrás de las gruesas gafas. Y los prometedores jóvenes a los que podría haber persuadido para que colaborasen empezaron a escabullirse para entrar en la estación, fingiendo ir con prisa.
—Sí, a mí también —repitió Marcia— me han quitado algo.
En ese instante, un señor mayor, atraído por la guapa voluntaria, se acercó a ella y dejó a Marcia con la palabra en la boca, aunque el recuerdo de su hospitalización le duró todo el camino hasta la oficina.
Marcia había sido una de aquellas mujeres que, alentadas por su madre, habían jurado que jamás permitirían que la cuchilla de un cirujano tocase su cuerpo, pues el cuerpo de una mujer era algo muy íntimo. Aunque por supuesto, cuando llegó la hora, no tuvo la posibilidad de oponer resistencia. Sonrió al recordar al señor Strong, el especialista que había llevado a cabo la intervención; mastectomía, histerectomía, apendicectomía, amigdalectomía, todo lo habido y por haber, él podía con todo, o eso era lo que su temple sereno y capaz parecía indicar. Recordó su forma de avanzar en procesión por la sala, rodeado de satélites, cómo ella lo observaba expectante e impaciente hasta el gran momento en que él se detenía junto a su cama y ella lo oía preguntar: «¿Y qué tal sigue la señorita Ivory esta mañana?», de aquel modo casi guasón. Luego, ella le contaba cómo se encontraba y él la escuchaba, haciéndole alguna pregunta de vez en cuando o dirigiéndose a la hermana para pedirle opinión, sustituyendo su aire más bien frívolo por un interés profesional.
Si el cirujano era Dios, los capellanes eran sus pastores, en un escalafón un poco más bajo que los residentes. El primero en ir a verla había sido el católico, joven y apuesto capellán, para explicarle cómo todos necesitamos descansar a veces, pese a que él no daba la impresión de necesitarlo, y cómo estar ingresado en el hospital, por muy desagradable que fuera en muchos aspectos, en ocasiones podía demostrar aquello de que no hay mal que por bien no venga, ya que no existía ninguna situación de la que no se pudiera sacar algo bueno, y en realidad siempre se podía decir que después de la tormenta llega la calma... Prosiguió en esa línea, con tal profusión de encanto irlandés que Marcia tardó un buen rato en atreverse a mencionar que no era católica.
—Ah, entonces debe de ser protestante. —La violencia de la palabra tuvo un efecto contundente, como es lógico para alguien acostumbrado a términos más vagos y suaves como «anglicano» o «Iglesia de Inglaterra»—. De todas formas, me alegro de haber charlado este ratito con usted —admitió—. El capellán protestante pasará a verla.
El capellán anglicano le dio la comunión y, pese a no ser una creyente practicante, Marcia accedió, en parte por superstición, aunque también porque aquello le confirió una suerte de distinción en la sala. Solo otra mujer, además de ella, recibió las atenciones del capellán. Los demás pacientes criticaron su sobrepelliz arrugada y se preguntaron por qué no se buscaba una de nailon o de tergal, y de paso recordaron cómo sus párrocos se negaban a casar a personas o a bautizar a pequeñuelos porque sus padres no iban a la iglesia, y otros ejemplos semejantes de comportamiento irrazonable y poco cristiano.
Era obvio que estando hospitalizada, y sobre todo cuando el capellán la visitaba, a una se le pasaba por la cabeza el tema de la muerte, y Marcia se había planteado la cruel pregunta: si acababa muriéndose, al no tener parientes cercanos, ¿a quién le importaría? Cabía la posibilidad de que la enterraran en una fosa común, si es que esas cosas todavía existían, aunque dejaría dinero suficiente para un funeral; de todas formas, puede que arrojaran su cuerpo a un horno crematorio, nunca lo sabría. Más le valía ser realista. Claro que siempre podía donar ciertos órganos para colaborar con la investigación o con el trasplante de órganos. Esto último presentaba un atractivo irresistible, por estar ligado a la idea del señor Strong, así que Marcia tenía la intención de rellenar el formulario de la última página del folleto que le habían entregado cuando ingresó en el hospital. Pero al final nunca encontró el momento de hacerlo y, además, su operación había sido un éxito y no había muerto. «No moriré, mas viviré», ese era el poema que le había venido a la memoria en aquel momento. Ya no leía poesía, ni para el caso ninguna otra cosa, pero a veces recordaba algún que otro verso suelto.
Aquella mañana, mientras esperaba en el andén, Marcia se fijó en que alguien había garabateado en letras mayúsculas y desnudas: muerte a la mierda asiática