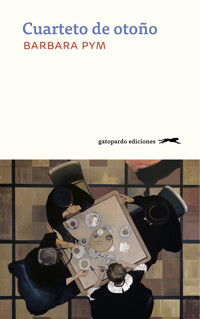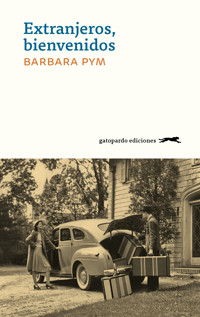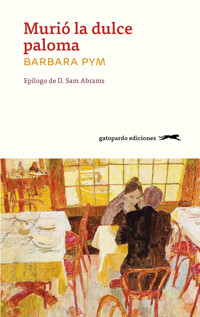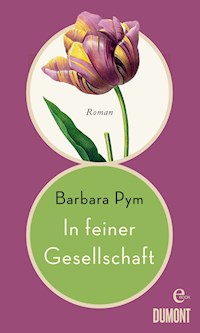Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gatopardo ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un poco menos que ángeles es la historia de los amores, los trabajos y las esperanzas de un grupo de jóvenes antropólogos. Catherine Oliphant es escritora y vive con el apuesto antropólogo Tom Mallow. Su relación se tambalea cuando él comienza a tontear con una estudiante, Deirdre Swann. Al enterarse, Catherine se muestra interesada por el solitario antropólogo Alaric Lydgate. Al enredo amoroso se añadirán los tejemanejes de los compañeros de Deirdre y la competitividad que existe entre ellos por ganar una prestigiosa beca de investigación. Con el sentido del humor y la ironía que la caracterizan, Barbara Pym nos muestra la cotidianidad de las relaciones humanas, en un escenario donde la mediocridad y la presunción del mundo académico están a la orden del día. La crítica ha dicho «Pym posee una mirada y un oído singulares para plasmar aquellos aspectos conmovedores de la cotidianidad.» Philip Larkin «Barbara Pym utiliza en esta novela a las mujeres como personajes centrales de la trama. Cada una estará caracterizada por una personalidad particular que a su manera luchan por salir de la monotonía, aunque para ello deban aceptar un cierto descontrol, claros indicios de los cambios de mentalidad que surgirán posteriormente, a lo largo de los años sesenta del pasado siglo.» Revista Iberia Vieja
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
Un poco menos que ángeles
Un poco menos
que ángeles
barbara pym
Traducción de Irene Oliva Luque
Título original: Less than Angels
Copyright © Barbara Pym, 1955
© de la traducción: Irene Oliva Luque, 2018
© de esta edición: Gatopardo ediciones, S.L.U., 2018
Rambla de Catalunya, 131, 1º-1ª
08008 Barcelona (España)
www.gatopardoediciones.es
Primera edición: junio de 2018
Diseño de la colección y cubierta: Rosa Lladó
Imagen de la cubierta: Toni Frissell, 1941
Imagen de interior: Barn Cottage en Finstock, Oxfordshire
Imagen de la solapa: Mayotte Magnus
© The Barbara Pym Society
eISBN: 978-84-17109-34-9
Impreso en España
Queda rigurosamente prohibida, dentro de los límites establecidos por la ley, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Barn Cottage en Finstock, Oxfordshire,
donde Barbara Pym vivió de 1972 a 1980.
Índice
Portada
Presentación
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Barbara Pym
Otros títulos publicados en Gatopardo
Capítulo 1
Mientras cavilaba sentada frente a su tetera, a Catherine Oliphant le vino a la cabeza una imagen confusa de turistas ingleses deambulando por una iglesia en Ravena, examinando con atención sus mosaicos. Pero en ese momento, reparó en que, por supuesto, no estaba en Italia, y que las figuras en movimiento no eran turistas, sino hombres y mujeres de las oficinas cercanas que se alejaban del mostrador con sus bandejas y se acomodaban en las mesas sin apenas echarles una ojeada a los mosaicos de las paredes.
Éstos representaban pavos reales grandes y coloridos, con sus colas desplegadas, y cada uno ocupaba un pequeño nicho, casi como una capilla lateral de una catedral. Pero ¿por qué los portadores de bandejas no les hacían a aquellos animales algún tipo de reverencia al pasar a su lado ni depositaban a sus pies alguna ofrenda, como un panecillo, un huevo pochado o una ensalada?, se preguntó Catherine. Era evidente que el culto de adoración al pavo real, si es que alguna vez había existido, había caído en desuso.
Se sirvió otra taza de té, que se había vuelto oscuro y concentrado, tal como ella lo prefería. Observaba el sol colarse a raudales por las cenefas de color oro y amatista de las vidrieras mientras, a su alrededor, todos engullían y se marchaban a toda prisa para coger el tren de vuelta a casa. Ella, sentada ociosamente en su mesa junto a la ventana, no sentía ninguna culpa, ya que se ganaba la vida escribiendo relatos y artículos para revistas femeninas y tenía que buscar la inspiración en la vida cotidiana, pese a que la vida misma fuese a veces demasiado dura y cruda y hubiese que hacerla agradable al paladar mediante la fantasía, igual que la carne se ablanda mediante la picadora.
Catherine era pequeña y delgada, y encontraba en sí misma, gracias a una cierta dosis de autocomplacencia, un parecido a Jane Eyre o a una niña victoriana, con el pelo muy corto por la escarlatina. Lucía con naturalidad un aspecto algo andrajoso y desaliñado, y le sentaban muy bien las modas del momento, por las que las mujeres de treinta y tantos podían vestirse como chicas de veinte, con zapatos planos, chaquetas holgadas y el pelo aparentemente cortado con tijeras de uñas.
Al contemplar la calle desde la ventana, vio cómo las multitudes de la hora punta empezaban a encaminarse hacia las paradas de autobús. Pronto comenzaron a adquirir apariencia humana, a convertirse en individuos diferenciados a quienes ella podría incluso conocer. Aquello era muchísimo más probable, aunque menos romántico, en Londres que en París, donde se decía que si se esperaba el tiempo suficiente sentado en la terraza de un café, tarde o temprano pasarían por allí todas las personas que alguna vez se habían conocido o amado. Aunque, claro, pensó Catherine mientras miraba concentrada, era imposible que fuesen todas y cada una de ellas, ya que emocionalmente aquello resultaría demasiado agotador.
Aquella tarde de primavera sabía que sería imposible ver a Tom, su actual amor, puesto que estaba en África estudiando a su tribu. No obstante, fue curioso que, llegado el momento, los rostros familiares entre la multitud fuesen los de dos catedráticos de antropología que había conocido en un encuentro académico al que Tom la había llevado. Daba la impresión de que caminaban en la dirección equivocada, a contracorriente de aquel gentío apresurado, y Catherine difícilmente los habría recordado de no ser porque se trataba de una pareja bastante peculiar, como de cómicos de un espectáculo de variedades. El profesor Fairfax era alto y delgado, con una cabeza de tamaño más bien reducido; era una extraña coincidencia que la tribu concreta sobre la que él había investigado practicase la reducción de cabezas, y sus alumnos no habían tardado en darse cuenta de ello. El doctor Vere, su acompañante, era pequeño y rechoncho, la antítesis perfecta.
¿Adónde se dirigirían a aquella hora y en la dirección equivocada?, se preguntó Catherine. ¿Sería tal vez significativo que dos antropólogos dedicados al estudio del comportamiento de las sociedades humanas se encontrasen avanzando a empellones y a contracorriente? No sabía muy bien cómo profundizar en su observación, ni tampoco lo intentó; se limitó a preguntarse de nuevo adónde se dirigirían. La curiosidad comporta tanto alegrías como penas, y la más amarga de las penas seguramente sea la incapacidad de ahondar hasta el fondo en todas las cuestiones. El profesor Fairfax y el doctor Vere continuaron abriéndose paso entre la multitud, luego desaparecieron por una bocacalle y se perdieron de vista. Catherine apuró su té y se levantó de mala gana para marcharse.
Ya en la calle, un taxi redujo la velocidad delante de donde ella estaba esperando para cruzar. No tenía forma de saber que el anciano de aire distinguido que viajaba en su interior, acariciándose la barbita plateada, era Felix Byron Mainwaring, uno de los profesores de antropología más veteranos, que ahora vivía jubilado en el campo.
El taxi giró por una bocacalle y el profesor Mainwaring se inclinó hacia delante, recreándose en el momento con antelación. Ordenó al conductor que parase antes de llegar al número al que realmente iba, con el fin de poder observar la casa desde el exterior. Trató de imaginar cuánto les sorprendería el edificio a sus colegas, que se aproximaban a pie o en sus destartalados automóviles, cargados con toda la parafernalia propia de su profesión académica: las gabardinas, los maletines, las carpetas de apuntes, de las que parecían tan reacios a separarse incluso durante los eventos sociales. ¿Levantarían la mirada ante la hermosa fachada georgiana —¿sabrían siquiera que era georgiana?— y envidiarían su habilidad por haber convencido a Minnie Foresight de que al menos una parte de la fortuna de su difunto marido no podía emplearse con fines más nobles que la creación de una biblioteca de antropología y un centro de investigación nuevos y la concesión de una serie de becas para jóvenes hombres y mujeres? Sin duda ellos no habrían logrado tanto. Recordó el vagón de primera clase y los lejanos chapiteles de las iglesias de Leamington Spa vistos bajo la luz verdosa de una tarde de primavera hacía un año, y a la señora Foresight —costaba pensar en ella como Minnie, que era a todas luces un nombre impropio— recostada sobre el antimacasar de encaje blanco, con sus grandes ojos azules llenos de admiración y perplejidad mientras él hablaba, explicaba, persuadía... Aquel recuerdo, que casi obligó a Felix a reírse para sus adentros, hizo que le diese al taxista una propina innecesariamente generosa al bajarse del taxi.
Fairfax y Vere, que avanzaban fatigosamente por la acera opuesta de la calle, conversaban con un tono elevado mientras se acercaban a la casa. Ambos tenían una voz penetrante: William Vere porque, por su condición de refugiado, no había tenido más remedio que construirse una vida nueva en un país extraño y hacerse notar en una lengua extranjera; y Gervase Fairfax porque, al ser el hermano menor de una familia numerosa, siempre había tenido que hacerse valer. Ahora departían sobre sus alumnos, y en absoluto hablaban mal de ellos, pues existía entre ambos una amistosa rivalidad a la hora de conseguirles a dichos jóvenes becas de investigación que les permitiesen viajar para hacer trabajo de campo: en África, en Malasia, en Borneo o en cualquier isla remota donde aún quedase alguna tribu por estudiar.
—El número veintitrés. Tiene que ser aquí —anunció Fairfax bruscamente.
—Sí, creo que sí.
No hicieron comentario alguno sobre la elegancia de la casa porque ni siquiera le echaron un vistazo, salvo para comprobar el número de la puerta. Aquel lugar les producía curiosidad (en la intimidad lo llamaban el Capricho de Felix), pero ambos habían tenido un día difícil y necesitaban una copa.
—Espero que dentro esté todo listo —dijo Fairfax, comprobando la hora en su reloj—. No queda bien llegar demasiado pronto, ya sabes. Espero que Esther Clovis y sus ayudantes hayan acabado de preparar los sándwiches, aunque quizá Felix haya tenido la sensatez de encargar ese asunto a una empresa de restauración.
—Supongo que él apenas se ocupará de las cuestiones domésticas —añadió Vere—. En cualquier caso, confiemos en que la suerte nos acompañe. —Le había dicho a su esposa que esa noche no le preparase gran cosa para cenar.
En el interior del edificio había comida y bebida en abundancia; aun así, se había desencadenado una crisis. La biblioteca llevaba ya varios días abierta al público y en aquel momento daba la casualidad de que estaba repleta de jóvenes antropólogos, algunos de ellos meros estudiantes, que no habían sido invitados a la fiesta que debía celebrarse en la propia biblioteca.
La señorita Clovis y su amiga la señorita Lydgate, experta en lenguas africanas, habían entrado y salido de la sala varias veces con platos de comida en las manos, pensando que seguramente, al verlos, una imagen inusitada en toda biblioteca que se precie, los usuarios se darían cuenta de que algo pasaba y procederían a marcharse. Sin embargo, continuaron leyendo libros y tomando notas como si nada.
—Tendré que tomar medidas —anunció con firmeza la señorita Clovis—. Ven, Gertrude —dijo dirigiéndose a su amiga—, nos enfrentaremos a ellos una vez más.
Seis rostros alzaron la vista desde la mesa alargada cuando las dos mujeres entraron en la sala. La señorita Lydgate era extraordinariamente alta y de pelo blanco, sus prendas parecían ondear en torno a ella como colgaduras, mientras que la señorita Clovis era de constitución baja y robusta, con el pelo corto y desigual, y ropa informal de tweed.
—Buenas tardes —gritó con voz resonante—. Me alegra comprobar que no han tardado en sacarle partido a esta magnífica nueva biblioteca. Como ven, tiene un algo especial. —Hizo una pausa, a la espera de algún tipo de respuesta.
La dio Brandon J. Pirbright, un joven atildado y bajito, vestido elegantemente de gris lavanda con una inmaculada camisa blanca de nailon y pajarita.
—Eso imaginamos, señorita Clovis. En ningún otro lugar nos han ofrecido un refrigerio, ¿no es cierto, Melanie?
—En efecto —respondió su esposa, una mujer morena de aspecto feroz, unos centímetros más alta que su marido y vestida con menos elegancia—. Creo que es una idea estupenda.
—¿Se celebra algo? —preguntó otro lector, Jean-Pierre Le Rossignol, un apuesto joven francés ataviado con un traje de pana aterciopelada color ocre.
—Bueno, supongo que podría decirse que sí —admitió la señorita Clovis, recordando que, además del dinero de Foresight, también habían recibido una generosa subvención de Estados Unidos y el legado de un distinguido antropólogo francés. Al fin y al cabo, tal vez sería un gesto de cortesía incluir a aquellos jóvenes en la fiesta—. Vendrán algunas personas a tomar jerez —les comunicó—. Me encantaría que ustedes también participasen.
La señorita Clovis lanzó una mirada más bien recelosa a los otros tres lectores que habían levantado la cabeza con expectación al oír aquellas palabras. Eran una chica de diecinueve años, Deirdre Swan, y dos muchachos, Mark Penfold y Digby Fox. Estos dos últimos eran amigos íntimos y a primera vista se daban un aire, con sus chaquetas de tweed gastadas y sus pantalones grises de franela; si bien mientras que el pelo de Mark era moreno y con tendencia a rizarse, el de Digby era más claro y más lacio, y también se decía de él que era de temperamento más agradable. Para la señorita Clovis no eran más que dos de los numerosos estudiantes de aspecto anodino con los que entraba en contacto debido a su trabajo: serios, trabajadores, respetables y algo sosos. Pues sí, que vengan también, pensó en un arranque de generosidad, en representación de los cientos y cientos que utilizarán esta biblioteca. Sin duda no podían permitirse vestir con la misma elegancia que un estadounidense o un francés, pero aquello no los hacía peores, en absoluto, y ella nunca había sido dada a juzgar demasiado por las apariencias. Y cómo podría haberlo sido, cuando saltaba a la vista que ella misma prestaba muy poca atención a la suya.
Esther Clovis había trabajado antes como secretaria de una institución académica, un puesto que había dejado recientemente a causa de ciertas desavenencias con su presidente. A menudo se presupone que quienes viven y trabajan en círculos académicos o intelectuales están por encima de las disputas triviales que nos sacan de quicio al resto de los humanos, aunque a veces da la impresión de que es justo la naturaleza elevada de su trabajo lo que los obliga de vez en cuando a rebajarse y darse un respiro, por así decirlo, discutiendo por nimiedades. El motivo de la trifulca con el presidente sólo lo conocían unos pocos privilegiados e incluso ellos únicamente sabían que el asunto estaba relacionado con la preparación del té. Y no es que la preparación del té pueda en ningún caso considerarse algo nimio o trivial, pero la cuestión es que la señorita Clovis parecía haber cometido alguna falta grave. Que hubiera usado agua caliente del grifo, que el agua del hervidor no hubiese hervido del todo, que la tetera no se hubiese calentado previamente...; fueran cuales fueran los detalles, había habido palabras, y en el transcurso de dichas palabras habían salido a relucir otras cosas, cosas de una naturaleza más oscura. Habían alzado la voz y en última instancia la señorita Clovis se había visto obligada a presentar su dimisión. No obstante, había tenido mucha suerte y la habían contratado como una especie de conserje en el nuevo centro de investigación, pues daba la casualidad de que el profesor Mainwaring, de quien dependía el nombramiento, le tenía bastante antipatía al susodicho presidente de la institución académica. Puede que a Esther Clovis no se le diese demasiado bien preparar el té, pero tenía una capacidad organizativa nada desdeñable y sabía cómo reaccionar ante una crisis, como en este preciso momento, cara a cara frente a los antropólogos que no estaban dispuestos a marcharse.
—¿Se quedarán ustedes? —Sonrió abiertamente, de forma bastante inquietante por su cordialidad—. La generación más joven también debe estar representada. A la señora Foresight le interesará ver de primera mano en qué es probable que se gaste su dinero —añadió con tono misterioso.
—Gracias —respondió Mark, que fue el primero en sentirse capaz de articular palabra—. Será un placer. Casi es algo positivo que nuestro atuendo no sea nada adecuado para una fiesta —le murmuró a su amigo Digby—, así la señora Foresight se dará cuenta de que nuestras necesidades son muy reales.
Digby se alisó el pelo, echó una ojeada con indiferencia a sus manos mugrientas y se ajustó ligeramente la corbata.
—Supongo que entonces será mejor que guardemos todo esto —comentó mientras metía sus apuntes de cualquier manera en el maletín.
Deirdre Swan, que imaginaba que también ella estaría incluida en la invitación de la señorita Clovis, deseó haber huido un rato antes. Era una muchacha alta y delgada, de grandes ojos marrones y expresión bastante despistada; no siempre comprendía del todo lo que hacía y empezaba a preguntarse si no habría sido un error embarcarse en el estudio de la antropología en vez de matricularse en Historia o en Literatura Inglesa. En aquel momento estaba de pie en un rincón, como si intentara mimetizarse con las hileras de libros a su espalda, observando la llegada de los invitados con una suerte de tímido asombro.
—¡Ah, Felix! —gritó la señorita Clovis cuando el profesor Mainwaring entró en la sala—, ¡qué alegría verte tan bien y tan temprano!
—Querida Esther, simplemente les he ganado por los pelos a los demás. Los infatigables trabajadores académicos no comprenden el arte de llegar tarde con estilo. Si la tarjeta de invitación dice a las seis, no te quepa la menor duda de que mis colegas llegarán a esa hora.
Su predicción fue certera, y las manecillas del reloj de la biblioteca apenas indicaban las seis cuando una horda de personas prácticamente se abalanzó a través de la puerta. Los primeros en entrar fueron el profesor Vere y el doctor Fairfax, que seguían conversando a voz en grito. Les pisaba los talones el padre Gemini, misionero y experto lingüista, cuya frondosa barba y sus capas de prendas negras con olor a rancio eran exageradas para aquella cálida tarde de abril. Detrás de él llegaron otros, demasiado numerosos para describirlos uno a uno, hombres, y también mujeres, que habían alcanzado algún tipo de preeminencia en su círculo particular. Unos pocos destacaban por su extraña apariencia, pero la mayoría eran de una tranquilizadora normalidad, el tipo de personas que uno podría encontrar a diario en el autobús o en el metro. Cerrando la marcha llegaron un hombre pequeño de aire benévolo, doblegado por el peso de dos maletas que parecían estar llenas de plomo, y un hombre alto y delgado que caminaba con paso felino. Tras ellos se produjo una pausa y una interrupción en el desfile de invitados, y, al cabo de unos instantes, mirando de un lado a otro con atención, hizo acto de presencia un hombre con aire preocupado, vestido con una chaqueta negra y pantalones de rayas, que tenía algún cargo en la Oficina de Asuntos Coloniales. Detestaba el jerez, que consideraba «hepático», le daba bastante miedo la señorita Clovis y no veía la hora de regresar a su jardín del norte de Dulwich, pero jamás había desoído la llamada del deber.
—Bueno, bueno, ¡Comus y su tumultuoso gentío! —gritó el profesor Mainwaring mientras aplaudía. El hombre de la Oficina de Asuntos Coloniales se agazapó rápidamente en un rincón; en cualquier caso, el profesor no parecía esperar ningún comentario a su observación—. Qué lástima que hoy no puedan estar aquí con nosotros todos nuestros amigos —prosiguió, casi con tono sarcástico—. Mi estimado amigo Tyrell Todd estará tal vez, en este preciso instante, abriéndose camino a golpe de machete por una selva del Congo en busca del siempre escurridizo pigmeo. Apfelbaum estará bocabajo en las antípodas... —Llegados a este punto le falló la inventiva y apuró de un trago la copa de jerez. Después regresó a la puerta para dar la bienvenida a la invitada de honor, la señora Foresight—. Oh, Minnie —se dirigió a ella, pronunciando su nombre casi como si paladease su cómico sabor—, ¡qué gran acontecimiento éste!
La señora Foresight, una mujer pequeña y rechoncha de pelo rubio y vestida de azul celeste, entró en la sala, pestañeando ante la presencia de tantísima gente. Una vez que le dieron la bienvenida y la presentaron, se permitió acomodarse en una de las pequeñas butacas que habían colocado en puntos estratégicos para los invitados más distinguidos y de mayor edad. Fue a parar cerca de la señorita Lydgate, con quien inició lo que esperaba que fuese una conversación apropiada.
—¿Y usted acaba de regresar del..., eh..., del terreno? —se aventuró, tratando de recodar si terreno era la palabra correcta y qué era exactamente lo que aquellas personas hacían allí. Aunque, en realidad, aquello ya lo sabía. Felix le había explicado de forma muy clara qué es lo que hacían los antropólogos, o al menos lo había visto claro en aquel momento, mientras daban vueltas por High Wycombe en el vagón restaurante, soltando alguna que otra risita por la dificultad de servir el té con elegancia en tales circunstancias. Se marchaban a lugares remotos y estudiaban las costumbres y las lenguas de los pueblos que los habitaban. Después regresaban y escribían libros y artículos sobre lo que habían observado, y enseñaban a otros a hacer lo mismo. Así de simple. Y el hecho de que se conociesen aquellas lenguas y costumbres era algo muy positivo: en primer lugar, porque eran interesantes de por sí y corrían el peligro de caer en el olvido; y en segundo lugar porque a los misioneros y a los funcionarios del Gobierno les resultaba muy útil saber todo cuanto fuera posible sobre las personas a quienes intentaban evangelizar o gobernar.
Aquellos pensamientos no se disponían exactamente en ese orden en la mente de la señora Foresight, sino que aparecían intercalados entre reflexiones irrelevantes sobre las personas que había a su alrededor. En cualquier caso, creía recordar casi todo lo que Felix le había contado aquella tarde en el tren y en sus posteriores encuentros. Su expresión, mientras escuchaba los planes de la señorita Lydgate para la redacción de sus investigaciones lingüísticas, era de un interés bastante forzado. Las mujeres tienen que escuchar muy a menudo a los hombres con idéntica expresión en el rostro, pero la señora Foresight era lo bastante femenina para darse cuenta de que resultaba algo difícil mostrar la misma concentración a la hora de hablar con una persona de su mismo sexo. Parecía, por algún motivo, un esfuerzo en vano.
—Qué bien que la señorita Clovis pueda compartir el piso con usted —comentó por cortesía.
—Ah, fue una casualidad de lo más oportuna. Cuando Esther dimitió de su puesto en la institución académica, era obvio que debía marcharse del piso que tenía allí, y el nuevo era demasiado grande para una sola persona. Así que ahí entré yo en juego para llenar el hueco, como suele decirse.
—Es algo positivo para ambas.
—Sí, no nos va mal, poco a poco nos vamos acostumbrando la una a la otra. Ninguna de las dos sabe mucho de cocina y las dos somos desordenadas, pero eso no parece ser ningún problema.
—Supongo que lo más importante es que tengan intereses comunes —comentó la señora Foresight dubitativa, dando gracias al cielo por no tener que ser ella quien viviera con Esther Clovis y Gertrude Lydgate, pues le tenía demasiado apego a la comida y le gustaba rodearse de «cosas bonitas»—. ¿Y cómo se las arreglan en la cocina?
—Vivimos a base de latas y congelados, ¿verdad, Gertrude? —intervino la señorita Clovis, que se les acababa de unir—. Y siempre elegimos un tipo de carne que podamos freír, chuletas y cosas por el estilo.
—La carne estofada puede ser deliciosa, y no es difícil de cocinar —empezó a decir la señora Foresight, pero se vio interrumpida por el padre Gemini, que se acercó casi corriendo a la señorita Lydgate, con la barba metida en la copa de jerez y agitando un sándwich en la mano.
—Ay, señorita Lydgate, debo disculparme por aquel glosario que le envié —se lamentó—. Fue algo tremendamente desafortunado, pero ya sólo quedan cinco personas que hablen esa lengua, y el único informante que logré encontrar fue un señor muy anciano, tan anciano que no le quedaba ni un diente.
—Le agradezco el esfuerzo —respondió con sequedad la señorita Lydgate.
—Sí, y además en aquel momento estaba borracho. Fue de lo más difícil.
—Lo que me interesó sobre todo fue algo que parecía totalmente nuevo —dijo la señorita Lydgate, tirando del padre Gemini casi por la barba y llevándoselo a una zona más apartada de la sala—. ¿Era esto? —Un sonido muy curioso, que resulta imposible reproducir aquí, salió de sus labios.
Si hubiese estado rodeada de personas normales, podrían haberse imaginado que algo se le había ido por el otro lado y se estaba ahogando, pero en aquel contexto nadie les prestó especial atención a ella ni al padre Gemini cuando gritó entusiasmado:
—¡No, no! ¡Era esto! —Y procedió a emitir un sonido que para los legos en la materia habría sonado exactamente igual que el ruido atragantado de la señorita Lydgate.
—Ahora estarán contentos durante horas —comentó la señorita Clovis con indulgencia—. A veces pienso que es una lástima que Gertrude y el padre Gemini no puedan casarse.
—¿Ah? —respondió la señora Foresight—. ¿Tan imposible es?
—Bueno, él es un sacerdote católico, y no es habitual que se casen, ¿no es cierto?
—No, claro, lo tienen prohibido —convino la señora Foresight—. De todas formas, la señorita Lydgate es mucho más alta que él —añadió sin venir al caso.
—Eso no parece ser ningún inconveniente en el mundo académico —dijo la señorita Clovis—. Lo único que de verdad importa es la unión de mentes fieles.1
—Pero esa barba está muy descuidada —apuntó la señora Foresight con desagrado—. Una esposa lo obligaría a recortársela... Siempre pienso que la del profesor Mainwaring es muy favorecedora, de un majestuoso plata, supongo que podría decirse.
—Sí, Felix es un hombre muy bien parecido; da la impresión de que domina todas las reuniones, y no sólo por su altura.
Ahora mismo se alzaba en el centro de la sala, dando pequeños sorbos a su jerez, y pensando al mismo tiempo que, aunque no se tratase en absoluto del mejor jerez, era sin duda lo suficientemente bueno para la ocasión. Esther había sido sensata al no gastar el dinero de Foresight en comprar el mejor, concluyó; las mujeres no lo habrían apreciado y sus colegas no habrían sido dignos de él. Muchos de ellos, en sus propias palabras, no pertenecían «a la flor y nata», una expresión anticuada pero que resumía a la perfección lo que quería decir. No obstante, era lo bastante sensato para no usarla de forma indiscriminada en aquella época progresista, y sus modos para con los jóvenes prometedores que seguían congregándose a su alrededor eran refinados y con frecuencia amables. Después de todo, no era culpa suya que su padre hubiese podido costearle los estudios en Eton y en Balliol, o que él hubiese pasado su juventud en los desahogados días de la era eduardiana. De hecho, a su manera, había mostrado valentía al desafiar los deseos de sus padres, que hubiesen preferido que hiciera carrera diplomática, y embarcarse en una profesión de la que nadie había oído hablar y que implicaba desplazarse a las zonas más remotas del Imperio, no para gobernar, que en su caso habría resultado lo natural y apropiado, sino para estudiar el modo de vida de los pueblos primitivos que las habitaban.
—Pues sí que desprende una especie de halo de esplendor —comentó Melanie Pirbright—. Me imagino que tendría muchísimo éxito en Estados Unidos, en algunos de los clubs femeninos, ya saben. Me pregunto si alguna vez se habrá planteado hacer una gira para impartir conferencias. ¿No es extraño que nunca se haya casado?
—Sí, y no parece haber ninguna razón que lo justifique —respondió su marido—. Uno se pregunta si podría haber algo entre él y Minnie Foresight. Aunque tal vez le pese algo su segundo nombre. Quizá sea duro llamarse Byron; es obvio que debe de ser difícil estar a la altura.
—¿Eso cree? —intervino Jean-Pierre Le Rossignol con su recatada sonrisa.
—Tal vez no sea tan difícil para un francés —replicó Melanie totalmente en serio.
—El nombre en realidad no influye para nada... Un hombre puede tener muchas aventuras amorosas se llame como se llame.
—¿Ha oído alguna vez que el profesor Mainwaring haya tenido muchas? —preguntó Melanie, con el tono de alguien en busca de datos científicos—. Estas cosas podrían acabar trascendiendo.
Jean-Pierre se encogió de hombros y bajó las comisuras de los labios con un mohín que insinuaba que tenía información secreta en abundancia. Pero no dijo nada.
—En general, da la impresión de que son más bien las mujeres inglesas las que no se casan —prosiguió Melanie—. Sería interesante conocer el porqué.
—¿Hace falta preguntar? —replicó Jean-Pierre, echando un vistazo a la habitación—. Para empezar, hay demasiadas.
—Sí, eso es un problema. Podrían decirse no pocas cosas a favor de la poligamia, siempre lo he pensado.
—Pero a ciertas mujeres sería difícil quererlas, ni siquiera como segundas esposas —comentó Brandon.
—¿No estás empleando el término segunda esposa con un sentido incorrecto, querido? —puntualizó Melanie—. Podría tener un significado específico, ya sabes.
—¿La oyes? —dijo Digby, volviéndose hacia un lado para susurrarle a su amigo Mark—. ¿Es que no se puede relajar nunca? Me preguntaba si no deberíamos decirle algo al profesor Mainwaring.
—¿Decirle algo? ¿Y de qué crees que podríamos hablar? No se me ocurren otras tres personas que tengan menos cosas en común que nosotros.
—Ay, me refería simplemente a un poco de cháchara, por alternar, por darnos a conocer y esas cosas. Al fin y al cabo, de algún sitio tendremos que sacar el dinero para nuestro trabajo de campo.
—Estás en todo. Venga, vamos.
—Dile tú algo —le sugirió Digby, dándole a Mark un empujón para que se adelantase.
—Buenas tardes, profesor —lo saludó Mark—. Queríamos simplemente comentarle cuánto disfrutamos de su último artículo para la sociedad antropológica.
—Nos resultó de lo más estimulante —farfulló Digby.
—Déjenme hacer memoria, ¿de qué artículo se trataba? ¿«Antropología, ¿y ahora qué?»? ¿O era «Antropología ¿y después qué?»? —El profesor se rió de su propio chiste—. Uno se confunde, ya saben. La cuestión es que no recuerdo haberles visto entre el público.
—Estábamos sentados en las últimas filas —respondió Mark, al quite.
—Ah, claro, para poder escaquearse fácilmente. Esas sillas junto a la puerta siempre están muy demandadas. Espero que se escabullesen sin hacer ruido. No recuerdo haber oído ningún alboroto. A menudo me pregunto por qué razón la gente se escabulle tanto. Entre las mujeres es comprensible, supongo: alguna olla puesta en el fuego o algo por el estilo; tal vez los hombres tengan trenes que coger o jóvenes damas esperándoles.
—Tenemos ensayos y artículos para congresos que preparar —dijo Digby sin mudar el semblante.
—¿Y esperan viajar para hacer trabajo de campo? —les preguntó Felix, escudriñándolos con una mirada sagaz.
—Bueno, pues sí, la verdad —dijo Mark.
—Es difícil... —empezó a decir Digby, pero se vio interrumpido por la llegada del profesor Fairfax, que se abrió camino entre el grupo a empellones y a grito pelado.
—Bueno, bueno, querido Felix, espero que no hayas olvidado que mañana hemos quedado para almorzar en mi club.
—Gervase, querido muchacho, por supuesto que no lo he olvidado. No me lo perdería por nada del mundo.
—Buenas tardes, profesor Fairfax —lo saludaron Mark y Digby, casi al unísono.
—Ah, el señor Fox y el señor Penfold, ¿cómo están? —respondió el profesor Fairfax con indiferencia.
Hasta Mark y Digby, por muy poca experiencia que tuvieran en las sutilezas sociales, eran lo bastante perspicaces para notar que el profesor Fairfax no tenía el menor interés en saber cómo estaban, así que fueron reculando poco a poco y se retiraron de nuevo hasta su rincón.
—¡Querido muchacho! ¡Querido Felix, querido Gervase! —los imitó Mark con desdén—. Me repugna toda esa familiaridad banal de nombres de pila.
—Todavía no hemos adquirido suficiente estatus para que nos llamen por el nuestro —dijo Digby con más templanza—. De aquí podría salir un estudio interesante, si te paras a pensarlo. Cuanto más bajo es tu estatus, más formal es la fórmula de tratamiento empleada, a menos que seas un criado, quizá.
—Aun así, Fairfax por lo menos sabe cómo nos llamamos, que ya es algo.
—Pero ¿sabría distinguir quién es quién? —preguntó Digby, inquieto.
—Ya nos ocuparemos de eso más adelante. Meterles nuestros nombres en la cabeza es ahora mismo lo más importante.
—Tú te has lucido, ¿eh? Con eso de mencionarle ese artículo suyo... —le recriminó Digby—. Al menos podías haberte decantado por alguna ocasión en la que realmente hubiésemos estado presentes y él pudiera habernos visto.
Los dos jóvenes se enzarzaron en una discusión hasta que uno de los dos se hizo con la licorera de jerez y rellenó sus copas con todo el descaro. Aquello los animó aún más, y empezaron a devorar bandejas de sándwiches y canapés.
Sin duda saben sentirse como en casa, pensó Deirdre Swan, aferrando en la mano su copa vacía y deseando tener el valor de irse a casa. A sus diecinueve años aún era lo bastante joven y sensible para sentirse incómoda por estar allí sola sin nada que beber. Todo el mundo excepto ella parecía estar charlando con alguien. Conocía de vista a la señorita Clovis y había hablado una o dos veces con Mark y Digby, pero ellos estaban en su tercer año de universidad y ella tan sólo en primero. No tardarían en viajar a África o a cualquier otro lugar apropiado, y entonces incluso ellos, por muy normales y corrientes que fuesen, adquirirían el atractivo de quienes habían «hecho trabajo de campo».
Deirdre observó todos los corrillos de gente que había en la sala y llegó a la conclusión de que, aunque fuera más bien demasiado alta y demasiado delgada y su atuendo no fuese especialmente elegante, era sin duda la más guapa de la sala y, de lejos, la más joven. Aquello la consoló un poco y casi le dio el valor para acercarse a uno de los grupos, hasta que se percató de que éste incluía a la señorita Lydgate, a quien deseaba evitar. Resultaba que Alaric, el hermano de la señorita Lydgate, se había mudado recientemente a su barrio de las afueras de Londres, a la vivienda contigua a la de los Swan, pero aún no habían logrado conocerlo, pese a los esfuerzos de la madre y la tía de Deirdre. En teoría, Alaric Lydgate era un funcionario colonial jubilado, y Deirdre, que se lo había cruzado por la calle una o dos veces, creía haber detectado en él ese aire que parece otorgar a algunas personas el hecho de haber vivido en África: un cierto brillo salvaje en los ojos, a la manera del viejo marinero de Coleridge, que solía ser un indicio de tener algún asunto bien metido entre ceja y ceja. Lo último que quería en ese momento era que la abordara y entablara conversación con ella sobre África, y temía que, si se acercaba a la señorita Lydgate, aquello pudiese dar pie a que le presentara a su hermano. Así que no tuvo más remedio que quedarse allí como un pasmarote con su copa vacía, rezando por que alguno de los jóvenes se apiadase de ella.
Por fin Jean-Pierre Le Rossignol se separó de sus compañeros y fue a su encuentro.
—Es un acontecimiento interesante, en mi opinión —declaró con su voz precisa—. Nunca he estado en una fiesta así.
—No tiene nada que ver con ningún otro tipo de fiesta —respondió Deirdre de forma atropellada—. Supongo que es interesante si te lo tomas con filosofía.
—¡Ah, pero es que hay que tomarse con filosofía muchísimas cosas! De lo contrario, ¿cómo podría un francés soportar un domingo inglés?
—Debe de ser difícil. Los domingos no hay mucho que hacer, la verdad, a menos que vayas a la iglesia.
—¡Exacto! Y menuda variedad de iglesias a las que ir. Hay tanto donde elegir... que me resulta abrumador.
—Sí, supongo que hay mucho donde elegir si vives en el mismo Londres. Donde yo vivo sólo hay dos.
—La semana pasada estuve en una capilla metodista, ¡preciosa! —Jean-Pierre alzó la mirada al cielo—. La semana anterior en la Friends’ House de los cuáqueros. El domingo que viene me han recomendado que pruebe los maitines y la homilía de una iglesia de moda en Mayfair.
Deirdre no se sentía cómoda en aquel terreno. Ser practicante era un asunto serio en su familia, uno lo era o no lo era, y ni se les pasaban por la cabeza todos aquellos experimentos a la ligera con los que Jean-Pierre parecía divertirse.
—Imagino —continuó él— que se me podría considerar un tomista. —Se encogió de hombros y se puso a examinarse las uñas, cuidadas con mucho más esmero que las de Deirdre.
—Parece que la gente empieza a irse —farfulló ella, desconcertada por no saber qué era un tomista, pero sin atreverse a preguntar.
—Tengo entendido que no es correcto quedarse hasta el final —comentó Jean-Pierre—, así que será mejor que me vaya. Me gusta hacer lo correcto siempre que se pueda.
La gente empezó a marcharse con la misma rapidez con la que había llegado, y a emparejarse de un modo bastante peculiar. Por supuesto, era de esperar que el profesor Mainwaring acompañase a la señora Foresight hasta su coche y se fuese con ella. Sin embargo, el hombre de la Oficina de Asuntos Coloniales se vio de repente saliendo a la calle junto al padre Gemini y apremiado a tener que «elegir a ciegas» entre lo que había: la señorita Clovis y la señorita Lydgate. Protestó sin energía, pero fue en vano.
—Hasta Dulwich se llega fácilmente en tren, pasan con frecuencia —afirmó la señorita Clovis con seguridad.
—Pero es al norte de Dulwich adonde quiero ir —replicó él con voz débil.
—¡Vamos, no existe tal lugar! —exclamó la señorita Lydgate con un tosco buen humor, llevándose con ella tanto a él como al padre Gemini.
Deirdre se quedó sola con Mark y Digby.
—¡Es hora de cerrar, caballeros! —anunció Digby, tambaleándose ligeramente contra una mesa.
—¿Lo habéis pasado bien en la fiesta? —preguntó Deirdre por cortesía.
—Sí, mejoró considerablemente hacia el final —respondió Mark—. Acabamos cerca de las bebidas, y nos tomamos la libertad de seguir llenándonos la copa.
—No estamos acostumbrados a beber mucho —intervino Digby—. ¿Te parece que estamos ebrios?
—No sé cómo sois cuando estáis sobrios —respondió Deirdre, desconcertada por los andares poco naturales de Mark y Digby. Tal vez sí estuviesen ebrios.
—Sobrios solemos ser bastante sosos y responsables —dijo Mark—. ¿Sabes? —añadió dirigiéndose a Digby—, creo que tendríamos que haberle dicho algo a Dashwood.
—¿Dashwood? Ah, ese tipo de la Oficina de Asuntos Coloniales. Sí, supongo que nos habría venido bien hacer buenas migas con él.
—Bueno, adiós —se despidió Deirdre tímidamente—. Mi autobús pasa por aquí.
—Tal vez podríamos haberla llevado a cenar a algún sitio —dijo Digby, mientras seguía con la mirada el autobús que se alejaba.
—¿Y para qué?
—Habría sido un gesto amable.
—Podríamos haber llevado al profesor Mainwaring, eso habría sido un gesto todavía más amable. De todas formas, imagino que su madre la esperará en casa con la cena lista.
—Sí, es probable. Parecía una chica bastante mona, aunque poco...
—No muy interesante, la verdad.
—No.
Los dos chicos se habían detenido ante la puerta de un cine y miraban fijamente un cartel que mostraba a una chica, de encantos más evidentes que los de Deirdre y ataviada con un negligé transparente, reclinada con pose seductora sobre las que podrían ser las cataratas del Niágara.
—Tengo que preparar ese artículo para el seminario —dijo Mark con fastidio.
—Sí, es verdad —respondió Digby dócilmente.
Así que cruzaron la calle y esperaron al autobús que los llevaría a su piso alquilado en Camden Town. Pero incluso una vez en el autobús, no les apetecía en absoluto regresar a casa y ponerse a trabajar.
—Tengo una idea —dijo Digby—, vayamos a casa de Catherine. Seguro que tiene noticias de Tom.
—Y puede que esté preparando algo para cenar —apuntó Mark con sentido práctico—. Es muy deprimente cocinar sólo para una persona, o eso dicen. Vamos, así le merecerá la pena preparar una comida en condiciones.
1. Verso del soneto 116 de William Shakespeare. (N. de la T.)
Capítulo 2
Catherine siguió reflexionando acerca del profesor Fairfax y el doctor Vere por el camino de vuelta a casa. Residía en la zona de Regent’s Park venida a menos, en un piso, que había conseguido barato al final de la guerra, encima de una papelería. A veces, al subir las desgastadas escaleras revestidas de linóleo, pensaba que se merecía un entorno más elegante, pero, de hecho, casi todos en alguna que otra ocasión nos otorgamos a nosotros mismos un valor mayor del que el destino nos ha deparado. En general era bastante feliz, ya que por naturaleza gozaba de un temperamento optimista, y el piso, con sus tres habitaciones y cocina y cuarto de baño propios, resultaba tan, tan «atractivo» en aquella época que se consideraba afortunada por tenerlo. Estaba amueblado en ese estilo que a veces se describe como «bohemio», pero que esas mismas veces suele ser el resultado de no poder permitirse comprar los suficientes muebles y alfombras. Aun así, en conjunto ofrecía un aspecto confortable, pues a su modo informal Catherine era una mujer de su casa y una buena cocinera. Sus pequeñas manos a menudo estaban ásperas por las tareas domésticas y a veces olían a ajo. Tom solía meterse con ella diciéndole que tenía suerte de que en Inglaterra no se practicase demasiado la costumbre de besar la mano.
Catherine y Tom se habían conocido en un ferry cruzando el canal de la Mancha, durante una mala travesía entre Dieppe y Newhaven. Cuando llegaron a Londres, Tom parecía no tener dónde quedarse aquella noche, así que Catherine se ofreció a alojarlo en su cuarto de invitados. Después de pasar allí una o dos noches, él consideró que no tenía sentido buscarse una habitación alquilada si al cabo de pocos días iba a visitar a sus padres en Shropshire, y cuando regresó a Londres volvió al piso de Catherine con la misma naturalidad con la que habría vuelto a su propia casa. Se habían encariñado el uno con el otro, o quizá se habían acostumbrado el uno al otro; era casi como estar casados, salvo que no había niños, algo que Catherine creía que le habría gustado. Que tuviese cierta tendencia a considerar a los hombres en general, y a Tom en particular, como niños no era exactamente lo mismo. Catherine siempre había imaginado que su marido sería un hombre de carácter fuerte que controlaría su vida, pero Tom, a sus veintinueve años, tenía dos años menos que ella, y siempre era ella quien tomaba las decisiones e incluso arreglaba los fusibles. A Tom ni siquiera parecía pasársele por la cabeza que pudieran casarse. Catherine se preguntaba con frecuencia si los antropólogos se concentraban tanto en estudiar las costumbres de sociedades ajenas que se olvidaban de qué era lo habitual en la suya propia. No obstante, había reparado en que algunos de ellos eran tan, tan respetables y convencionales, que también parecía suceder lo contrario, como si comprendiesen la importancia de ajustarse a la «norma», o comoquiera que lo llamasen en su jerga especializada.
Entró en su sala de estar y se percató de que los tulipanes de la ventana estaban a punto de echar los primeros brotes. Estarían en todo su esplendor para cuando Tom llegase. Ahora no eran más que unos capullos similares a huevos duros, pero con más yema que clara. Echó mano de su cuaderno y anotó el pequeño símil; aquellos extraños detalles solían resultar útiles. Había un folio en su máquina de escribir, a medio mecanografiar, y se sentó con la esperanza de acabar el relato que estaba escribiendo. Pero la inspiración se le había ido y el falso final feliz que tenía planeado le resultó insoportablemente manido y alejado de la realidad. Se imaginó a las mujeres bajo el secador de la peluquería, pasando las hojas con desgana y llegando a «El jardín de las rosas», de Catherine Oliphant. Leerían la primera página, en la que se veía el dibujo de una muchacha de pie, con una rosa en la mano, y un hombre, más apuesto de lo que cualquier hombre real podría llegar a ser, también de pie detrás de ella, con una expresión de angustia en el rostro; pero ¿pasarían todas las páginas hasta llegar al final de la revista, donde encontrarían la continuación y el desenlace de la historia?, se preguntó Catherine con aire taciturno. «Amados como los besos recordados tras la muerte», tecleó con indolencia, pero ¿era verosímil que su héroe hubiese leído a Tennyson o citase el verso así, en voz alta? No mucho, pensó, y se levantó y se puso a caminar de un lado a otro de la habitación.
Su mirada fue a posarse sobre la mesita donde guardaba las bebidas, cuando las tenía. Quedaba un dedo de jerez en la licorera, nada de ginebra y una botella pringosa de naranjada, medio llena. La mesa también tenía polvo. Se sintió más animada y fue hasta la cocina a buscar un trapo y una mopa. Le encantaban las tareas domésticas cuando le apetecía hacerlas, y sacudir la mopa por la ventana o sacarle brillo a una mesa solía inspirarle ideas para relatos románticos.
La ventana de la sala de estar daba a una hilera de tiendecitas con pisos encima. Casi enfrente había un restaurante regentado por chipriotas al que Catherine solía ir a comer o a comprar vino barato. Justo en ese momento se preguntaba si podría permitirse cenar fuera esa noche, cuando se percató de que Digby y Mark se acercaban. Los saludó con la mopa y corrió a abrirles la puerta. Tendría que averiguar si tenía algo que darles de comer, pues acudían como animales confiados, esperando que los alimentase, y no podía defraudarlos.
—¿Se pone a limpiar la casa por la noche? —comentó Mark mientras se acercaban al edificio—. Me ha dado la impresión de que tenía una mopa en la mano.
—Sí, es raro. La gente suele hacer esas cosas por la mañana —respondió Digby con tono casi de reproche—. No sé qué diría mi madre.
—¿De verdad te preocupa?
—Bueno, no me gustaría que mi mujer limpiase la casa por las noches, ¿a ti sí?
—No, supongo que no, pero las mujeres normalmente hacen las cosas a su manera.
A estas alturas Catherine ya había abierto la puerta y les daba la bienvenida.
—Traemos cerveza —dijo Digby—. Han dado una fiesta en el Capricho de Felix y hemos pensado que era una lástima no continuar bebiendo.
En cierto modo, aquellas últimas palabras no eran propias de él, pensó Catherine. Digby y Mark eran unos jóvenes de lo más sobrios y responsables, aunque a veces Mark fuese algo malicioso en su conversación.
—Ah, ¿entonces era a eso a lo que iban los dos antropólogos? —dijo Catherine—. Los vi desde una ventana mientras tomaba el té. Qué detalle que también os invitasen a vosotros.
—No nos invitaron exactamente —puntualizó Digby—. Dio la casualidad de que estábamos trabajando allí y la señorita Clovis tampoco lo tenía fácil para echarnos. La fiesta habría continuado con nosotros en el medio, por así decirlo.
Estaban hablando en la cocina, donde Catherine había empezado a preparar un risotto con todas las sobras que había encontrado. Estaba triturando fiambre con la picadora, que se llamaba Beatrice, un nombre extrañamente refinado y elegante para aquel pequeño y temible artilugio de hierro cuyos fuertes dientes molían sin piedad la carne y el cartílago. A Catherine siempre le hacía pensar en un dios africano, con su cabeza cuadrada y sus bracitos cortos, y no era tan distinta de las rudimentarias figuras talladas de expresión malvada y pechos agresivamente puntiagudos que Tom se había traído de África. Cuando él se marchó, Catherine las encerró todas en un armario, pero ahora suponía que tendría que sacarlas otra vez, o, de lo contrario, podría herir sus sentimientos.
Digby estaba poniendo la mesa en la sala de estar cuando se detuvo para leer la hoja inserta en la máquina de escribir de Catherine.
—Ay, cariño mío —suspiró ella, apoyando la cabeza en el hombro de él—, ha pasado mucho tiempo.
—Lo sé... «Amados como los besos recordados tras la muerte» —dijo él con delicadeza.
¿Las personas de verdad se decían cosas así?, se preguntó Digby. Su vida no parecía haberle concedido demasiado tiempo hasta ahora para lo que él denominaba «escarceos amorosos». Ellas, o bien no decían nada —«rendidas ante sus abrazos», suponía que podría escribir Catherine—, o lo apartaban, indignadas, de un empujón.
Catherine llegó corriendo a la habitación y sacó la hoja de la máquina de escribir.
—No lo leas —gritó—. No es tu tipo de historia.
—¿Le dirás eso a Tom cuando vuelva? Al fin y al cabo, tampoco ha pasado tantísimo tiempo, menos de dos años. ¿Cuándo llega?
—La semana que viene... Bueno, ésa es la fecha en que atraca el barco. Puede que vaya primero a ver a su madre, le pillaría de camino.
—Nosotros hemos decidido viajar en avión cuando vayamos a hacer trabajo de campo —anunció Mark—, así no nos arriesgamos a que se espere de nosotros que nos cambiemos de ropa para cenar con el capitán. Nos parece una costumbre pasada de moda, aunque supongo que a Tom lo educaron así y le resultaría difícil desprenderse de ella.
—¿No irás a decirme que se lleva el esmoquin para hacer trabajo de campo? —preguntó Digby sorprendido.
—No, claro que no. Tom ha roto los lazos con su educación y es algo más que superado. Es incluso más desaliñado que vosotros —añadió Catherine, sin ninguna maldad.
—Supongo que podríamos describirlo como un joven de buena familia venido a menos, ¿no os parece? —dijo Mark—. He oído que los Mallow poseen una gran finca en Shropshire que cada vez está más deteriorada. —Hubo un deje de satisfacción en su voz.
—Sí, pero es triste —añadió Catherine—. Su hermano administra la propiedad y creo que su madre también trabaja muchísimo.
—¿Has conocido a su..., eh..., a los suyos? —preguntó Digby.
—No, supongo que no podría esperar algo así, la verdad. De todas formas, Tom sólo va a casa muy de vez en cuando, cuando se siente obligado. Ya sabéis, ellos creen que se ha echado a perder, para ellos fue una gran decepción que se dedicase a la antropología. Podría haber entrado en el Servicio Colonial Británico; eso les habría parecido bien. Un tío suyo fue un distinguido gobernador de algún lugar de África en los años veinte. Pero que Tom «viva como los indígenas», tal como ellos lo ven..., pues ya os lo podéis imaginar...
—Supongo que su padre debe de estar destrozado —apuntó Mark con petulancia.
—Bueno, su padre murió hace años. Aunque vive conellos un tío suyo, ya mayor. No sé si está destrozado, por alguna razón una no asocia ese tipo de cosas con los tíos.
—¿Es el hermano de su madre? —preguntó Digby.
—Sí, creo que sí.
—Resulta paradójico pensar que Tom lleve tanto tiempo investigando el papel del hermano de la madre en su tribu.
—Ay, yo no entiendo de estas cosas —dijo Catherine con fastidio.