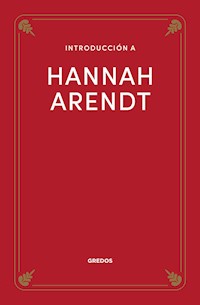Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Estructuras y procesos. Filosofía
- Sprache: Spanisch
La vida de Hannah Arendt ha sido repetidamente biografiada y llevada a la ficción, pero el episodio de su viaje de tránsito por la España de Franco en 1941 había quedado fuera del foco del interés y fiado a un imaginario tren Portbou-Lisboa, que en efecto nunca existió. Otros hechos significativos en la vida de la pensadora vinculados al mundo hispánico, como su presidencia ejecutiva del Spanish Refugee Aid en los años sesenta, o, más anecdóticamente, su coincidencia con Fidel Castro en una sala de conferencias, tampoco habían suscitado la atención que merecen.Pero este ensayo se preocupa asimismo de examinar las referencias textuales de Arendt a circunstancias políticas españolas, en especial a la Guerra Civil y al primer franquismo, y se asoma incluso a sus insinuaciones sobre las relaciones políticas entre Norteamérica y Latinoamérica. Pese al carácter ocasional de estas alusiones, en ellas se reconoce la singular lucidez y libertad de juicio de la gran pensadora. Tanto que el autor se ha sentido obligado a incorporar un epílogo sobre «la promesa de la política», esa bella expresión arendtiana, y la democracia española.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Arendt y España
Arendt y España
Agustín Serrano de Haro
COLECCIÓN ESTRUCTURAS Y PROCESOSSerie Filosofía
© Editorial Trotta, S.A., 2023
Ferraz, 55. 28008 Madrid
Teléfono: 91 543 03 61
E-mail: [email protected]
http://www.trotta.es
© Agustín Serrano de Haro Martínez, 2023
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN (edición digital e-pub): 978-84-1364-121-8
ÍNDICE
Presentación
1. Sur de Francia en 1940
2. Atravesar España en enero de 1941
3. Miradas de Arendt a la guerra civil española
4. La tipificación del primer franquismo en los textos arendtianos
5. El rastro de Ortega en Los orígenes del totalitarismo
6. Acerca de las dos Américas
7. La noche que Arendt escuchó a Fidel Castro
8. La directora ejecutiva de Spanish Refugee Aid
9. Un dislate editorial
Epílogo. La promesa de la política y la democracia española
PRESENTACIÓN
La vida de Hannah Arendt no discurrió ajena a España. En algún momento de comienzos del año 1941, ella entró en el país por el puesto fronterizo de Portbou y en los días, quizá semanas siguientes, atravesó el territorio español como en una larga diagonal hasta la frontera portuguesa. Este viaje de tránsito por la España de Franco, de tren en tren, no estaba exento de riesgos, pero era una etapa imprescindible en la larga huida de Arendt... hacia la vida precisamente. Las grandes biografías dedicadas a la filósofa o la muchedumbre de estudios en torno a su persona y obra no han mostrado interés por los datos básicos del episodio español de la vida de Arendt. La ausencia de noticias destacables fue sin duda, en aquel momento, la mejor noticia posible. Mas igual que han podido evocarse y reconstruirse con cierto detalle los meses posteriores en Lisboa, a la espera del barco que había de llevarla a los Estados Unidos, cabe también una indagación acerca de los días inciertos en que la pensadora judía y su segundo marido, Heinrich Blücher, cruzaron, como de incógnito, nuestro país.
Desde los sucesivos trenes y en las esperas forzosas en las estaciones, Arendt pudo ver de cerca la devastación que la guerra recién concluida había traído, la destrucción de las ciudades, la miseria de las gentes. Sin incurrir en la absurda temeridad de pensar que tal experiencia pudo influir en sus valoraciones sobre circunstancias políticas de España, este libro sí toma nota de que tanto en Los orígenes del totalitarismo como en escritos menores de la década de los cuarenta, preparatorios de la gran obra, surge de cuando en cuando alguna alusión a la guerra civil española y alguna comparación del primer franquismo con otros regímenes dictatoriales más o menos simultáneos. Son apuntes breves, aproximaciones indirectas, a veces simples anotaciones al paso, ya que el tema de análisis en que se insertan es siempre la naturaleza del totalitarismo en su sentido estricto, en su aplicación restringida. Lo cual no impide que tales observaciones arendtianas sobre realidades políticas españolas lleven el sello de la lucidez de su autora y tengan el sabor enjundioso de su libertad de juicio. Por lo demás, tampoco ellas se habían reunido o comentado con anterioridad.
Estos mimbres elementales, tanto biográficos como temáticos, ocupan los primeros capítulos de mi ensayo y otorgan una primera claridad al título elegido, Arendt y España. Los restantes capítulos se atienen a cuestiones en que también comparece una variable española o hispanoamericana, bien en forma de episodio biográfico, bien en forma de fragmentos textuales de la obra de Arendt. Así, la presencia de Ortega en el pensamiento de Arendt, que da tema a un capítulo de transición, no nace de una preferencia personal mía por un determinado contraste filosófico, entre múltiples posibles, sino del hecho acreditable de que Arendt fue lectora atenta de La rebelión de las masas. Un capítulo señalado de Los orígenes del totalitarismo tuvo a la vista el planteamiento filosófico y sociológico de Ortega en 1929-1930. Desde luego que pueden plantearse diversas conexiones de pensadores de lengua española con Arendt, afinidades conceptuales o de espíritu o de biografía. Así ha empezado a hacerse ante todo con la vida y el pensamiento de María Zambrano. Pero el único filósofo de lengua española al que Arendt en persona pareció tomar en cuenta en alguna medida, y respecto del cual ella plantea una discrepancia teórica, es entretanto Ortega.
En los cuatro capítulos siguientes cambia el foco temporal y temático del estudio. Se dejan atrás los años treinta y cuarenta del siglo XX, que ocupan a la monumental obra arendtiana de principios de los cincuenta, y la mirada se sitúa en torno a la década de los sesenta y en la órbita de las posteriores obras sistemáticas de Arendt. Arrancan estos capítulos con el tratamiento que La condición humana propone del descubrimiento de América; consideración esta que, siendo de una llamativa brevedad, resulta pieza importante en la genealogía arendtiana de la Modernidad y de la condición humana moderna. Ahora bien, dado que para Arendt un «nuevo mundo» vino a nacer en Filadelfia en el siglo XVIII, más que en Veracruz en el XVI, mucho más en la fundación de una república con instituciones de libertad en Norteamérica que en la expansión de la presencia española en Centro- y Sudamérica, he querido yo incorporar a estas páginas una indagación especial. Concierne a las tomas de postura de la filósofa a propósito de las relaciones políticas entre Norteamérica y Latinoamérica, es decir, entre la poderosa República del Norte, que constituyó un motivo constante de su reflexión, y las muchas repúblicas del Sur, a las que ella apenas si volvió la atención en contados momentos. La reunión de alusiones ha devenido en este caso una suerte de espigamiento en fuentes dispares y dispersas, cuyo resultado no me parece del todo desdeñable. Da pie, además, para demorarse en un curioso cruce de la biografía intelectual de Arendt con la actualidad política del mundo. Y es que la pensadora del «tesoro perdido de las revoluciones» coincidió en una misma sala de conferencias con el líder barbado de la Revolución cubana muy poco después de que este entrara en La Habana en olor de multitudes. Mezclada entre el público de una célebre universidad norteamericana, Arendt pudo escuchar de viva voz cómo el líder revolucionario dibujaba el futuro de la nueva Cuba, casi el presente que ya advenía. La anécdota no tendría mayor interés si no fuera porque también a este preciso respecto Arendt se atrevió a juzgar los hechos con clarividencia y coraje, y su valoración precoz de los acontecimientos cubanos, en el espíritu de su análisis de los fenómenos revolucionarios, resultó, por desgracia, premonitoria.
También por estas fechas de comienzo de los sesenta asumió Arendt la dirección ejecutiva de una organización norteamericana que respondía al nombre de Spanish Refugee Aid. La ayuda humanitaria de esta organización no gubernamental, como decimos hoy, se dirigía, en efecto, a aquellos refugiados republicanos españoles no comunistas que sobrevivían en condiciones todavía muy precarias sobre todo en el sur de Francia. En la cima de su trayectoria intelectual, antes y después de la fama universal que trajo sobre ella el libro acerca de Eichmann, la pensadora asumió, pues, un cargo que nada tenía de honorífico, que era «de trabajo», y que guardaba relación en exclusiva con compatriotas nuestros. El hecho permite afirmar que si la vida de Arendt no discurrió ajena a España, la persona de Arendt tampoco quiso mantenerse ajena a la suerte que corrían miles de españoles derrotados en la Guerra Civil, que por esas fechas habían quedado olvidados de casi todos. Es de observar que desde su compromiso activo con las organizaciones sionistas en los años treinta ella no había vuelto a desarrollar un trabajo «práctico» de orden parecido. Tampoco lo hizo ya después de 1967, al cesar en la dirección de Spanish Refugee Aid. De este compromiso personal de Arendt ofrezco una panorámica bastante más amplia de la que aparece en las biografías de referencia.
Finalmente, a la vista de que las traducciones de Arendt al castellano despegaron con fuerza en el puñado de años anterior a la muerte del general Franco, es hoy un verdadero dislate editorial el que los lectores de lengua española sigan leyendo dos obras capitales de Arendt en las versiones que la censura del régimen franquista se dignó autorizar. La circunstancia de que las supresiones impuestas en los textos originales no fueron excesivas en número no quita gravedad a esta lamentable comprobación, que resulta ofensiva por igual para la gran pensadora y para la cultura hispanoparlante.
Bien se desprende de estas palabras de presentación que mi pequeño libro nada tiene de experimento ficcional. La conjunción que consta en su título no es una posible relación que un autor ocioso haya dado en plantearse al vuelo de su fantasía creadora. Los fragmentos de vida y los fragmentos de textos que Arendt y España considera de cerca componen una peculiar perspectiva en la que se entrevén de lejos, al fondo, realidades españolas y, siquiera de refilón, realidades hispanoamericanas. La testigo privilegiada del siglo XX y analista asombrosamente lúcida de él deja también un rastro de luz sobre asuntos que no estuvieron en el centro de sus preocupaciones teóricas. Quiero creer que esta perspectiva simultánea de acercamiento y lejanía conjura el peligro de una mera miscelánea, de un cajón de sastre hispano-arendtiano de confusa unidad temática. Un autor más desenvuelto podría quizá hablar de «homenaje español a la filósofa». Este reconocimiento a la persona y a la personalidad tendría a su favor, sin duda, el hecho de que pocos de los asuntos aquí tratados han aparecido por el océano de la literatura secundaria sobre Arendt.
No obstante lo anterior, he creído que la perspectiva de mi libro quedaba incompleta, infielmente incompleta, si no ensayaba yo un comentario final, siquiera tentativo, acerca de circunstancias políticas españolas más bien del presente y en una conexión o inspiración arendtiana. El balance de los nueve capítulos arrojaba un aspecto, por así decir, demasiado historicista, una sobrecarga de pretérito, para que los presidiera la pensadora del «incansable optimismo y la incansable desesperación». No me faltaban razones disuasorias a propósito del epílogo «La promesa de la política y la democracia española». No soy yo politólogo ni filósofo político, menos aún analista de la actualidad política, más bien solo un fenomenólogo; no es la obra de Arendt —ella misma «una cierta fenomenóloga»— un conjunto de recetas para el buen gobierno de las naciones del mundo, un muestrario de normas con vistas a la vitalidad política universal. La fecha de fallecimiento de la pensadora (4 de diciembre de 1975) coincide con el principio del fin del franquismo, y diríase que ello también desaconseja el rebuscar en su obra inspiraciones para una posteridad tan alejada de su «morada vital» cual es la España del siglo XXI. El epílogo poco científico que he incorporado al libro es una solución de compromiso entre ambas motivaciones. He seleccionado con libertad ciertos hilos significativos y explícitos de la reflexión teórica arendtiana y he tirado de ellos a fin de sugerir alguna relación con problemáticas reconocibles de la vida política española; todo ello a grandes trazos, a mi exclusivo criterio, sin pretensiones de ningún tipo... Si el incremento de coraje cívico y una mayor amplitud de juicio, de lucidez no partidista, y algunas gotas de pasión por la libertad compartida fueran las actualizaciones más cabales de las inspiraciones arendtianas cara también a este siglo, es obvio que tales propósitos no requieren del estudio de Arendt, ni siquiera —pensaría ella, claro está— de la lectura de su obra.
Quiero agradecer el apoyo que he recibido del excelente servicio bibliotecario del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Con algunas traducciones del alemán he recibido ayuda valiosa de mi compañera del Instituto de Filosofía Astrid Wagner y de mi amigo Bernhard Obsieger. Wolfgang Heuer atendió consultas de lo más variado en relación con Arendt. Jesús Miguel Díaz Álvarez y José Lasaga me hicieron útiles sugerencias a versiones previas de algún capítulo. Alejandro del Río revisó la totalidad del manuscrito y aconsejó prudentemente al autor. Mi agradecimiento se hace extensivo a todo el equipo de Editorial Trotta.
1
SUR DE FRANCIA EN 1940
El fragmento español de la biografía de Arendt arranca, en realidad, del suroeste de Francia en la primavera de 1940. Remite al campo de internamiento de Gurs, cerca de Pau, a treinta escasos kilómetros de la frontera española. De este lugar y momento y de los hechos que se sucedieron a lo largo de ese año desastroso proceden también, en cierta medida, los motivos que vincularon a la filósofa, décadas después, con la ayuda a los refugiados de la República española.
Pues el inmenso campo de internamiento de Gurs al que Arendt fue a parar en mayo de 1940 se había construido en marzo de 1939, a toda prisa, con el fin de alojar a los combatientes republicanos que habían cruzado la frontera francesa al hundirse el frente militar en Cataluña. El campo de acogida o de alojamiento —tales eran sus denominaciones administrativas— se componía de 382 barracones y tenía capacidad para unos veinte mil internos. En ese primer momento albergó sobre todo a los soldados republicanos de origen vasco y a los del arma de aviación. También acabaron allí varios miles de brigadistas internacionales cuya vida corría serio peligro en caso de ser repatriados a sus países de origen: Italia, Alemania, Polonia, o bien Austria o Checoslovaquia que, mientras duraba la guerra de España, se habían convertido en territorio del Tercer Reich1. En los meses siguientes a su construcción, hasta la declaración francesa de guerra a Alemania de septiembre de 1939, pero también durante el período bélico estacionario que despectivamente se llamó la drôle de guerre, estos primeros internos del campo de Gurs fueron siendo incorporados, en malas condiciones, a industrias francesas o a las unidades de la Legión Extranjera, o enviados a distintos trabajos agrícolas por la zona; una pequeña parte encontró salida al exilio en Hispanoamérica, y otra mayor terminó aceptando la repatriación a España, que era a lo que las autoridades francesas presionaban a los internos. De modo que a finales de mayo de 1940 los contingentes de mujeres que esas mismas autoridades francesas catalogaban de «peligrosas para la seguridad pública», posibles «quintacolumnistas de Hitler», pudieron entrar en Gurs. Arendt estaba entre las más de nueve mil mujeres que se convirtieron en la población mayoritaria del campo2.
Las circunstancias concretas que condujeron a Arendt hasta casi la raya española son bien conocidas y me limito a recordar ciertos datos básicos3. En agosto y septiembre de 1939, la situación de los miles de exiliados alemanes en Francia experimentó un empeoramiento súbito y desconcertante. El pacto de no agresión germano-soviético de finales de agosto y, días después, la invasión alemana de Polonia, con la consiguiente declaración francesa de guerra a Alemania, suscitaron en las autoridades de la Tercera República una sospecha global acerca de la fidelidad a Francia de toda esta población de procedencia alemana. Eran, desde luego, en su abrumadora mayoría, exiliados y perseguidos del nazismo, con solo una mínima fracción de ciudadanos alemanes que habían quedado en Francia, entre los que quizá sí había algunos partidarios nazis. Pero el acuerdo de Hitler con Stalin alimentó la duda de que en especial los exiliados de filiación comunista pudieran actuar en obediencia directa de Moscú y constituir por tanto una peligrosa quintacolumna que debía desactivarse de inmediato.
En este clima enrarecido, el gobierno francés decretaba en septiembre de 1939 el internamiento en campos especiales de acogida de todos los varones nativos de Alemania que residieran en suelo francés. En mayo de 1940, la medida se hacía extensiva a las mujeres de origen alemán, con solo algunas excepciones por razones de edad. Incluida en esta categoría de mujeres dangereuses pour la sécurité publique, Arendt permaneció una semana en el famoso y enseguida siniestro Velódromo de Invierno de París, y fue luego enviada en tren a Gurs junto con el resto de sospechosas. Su salida de París y su llegada a la lejana población de los Pirineos Atlánticos debió de tener un aspecto no muy distinto de este: «Las mujeres y sus hijos esperaron en el estadio durante días, al aire libre y con muy poca comida, hasta que las internaron en el campo tras viajar toda la noche en un destartalado vagón de tren con ventanillas opacas. Pero lo peor fue llegar a la estación, donde los recibió una multitud hostil que agitaba los puños con rabia y que gritaba: Boches y assassins. Más adelante, Helena recordaba: ‘El aire olía a linchamiento’»4.
Tanto las alusiones genéricas a los campos de internamiento franceses en Los orígenes del totalitarismo, como la alusión específica al de Gurs de Eichmann en Jerusalén hacen mención explícita de que tales instalaciones se habían construido en un principio para los combatientes españoles refugiados. Así, en el capítulo décimo del informe sobre la banalidad del mal:
El gobierno de Vichy puso a los siete mil quinientos judíos de Baden en el infame campo de concentración de Gurs, al pie de los Pirineos, que se construyó originariamente para el ejército republicano español y que desde mayo de 1940 se había utilizado para los llamados refugiés provenant d’Allemagne, la gran mayoría de los cuales eran desde luego judíos. (Cuando en Francia se puso en práctica la Solución Final, todos los internos de Gurs fueron enviados a Auschwitz)5.
En ambas obras la autora pasa en silencio sobre el hecho de que ella misma habitó en torno a cinco semanas en ese lugar de confinamiento. Al poco de escapar del campo, sin embargo, en una carta de agosto de 1940 a su primer marido Günther Anders, Arendt sí describía sus condiciones de vida allí y las comparaba incluso con las más favorables de los españoles que precedieron en el campo a las «mujeres peligrosas» —aunque sería más exacto decir que el término de comparación eran solo los últimos grupos de españoles—:
La vida en los Pirineos, donde en realidad no nos daban de comer, era grotesca en su mezcolanza de pseudo-idilio —¡nada de prensa!— y de peligro más o menos inmediato. Ahora entiendo a qué llamaban los griegos el Hades, una vida de sombras casi normal. Las mujeres —65 en cada barracón en que habían estado 30 españoles, sobre jergones de paja con o sin paja, tan apretujadas a la noche que el más leve movimiento llevaba a caer sobre la vecina, rodeadas por el alambre de espino en el que se ponía a secar la ropa— se pasaban el día de acá para allá en pantalones cortos y traje de playa6.
La visión y valoración del campo de Gurs como el remedo francés del Hades es, en esta carta a Anders, un anticipo de la tipología general de campos de concentración que ofrecerá Los orígenes del totalitarismo. Como es sabido, en la obra de 1951 se trata de una ordenación cualitativa y jerarquizada, que, justamente para ser «objetiva», para adecuarse de algún modo a su objeto, requería, a juicio de la filósofa, de un criterio escatológico, ya que las «imágenes extraídas de una vida posterior a la muerte, de una vida desprovista de cualquier propósito terrenal», son las que mejor plasman la atmósfera de pesadilla y la sensación de irrealidad que se respira en estos espacios concentracionarios7. De acuerdo con la clasificación arendtiana, a los campos de internamiento no totalitarios correspondía precisamente la imagen del Hades homérico: lugar de confinamiento en que se aparta del mundo de los humanos a personas indeseables, que son abigarradamente amontonadas y son mantenidas en condiciones materiales precarias. De entre todos los remedos franceses de esta vida de sombras, Gurs ocupaba el primer lugar. La condición de «soportable» era tal solo en una perspectiva rigurosamente comparativa8. Pues una categoría por encima, o por debajo, se halla el Gulag soviético, los campos de esclavitud y de tortura, que evocan más bien un Purgatorio de absoluto desprecio por la vida humana, de sufrimientos constantes en ausencia de toda esperanza. Y la categoría última quedaba reservada en exclusiva a los campos de la muerte nazis, el Infierno en la Tierra en sentido literal.
Arendt evocó el episodio de su evasión de Gurs en una carta abierta al editor de la revista Midstream en 1962. Coincidiendo en el tiempo con su internamiento se produjo el colapso militar de Francia en el norte del país, y cuatro semanas después de ingresar ella en el campo pirenaico se firmaba el 22 de junio el humillante armisticio por el que la Tercera República dejó de existir. El caos alcanzó en esos días a los campos de internamiento de la República ya inexistente, y Arendt no dudó en aprovechar la ocasión: «En medio del caos resultante, nos las compusimos para obtener documentos de libertad con los que pudimos abandonar el campo. [...] Ninguna de nosotras podía describir lo que esperaba a las que se quedasen atrás. Todo lo que podíamos hacer era decirles lo que creíamos que sucedería, es decir, que el campo sería entregado a los alemanes victoriosos. (Se marcharon 200 mujeres de un total de 7000). Y la profecía se cumplió, en efecto, si bien años más tarde de lo esperado gracias a que el campo estaba situado en territorio de lo que luego sería la Francia de Vichy. Pero el retraso no favoreció en nada a las internas. Tras unos días de caos, las aguas volvieron a su cauce y la huida se hizo casi imposible. Habíamos previsto correctamente este retorno a la normalidad. Era una oportunidad única, pero significaba que por todo equipaje había que partir con el cepillo de dientes, pues no existían medios de transporte»9.
Un aire similar, quizá un punto menos dramático, tuvo la peripecia de huida de su marido Heinrich Blücher en ese mismo momento de la «extraña derrota» y del enorme caos. Su campo de internamiento fue evacuado por las autoridades a mediados de junio, con las tropas alemanas ya entrando en París. A los guardianes franceses se les trasmitió el encargo de custodiar la marcha de los internos hacia el sur, pero a medio camino, en vista de la situación, decidieron dejar en libertad a los custodiados; guardias e internos se perdieron entonces entre las multitudes de parisinos que huían hacia los territorios no ocupados.
A pie, sin dinero, seguramente intercambiando jornadas de trabajo por comida y resguardo, Arendt llegó primero a Lourdes, donde encontró casualmente a Walter Benjamin. Compartieron unas semanas de conversaciones, temores y ajedrez10, pero a principios de julio ella abandonaba la ciudad del santuario para proseguir la búsqueda de su marido. Se encaminó entonces hacia el interior del país, a la ciudad de Montauban, población al norte de Toulouse en que una antigua amiga del exilio de París tenía arrendada una casa y donde, por conocer este dato también su marido, cabía la posibilidad de que Blücher se presentara; como así ocurrió11. En medio de la completa incertidumbre, se daba además la circunstancia de que el alcalde socialista de Montauban era contrario al gobierno de Vichy y prestaba un apoyo decidido a opositores del nazismo, a evadidos de campos de internamiento y a republicanos españoles. El nombre del alcalde, que al cabo de pocos meses sería destituido, y que aquí debe constar, era Fernand Balés. Pues en la perspectiva de este ensayo es obligado destacar que a la ciudad refugio de Montauban se había trasladado asimismo el presidente de la República española, Manuel Azaña, ya dimitido y ahora perseguido. Él había llegado a la pequeña población a finales de junio; así, pues, solo unas semanas antes de que lo hiciera Arendt. Escapaba de la costa atlántica, bajo control directo alemán, y donde agentes de Franco, en confabulación con el embajador español en París, trataban de aprehenderlo, tal como habían ya capturado a su cuñado, junto con toda su familia.
En Montauban, Azaña y su esposa se alojaron primeramente en la casa de un médico francés amigo. Más tarde, cuando se hizo evidente que pervivía la amenaza de secuestro y que los agentes falangistas rondaban la casa, se trasladaron al Hôtel du Midi, en la plaza central del pueblo y bajo cobertura diplomática mexicana. Curiosamente, hacia el final de ese terrible verano también Arendt y su marido habían pasado a vivir en el centro de la ciudad, en un pequeño apartamento alquilado. Es casi seguro, por tanto, que Arendt y Blücher tuvieron noticia de con qué ilustre político español compartían tan precario lugar de refugio. Pese a la llamativa coincidencia, de la que ningún estudioso se ha hecho eco12, resulta incierto, en cambio, si el día 5 de noviembre de 1940 el matrimonio de exiliados alemanes llegó a contemplar el cortejo fúnebre que acompañó por las calles de Montauban al féretro de Azaña; iba envuelto en la bandera de México, la única que se autorizó, del único Estado que quiso honrar al muerto. Ese día, a la colonia de republicanos españoles que residían en la ciudad se sumó un buen puñado de compatriotas semiocultos por la Francia de Pétain, de modo que las calles céntricas se llenaron de banderitas tricolores de la República española13. Pero, por estas fechas de noviembre, Arendt y Blücher se trasladaban a Marsella con cada vez mayor frecuencia; permanecían días y días en «la capital de los visados», ocupados en los laberínticos trámites legales de su salida de la Francia de Vichy. Bajaban a la ciudad portuaria, aunque tenían siempre que volver a la ciudad occitana, pues entretanto la madre de Arendt, que había permanecido en París durante el internamiento forzoso de su hija, se había reunido con ellos y residía asimismo en Montauban.
Arendt había llegado a reunir en su persona tres condiciones que iban a resultar letales en la Francia de Vichy: judía, exiliada política de origen alemán, apátrida. Blücher cumplía con dos de las condiciones mortales: exiliado alemán, apátrida desnacionalizado. En octubre del año 40, el régimen de Pétain había revelado inequívocamente su naturaleza colaboracionista fijando un estatuto discriminatorio de los judíos en su territorio. Al cual siguió la orden gubernamental de que toda persona con dos abuelos judíos debía registrarse en la prefectura de policía más próxima a su domicilio. Arendt decidió desatender esta orden, con lo que a su triple condición añadía la de residente ilegal en el territorio de Vichy. Pero ella, y con ella su marido, sí habían recibido entretanto el preciadísimo visado de emergencia de entrada en Norteamérica. De entre las 1137 solicitudes presentadas al Departamento de Estado de los Estados Unidos para el período de agosto a diciembre de 1940 —y solicitado por ellos en la primavera—, solo habían sido aceptadas 238; en toda esta tramitación, que exigía una declaración jurada de dos ciudadanos o residentes en Norteamérica comprometiéndose a su mantenimiento, habían contado en Nueva York con la ayuda determinante de su primer marido Günther Stern, más conocido como Günther Anders. En función, pues, de esta autorización decisiva de entrada en los Estados Unidos, ahora «solo» les faltaba conseguir, grosso modo, los siguientes documentos: un permiso de salida del gobierno de Vichy, un visado de tránsito por España, que podía suspenderse en la misma frontera, y un visado de tránsito por Portugal; en el bien entendido de que varios de estos permisos tenían a su vez subrequisitos, tal como veremos, y que estos solicitantes en particular residían en condiciones irregulares en territorio de Vichy. Ciertamente que en el mercado negro de Marsella podían adquirirse a buen precio casi todos los documentos necesarios, incluidos pasaportes falsos, y que en la ciudad, amén de los estafadores que se ensañaban con las gentes desesperadas, operaban también organizaciones de auxilio internacional y de ayuda judía. Estas se movían con agilidad por los límites difusos entre lo legal y lo ilegal. El Comité de Rescate Urgente del «americano impasible» Varian Fry se concibió para sacar de aquella trampa mortal a intelectuales y artistas opuestos al nazismo. Fry contaba con el apoyo personal de Eleanor Roosevelt, la mujer del presidente norteamericano, pero no con el del Departamento de Estado ni con el del consulado norteamericano, y probablemente él suministraría a los Arendt o documentación de salida, o información útil para conseguirla14. A todo esto, también la madre de Arendt tenía que salir por esta puerta trasera de Europa; pero ella no disponía de momento de un visado de emergencia norteamericano, mientras que los de su hija y yerno estaban sujetos a un plazo de caducidad.
Sobre la base de la muy sólida investigación histórica de Bernd Rother Franco y el Holocausto cabe entonces completar, ahora desde el lado español del laberinto legal, los avatares reglamentarios que hubo de afrontar el matrimonio Arendt-Blücher para el paso de la frontera de Portbou. El capítulo de la obra de Rother dedicado al tránsito de refugiados judíos se inicia con las siguientes palabras: «La postura de España con respecto a los refugiados durante la Segunda Guerra Mundial —fueran judíos o no— se caracterizó por la disposición a concederles visados de tránsito, a la par que se intentaba impedirles una estancia duradera»15. En consonancia con esta pauta general, el trámite legal era muy distinto si se trataba de un visado de entrada y estancia en el país, para lo cual la instancia competente era la Dirección General de Seguridad, y los judíos lo tenían negado por el decreto de 11 de mayo de 1939, o si se trataba de un visado de tránsito, que el solicitante, caso de presentar visado de entrada portugués, podía recibir directamente de los consulados españoles sin solicitud previa a Madrid. Este marco general experimentó cambios, empero, cuando la España de Franco pasó a tener frontera directa con la cruz gamada por Hendaya-Irún: en ese momento, «la política de tránsito española se volvió muy inestable»16. Por un decreto de 8 de octubre de 1940 se introdujo el requisito de autorización previa de los visados de tránsito también por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores; tal petición, si se cursaba por telegrama con costes a cuenta del solicitante, se demoraba entonces de tres a seis semanas. No obstante lo cual, la Embajada de España en Francia indicó a los consulados que esta última regulación no se aplicaría a ciudadanos de países no beligerantes en el conflicto; y se especificó que tal condición incluía a los judíos apátridas, aunque no así, por ejemplo, a los judíos franceses.
Hacia finales de diciembre de 1940, en la inminencia del paso de Arendt, al listado de requisitos en vigor, con sus diversos subrequisitos —garantías de dinero en efectivo para cubrir el tránsito, especificación de lugar de entrada y salida de España—, se agregó la nueva exigencia, esta específica para refugiados judíos, de presentación del correspondiente pasaje de barco desde Portugal al país de destino. Parece que este requisito nació del rechazo portugués a que población judía permaneciera en su suelo; la carencia del pasaje implicaba la posibilidad de ser rechazados en destino, es decir, en la frontera de Portugal; lo cual, a su vez, significaba o bien desandar el tránsito por España de vuelta a la Francia de Vichy, o a la Francia de Hendaya, o bien acabar en algún campo de internamiento de los Hades españoles: Miranda de Ebro, Nanclares de Oca, Figueras. A Arendt y Blücher, que carecían de medios económicos, una organización judía de ayuda a la emigración les proporcionó los pasajes lisboetas. La madre quedó todavía en Montauban al cuidado de una antigua amiga, y pronto, en el mes de mayo de 1941, pudo seguir sus pasos hacia Estados Unidos.
En definitiva, con todos los papeles del laberinto administrativo aparentemente en regla, aun cuando obtenidos por diferentes medios, Arendt y Blücher alcanzaron Portbou a finales de enero de 1941, quizá a comienzos del mes de febrero. La gran biografía de Young-Bruehl describe el momento de entrada en territorio español con las siguientes palabras: «En enero de 1941 el gobierno de Vichy relajó por un corto período de tiempo su política de permisos de salida y, aprovechándose de esta circunstancia, los Blücher tomaron inmediatamente un tren con destino a Lisboa»17. Sylvie Courtine-Denamy habla, de una manera parecida, de que «pudieron tomar un tren para Lisboa»18, y Laura Adler es incluso un punto más rotunda: «Así pues, Hannah y Heinrich cogen el tren a Lisboa»19. No hace falta decir que se trata de rotundas exageraciones, casi tropos literarios; tomado con mínimo rigor, nunca ha existido semejante tren.
_______
1. El estudio más amplio es el de Claude Laharie, Le camps de Gurs 1939-1945: un aspect méconnu de l’histoire du Béarn, Société Atlantique d’Impression, Biarritz, 1985. Puede consultarse asimismo Josu Chueca, Gurs. El campo vasco, Txalaparta, Tafalla, 2007. Ambos incorporan material fotográfico.
2.Vid. Claude Laharie, Le camps de Gurs 1939-1945, cit., pp. 143-150. Cf. Elisabeth Young-Bruehl, Hannah Arendt. Una biografía, trad. de Manuel Lloris Valdés, Paidós, Barcelona, 2006 [Alfons el Magnànim, Valencia, 1993], p. 224 (en adelante, Young-Bruehl, seguido de capítulo o página). Cifras más precisas en Laura Adler, Hannah Arendt, trad. de Isabel Margelí, Destino, Barcelona, 2006, p. 159 (en adelante, Adler, seguido de capítulo o página).
3. Fuente fundamental sigue siendo Young-Bruehl, cap. IV. También Adler, cap. VI. Algún detalle encuentra ampliación en S. Courtine-Denamy, Tres mujeres en tiempos sombríos. Edith Stein, Simone Weil, Hannah Arendt, trad. de Tomás Onaindia, Edaf, Madrid, 2003, y en Alois Prinz, La filosofía como profesión o el amor al mundo. La vida de Hannah Arendt, Herder, Barcelona, 2001.
4. Helena Benítez, Wilfredo and Helena: My Life with Wilfredo Lam 1939-1950, Lausana, Acatos, 1999, p. 28, apud Rosemary Sullivan, Villa Air-Bel. Cómo los intelectuales europeos escaparon del nazismo, trad. de Montse Roca, Debate, Barcelona, 2008, p. 267.
5.Eichmann en Jerusalén, Lumen, Barcelona, 1999, pp. 236-237. (La traducción española ha sido modificada por entero; entre otras imprecisiones, rebaja enormemente la cifra de judíos internados que Arendt proporciona, y transforma la calificación de «infame» a propósito de Gurs en la muy neutra de «conocido»). Vid. también respecto de los campos de concentración franceses para republicanos españoles