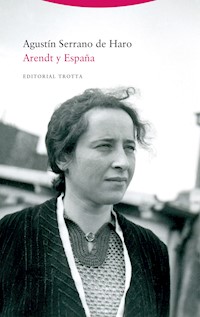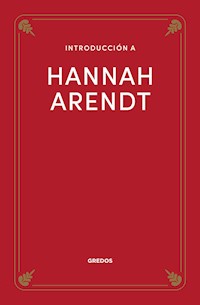
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Hannah Arendt ha marcado el pensamiento político y social de la segunda mitad del siglo XX por su meditación sobre el totalitarismo, encarnado por el nazismo y el estalinismo. Estos dos regímenes contrapuestos emergieron para representar una nueva forma de dominación total, que recurría permanentemente al terror para conseguir sus fines de supremacía universal, y con ello destruía la propia condición humana. El hecho de que este proceso fuera llevado a cabo con la eficaz colaboración de un gran número de personas "normales" llevó a la filosofa a reflexionar sobre la "banalidad del mal", una expresión que aún hoy sigue siendo motivo de gran controversia. Este libro es la introducción ideal para conocer la figura y la inclasificable obra de Arendt: rica, compleja y en la que un incansable optimismo se asoma al borde de la desesperación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© del texto: Agustín Serrano de Haro, 2016.
© de las fotografías: Album.
Diseño de la cubierta: Luz de la Mora.
Diseño del interior y de las infografías: Tactilestudio.com.
© RBA Coleccionables, S.A.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2019
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: septiembre de 2019.
REF.: ODBO571
ISBN: 978-84-918-7514-7
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
Contenido
IntroducciónEl acontecimiento del totalitarismoLa acción como esencia de la condición humanaLa banalidad del malLa vida del espíritu: pensar, querer, juzgarGlosarioBibliografíaIntroducción
Por el otoño de 1964, Hannah Arendt fue invitada a un conocido programa de la televisión de la República Federal Alemana en el que la personalidad entrevistada respondía en directo y por extenso a todo tipo de preguntas sobre su biografía, actividad pública y obra. Entre las primeras cuestiones planteadas a la «reconocida filósofa» surgió el episodio de su salida clandestina de la Alemania nazi, ocurrido algo más de treinta años antes. Ella recordó entonces cómo sus actividades contra el régimen nacionalsocialista recién llegado al poder acabaron en una detención preventiva en Berlín, y cómo la semana en prisión le hizo ver que sería mejor proseguir la labor de resistencia desde fuera de su país natal. Pero aquella larga conversación en la televisión pública tenía por contexto más inmediato la reciente traducción al alemán de Eichmann en Jerusalén, la más polémica obra escrita por Arendt, que había visto la luz en Nueva York el año anterior. El enorme escándalo provocado por la cuestión de la banalidad del mal, que se trataba en sus páginas, no decrecía con el paso de los meses. De hecho, al cabo de décadas de revisiones, el debate acerca de ese desconcertante descubrimiento arendtiano sigue todavía hoy vivo. Ahora bien, tanto la incorporación temprana de Arendt a la acción política como el conjunto de sus aportaciones decisivas a la interpretación del fenómeno totalitario pueden retrotraerse a un factor biográfico anterior en el tiempo, que también ella evocó ante su entrevistador televisivo. A la pregunta de qué le condujo a estudiar filosofía en la década de 1920, Arendt ofreció una respuesta rápida, rotunda, que perfilaba a la persona con gran viveza y ofrecía una clave imprescindible para acceder a su obra: «Para mí la cuestión era más bien esta: puedo estudiar filosofía o puedo tirarme a un río. No es que yo no amase la vida, no, no era eso. Como le decía antes, era el tener que comprender». Cuando el entrevistador asiente a estas palabras, la entrevistada insiste: «La necesidad de comprender me acompañó desde muy pronto. Y dado que los libros estaban todos en la biblioteca de nuestra casa, no había más que cogerlos».
Hannah Arendt fue una mujer tocada por la necesidad de comprender, a la que se entregó sin ataduras de grupo, sin prejuicios ideológicos, sin constricciones de escuela. El afán de vivir comprendiendo y de actuar en vista de la comprensión —no hay seguramente mejor definición de la filosofía— lo volcó ella, además, de una manera privilegiada, sobre algunos de los acontecimientos determinantes del propio siglo XX. Su obra es así un ejercicio tan extraordinario de comprensión de la centuria en que vivió, que hoy sigue alumbrando a quienes en el XXI buscan orientarse con lucidez. Los sucesos catastróficos, de los que ella misma fue en parte víctima, situaban al pensamiento en una encrucijada nueva, que exigía, antes que nada, «soportar la experiencia», es decir, ser capaz de poner en conceptos iluminadores, reveladores, el trauma vivido.
Conviene tomarse en serio el espíritu arendtiano de la necesidad de comprender, dado que uno de los mayores logros del pensamiento de esta filósofa —a saber, la acuñación en su momento originalísima de la categoría de «totalitarismo»— corre peligro de transformarse en un tópico inane que, en boca de todos, muera de éxito. La incorporación generalizada del término al uso coloquial presiona, en efecto, en el sentido inverso al de la propuesta de Arendt: en lugar de designar una novedad absoluta en la historia, surgida por vez primera en el siglo XX, la expresión «totalitarismo» tiende a convertirse en un comodín para designar toda dictadura, si es que no todo régimen autoritario de cualquier época; en lugar de describir una dominación total, que destruye la propia condición humana, valdría como un emblema de cualquier negatividad más o menos grave, política, social y económica. El libro Los orígenes del totalitarismo, que en 1951 publicaba en Estados Unidos una autora todavía desconocida, no inventó el neologismo en cuestión, esa larga y escurridiza palabra, pero esos cientos de páginas sí mostraban que una novedad política absoluta y terrible había sobrevenido y que, además, se había presentado en forma doble o dual. Simultáneamente, y sin conexión interna entre ellos, tanto el nazismo —no el fascismo— como el estalinismo —no el leninismo— habían hecho realidad una forma de gobierno que no estaba en relación de grado, de grado máximo, con las formas tiránicas o dictatoriales del pasado. Para Arendt ambos regímenes eran ya «otra cosa», como lo demostraba el que su institución más coherente e irrenunciable, desligada de cualquier cálculo de utilidad, fuera el sistema de campos de concentración y de exterminio en funcionamiento permanente.
Toda la obra de Arendt, rica, compleja, con múltiples ramificaciones, se escribe a partir de la lucidez con que la pensadora asumió que el Auschwitz nazi y el gulag estalinista entrañaban una ruptura civilizatoria, una quiebra que ningún retorno a la normalidad debía encubrir o disimular. Ni la política ni la sociedad, ni el pensamiento ni la ciencia sobrevivían intactos a la experiencia del mal radical encarnado por esas instituciones. En particular, la tradición del pensamiento político, de Platón a Karl Marx, había quedado desbordada por los acontecimientos y no era capaz de aportar orientación suficiente en un mundo postotalitario.
En este espíritu vio la luz, solo un puñado de años más tarde, todavía en la década de 1950, la obra más sistemática que salió de la pluma de Arendt: La condición humana (1958). En el foco de la comprensión se situaba ahora la búsqueda de cuál puede ser la arquitectura esencial de las actividades humanas. La autora proponía un gran plano que abarcaba las estructuras básicas o radicales en que se articula la acción de los humanos. Su aportación no es un listado de innumerables quehaceres, sino una ordenación de formas heterogéneas y nucleares de la acción. En la base de todo quehacer colocaba Arendt la labor del cuerpo humano, en constante persecución de los alimentos y bienes que le permiten la subsistencia y, con ella, la continuidad de la vida. Sobre la labor se alzaba el trabajo de las manos, gracias al cual el hombre construye en el seno de la naturaleza una morada artificial de cosas y útiles, de casas, caminos, ciuda-des… Y sobre el trabajo se levantaba, en tercer lugar, la acción política, o praxis, en la cual los hombres cuidan en común del mundo en que coexisten; lo gobiernan, lo protegen, lo expanden, en actividades que necesitan del uso de la palabra y que discurren entre los iguales que toman a su cargo el destino de la ciudad. Hoy es de conocimiento general esta ordenación tripartita de la acción humana en labor, trabajo y praxis. Este cuadro o plano presta a la vida política un reconocimiento tan alto y una dignidad tan peculiar como quizá no había tenido desde el pensamiento de Aristóteles. La acción política resulta autónoma respecto de la esfera moral y no se deja identificar con ningún repertorio de técnicas, así sean las de la administración económica o el control del poder, pues solo ella tiene encomendada la pluralidad esencial de los seres humanos y la suerte que corra la coexistencia. Este original esclarecimiento fenomenológico de la acción no padecía de una nostalgia de la Antigüedad clásica grecolatina, pero sí revelaba una intensa inquietud por la Modernidad. La condición humana desembocaba de este modo en una meditación sombría acerca del presente en curso, y es que para Arendt el mundo contemporáneo se halla bajo el signo de la labor, es decir, sometido al orden ínfimo de la acción. Nuestras sociedades desarrolladas descansan sobre el principio de multiplicar las necesidades corporales en el proceso económico incesante de satisfacerlas. Esta «cadena de seda» de laborar para poder consumir y de consumir para seguir laborando explota la naturaleza, estrecha el espacio de la política al socavar el vigor de la ciudadanía compartida y hace de la ciencia, más que una forma de comprender el mundo, el modo técnico de intervenir en la realidad en nuestro insaciable provecho.
Tanto el diagnóstico de la modernidad como la meditación sobre el totalitarismo, y no menos la idea de la condición humana, se pusieron de nuevo en movimiento —la movilidad incesante del pensar— cuando en 1961, en Jerusalén, Arendt se encontró poco menos que cara a cara con Adolf Eichmann, el hombre que estuvo a cargo de la oficina de identificación, control y deportación de la población judía hacia los campos de exterminio durante el período nazi. La mirada arendtiana sobre el Holocausto a través de la perspectiva de uno de sus perpetradores más cualificados desencadenó, en efecto, un escándalo como contados libros lo han hecho en todo el siglo pasado. La mecha de la polémica prendía ya con motivo del extraño subtítulo: «Un relato sobre la banalidad del mal». El giro, nunca antes oído y que hoy no hay quien no haya oído alguna vez, venía a expresar la desproporción abismal entre la atrocidad de los sucesos cometidos y la normalidad, casi vulgaridad, del sujeto concentrado en su realización. En el personaje sometido a juicio penal, en su forma de hablar y justificarse, en su biografía en suma, se tambaleaban todos los tópicos dominantes de que solo sujetos desequilibrados, desquiciados, sádicos o, cuando menos, fanáticos ideológicos llenos de odio, podían tomar parte en un programa sistemático de aniquilación de inocentes. Pero aquí no aparecía ninguna motivación extraordinaria, ningún carácter arrebatado o creencia desaforada. Al contrario, Eichmann era un individuo común y corriente, alguien que asumía su dedicación al crimen infinito como un trabajo de corte más bien administrativo, técnico, funcionarial, del que él evacuaba toda consideración moral. La perplejidad de la pensadora saltaba ante esta comprobación de que el perfil humano normal, «banal», «de término medio», pueda constituir una pieza decisiva en la consumación de políticas totalitarias. Entre los maquinadores políticos y los torturadores de puertas adentro del campo de concentración se hallan, como nexo fundamental, y en número de miles, los administradores, organizadores y técnicos que hacen diligentemente su trabajo profesional y no se hacen preguntas de ningún otro orden.
Este núcleo de la descripción de la banalidad del mal ha tenido enorme importancia, influyendo grandemente en las discusiones sociológicas, psicológicas y de teoría política acerca de la causación del mal en las condiciones de la modernidad: la invisibilidad del sufrimiento de las víctimas, la combinación de racionalidad burocrática con ingeniería social y poder técnico, la complicidad tácita de colectivos humanos normales, el fenómeno llamado lack of moral sense, no inmoralidad sino ausencia completa de sentido moral, etc.
Bajo el impacto de este descubrimiento y de su difícil tematización, Arendt prosiguió su trabajo filosófico hasta su muerte en diciembre de 1975. Durante esa última etapa de su vida, rebrotó ante ella, con un alcance llamativo, la problemática del propio pensamiento y del juicio, y de la rara peculiaridad de ambos que había advertido ya durante el proceso a un Eichmann que jamás mostró dudas de conciencia por el desempeño diario de su actividad; ninguna pregunta acerca de su actuación, ninguna inquietud por su responsabilidad. Si, como pedía Arendt, se acepta la tesis de que «este hombre no piensa», y tampoco juzga, se abre paso la idea de que el pensar y el juzgar tienen poco que ver con el despliegue de la inteligencia que calcula posibilidades, maximiza medios materiales, organiza y dispone, y mucho con el prestar atención a la propia experiencia y demorarse sobre el significado de lo que ocurre alrededor, de lo que uno mismo hace y dice y de lo que ve hacer o sufrir a otros. Esta atención viva no trae consigo conocimientos ventajosos ni garantiza la clarividencia política, pero en ella el yo deja resonar en sí las experiencias tenidas y, al hilo de ellas, se pregunta, habla consigo y juzga. Es un tipo de atención que hace imposible que el sujeto se abstraiga de su implicación personal en la acción, que desconecte su responsabilidad y la remita a otras instancias: el país, el sistema, los dirigentes… La vida del espíritu, la última obra de Arendt, de aparición póstuma, dedica su primera parte precisamente al pensar, la segunda a la voluntad y la tercera, que quedó inacabada, al juicio. Por cursos universitarios, conferencias y ensayos previos se conocen las líneas maestras de lo que habría sido esta teoría del juicio, visto como una toma de postura en los asuntos humanos a medida que estos se van sucediendo. Una contrafigura de la banalidad del mal se esboza así en esta suerte de espacio íntimo del pensamiento, que abre la mirada hacia los acontecimientos y que por tanto escucha también voces ajenas.
La obra entera de Arendt nace de un fondo de incansable optimismo e incansable desesperación. Esta sorprendente confluencia de una esperanza en el borde de la desesperación es lo que hace inclasificable a su pensamiento. De la intensidad con que ella vivió la necesidad de comprender somos todos nosotros beneficiarios, y ojalá que, de algún modo original, continuadores.
OBRA
Obras compuestas en Europa: esta etapa, truncada por el nazismo, muestra las primeras preocupaciones de Arendt. El concepto de amor en san Agustín (1929)Rahel Varnhagen. Vida de una mujer judía (1938/1958)Obras escritas en Estados Unidos: estos trabajos forman la columna vertebral de la producción de la autora. Los orígenes del totalitarismo (1951)La condición humana (1958)Entre el pasado y el futuro (1961)Eichmann en Jerusalén (1963)Sobre la revolución (1963)Hombres en tiempos de oscuridad (1968)Crisis de la República (1972)Publicaciones y compilaciones póstumas: excepción hecha del primer título, el resto recoge artículos, ensayos, borradores, etc. La vida del espíritu (1978)Lecciones sobre la filosofía política de Kant (1982)¿Qué es la política? (1993)Ensayos de comprensión 1930-1954 (1994)Diario filosófico 1950-1973 (2002)Escritos judíos (2007)CRONOLOGÍA COMPARADA
V VIDA
H HISTORIA
A ARTE Y CULTURA
V1906El 14 de octubre, en Hannover, nace Hannah Arendt, hija única del matrimonio formado por el ingeniero Paul Arendt y Martha Cohen.
V1909La familia se instala en Königsberg, de donde era originaria.
H1914Estalla la Primera Guerra Mundial.
V1924En Marburgo, estudia filosofía con Martin Heidegger, con quien inicia una relación sentimental.
A1927Martin Heidegger publica Ser y tiempo.
V1928Se doctora en Heidelberg con la tesis El concepto de amor en san Agustín.
H1933El Partido Nacionalsocialista de Adolf Hitler asciende al poder en Alemania.
V1933Es detenida en Berlín por actividades contra el régimen nacionalsocialista y puesta posteriormente en libertad. Se exilia en París.
A1937El Guernica de Pablo Picasso se expone en la Exposición Internacional de París.
H1939Estalla la Segunda Guerra Mundial. A su amparo, el nazismo emprende el programa de exterminio del pueblo judío.
V1941Acompañada por su esposo Heinrich Blücher, consigue llegar a Estados Unidos.
H1948Se funda el Estado de Israel.
V1951Aparece Los orígenes del totalitarismo.
H1953El 5 de marzo, muere el dictador soviético Stalin.
V1958Publicación de La condición humana.
V1961Viaje a Jerusalén con el fin de asistir al proceso contra Adolf Eichmann.
H1962El papa Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano Segundo.
V1967Es nombrada profesora de la New School of Social Research de Nueva York.
H1968Tiene lugar el Mayo francés, momento álgido de la desobediencia civil en las sociedades occidentales.
A1970Alexander Solzhenisthyn gana el premio Nobel de Literatura.
V1973Sufre un primer ataque de corazón.
H1974Dimite el presidente estadounidense Richard Nixon por el escándalo Watergate.
V1975El 4 de diciembre fallece en su domicilio de Nueva York de un segundo ataque al corazón.
El acontecimiento del totalitarismo
Hannah Arendt nació en 1906 en Hannover, la misma ciudad en la que vivió uno de los más grandes filósofos de toda la historia, Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716). No obstante, no permaneció mucho tiempo en ella, pues cuando contaba tan solo tres años de edad su familia se trasladó a la antigua capital de Prusia oriental, a Königsberg (actual Kaliningrado, en Rusia), la ciudad de otro filósofo cumbre como fue Immanuel Kant (1724-1804). Aunque de origen judío, tanto su padre como su madre se sentían tan integrados en la cultura alemana que las nacientes ideas sionistas de construir un Estado judío eran consideradas como un dislate que ponía en entredicho su indiscutible condición de alemanes. La niña creció en un ambiente liberal, alejado de toda ortodoxia religiosa, aunque prontamente perturbado por la larga y penosa enfermedad del padre y su muerte en 1913. Martha, la madre, se hizo entonces cargo de la educación de la pequeña con unos criterios ciertamente avanzados para su época. Tras la Primera Guerra Mundial, contrajo nuevas nupcias con Martin Beerwald, un hombre de negocios de posición acomodada, lo que les permitió afrontar mejor las penalidades económicas de la posguerra y la inestabilidad social que acompañó a la República de Weimar surgida de las cenizas del derrotado Imperio alemán. Hannah mantendría una buena relación con las dos hijas de Beerwald, Clara y Eva.
APRENDIZAJE CON LOS MÁS GRANDES
Las lecciones de su madre fueron bien aprovechadas por Arendt, quien empezó a preparar su examen de acceso a la universidad por libre mientras asistía a algunos cursos universitarios. En 1924, como alumna libre en Berlín, hizo sus primeras lecturas de filósofos, entre los que se encontraban Kant y el danés Søren Kierkegaard (1813-1855), lecturas que alternaba con la composición de poesías que sugieren una profunda sensación de desvalimiento ante el misterio de la vida y el enigma del dolor. Ya por entonces tenía algo claro: quería estudiar filosofía, pues solo así podría satisfacer esa necesidad de comprender que la embargaba. Cuando llegó la hora de decidir dónde estudiarla, ella oyó hablar de un joven profesor de una lejana universidad de provincias que, sin apenas obra publicada, hacía renacer en sus clases la vitalidad y la urgencia del pensamiento con una intensidad desconocida. Ese profesor se llamaba Martin Heidegger (1889-1976) y Hannah de inmediato se convenció de que debía ir a estudiar con él. Así, se trasladó al sur del país, a Marburgo, donde tuvo la oportunidad de asistir a dos series de lecciones fundamentales dictadas por quien ella, muchos años más tarde, en 1969, llamaría «el rey oculto que imperaba en el reino del pensamiento», y «oculto» porque «aunque permanece completamente en este mundo, se halla tan es--condido en él que uno no puede estar absolutamente segu-ro de su misma existencia». El primero de esos cursos de lecciones versaba sobre la historia del concepto de tiempo, mientras que la segunda estaba dedicada a uno de los diálogos de Platón (h. 427 a.C.-347 a.C.), el Sofista, pero conducía a una reivindicación de Aristóteles (384 h.-322 a.C.).
La futura filósofa, sin embargo, no permaneció largo tiempo en Marburgo: nada más concluir el semestre lectivo de verano de 1925, ciertas razones de prudencia para con la carrera universitaria del «rey oculto», que para entonces se había convertido en su amante secreto, aconsejaron a Arendt abandonar la ciudad. Marchó a Friburgo, donde en 1926 escuchó las disertaciones del filósofo Edmund Husserl (1859-1938), pero tampoco se quedó ahí, sino que, a instancias de Heidegger, se trasladó a Heidelberg, donde concluyó su formación filosófica bajo la dirección de otro gigante del pensamiento alemán, Karl Jaspers (1883-1969). De este modo, con su paso por las tres grandes ciudades universitarias del suroeste de Alemania, Arendt pudo aprender de los máximos pensadores alemanes del momento y del siglo.
Jaspers fue precisamente el director de la tesis doctoral de Arendt, El concepto de amor en san Agustín