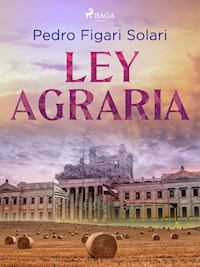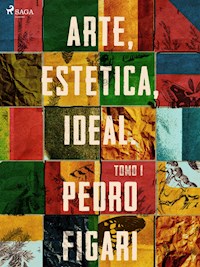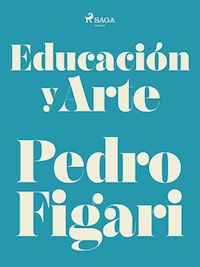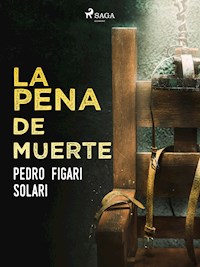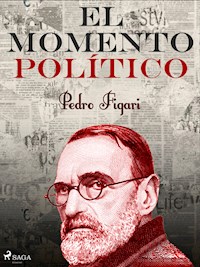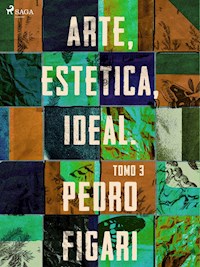
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
«Arte, estética, ideal» es un ensayo filosófico del pintor Pedro Figari, quien siempre estuvo preocupado por la teoría del arte. La obra, dividida en tres tomos, reflexiona sobre la relación que existe entre el arte, la ciencia, la estética y el ideal de belleza, proponiendo un punto de vista innovador.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pedro Figari
Arte, estética, ideal. Tomo 3
Prólogo de ARTURO ARDAO
Saga
Arte, estética, ideal. Tomo 3
Copyright © 1960, 2022 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726682045
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
EL IDEAL
PARTE TERCERA
I
¿QUÊ ES EL IDEAL?
Cuando se habla del ideal, se advertirá fácilmente que hay tantas maneras de concebirlo, diremos, cuantos sean los que intenten dar su definición. No obstante, por entre ese cúmulo de acepciones tan distintas, puede verse también que hay un lineamiento común, casi siempre, y es el que fija este concepto como finalidad.
Ningún antecedente nos autoriza a creer que el hombre tenga que llenar una ‟misión” concreta. El hombre vive, y, al vivir, se siente compehdo instintivamente a procurar su mejoramiento. Este segundo término, esta incitación orgánica que nos hace anhelar más y más, incesantemente; este acicate que nos inquieta y nos espolea; esta aspiración insaciable a mejorar, es el ideal.
Ese unánime y continuo anhelo de los ejemplares de la especie, por ínfimo que sea el ejemplar, acaso lo comparte, en grado menor, naturalmente, todo el mundo orgánico, aun cuando no pueda manifestarse de una manera tan inequívoca en las especies inferiores, del mismo modo que no se manifiesta en grado igual en el hombre salvaje, o sea en el tipo inferior, y en el civilizado. No se encontrará un solo hombre que no aspire a más de lo que posee, si bien donde puede verse más vivo y definido este deseo de mejorar, es en las extracciones superiores. Cuanto más complejo es el organismo, más claramente manifiesta su evolutividad, y cuanto más ha evolucionado, puede notarse mejor que aspira más y más empeñosamente. Es así que los espíritus selectos están siempre más dispuestos a inquirir, a investigar, a descubrir nuevos recursos de acción y de defensa. Sí comparamos los anhelos de un hombre vulgar con los de un hombre superior, se ofrece siempre una diferencia notable en calidad e intensidad El espíritu grosero, como el niño, tiene, por lo común, ambiciones inferiores
El hombre va avanzando progresivamente en todos los dominios de la actividad, y a medida que avanza va descubriendo nuevas vías aprovechables en su inextinguible afán de satisfacer sus aspiraciones; cada conquista le hace sentir la necesidad de nuevas complementaciones, y es así que se transforma y evoluciona el ideal. Es el hombre, pues, quien va construyendo inacabablemente el ideal. A la inversa de lo que ocurría con la famosa tela de Penélope, si se nos permite la imagen, se diría que por la noche siente aquél, cada vez más, la necesidad de completar su esfuerzo, y al alborear el nuevo día se apercibe para continuar su obra interminable. De este modo es que se borda perennemente la trama de la evolución, y por más que con su esfuerzo intente cada cual satisfacer todos sus deseos, nadie lo ha logrado aún, y todo nos conduce a pensar que nadie lo ha de lograr jamás.
El aguijón instintivo es implacable; y esa misma implacabilidad, tal vez, hizo pensar que el ideal puede ser absoluto, cuando es, al contrario, relativo, e indeterminado. Su extensión es lo indefinido, lo desconocido. El ideal es el mejoramiento progresivo. Hoy creemos saber lo que queremos, y bastaría que pudieramos satisfacer ese anhelo que se nos antoja concreto y definitivo, para ver que aquél renace con nuevo vigor, y de múltiples maneras, siempre, perpetuamente. La línea que ha de recorrer el ideal, ni es posible preestablecerla. Cada cual anhela de acuerdo con su complexión, y en esa suma de ansias y de esfuerzos tendientes a aplacarlas, la resultante es siempre de progreso y de mejora, porque las iniciativas más inteligentes triunfan en definitiva, esto es, las más adecuadas a servir los intereses más vitales de la especie. En esa obra de constante selección, determinada por el instinto orgánico, que comprende el de conservación individual, el de perpetuación específica y el de mejoramiento, van perdurando las formas mejor apropiadas al cumplimiento de la ley natural, y por encima de las incidencias, de las marchas y contramarchas, de las propias empresas más erróneas o descaminadas que retardan y accidentan la evolución, el resultado va perfilándose invariablemente en el sentido de satisfacer un ideal más positivo, más racional, y de tal suerte es que se opera el mejoramiento de la especie Esa suma de esfuerzos actúa como los diferentes cuerpos de un ejército. No todos los proyectiles dan en el blanco, ni todas las evoluciones son hábiles, ni eficaces; pero del conjunto de evoluciones y disparos surge siempre la victoria.
Debemos pensar que el hombre está hecho para triunfar, dada la superioridad que comporta la mayor complejidad de su organización, y de su inteligencia consiguientemente. El esfuerzo humano, que se realiza por el arte, como medio superior de acción, todo él, tiende a mejorarnos. El propio error implica una enseñanza aprovechable, que, más tarde o más temprano, indemniza a la especie de los perjuicios que momentáneamente haya podido causar. Por eso mismo resulta difícil predecir las consecuencias definitivas de cada serie de esfuerzos, sea cual fuere su naturaleza.
Nuestra civilización, nuestro arte, nuestras formas usuales de actividad, y nosotros mismos, todo es resultado de una lenta y complicadísima elaboración, que se ha desplegado en muchos millares de años, en millones de siglos. Vemos y palpamos el resultado, sin poder descubrir la trama, la infinita y variada multiplicidad de factores que han concurrido para realizar los ‟prodigios”, verdaderos prodigios que se ofrecen a nuestros ojos, ya de por sí prodigiosos. En este sentido, podemos decir que nuestro común abolengo arranca de los más remotos días de la prehistoria. Si pudiéramos ver alineadas todas las causas, subcausas y accidentes que han intervenido para engendrar la vida de que disfrutamos, la amaríamos más hondamente aún de lo que la amamos, por más que ella fuera leve y fugaz como la de las efímeras que viven para dar un vuelo, y veríamos que vale siempre la ‟pena” de ser vivida y estimada.
Si comparásemos nuestra condición con la de los hombres de las épocas pretéritas, que tanto nos hacen soñar, — por poco remotas que sean —, veríamos que los aventajamos de tal modo, social, moral, intelectual, politica y económicamente, que, antes que envidia, nos inspirarían compasión. No obstante, no se han aplacado las ansias de progreso, al contrario, han recrudecido. El instinto, que nos incita a luchar y a mejorar, se yergue cada vez más, se afirma y se multiplica, para impulsarnos hacia adelante. Es tan insaciable el hombre en su sed de progreso, que ni se detiene siquiera a festejar las victorias alcanzadas, y los nombres de los más grandes benefactores de la humanidad, de ayer no más, están ya olvidados, a pesar de las conmemoraciones del bronce y del mármol, que en vano pretenden alguna vez inmortalizarlos en el recuerdo de las generaciones, por tan deleznables artificios.
En esto mismo hay lógica positiva, subconsciente, que se impone a la lógica de los convencionalismos circulantes. Ninguno de los benefactores de la humanidad, por más ingratas que hayan sido las generaciones que aprovecharon de su esfuerzo, retiraría su obra impresa ya en la acción general. Hay en el hombre un deseo orgánico tal de perdurar, de actuar, de imponer las propias ideas en la marcha evolutiva, que lo compele a dar cuanto puede para triunfar, por encima y por fuera de todo cálculo No me refiero, como se comprenderá, al espíritu vulgar, destinado a vegetar obscuramente. Es que ese esfuerzo responde a una incitación más efectiva, por cierto, que la del espejismo con que se aturden los ilusos, cuando cifran sus cálculos en la gratitud de los beneficiados, la que casi siempre brilla por su ausencia, si no siempre.
Lo que incita a la investigación y al trabajo es el instinto vital irreducible; es la conciencia de que nadie es de una infecundidad más desolante que el pasivo, el inerte con sus brazos cruzados, en tanto que el trabajador, aun cuando se haya dirigido en una senda falsa, es siempre útil, y a veces hasta fructuoso, como lo fueron aquellos que buscaron con ahinco la clave del soñado movimiento perpetuo. Es la resultante de las conquistas y de los errores debidos al esfuerzo, lo que ha documentado y construído la civilización de que disfrutamos, con todas sus cargas y beneficios, con todas las esperanzas y anhelos que nos incitan. A la pasividad no le debemos nada.
Lo que más caracteriza al instinto es su insaciabilidad. Si el hombre fuera realizando sus aspiraciones y aun sus devaneos, si según los mirajes místicos y metafísicos llegara a sentarse en el empíreo, encarnado con la más soberbia de sus concepciones teístas, con todo anhelaría más. Comenzaría a desear nuevos e interminables suplementos, con la misma desenvoltura con que un ‟gourmet” pide el café, y el ‟poussecafe”, después del festín opíparo. La propia complexión evolutiva del hombre no le permite alcanzar jamás la satisfacción de sus deseos: solo la muerte apaga esa sed implacable de mejora. Ese anhelo orgánico aguija constantemente, aun cuando no sabemos en que sentido lo hace. En ciertos momentos, los más, si se nos preguntara súbitamente qué deseamos, ni acertaríamos a contestar, y si nos fuera dado optar entre asistir a un período cualquiera de la prehistoria o a uno de los venideros, titubearíamos, sin advertir, en nuestro aturdimiento, que en ambos nos sentiríamos igualmente desorbitados, y, por lo tanto, menos bien que donde estamos.
En nuestro afán de mejorar, no nos damos cuenta de que lo existente es lo mejor, puesto que tiene la suprema majestad de ser, y está, por eso sólo, muy por encima de todos los fantaseos que se forjen alrededor de lo imposible, y así es que, a menudo, por alcanzar nuevos bienes, quiméricos, menospreciamos los que tenemos, cuando lo sensato sería disfrutar de lo que es y poseemos, sin perjuicio de procurarnos lo demás que nos sea dado obtener. Por una conciencia errónea, sin embargo, se malogra el invalorable bien de la existencia más frecuentemente de lo que se cree. ¡Cuántos perecen sin haber encontrado su alvéolo para vivir dentro de la realidad! ¡Cuántos han vivido en puro sueño!
¿Qué es el ideal, pues? Es la aspiración a mejorar, determinada por el instinto orgánico en su empeño de adaptarse al ambiente natural. En ese esfuerzo de adaptación que se manifiesta de tan distintas maneras, el propósito es uniformemente el mismo mejorar. Todos por igual tratan de conservarse, de perdurar, de prevalecer, de triunfar; los mismos que se aplican disciplinas, aquellos que se mutilan, o de cualquier otro modo se sacrifican, todos quieren mejorar su condición orgánica, puesto que están regidos por la ley de su propia estructura. Para quienquiera que sea, y en cada orden de asuntos, hay una meta de oportunidad más o menos instable. Lo úmco que tiene persistencia, lo único que se mantiene invariable, es la relación del hombre con el ideal, lo demás evoluciona: el hombre, el ideal, así como los procedimientos y recursos de que se vale aquél para conseguir su mejoramiento. Lo que permanece constante, pues es la ley que incita a realizar esa obra.
Todas las manifestaciones conscientes de la actividad humana convergen en su marcha al ideal, que es inextinguible. Nadie sabe lo que vendrá a plantearse como necesario más adelante, pero todos sentimos la necesidad de mejorar. Es poco razonable pensar que haya un punto terminal en el desarrollo evolutivo, antes de que se suprima la vida por completo. Con el mismo fundamento con que uno es hoy conservador o reaccionario, lo eran otros en el siglo pasado, y el anterior, y los precedentes. Entre los propios habitantes de las cavernas habría conservadores, y los más serían reaccionarios, tal vez Sin embargo, es tal el cambio operado por obra de la evolución, que parece hubiera quedado roto todo parentesco entre aquel arte lejano, librado a orientaciones torpes, ciegas, y el arte de nuestros días, dirigido al conocimiento. Es admirable lo que se ha conquistado ya en todos los órdenes de la actividad.
Si se compara la lóbrega cueva del troglodita con el palacio moderno, con el rascacielo; el saboreo de una raíz escarbada con las uñas, que se efectúa con mirada huraña, oblicua, y la algazara de un festín cualquiera de nuestros días; el ingenio del que arroja un tronco de árbol o una piedra para vadear un charco, y el de los que construyen los soberbios puentes modernos, el de Long Key, por ejemplo; la torpeza del que utiliza sus dedos para contar hasta diez, y la ágil y certera serie de operaciones con que se verifican los cálculos astronómicos, el andar receloso, más que prudente, del hombre primitivo, y los vuelos audaces de condor que realiza el aviador; y aun el propio penseque medioeval, escolástico, abstruso, y las concepciones modernas científicas; sí se compara todo esto, parece que hubiera abismos radicales y, no obstante, no se advierte una sola solución de continuidad. En lo substancial rige la misma ley, la misma necesidad, el mismo ideal, esencialmente el mismo que nos estimula a mejorar nuestra condicion, por más que se haya mejorado tanto.
Si pudiéramos abarcar con una mirada la enormidad de las órbitas evolucionales, acaso nos fuera dado columbrar la mucho más sorprendente grandeza de la línea a recorrerse, en la cual, dado los factores progresivos de actuación, es tal vez apenas un grado lo recorrido, aunque fuera igual en duración. Un siglo es un pestañeo frente al tiempo, y es así como el último paso, si lo hay en la vía evolutiva, permanece inaccesible a nuestra tímida mirada, como queda definitivamente ignorado el último pensamiento tranquilizador que se refleja en la majestad serena de los muertos.
II
EL ARTE, LA ESTÉTICA Y EL IDEAL
Para precisar mejor las ideas acerca de estas tres entidades que tan a menudo vemos confundidas: el arte, la estética y el ideal, tratemos de definirlas observando cómo se presentan a nuestra mirada.
Vivir, dada nuestra complexion, presupone la necesidad de mejorar; más aún, la necesidad de procurar constantes mejoramientos. De ahí, quizá, el concepto spenceriano del progreso como transformación de lo homogéneo en heterogeneo. Por un excesivo culto a la tradición, no se ha constatado lo bastante esta necesidad orgánica, y debido a ello, probablemente, es que se ha llegado hasta a negar la superioridad de lo útil, anteponiéndose diversas entidades abstractas. Es preciso, sin embargo, formarse una pobre idea de la inteligencia humana y, a la vez, cerrar los ojos a la evidencia, para entender que el hombre, por superior que se le considere, deba estimar en menos lo que más le conviene. Esto sería un absurdo. Si el arte es un recurso de inteligencia, según se ha dicho, y si el ser humano, tanto por su estructura cuanto por su propio interés, está compelido a buscar perpetuamente su mejoramiento, ¿qué puede ser más lógico, más moral ni superior que el aplicar su intelecto a llenar esa aspiración orgánica? ¿No es un verdadero colmo de fantasías colocarlo en situación inferior a la de los demás organismos, de los propios que tanto menosprecia, como sería menester hacerlo si se entendiera que no debe utilizar su mayor inteligencia en provecho propio?
Planteada así la cuestión, en este terreno de simple buen sentido, pueden verse mejor las diferencias y relaciones que existen entre el arre, la estética y el ideal.
Determinado el hombre por su propia naturaleza a elevar su condición, echa mano de su arte, que es la acción de sus recursos intelectivos, para realizar el ideal, es decir, para satisfacer sus necesidades, entre las que descuella la de procurar perpetuamente su mejoramiento: necesidad congénita que deriva de su propia superioridad, elaborada en los siglos, por sus predecesores. Como una consecuencia resultante de ese esfuerzo que realiza en su obra perdurable de adaptación a su ambiente natural, surge también el esteticismo. Así es que a éste lo vemos evolucionar con el, constantemente, en todas las direcciones de su mentalidad. En esa brega perenne del hombre por realizar su ideal que avanza, que avanza siempre, es donde se forja el esteticismo, el que también avanza, a su vez. Pretender la definición del ideal en una forma concreta, es tan inconsulto, pues, como si se intentara plasmar la belleza de un modo definitivo, porque lo uno y lo otro se modifican fatalmente con la evolución.
Cada hombre tiene un ideal de acuerdo con su estructura, y hasta podría decirse que es muy variable, puesto que todavía ese ideal se va transformando a medida que vive y que lucha, ya sea que triunfe o que fracase, y lo mismo aunque vegete. Podrá tener dicho ideal cierta persistencia, mas nunca definitiva, porque está siempre expuesto a cambios, en el proceso evolutivo En ese fárrago de aspiraciones que se realizan, o no se realizan, surge de mil maneras el esteticismo en todos sus grados y variedades, como una consecuencia de las vicisitudes favorables del esfuerzo, como surgen el desencanto, la decepción y el dolor en la adversidad.
Es así que la belleza se manifiesta de tantas maneras cuantas son las modalidades mentales, tanto en las líneas generales de la evolución como en sus incidencias. Es cierto que nosotros, a causa de nuestras peculiaridades orgánicas o psíquicas, — si es dado establecer una distinción al respecto —, objetivamos las formas de nuestro propio relacionamiento fisico-psíquico y psico-psíquico, atribuyendo a las cosas una calidad que sólo emerge de una relación más o menos instable, y así es que llamamos bello a lo que nos sugiere un estado mental u orgánico acorde con nuestra estructura, sin advertir que ese estado es siempre precario, por cuanto es un efecto de múltiples circunstancias más o menos variables, y que, por lo mismo, no podría subsistir fuera de ellas. De ese modo es que encarnamos en cualquier cosa el concepto de belleza, ya sea en un idilio o una tragedia, una novela acre o una comedia jovial, una ironía punzante o un ditirambo que destila miel, un bosque frondoso o un lirio solitario, un mármol helénico, una caricatura mordaz, un tejido de finísimos hilos, un conjunto de sonidos, una tela coloreada, un rincón apartado, una ciudad, un palacio, una choza musgosa, una fábula infantil, o un verso que horripila o una elegía suplicante, o una batalla, un pájaro que canta, un sapo que jadea. . . Nosotros concebimos a la mujer como un arquetipo de belleza, y sobre esto mismo, que es tan íntimamente orgánico, difieren de tal modo las opiniones, que vemos pregonar todos sus aspectos, desde la obesa que forja los encantos de algunos hombres, como el de los colegiales, hasta la de talle más sutil, de ínsecto, de emeso. ¿Por qué se opera esa disparidad de opiniones aun sobre asunto tan trillado, y no por eso menos interesante y fundamental? Nosotros no vemos razón para explicarla fuera del individualismo del ideal y, consiguientemente, el de la belleza, por un lado, y, por el otro, la de la evolutividad de ambas modalidades paralelas, cuyo paralelismo se produce en el primero, el ideal, como causa, y en el otro, el esteticismo, como efecto.
El ideal y el esteticismo, pues, evolucionan hacia los mismos rumbos. A medida que el hombre se eleva en su esfuerzo hacia el ideal, se transforman y evolucionan las modalidades estéticas, como una consecuencia de dicho esfuerzo, y de ahí que todos los esteticismos tiendan a racionalizarse, y de ahí también que sea tan fácil confundir la belleza con el ideal.
El ideal y la belleza se transforman por una selección a base de conocimiento. Para que pudiera identificarse lo ideal y lo bello, sería menester que se hubiese realizado toda la aspiración humana. Cuando la ciencia se hallase por completo integrada, nuestras ideaciones se habrían cristalizado por carencia de toda aspiración. Dada nuestra complexión íntima, ni concebimos esa parálisis total, donde no quedara nada que inquirir ni que esperar, como no concebimos la inmortalidad, por más que se la anhele tan ardientemente a veces. Una y otra cosa son quimeras, decepcionantes más bien. Ese espejismo es el que ha hecho pensar que un día lo bello agradará de inmediato a todos y por igual.
La diferencia entre el ideal y lo estético resulta fácil, pues, de este punto de vista. La belleza, podría decirse que es ideal realizado, y el ideal una aspiraración a realizar. Así, por ejemplo, lo ideal sería que pudiéramos ascender y descender y planear en el aire con un simple motor de bolsillo, y mejor aún sin él, libremente, como las aves de ágil vuelo; que pudiesemos lograr que llueva o brille el sol a medida de nuestras necesidades y deseos; que se extirparan todos los males y flagelos que nos amenazan; que nos fuera dado vivir sanos y fuertes y dichosos, por mucho tiempo; pero no se requiere tanto, por cierto, para que vibremos estéticamente: basta un arco iris, un plenilunio, un gorjeo, un verso, una reminiscencia. Bien claro se ve, pues, que son cosas distintas el ideal y la belleza, así como que esa aspiración a avanzar es superior a la contemplación pasiva del vivaque, en que se sueña, diríase, en pleno campo, al raso. Nosotros nos emocionamos estéticamente con cualquier motivo: basta dejar que corran en un dulce mecimiento evocatorio las imágenes que hayamos recogido, en tanto que el culto del ideal nos incita al esfuerzo de conquista. Aquí cede el sueño sedante al raciocinio agudo que inquiere, que se agita para penetrar en el misterio, o para aprovechar del conocimiento. También en esta vía se brinda el halago estético como una satisfacción intelectual superior, tan superior que, a medida que se reduce lo ignoto, la emoción cede al raciocinio. Nosotros nos emocionamos porque no conocemos; en este sentido, podría decirse que el ensueño es el culto del misterio.
El ideal, si se encara metafísicamente, es decir, pretendiendo alcanzar las proyecciones de lo absoluto, ‟supuesto”, implicaría lo imposible. Se diría que vamos por la senda de lo que no es dado realizar; pero como ninguna vía nos ofrece lo absoluto, — por una verdadera ventura—, cada vez vamos adquiriendo mayor conciencia de que nada nos perfecciona más ni más provechosa y efectivamente que el culto del ideal por el conocimiento. Por algo es inalcanzable lo absoluto.
Este aparente contrasentido se debe a que el hombre, por una ilusión teleológica, pensó que tiene una misión ‟final” que cumplir, fuera de la de vivir y perpetuarse, como todos los demás organismos conocidos, procurando, dentro de sus recursos naturales, el mayor mejoramiento de su condición, y de esa ilusión que parece ser un signo de superioridad, nace el extravío de que nos ocupemos y preocupemos de indagar lo que ocurriría si alguna vez se supiera y se pudiera todo, en tanto que nos despreocupamos de lo que nos toca hacer de inmediato mientras vivimos. ¡Place tanto al hombre, especialmente, construir palacios en el aire, antes que buenas chozas terrenales! Verdad que el progreso se impone de tal modo, que la humanidad, cualesquiera que sean sus disquisiciones metafísicas, no se atiene, ni puede atenerse a ellas, en cuanto a ‟su acción”, y es así que se la ve, invariablemente, ajustarla en sentido práctico, positivo, cada vez más positivo.
Por un lado, pues, vemos al hombre aplicando su arte a la consecución de su ideal, indefectiblemente, y, por el otro, podemos observar que, en esa vía, se deleita de mil maneras diversas, y que, en su afán de vivir y de disfrutar de los bienes de la existencia, trata de procurarse el mayor cúmulo de goces estéticos; he ahí cómo consideramos estas tres entidades: el arte, la estetica, el ideal. Se diría que en esa brega interminable, afanosa, el hombre aplica su intelecto para triunfar, como aplica incesantemente sus pulmones y sus bronquios a mantener su integridad orgánica; en esa paciente, honrosa labor, que parece pedestre a los espíritus soñadores, como pudiera parecerles un suplicio de ergástula la propia respiración perenne a que está sometido el organismo, si se la considerara como una contrariedad; en ese eterno batallar por obtener un triunfo sobre lo imposible, según rezan las quimeras, porque no es eterno el batallar, allí mismo el hombre se solaza con el ensueño o se regocija con sus conquistas, y lucha asimismo, lucha siempre.
III
LA ACCIÓN EVOLUTIVA Y EL IDEAL
I. EL HOMBRE, POR SU ARTE, SE ENCAMINA AL IDEAL
En medio del intrincamiento de las formas de la actividad humana, puede verse que el hombre y los pueblos se dirigen invariablemente a la consecución del ideal. Resulta así, por un lado, que la evolución dirige a la especie a su mejoramiento, y, por el otro, que, a medida que aquélla se mejora, el ideal evoluciona y se amplía.
Esa ley se cumple a pesar de todo. Ella rige, por más que el hombre se rebele; pero es evidente, sin embargo, que se cumpliría mejor y más fácilmente si, conscientes de la ineluctabilidad y de la bondad insuperable de esa ley natural, la acatáramos y la secundáramos, en vez de resistirla, tan estérilmente por lo demás. Debido a esa ley es que todas las ramas artísticas, aun las menos aptas para el avance, tienden a ajustarse al ideal evolutivo, y es por ello también que siempre se realiza algún progreso, más o menos sensible, en todas las formas de acción. Todo se utiliza en esa marcha de avance, hasta los errores más caracterizados. Ellos quedan como una documentación aprovechable.
El hombre, guiado por su instinto, aplica su inteligencia en el sentido de garantirse y de mejorar su condición, y, entretanto que avanza, va conquistando posiciones para sí y acumulando, a la vez, mayores concursos y más amplios medios de acción que benefícian a las generaciones que le subsiguen; mas, según lo dijimos ya, por mucho que progrese, no ha logrado la humanidad, ni podemos imaginar que logre jamás alcanzar la meta integral, es decir el colmo de sus aspiraciones, puesto que estas son progresivas tambien Si bien nuestra condición social, moral, económica, política e intelectual es incomparablemente mejor que la de nuestros antepasados, en cambio no es menor el haz actual de nuestras aspiraciones, en todo sentido Es tal el progreso operado, no obstante, que cualquier hombre de la antiguedad haría un papel deslucido en nuestros días.
Las ideaciones retrospectivas, que magnifican desmedidamente el pasado, no permiten apreciar en toda su magnitud los progresos alcanzados, ni los beneficios que de ellos derivan, y es por eso que nos engaña la realidad de la evolución; engaño en que también han caído los más eminentes pensadores. A pesar de lo que nos hagan entender las apariencias, puede verse que todas las manifestaciones de la actividad deliberada, como todas las modalidades mentales, se dirigen indefectiblemente a nuestro mejoramiento, con la misma espontaneidad con que la acción orgánica tiende a la conservación individual. Unas y otras convergen, pues. Es que siempre encarrilamos dentro del campo instintivo, esencial e ineludiblemente, todos nuestros anhelos, y en ese mismo riel es que encaminamos nuestras energías, en todas sus fases. De ahí que con ser tan variadas y personales nuestras apreciaciones en todo orden de asuntos, se las pueda ver, no obstante, tan solícita y directamente aplicadas a servir al organismo, de todas maneras, en su intención por lo menos. Es bien ocioso, entonces, que se proclamen como superiores otras reglas de conducta, porque por dentro de toda acción tiene que hallarse rigiendo necesariamente, fundamentalmente, la médula instintiva, como la razón de ser de todo organismo, desde que ella es tan requerida en la individualidad, como lo son los órganos esenciales para vivir: Sería, por lo demás, un pleno contrasentido que nuestro entendimiento, esto es, que el propio intelecto se hallara en oposición con el instinto vital. Sólo por una serie de diabólicos engranajes verdaderamente trastrocados, podría ‟construirse” una cosa tan absurda, si eso no es más bien demoler que construir. No es menos cierto, sin embargo, que los propios filósofos han hecho a veces cuanto han podido para concebirse así, en la falsa inteligencia de que resultan de este modo superiores a sí mismos. Es verdad que esas lucubraciones no han logrado desviar al hombre del cumplimiento de la ley natural, pero han dejado regueros de prejuicios perniciosos, que pretenderían dar prevalencia a semejante aberración sobre la propia ley soberana de la naturaleza, tan favorable como es para el hombre, y para la especie, consiguientemente.
Escapan a todo cálculo imaginativo las consecuencias de estos espejismos en una acción continuada, multisecular, porque se manifiestan de maneras tan diversas y han herido la mente en tantas formas, que el cómputo de todas ellas se ofrece inabarcable a la mirada, como un remolino inmenso, inmensamente fantástico. Baste decir que todavía se experimentan hoy muchas consecuencias de los más antiguos errores cardinales que nos hacen creer que obramos mal cuando obramos bien, y viceversa, para imaginar las extensiones del perjuicio que se ha ocasionado por tales vicios de concepto, tan fundamentales
Aún hoy día se supone que el instinto es algo inferior, y que el egoísmo es algo peor aún, que es vituperable. Para conciliar la realidad con las altas filosofías, no pudiendo dejar de verse a cada instante esos factores naturales ineludibles, íntimos, incisivos, decisivos, porque son congénitos, se hace una división entre el egoísmo instintivo psico-biológico que se acepta, no sin reservas, y el egoísmo moral que se reprueba. ¿Podría concebirse una oposición tan radical, una antinomia, dentro de la propia individualidad indivisible? Para nosotros, lejos de haber una contradicción, una oposición, un antagonismo, sólo hay una cuestión de palabras, puesto que, en el hecho, lo que se llama egoísmo moral, es una consecuencia directa del egoísmo psico-biológico, orgánico; y es precisamente este mismo injuriado instinto egoísta, el que opera la evolución hacia las formas del mejoramiento humano progresivo, de cuyos bienes y favores disfrutamos.
Nada nos enreda tanto, a veces, como nuestras propias disquisiciones metafísicas. Así, por ejemplo, creyendo enaltecer el arte, como medio máximo de acción, se le ha desfigurado, y se le ha deprimido todavía. Según el criterio dominante, una obra útil no puede reputarse ‟artística”. Parece que dependiera principalmente de su inutilidad, el que pueda alcanzar el honor de ser llamada ‟obra de arte”, sumo honor a que no pueden siquiera aspirar las que van dirigidas a la consecución de lo más necesario y eficaz. No es pequeño absurdo, sin embargo, el de reputar en menos lo más importante, y lo de más provecho.
Una obra de arte, en la acepción natural y más propia de la palabra, debería ser un esfuerzo creador, es decir, siempre un paso eficaz en lo inexplorado, que aumenta el caudal de los medios conocidos en los dominios del pensamiento y de la acción; pero es tan arbitrario el criterio filosófico a este respecto, que, al revés, conceptúa como superior lo que menos sirve. Esto es de un lirismo poco juicioso, por cierto. Un inculto, no entendido en especulaciones filosóficas, hará como las bestias, que se dejan guiar por el instinto, lleno de sabiduria; y tratará, ante todo, de inquirir la utilidad de un objeto cualquiera que se le brinda; pero apenas comienza a lucubrarse metafisicamente, se hace fácil un extravío fundamental en las ideas, y puede suceder también, como sucede, que, a merito de comprobar una falsa superioridad, se estime en más lo que vale menos.
La condición primordial de un esfuerzo cualquiera es su eficacia, como medio, y su utilidad, como fin Inagotables como son las aspiraciones humanas, la acción debe ser ordenada en el sentido de satisfacerlas lo mejor posible; y para ello, en primer término, debe dirigirse a obtener una ventaja, un provecho, el que, como se comprende, será tanto más recomendable cuanto más beneficioso y positivo sea. Un idealista, en cambio, piensa que eso es demasiado llano y claro y, por lo mismo, bajo, y opta, entonces, por otorgar una preeminencia a lo que menos sirve. Es que el ignorante, privado de los recursos evocativos, al ver antiguallas sólo se limita a constatar su vejez o su inutilidad, en tanto que el intelectual se entrega al ensueño, y se embriaga con él, en la inteligencia de que es eso lo mejor y más elevado que pueda hacerse.
Si hemos de tomar en cuenta el concepto, o sea la finalidad del esfuerzo para apreciar el esfuerzo mismo, como la mejor manera de juzgar estos asuntos, debería estimarse como su caracter superior la mayor utilidad, y no el que dicho esfuerzo pretenda eximirse de la demanda instintiva, para llenar una necesidad secundaria de boato o esparcimiento como la calidad más encomiable, para justipreciarlo, porque tal cosa es absurda. ¿Qué razones pueden hacernos suponer que sean superiores una estatua, un cuadro o una obra arquitectónica o musical, por admirables que sean, a las obras de conocimiento, por ejemplo, cuyas proyecciones sobre los destinos de la humanidad son tan proficuas, que es imposible abarcar sus beneficios directos e indirectos, por más que agucemos nuestra imaginación?
No obstante, todavía ahora, en pleno auge positivista, se sienten los prestigios que se otorgaron a las formas suntuosas cuando no podía preverse el cúmulo de bienes que habían de recogerse por la humanidad en las vías del trabajo de investigación, en el culto del conocimiento, y cuando tanto se esperó, aunque infructuosamente, en las otras vías.
Parece que sólo lo superfluo pudiera inmunizarnos del estigma prosaico y vil de lo necesario y de lo útil, para elevarnos por encima de las especies inferiores; pero no se advierte que no podemos sustraernos a lo uno y a lo otro, por más que lo intentemos. Lo único que cambia, sin embargo, es la manera de apreciarse la necesidad o la utilidad. Así, por ejemplo, Schiller ha dicho: ‟El hombre no está completo sino cuando juega”; y Guyau afirma, en oposición: ‟El hombre no está completo sino cuando trabaja. Lo que constituye la superioridad del hombre sobre el animal, del hombre civilizado sobre el salvaje, es el trabajo”. En uno y otro caso, están por igual presupuestas ‟la necesidad” y ‟la conveniencia”: sólo se discrepa en su apreciación.
Es indudable, por otra parte, que ninguna de estas dos afirmaciones es exacta, por cuanto desconocen un hecho fundamental, y es que el hombre nunca está completo,