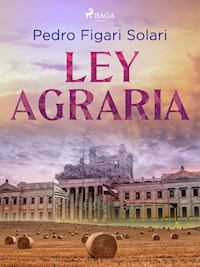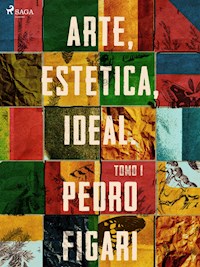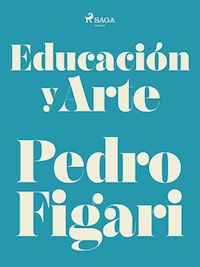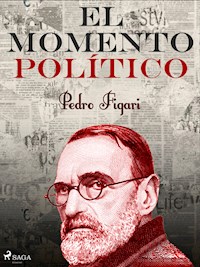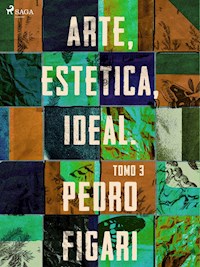Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
«La pena a muerte» se trata de una conferencia leída por Pedro Figari en el Ateneo de Montevideo el 4 de diciembre de 1903. En ella, denuncia el conservadurismo de los sectores que se oponen a abolir la pena de muerte en Uruguay y expone las razones morales y civiles que justifican la abolición.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 84
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pedro Figari
La pena de muerte
Saga
La pena de muerte
Copyright © 1903, 2022 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726682090
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Señoras:
Señores:
Una correspondencia de Lombroso, del genial psiquiatra italiano, nos daba cuenta no ha mucho, de lo difícil que es extirpar los convencionalismos inveterados, las ideas tradicionales, las convicciones y conceptos corrientes, las sentencias que aparecen axiomáticas al entendimiento, aún cuando no hayan sido sometidas á previo examen, y asimismo las imágenes, las impresiones simples una vez que se han cristalizado en el cerebro.
Las resistencias que se ofrecen á toda innovación—que pueden llamarse de inercia mental — son punto menos que invencibles. Nada más exacto, ni más evidente.
Tal vez, los autoritarios que pudieran suponerse los elementos menos evolucionados, á juzgar por la mayor resistencia que ofrecen al empuje de las nuevas ideas, tal vez ellos tienen más endurecidas ciertas circunvoluciones del cerebro, que rechazan—empedernidas—todo avance inicial. Pero todos, todos tenemos un lastre de conservadores tal, que asombra. Si volvemos sobre nosotros mismos, desdoblándonos para practicar una auto-observación, un sondaje de reconocimiento, descubrimos, desde luego, un gran fondo de tenacidad, de empecinamiento, de terquedad en las ideas que hemos almacenado, transmitidas unas por la acción de la familia, otras por la escuela, otras por lecturas—las menos por observación propia. Acordamos un crédito ilimitado á nuestras fórmulas preconstituidas, y, á veces, si penetramos más al centro, en nuestro examen, hallamos además alguna superstición infantil, en plena entraña, á la cual tributamos también los honores de una fe ciega. Estas adherencias incorporadas á nuestro cerebro, en las que la conciencia apenas toma intervención, se hallan defendidas á la vez que por su propia dureza, por el hábito, por displicencia ingénita, por la vanidad, por el amor propio, que son sus celosos alabarderos.
No es de extrañar, pues, que hallen tanto obstáculo que vencer, las que intentan sustituir aquellas cristalizaciones de cada masa encefálica, aún cuando ofrezcan en cambio otros cristales más diáfanos y de mejor calidad; ni es de extrañar tampoco, que no se haya podido reaccionar aún, plenamente, á pesar de los esfuerzos hechos, desde Beccaria á la fecha, respecto de la pena capital, que un gran pensador calificó de «sacrificio salvaje, que no expía nada».
Cuando meditamos sobre los detalles de una escena de fusilamiento, y tratamos de encuadrarla dentro de la índole humanitaria de la estructura actual de la sociedad, hallamos anomalías y antagonismos insalvables; y uno se abisma al ver cómo ha podido subsistir, por tanto tiempo, semejante residuo medioeval. El asombro llega á la estupefacción.
Pensad un instante sobre el lujo de violencia que implica ese acto de supuesta justicia. La sociedad entera, con todo su boato de sentimentalismo, de protección á la vida humana, de caridad, de asistencia, esa misma sociedad con intrincadas instituciones, con formidables recursos, se traba en lucha—¡qué lucha!—delibera pausadamente, y decide en frío, dar muerte á un miserable,—casi siempre un desheredado—que está recluido, indefenso, dominado por completo, sumido en el más hondo abatimiento moral, ó sobrexcitado por los aprestos del suplicio, y siempre, siempre reducido á la más absoluta impotencia.
¿Por qué fase puede considerarse útil ó dignificante este acto de prepotencia? ¿Quién no se siente sublevado por esa crueldad—innecesaria, desde que el hombre está recluido—crueldad que troca, por sí sola, en pura mojigatería todo el humanitarismo que exhibe y ostenta ufana la sociedad? Y uno se interroga íntimamente: ¿No será ésta la válvula de escape que abrimos á nuestros instintos atávicos? ¿No será el apéndice simiesco, que acusa nuestro origen pedestre, en medio de los esplendores de una gazmoña civilización?
Yo no encuentro manera de enorgullecerme, con la cultura alcanzada, en tanto permanezca de pie—sobre fondo rojo—el patíbulo implacable, funcionando á nombre de la más alta entidad social, como cualquiera otra institución. Como hombre, como miembro de la sociedad, me declaro humillado.
Y, á pesar de todo, contra todas las tenacidades del prejuicio, la luz se hace paso, si bien con desesperante lentitud; como quiera que sea, se avanza palmo á palmo, y si los reductos intelectuales no han podido ganarse por completo, los del corazón están vencidos.
El sentimiento general de la sociedad, ya es abolicionista. Podemos afirmarlo, sin ser paradojales. Los resortes emotivos evolucionan menos pausadamente que los del intelecto. Este, no se ha emancipado aún por completo de las sugetividades de la vieja, de la rancia fórmula: «cuanto más cruel es una pena, mayor es su eficacia». Si acaso este prejuicio no está tan reciamente estampado en el cerebro, conserva de él algunas huellas. El sentimiento público, va mucho más allá. Los días que proceden á una ejecución son de malestar social; el día en que se verifica el fusilamiento es de aflicción y no desaparecen tan pronto las molestias, las desazones que promueve ese innoble espectáculo.
Nos sentimos oprimidos, disgustados, inquietos á la vez que el reo entra en capilla. La mente no puede apartar esa preocupación fatídica. Todos nos sentimos solidarios de semejante atavismo y nos hallamos aturdidos por su resaltante incongruencia, sorprendidos por ese suceso, que parece cada vez más novedoso, con ser muchas veces secular. Nos pasma pensar que aquello que produce tales emociones, sea un acto emanado de la ley; y para orientarnos decimos: «esdoloroso, mas necesario».
Si observáramos detenidamente lo que pasa en nuestro ánimo en tales casos, veríamos que la resultante de las ideas y de las emociones es la desorientación, algo así como la angustia del mareo, del vértigo. Todos anhelamos una conmutación para eludir ese mal trance.
No nos referimos, naturalmente, á los insensibles morales, que no alcanzan á comprender la magnitud de ese acto social. Ellos permanecen serenos, indiferentes, procurando en la vista de la escena ó en las crónicas, algún cosquilleo de emoción, imposible para la rudeza de sus almas toscas. Ellos hasta encuentran á veces disposición de ánimo para hacer chascarrillos soeces. Pero ni ellos, ni nosotros, nadie, nadie se siente fortalecido y dignificado por la solemnidad do una ejecución. Nadie se descubre con respeto, para exclamar: ¡paso á la Justicia!
No, los unos cariacontecidos por esta repentina resurrección del más lejano atraso, y los otros, en medio de su impavidez moral, plena, buscan algún detalle de sabor silvestre, digno de sus prominentes mandíbulas y se echan á indagar, cómo se presentó el reo en la capilla, cómo ante el banquillo y cómo recibió el fuego del piquete militar. Estos, cuando no han podido concurrir á la fiesta—como van á una riña de gallos ó al juego de las sortijas—se desviven por conocer los episodios culminantes de la tragedia y también les interesa, especialmente, saber si hubo ó no necesidad de aplicar el «tiro de gracia», ese epílogo al que, con todo sarcasmo, se le ha puesto un nombre tan inapropiado.
Esa «gracia» actúa con el mismo piadoso fin con que ciertos paisanos se comiden para «despenar». ¡Hay piedad y hay de todo, en esa singular institución!
Para las gentes que debieran aleccionarse con el patíbulo, si el patíbulo pudiera enseñar algo útil, para ellas es ésta una escena de corte teatral, malsana. Acuden, con fruición, á presenciar el suplicio, por completo ajenos al fin de la pena; para los que no necesitan de esta escuela, es sencillamente una dolorosa pesadilla.
En París, á las ejecuciones de la plaza de la Roquette, acudían de todos los extremos de la ciudad y se instalaban, desde temprano, para verlo todo. Había mujeres que pagaban alto un buen sitio.
Con los preparativos de la instalación de la guillotina que practicaba el verdugo con sus ayudantes, en la oscura plaza, á la lóbrega luz de dos faroles de mano—tarea que por sí sola tiene algo ya de siniestro, de fantástico, de macabro—se les azuzaba aún más la curiosidad. Una vez armado el aparato, sobre las cinco piedras fijas, que le servían de cimiento—lo que dió margen al calembour de la place á cinq-pierres—se quedaban á la espera, comiendo, bebiendo y chanceando, hasta que al rayar el alba, se les daba el cuasi-neroniano placer de presenciar la sangrienta tortura.
Y no nos referimos á la fecha en que la multitud se impacientaba por un retardo ó se amotinaba por la suspensión del espectáculo; ni á las repugnantes escenas en que luchaba el verdugo con el reo y á golpes y puntapiés lo ultimaba, que también entonces, y más entonces que ahora, se reputaba necesaria y provechosa esa pena, según la opinión de los juristas. No nos referimos tampoco á la época en que se aproximaban á pedir sangre del ajusticiado, para beberla como remedio maravilloso y cuando los verdugos vendían la grasa de los ajusticiados.
Mucho más recientes son los bochornos presenciados en pleno París. Cuando la ejecución de Troppman, en la que á pesar del mal tiempo se juntaron más de 30,000 almas para presenciar el guillotinamiento, hubieron incidentes deplorables. Algunos circunstantes enjugaron en sus pañuelos la sangre que había salpicado el cadalso. Un curioso cayó desde un árbol y quedó muerto; hubo muchos heridos y contusos, y lo que es peor aun, dada la sobrexcitación del espíritu público, se generaron muchos casos de locura y de manías, como ocurrió en muchos otros casos análogos, según se ha comprobado.
Cuando Pranzini, las turbas cantaban coplas hechas ad-hoc, con el más repelente descaro. La prensa dió cuenta de toda clase de ludibrios á que se entregó el populacho.
El penalista que asistiera á estas reuniones, en que reina tan insano ambiente, se habría dado cuenta exacta de la moralidad ejemplar de este suplicio. Cuando la ejecución del doctor La Pommeraye, hubo refinados que cenaron en la plaza en plein air, sin que les faltara champagne! . .