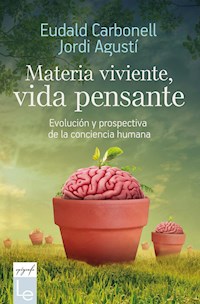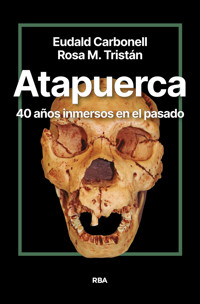
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El libro definitivo sobre Atapuerca. En Atapuerca , Eudald Carbonell y Rosa M. Tristán repasan con exhaustividad y contagiosa fascinación la historia del yacimiento, sus claves y su relevancia, y los detalles de su formación y de los trabajos que en él se han realizado y se realizan en la actualidad. Con todo ello, nos sumergen en un mundo prehistórico explicado con tanta precisión que llegan a hacernos sentir parte de él. Se han escrito muchos libros sobre Atapuerca, pero ninguno como este, completo, riguroso, entretenido y cautivador, redactado por algunas de las personas que, posiblemente, mejor conocen sus secretos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 587
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
AGRADECIMIENTOS
ATAPUERCA HACIENDO HISTORIA POR JUAN LUIS ARSUAGA
LA VIDA EN UN INSTANTE POR JOSÉ MARÍA BERMÚDEZ DE CASTRO
INTRODUCCIÓN. ATAPUERCA, ENTRE EL AZAR Y EL ESFUERZO
1. ¿CÓMO OCURRIÓ TODO?
2. LAS CASAS DE LOS FÓSILES. LOS YACIMIENTOS
3. ESCRITO EN LAS PIEDRAS
4. LOS POBLADORES DE ATAPUERCA
5. LOS GRANDES HITOS
6. EL CLIMA A TRAVÉS DE LA FAUNA Y FLORA
7. EL TRABAJO DE UN EQUIPO
8. EL FUTURO DEL HOMO SAPIENS
9. EL ANUARIO DE ATAPUERCA
BIBLIOGRAFÍA
© del texto: Eudald Carbonell y Rosa M. Tristán, 2017.
© del prólogo Atapuerca haciendo historia: Juan Luis Arsuaga, 2017.
© del prólogo La vida en un instante: José María Bermúdez de Castro, 2017.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Primera edición: octubre de 2017.
Primera edición en este formato: mayo de 2025.
REF.: OBDO489
ISBN: 978-84-1098-335-9
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
AGRADECIMIENTOS
A todas las personas que forman parte del Equipo de Investigación de Atapuerca, a las amistades que viven en las cercanías de la sierra y a los que ya no están con nosotros pero que han participado en las investigaciones de los yacimientos.
En general, a todas las personas interesadas en la evolución humana.
A las instituciones que han hecho posible que el proyecto siga adelante.
Un especial reconocimiento a las personas de la Fundación Atapuerca por su valiosa ayuda y a nuestros amigos de El Molino de Estépar, donde se escribieron muchas de estas páginas.
A familiares y amigos que nos han apoyado en esta travesía literaria y, por último, a todos los homínidos, que son los protagonistas de este laberinto.
ATAPUERCA HACIENDO HISTORIA
por
JUAN LUIS ARSUAGA
El tiempo ha trascurrido como pasa un río, y el proyecto que se está desarrollando en Atapuerca va a cumplir cuarenta años. Una historia que ha estado llena de aventuras, de conocimiento y de amistad. Sin estos ingredientes que acabo de mencionar, qué sentido tiene el trabajo de investigación. Somos los protagonistas de importantes avances que en los últimos tiempos se han producido en el conocimiento de la evolución humana.
Hemos sido actores de esta maravillosa historia que ha documentado más de un millón de años de nuestra evolución como humanos. Hemos sido autores de decenas de libros sobre prehistoria y centenares de artículos sobre nuestros descubrimientos y análisis de los registros fósiles publicados en todo tipo de revistas. Hemos participado como codirectores, pero también junto a todo el equipo, en decenas de congresos sobre nuestro origen y evolución, y hemos realizado conferencias en los cinco continentes.
Es evidente que Atapuerca ha constituido una parte importante de nuestra vida, desde recién licenciados y más tarde, doctores; además, en el transcurso de nuestro trabajo en los yacimientos han nacido y crecido nuestros hijos. Un viaje interminable, no exento de dificultades hacia el conocimiento que nos ha fortalecido como personas y nos ha hecho más amigos, un viaje que nos ha permitido descubrir la fuerza y la tenacidad de nuestra especie cuando se propone hacer algo y está convencida de lo que hace.
Hacer ciencia, construir el conocimiento de los procesos históricos y elaborar discursos que incrementen la conciencia de los humanos en torno a su funcionamiento como especie, una tarea inconmensurable que ahora, después de cuatro décadas, desborda cualquier planteamiento. Podríamos decir que se trata de una quimera convertida en realidad.
Probablemente algo que, aunque quisiéramos, no podríamos repetir por su singularidad y por el tiempo en que se llevó a cabo. Ciencia y enseñanza de calidad y didáctica al máximo nivel, todo efectuado en estos últimos cuarenta años en los que hemos dejado de ser jóvenes. Gran parte de este conocimiento se muestra en este libro que Eudald y Rosa han escrito para dar a conocer otra versión de Atapuerca en vivo, el primero es uno de los protagonistas de esta aventura científica y la segunda es una periodista que ha seguido de cerca el trabajo de excavación y los resultados obtenidos en esta sierra burgalesa.
Este libro repleto de información muestra los logros obtenidos por el Equipo de Investigación de Atapuerca y espera acercar a los lectores nuestra forma de entender el trabajo realizado en estas últimas décadas, en las que ha cambiado el país y también la forma de trabajar de los prehistoriadores, y que nos ha hecho conscientes de que solamente el riguroso trabajo de campo, de laboratorio y de gabinete nos puede acercar de manera adecuada al conocimiento de nuestros antepasados.
Desde que llegué a Atapuerca, a inicios de los años ochenta, excavé sin parar en varios yacimientos: de forma singular en la Trinchera del Ferrocarril, de manera más prolongada en el yacimiento de Galería, después me introduje en la Cueva Mayor y ya no salí de la Sima de los Huesos, donde he pasado los días más excitantes de mi vida y los descubrimientos se han sucedido en forma de cascada: Miguelón —el cráneo del Homo heidelbergensis—, Excálibur —el bifaz tallado sobre una cuarcita marrón y roja—, etcétera.
Esta historia apasionante, construida a base de descubrimientos y trabajos científicos, podéis encontrarla en el libro que estáis empezando a leer explicada por mi querido amigo Eudald, quien nos proporciona un relato personal e intransferible —el de sus propias experiencias, impresiones, emociones y recuerdos— de cuarenta años de esfuerzo concienzudo que nos ha permitido conocer cómo han vivido los homínidos europeos en el último millón de años.
JUAN LUIS ARSUAGA
Codirector de Atapuerca
Burgos, 10 de junio de 2017
LA VIDA EN UN INSTANTE
por
JOSÉ MARÍA BERMÚDEZ DE CASTRO
Resulta muy curioso cómo funciona nuestra mente. Parece que fue ayer cuando me uní por primera vez al pequeño grupo de excavadores de la sierra de Atapuerca. Corría el verano de 1983 y, como cualquier novato, no sabía absolutamente nada de arqueología. Al menos contaba con una pequeña ventaja: desde niño adoraba el campo, las montañas, los bosques, la naturaleza... Mi formación en Ciencias Biológicas no era fruto de una vocación precoz, sino el resultado de un proceso vital.
Reconozco cierta inquietud los días anteriores a mi bautismo de fuego en Atapuerca, pero también mucha ilusión. Yo estaba fascinado con las historias sobre las excavaciones en África, fruto de lecturas sobre aventuras apasionantes. Era posible que en estos yacimientos de Burgos no encontrara ese punto de emoción que relataban quienes explicaban sus fabulosos hallazgos en remotos lugares del continente africano. Me equivocaba. Desde el momento en que pisé los yacimientos de Atapuerca todo ha sido un cúmulo de emociones compartidas, conocimiento a raudales, descubrimientos únicos, debates intelectuales, litros de adrenalina y endorfinas, riesgos, esfuerzos casi heroicos, también sinsabores e incomprensión y, por encima de todo, amistad. Un cóctel explosivo en el marco incomparable de un monte perdido, alejado de la civilización, tan próxima y a la vez tan remota.
Quienes desde hace algunos años ya peinamos canas solemos repetir el tópico: «Parece que fue ayer». Y es verdad. Nadie diría que el inicio de las excavaciones en la sierra de Atapuerca está a punto de cumplir cuarenta años. Parece un sueño del que no queremos despertar. No puedo olvidar el comienzo de mi sueño personal, el día que dejé mi equipaje en la casa de Ibeas de Juarros donde nos alojábamos. Ni mucho menos estaba acostumbrado a los lujos y no me preocupó lo más mínimo comprobar que pasaría algunos días durmiendo en un camastro, sin apenas sitio para dejar mis escasos enseres.
Pronto conocí a quienes me ayudarían a comprender mi trabajo. Emiliano Aguirre era el director del proyecto y yo había tenido ocasión de admirar sus investigaciones; una personalidad arrolladora, quizás algo centrado en sí mismo, pero con la fuerza suficiente como para mover montañas, y de eso se trataba. De inmediato conocí a Eudald Carbonell; mucho más discreto, pero referencia fundamental para el trabajo de campo. Eudald tiene una rara habilidad para entender los yacimientos y su contexto geológico en más de tres dimensiones. Con su apoyo y ayuda todo fue mas fácil para los novatos, y desde el primer momento me encontré como en mi propia casa y así ha sido desde entonces. Como por arte de magia nació una amistad imperecedera que se ha hecho más fuerte con el paso de los años, y en cada campaña de excavación nos fundimos con el paisaje, con los amigos de tantos y tantos años. Los recuerdos se mezclan y el tiempo parece detenerse mientras observamos cómo los cereales cambian su color un día tras otro.
El proyecto de Atapuerca nació en una época convulsa y a la vez muy interesante de la historia reciente de este país. Atrás estábamos dejando un tiempo oscuro y nos adentrábamos en una era nueva, llena de esperanzas e ilusiones. También para la ciencia, casi silenciada durante cuatro décadas. Habíamos perdido el tren del progreso científico y solo quedaba correr más que los demás para engancharnos al último vagón. Pienso que los jóvenes de aquellos años, fuera cual fuera nuestra profesión, entendimos la vida de esa manera. Cada generación tiene sus retos y el nuestro consistía en trabajar y trabajar, con pocos medios y mucho orgullo. Nada especial de lo que presumir. Simplemente se trataba de dar sentido a nuestra vida mediante proyectos ilusionantes y de decirle al mundo que estábamos ahí; que habíamos desaparecido durante un tiempo, pero que contaran con nosotros.
A Emiliano Aguirre le llegó esa edad en la que te dan las gracias por los servicios prestados y te mandan a tu casa a gastar zapatillas. Quizá demasiado pronto para quien tenía aún mucho que decir. Juan Luis Arsuaga, Eudald Carbonell y el autor de estas líneas le habíamos acompañado en todo momento durante su última década como profesional en activo y asumimos un reto muy complejo: había que tomar las riendas y llevar adelante un proyecto que prometía mucho. Los trozos de fósiles humanos extraídos de la Sima de los Huesos gracias a la estrategia diseñada por Eudald nos daban crédito ante las autoridades ministeriales y de la Junta de Castilla y León de entonces. Hemos de reconocer que los dos primeros años al frente del proyecto fueron algo caóticos. Teníamos que organizarnos, aprender a gestionar los recursos, todavía escasos, y diseñar estrategias de campo y de investigación. Pocos comprendían el valor de aquel trabajo y de nuestros objetivos científicos. ¿Éramos tal vez buscadores de tesoros en cuevas, como afirmaban algunos lugareños? En realidad éramos personajes extraños en una sociedad que se resistía a cambiar. Soñadores, extravagantes, poco convencionales, pero felices de cumplir con nuestra labor.
No me duelen prendas al afirmar que añoro la soledad del equipo durante los primeros años. Nuestros sentidos se centraban en el aprendizaje de una profesión, a la vez que disfrutábamos de la naturaleza. Un silencio solo roto por nuestra propia actividad, las tormentas de verano y las aves que anidaban en las paredes de las rocas de la Trinchera del Ferrocarril. Pero los tiempos cambian. Los fabulosos hallazgos en las entrañas de la sierra han proyectado nuestro programa científico hacia un futuro muy diferente, no hemos abandonado el romanticismo de los inicios, pero la sierra de Atapuerca atrae cada año a miles de visitantes ávidos de conocimiento. Ninguna queja por nuestra parte, más bien al contrario: nosotros mismos hemos provocado el cambio con una estrategia de comunicación planificada. Esa estrategia ha creado numerosísimos seguidores y no pocos detractores, pero cuanto transferimos a la sociedad está basado en docenas de artículos científicos publicados previamente en revistas especializadas del máximo prestigio. Nada que ocultar y nada por lo que sentir vergüenza. La ciencia, el conocimiento por el conocimiento, es de todos y para todos. El mejor patrimonio de la humanidad. El ámbito de la evolución humana no produce patentes, pero nos lleva a profundas reflexiones sobre nuestra propia identidad.
El libro que tiene entre sus manos cuenta una aventura fascinante, vivida en primera persona por Eudald Carbonell y de la mano de Rosa Martín Tristán, seguidora paciente y fervorosa de los hallazgos que cambiaron la prehistoria de Europa. Los primeros indicios del enorme valor atesorado por la sierra de Atapuerca durante milenios fueron tan prematuros como los de otros lugares de Europa, pero se quedaron en una pura anécdota de archivo en un país donde la ciencia no provoca entusiasmos colectivos. Quiero pensar que fue una suerte. ¿Cuántos yacimientos se han perdido para siempre por excavaciones apresuradas?
A lo largo de estos años hemos conocido a los diferentes humanos que nos precedieron en Europa. Todos ellos pasaron por la sierra de Atapuerca, en ella vivieron y en ella murieron. Los sedimentos estratificados de tantos y tantos yacimientos de Atapuerca están preñados de restos fósiles, y muchos pertenecieron a los esqueletos de esos humanos. Su estudio ha permitido saber que la sierra fue habitada al menos por cuatro o cinco especies distintas. Eudald y Rosa nos explican quiénes fueron, cómo eran su tecnología y su comportamiento inferido a través de las evidencias del registro arqueológico. Lo mucho o poco que sabemos de ellas nos habla de una vida mucho más difícil que la nuestra. Esta es la primera lección que podemos aprender. Los humanos actuales somos unos recién llegados. Nuestra historia en las tierras de Europa es solo el último y breve capítulo de una larga travesía de un millón y medio de años.
Me siento privilegiado por haber asistido al progreso científico de Atapuerca casi desde sus inicios. En pocas décadas los métodos que permiten obtener información han mejorado de manera exponencial. Al contrario de lo que sucede en muchos aspectos de la vida actual, las excavaciones progresan a un ritmo extremadamente lento. Parece que no vamos con los tiempos, donde las prisas por llegar a ninguna parte se han apoderado de nuestras vidas. Cada paso que damos está reflexionado a fondo y persigue un objetivo meditado. Los hallazgos que se relatan en este libro tienen un contexto perfectamente documentado por docenas de especialistas. El esfuerzo por conseguir un equipo bien preparado ha sido uno de los mayores esfuerzos, como se explica a lo largo de las siguientes páginas. Emiliano Aguirre lo tenía muy claro: la formación de un equipo formado por expertos en todas las disciplinas fue su asignatura pendiente, siempre soñó con la formación de un grupo de científicos españoles capaces de abordar un proyecto científico tan complejo como el de Atapuerca. Ese sueño no solo se ha hecho realidad, sino que el programa de investigación de la sierra ha exportado especialistas a otros países y colabora en decenas de proyectos internacionales. Atapuerca se ha convertido en una verdadera escuela de arqueología y paleontología en la que muchos jóvenes dan los primeros pasos en su camino profesional.
El tren que un día atravesó las entrañas de la sierra de Atapuerca se ha mantenido vivo en nuestros corazones. Ya no está lejano el día en el que llegaremos a nuestra estación de destino. Eudald siempre habla del día en el que dejaremos el barco; yo prefiero el tren, quizá porque nací tierra adentro mientras que él lo hizo muy cerca del Mediterráneo. No importa, sea cual fuere el destino final habremos disfrutado de una fabulosa travesía. Atrás quedará el trabajo de años, las alegrías por tantos y tantos descubrimientos y la superación de innumerables dificultades que se nos antojaban infranqueables. Pero, por encima de todo, quedarán mensajes como los que este libro quiere transmitir a las generaciones futuras. El reto de seguir adelante como especie parece cada vez más complejo. No existe otra fórmula para conseguirlo que la del profundo respeto hacia tu propia casa, hacia los demás compañeros de viaje y la reflexión sobre nuestra verdadera identidad.
JOSÉ MARÍA BERMÚDEZ DE CASTRO
Codirector de Atapuerca
Burgos, 6 de marzo de 2017
INTRODUCCIÓN
ATAPUERCA, ENTRE EL AZAR Y EL ESFUERZO
Nada en el paisaje hace presagiar los tesoros que esconde la sierra de Atapuerca, una de las muchas que cruzan la península Ibérica: campos de cultivo, la vega de un río, las mismas especies de árboles que recubren, cada vez menos, el territorio castellano, el mismo clima extremo, continental, que caracteriza una región donde la vida es dura, ruda, ya sea en las frías noches del invierno o en los achicharrantes mediodías del estío. Sin embargo, bajo la tierra, la sierra de Atapuerca acoge una concentración de fósiles humanos excepcional en el mundo.
¿Por qué Atapuerca y no cualquier otro lugar de este planeta?
La pregunta no tiene una única respuesta porque, como casi nada en la historia de la Tierra, no está libre del azar que hizo posible la confluencia de varios factores en un espacio y un tiempo determinado.
Para empezar, la sierra se encuentra situada en el denominado corredor de La Bureba, al noreste de la provincia de Burgos. Este corredor, regado por infinidad de arroyos, es un nudo de conexiones que ha sido paso obligado para los viajeros desde tiempos muy remotos. Se cruza en sentido este-oeste, y es así como comunica la depresión del Ebro con la depresión del Duero, es decir, el camino que une el transitado Mediterráneo con el océano Atlántico a través de los ríos más importantes y caudalosos del norte de la Península. Pero, además, también es el lugar donde se une la cordillera Cantábrica con el borde nororiental de la meseta castellana, y por lo tanto se convierte en una entrada para dirigirse hacia el sur desde el norte.
Dicho de otro modo, el corredor de La Bureba, y por supuesto también la sierra de Atapuerca, están en una posición geográfica que los ha convertido en un cruce de caminos por el que transitar de este a oeste y de norte a sur, haciendo de este lugar un enclave estratégico para el paso de poblaciones de animales (entre las que se incluyen también las humanas) a lo largo de toda la historia. De hecho, su propio nombre nos remite a su papel en la circulación de la vida, y es que en euskera «ata» significa «puerta», y «puerca» es un derivado de «puerta». Es decir: Atapuerca es una «doble puerta» por la que transitar.
A esta situación clave de cruce de caminos se une un factor no menos importante: la sierra y su entorno son un territorio interfluvial en el que el río Arlanzón, perteneciente a la cuenca del Duero, se convierte, por su recorrido y caudal, en el eje vertebrador principal. El río Vena y el río Pico, el primero tiene su nacimiento en un lugar próximo a los yacimientos paleontológicos y el segundo en la misma sierra, son dos de los cauces que contribuyen a esta gran arteria fluvial.
La convergencia de todos ellos convierte el territorio en un ecotono singular, un paraje en el que confluyen ecosistemas distintos. Se trata de la frontera entre dos espacios en tensión caracterizada por una gran diversidad botánica y biológica en la que conviven especies de varias comunidades y, a la vez, algunas propias.
En Atapuerca nos encontramos con los bosques de ribera, espacios con una composición característica de flora hidrófila, sobre todo sauces y chopos, pero también con el monte bajo, donde la flora es esclerófila (con quejigos y encinas), y las anchas praderas que se despliegan entre el río y las faldas de la sierra, en las que demuestran su poder los robles de hoja grande, los rebollos, vistosos en las amplias dehesas, y esos prados donde las gramíneas encuentran el lugar ideal para colonizar todo el espacio, hoy cubierto de campos de cereales.
Y si variada es la flora no lo es menos la fauna, pues la diversidad botánica permite y acoge la existencia de una gran abundancia de invertebrados, representados por todo tipo de insectos, anélidos y arácnidos, así como de aves y de una infinidad de micro y macrovertebrados, desde una pequeña musaraña a un portentoso jabalí o un escurridizo gato montés.
Todo ello convierte la sierra burgalesa en una cadena trófica de alto valor energético que desde hace cientos de miles de años ha atraído a los depredadores y, con ellos, a los humanos, que desde el Pleistoceno hemos encontrado en este lugar una despensa inagotable.
Ahora bien, ¿bastaba esta abundancia de biomasa para crear un tesoro como el que tenemos en los yacimientos? No, no era suficiente, y la prueba está en que este no es un factor exclusivo de Atapuerca. Entonces ¿por qué Atapuerca se ha convertido en una «puerta» al pasado? Para entenderlo hay que remontarse al Cretácico, cuando la sierra comenzó a formarse con materiales calizos y es que hace tan solo dos o tres millones de años, a finales del Plioceno o inicios del Pleistoceno, estos materiales empezaron a horadarse (karstificarse) debido a la acción del agua, lo cual dio lugar a una red de cavidades de las que en la actualidad conocemos unos cuatro kilómetros. Sin este proceso nunca hubiera sido posible que se acumularan tantos huesos.
Una vez esculpidas las cavidades se fueron rellenando a lo largo del último millón y medio de años con sedimentos procedentes de la superficie, guardando sin prisa pero sin pausa toda la información de lo que ocurría en el exterior de la sierra, fosilizando los restos de los seres vivos que la habitaban pero, también, el conjunto de interacciones que había entre ellos. Es lo que se conoce como «biocenosis».
Fue así como, gracias a la imprescindible ayuda de los procesos químicos y físicos que permiten en determinadas condiciones la conservación de los restos materiales, tanto de origen orgánico como inorgánico, aquellas cuevas se convirtieron en contenedores de la historia de la humanidad.
Por otra parte, gracias a que el río Arlanzón bajó sus niveles de agua en fases diferentes, labrando el valle a lo largo del tiempo, los fósiles se fueron depositando en diferentes capas o estratos y el sistema de cavidades quedó inalterado, conservando los sedimentos cuaternarios en su interior.
Hoy sabemos que sin la colaboración de esas bajadas del Arlanzón aquellas cavidades rellenas se habrían vaciado y su contenido habría sido arrastrado por el fluir del agua, como ha ocurrido en otros muchos sistemas y cavidades del mundo, y en la actualidad no existirían los yacimientos arqueológicos que dan fama mundial a Atapuerca. Indudablemente, las cuevas que hoy excavamos tendrían un gran valor espeleológico y natural, pero no nos contarían nada del pasado humano.
Y hay algo más: ese tesoro se está rescatando porque durante los últimos cuarenta años un equipo interdisciplinar, del que formamos parte arqueólogos, paleontólogos, paleoantropólogos, geólogos y botánicos, hemos trabajado duramente sin rendirnos ante las dificultades, aplicando unos métodos científicos rigurosos y poniendo al descubierto los ricos yacimientos que ocultaba la sierra.
Este empeño científico, que no cesa, ha hecho posible la extracción de miles de restos de homínidos y decenas de miles de restos esqueléticos de animales y de artefactos líticos que fueron utilizados por los pobladores de Atapuerca en el transcurso del Pleistoceno y el Holoceno.
He ahí la razón de Atapuerca: sin una situación estratégica en el espacio ibérico, sin haberse desarrollado un ecotono en la frontera entre varios ecosistemas y sin las cavidades talladas por el agua del río, que ayudaron a fosilizar los restos de aquellos seres vivos, no habría existido el proyecto como lo conocemos, aunque igualmente hubiera sido ocupada por homínidos durante centenares de miles de años. Y, desde luego, sin el trabajo sistemático del equipo de investigación sus misterios, secretos y tesoros nunca se hubieran conocido.
Estas son las cuatro claves por las que el laberinto de Atapuerca se ha convertido en una montaña excepcional, un imán atrayente para las poblaciones humanas y, por tanto, una memoria en piedra que hoy nos permite reconstruir, por ingeniería inversa, la historia de nuestro género, el género Homo, desde prácticamente el último millón y medio de años.
NOTA A LA EDICIÓN DE 2025: LAS ÚTIMAS NOVEDADES
Desde que se cerró la primera edición de este libro, en 2017, el equipo de investigación de Atapuerca no ha dejado de trabajar en los yacimientos. Uno de los grandes hallazgos en el tiempo transcurrido ha sido un nuevo fósil de homínido en la Sima del Elefante: es parte de la cara de una especie humana que completa la información parcial que se tenía de otros huesos encontrados en este lugar en 2007 y 2014, datos de entre 1,2 y 1,4 millones de años atrás. El nuevo fragmento, que se encontró en 2022 y se ha hecho público en 2025, podría ser de Homo erectus, pero, a falta de confirmación total, de momento se ha bautizado y publicado como Homo affinis erectus. Se confirma así que Atapuerca es el único lugar conocido de Europa en el que han vivido cinco especies humanas, y que durante el Pleistoceno inferior fue hogar de dos: de este Homo affinis erectus, hace 1,2 millones de años, y del Homo antecesor, hace 850.000 años. ¿Pudieron llegar a encontrarse en algún lugar y momento? Se abren nuevas incógnitas que podrían contestarse en los próximos años.
Otra especie de la que ya se han encontrado restos en la sierra burgalesa en estos últimos años es el Homo neanderthalensis. Fue en verano de 2017, cuando apareció en la Galería de las Estatuas la falange de un meñique de este homínido, cuya presencia en Atapuerca se conocía por herramientas hechas con su tecnología y por los restos de los animales que consumía. Pero hay más: en 2021 incluso se logró secuenciar ADN de un varón neandertal con solo los sedimentos de esa galería. Al mismo tiempo, en Cueva Fantasma apareció, durante las tareas de limpieza del yacimiento, el parietal de un cráneo, seguido de otro posible fósil humano encontrado en 2024.
La última gran novedad es el relevo en la dirección de las campañas de excavación del proyecto Atapuerca. En 2025, han tomado las riendas nuevos responsables de las investigaciones, culminando así la larga etapa de consolidación de unos yacimientos que, ahora con un renovado equipo al frente, seguirán siendo únicos en el mundo.
1
¿CÓMO OCURRIÓ TODO?
EL AMANECER DE ATAPUERCA
¿En qué momento las cuevas dejan de ser utilizadas como lugar de refugio y hogar para pasar a ser exploradas, investigadas y estudiadas?
La respuesta no es sencilla. Como en cualquier historia, su descubrimiento para la ciencia no ocurrió de un día para otro, fue un proceso lento y laborioso que solo avanzó gracias al empuje y empeño de algunas personas que supieron entrever su relevancia pero que no siempre fueron escuchadas en un país en el que la investigación y el desarrollo científico siempre han ocupado un papel secundario.
Aun así, algunas respuestas a la pregunta con que abrimos este capítulo sí están claras: las cuevas de Atapuerca, habitadas desde hace más de 1,2 millones de años, dejaron de ser hogar y refugio para los humanos desde finales de la Edad del Bronce, en el siglo VII a. C., justo cuando entre ellos comenzó a extenderse por la Península una cierta especialización según los trabajos que se realizaban (agricultores, metalúrgicos, artesanos...) y por este motivo se vislumbraba una incipiente separación de clases sociales, así como el establecimiento de jefaturas en las poblaciones. Fueron los primeros balbuceantes pasos del Estado en la península Ibérica tal como hoy se conoce.
Con estos cambios, la llamada «cultura de las cuevas» dio paso a otro tipo de asentamientos humanos: los castros, unos poblados situados generalmente en lo alto de una colina o en territorios poco accesibles, protegidos por defensas naturales, que dominaban los valles y cursos de agua y solían rodearse de murallas. Como las demás cavernas, las de Atapuerca dejaron de tener presencia humana cotidiana.
Probablemente, alguno de los romanos que visitaron y ocuparon de manera esporádica la Cueva Mayor de Atapuerca hace 2.000 años, pudo internarse por algunas galerías para explorarlas, si bien no se han encontrado graffitis en las paredes que lo confirmen, como sí ocurre en otras cavidades de la comunidad de Castilla y León, en las que han localizado escritos autógrafos de la Legio VII bien conservados y que dan cuenta de la importancia de la exploración espeleológica en épocas pretéritas.
Durante la Alta Edad Media, una vez caído el Imperio Romano, que finalmente poca huella dejó en la zona —una calzada y restos de algún asentamiento coyuntural—, Atapuerca y sus alrededores permanecieron prácticamente deshabitados pese a la llegada de pueblos centroeuropeos visigodos a la Península. Prácticamente ninguna población estable llegó a cuajar en ese territorio mesetario y frío; prefirieron quedarse en la zona oriental de la provincia, en enclaves más protegidos, y respecto a los pocos que se asentaron no tardaron en salir corriendo, o sucumbir, con la invasión musulmana del año 712.
No fue hasta el siglo IX cuando los aledaños de la sierra comenzaron a repoblarse con gentes llegadas del norte. De hecho, muchos de los topónimos, como Zalduendo, Juarros o el mismo Atapuerca, pueden tener su origen en la lengua de los que venían de este territorio «euskerizado». Lo primero que hicieron fue construir dos fortalezas, una en Arlanzón y otra en Santa Cruz de Juarros, y con el tiempo en torno a ellas surgieron asentamientos más estables que al final dieron lugar al pueblo de Atapuerca.
En el año 963 ya hay documentos que hablan del topónimo «sierra de Atapuerca», una referencia a las dos puertas, el cruce de caminos que poco a poco iba recuperando su papel en la historia. Se trata de unos manuscritos en los que la hija de Fernán González, conde de Castilla, dona algunos territorios en los que se menciona expresamente una iglesia, la de San Vicente, que estaba situada en la misma cumbre de la sierra. Hoy no queda ningún vestigio de ella. «Esta mención nos hace pensar que se trataba de un lugar sacro, quizás heredado desde la prehistoria», apunta Ana Isabel Ortega, investigadora del equipo de Atapuerca, miembro del Grupo Espeleológico Edelweiss (GEE) y una de las personas que más saben de la historia de este lugar. Curiosamente, aún hoy se mantiene la división entre los términos municipales de Ibeas de Juarros y Atapuerca justo donde debieron estar las ruinas de aquel templo.
Ana Isabel lleva varias décadas tirando del hilo del tiempo de la sierra. Apenas contaba diecinueve años cuando, como miembro de Edelweiss, comenzó a internarse por su laberinto para recoger fragmentos de cerámicas. Finalmente, ha acabado siendo arqueóloga del proyecto, autora del estudio geológico y, además, investigadora de la historia de los últimos dos milenios de este territorio, que es como decir el último segundo del último minuto de todo lo que contiene este lugar.
Para rescatar ese pasado reciente, nuestra colega tuvo que indagar en los archivos de todos los municipios de la Junta de Juarros y del Valle del Pico, a la vez que sumergirse en cientos de documentos en la Biblioteca Nacional o en instituciones de Gran Bretaña. El resultado formó parte de su tesis, un trabajo que, según comenta, fue «intenso, pero gratificante» porque le que permitió descubrir a personajes fascinantes.
Tierras del Cid
Atapuerca, aquella sierra olvidada durante siglos, acabaría convertida en parte del Camino de Santiago a partir del siglo XI, cuando los reyes navarros situaron su corte en Nájera e hicieron unas obras en el transitado camino para desviarlo hacia el sur, de forma que pasara por Santo Domingo de la Calzada y Belorado. Eran territorios de Fernán González y de la familia del Cid, y el complejo que hoy es Cueva Mayor-Cueva del Silo pasaría a tener una presencia importante en la vida de aquellas gentes.
Poco después, en 1054, los ejércitos de Fernando I de Castilla se enfrentarían allí a los de su hermano García de Navarra, pues era la frontera entre los dos reinos que querían controlar ese importante cruce de La Bureba, desde el que se divisan en los días claros, a la derecha, los Picos de Europa; y a la izquierda, la sierra de la Demanda. La batalla, en la que pudo participar el joven Cid Campeador, se dice que tuvo lugar en la llamada Dehesa de la Matanza, justo en la vertiente contraria a la Trinchera del Ferrocarril, aunque de aquel evento histórico no quedó ni rastro de huesos o sangre. Tan solo un monolito de piedra, conocido como Piedrahíta, que recuerda el sangriento suceso.
Tras aquella confrontación, en la que resultó perdedor García de Navarra, estas tierras que pertenecían al Reino de Navarra pasaron a manos del Reino de Castilla. Si se quiere revivir ese momento basta con acercarse en agosto al pueblo de Atapuerca, pues sus habitantes, desde 1996, recrean aquel acontecimiento bélico muy cerca de donde tuvo lugar. Eso sí, lo hacen unas semanas antes de la fecha en la que realmente ocurrió, en septiembre, para aprovecharse del ambiente estival. Tiempo después, con la unión de La Rioja al Reino de Castilla, aumentó la afluencia de peregrinos a Santiago que pasaban por Ibeas, el llamado aún Camino Francés. Los viajeros bordeaban la sierra por el norte o por el sur, y solo los más arriesgados se aventuraban a atravesar aquel denso bosque de encinas. En el siglo XIX, unas obras en la carretera de Burgos a Logroño sacaron a la luz un pequeño alijo de monedas de oro medievales, florines y ducados venecianos que, probablemente, más de un peregrino extranjero dejó escapar de su calzón en su viaje hacia el santuario gallego.
Pero la sierra de Atapuerca, además de ser lugar de paso, tenía otro importante cometido: a comienzos del siglo XI Burgos fue elegida capital del Reino de Castilla, y aunque solo mantendría ese privilegio durante cuarenta y ocho años su crecimiento fue imparable. Por otra parte, estando en la frontera con los árabes, la ciudad necesitaba una gran muralla que la protegiera, ¿y qué mejor material que la dura piedra de Atapuerca? De la cantera que allí se abrió durante el siglo XIII, Las Torcas, acabaría saliendo buena parte de la fortificación del «burgo», así como el material para el cimborrio de la catedral y de muchos sepulcros. Unas inscripciones en árabe y visigodas halladas en su momento en la Cueva Mayor y conocidas ahora solo por referencias históricas podrían tener su origen en esos primerizos obreros de las canteras, o quizás en peregrinos de paso. Tal era la productividad de la cantera que siguió abierta durante siete largos siglos, hasta 1973.
En todo caso, sí sabemos que en ese siglo las oscuras cavidades de Atapuerca eran frecuentadas, pues en el fastuoso Salón del Coro de la caverna natural también se ha encontrado una moneda musulmana de oro, una dobla almohade. ¿Fue también aquella moneda el descuido de un viajero o, como apuntan otros investigadores, era aquel el lugar elegido por los musulmanes para esconder su dinero en momentos de inestabilidad?
Este es uno de los misterios de Atapuerca que quizá nunca se resuelva, pero basta con pasear por allí para toparse con una de las grandes galerías que siglos después visitarían los buscadores de tesoros, a cuyos oídos llegaron estos rumores, historias que no están solamente enterradas bajo tierra, porque es fácil encontrar su rastro en los nombres que la sabiduría popular fue colocando en muchos parajes de la zona, como explica Eloy García Fuentes, agricultor de Ibeas de Juarros, que sigue alardeando de salud a los noventa años y recuerda cómo la cumbre de lo que hoy es la entrada de la Trinchera del Ferrocarril se llamó hasta el siglo XIX el Alto del Caballo porque, según la leyenda en tiempos medievales, hasta allí saltó el Cid Campeador desde el río Arlanzón.
Eloy también guarda en su memoria referencias al caballero Roldán de Roncesvalles así como retazos de antiguas toponimias que escuchó de su padre para fincas y lugares y que entrelazan el destino de los dos héroes medievales más populares en este territorio cuajado de pasado: Fuente del Moro, San Vicente, Vallonálvaro, Fuente Mudarra y tantos otros.
¿Quién dejó los graffitis?
Tal y como hemos visto, está más que confirmado que la Cueva Mayor y su gran Portalón no han dejado de ser ocupados por el ser humano desde que llegó a estas tierras, ya fuera para tareas de pastoreo, para la caza o como refugio esporádico para amores furtivos. Si estos pobladores ocasionales dejaron su huella, ya sea en inscripciones en árabe o en visigodo, nada queda hoy salvo un grabado en la roca del año 1444 en la Cueva del Silo del que, pese a que se ha estudiado, nada se sabe excepto que fue realizado por un desconocido que, además de grabar con un punzón la fecha de su visita, abrió la veda a otros muchos después, sobre todo a partir del siglo XVI y hasta tiempos recientes, que siguieron su ejemplo en las paredes de las cuevas formando una maraña de grabados y escritos con carbón que dan cuenta de ese afán por perpetuarse que aún hoy se practica en los grandes monumentos, desde el interior de las pirámides egipcias a cualquier muro de las grandes ciudades: los graffitis.
Después de aquello las cavernas desaparecieron de nuevo de la historia escrita hasta que, en 1527, tuvo lugar un acontecimiento del que ha llegado a nuestros días un testimonio: ese año se publicó la primera «noticia» sobre una supuesta visita a la Cueva Mayor de importantes personajes de la corte del emperador Carlos V que llegaron a ella atraídos por sus leyendas. En aquella época los cronistas eran los bufones, y uno de los más apreciados por su mordacidad para relatar los hechos históricos, don Francisco de Zúñiga, fue quien acabó dejando constancia del evento. En una de sus crónicas, de la que luego hubo varias versiones que el tiempo fue transformando, Zúñiga relataba que el conde de Salinas, don Luis Sarmiento, se acercó junto con varios personajes allegados a la Corona a conocer una cueva grande en Atapuerca «donde se pensaba que había secretos de diversas maneras, los cuales creían que monstruos los guardaban y que había muchas revelaciones de gentes que en el aire andaban y se formaban voces que respondían». Y cuenta que «dentro estaban las estatuas de deformes cuerpos». «Está hecha por Dios y no por los hombres», nos dejaría escrito el bufón.
Si hubo visita o si todo es fruto de la imaginación de Zúñiga tampoco podrá saberse con certeza, pues la prensa de aquel tiempo era poco de fiar; pero lo que sí dejó claro es que en el siglo XVI la Cueva Mayor era un lugar con fama más allá de sus laderas. Y, además, ¿acaso las estalagmitas que cubren su suelo no pueden ser esos monstruos de los que hablaba Zúñiga? O, yendo incluso más lejos, ¿no podrían adivinarse tras esas figuras las nigromantes que luego Miguel de Cervantes recreó en la visita del personaje de don Quijote a la cueva de Montesinos en Ossa de Montiel (Albacete)?
Historias de tesoros y huesos
Tras esa crónica imperial volverá a pasar más de medio siglo hasta que volvamos a encontrar una nueva referencia documental a Atapuerca, referencia que queda plasmada en los manuscritos que en 1576 el corregidor de San Sebastián, Juan Francisco Tebaldi, envió a Felipe II. Este funcionario contaba al rey que un preso conocido como Antonio María el Romano, acusado de robar un tesoro en la cueva de las Monedas de Cantabria, le había descrito con mucho detalle una cavidad de gran tamaño que estaba en las proximidades de Burgos. El preso aseguraba que solo conocía esta cueva por referencias, pero Tebaldi expresaba que tal vez su existencia pudiera ser cierta dada la cantidad de detalles que le aportó el Romano: le habló del Salón del Coro, de la Sala de los Cíclopes e incluso de un pozo hondo que hoy conocemos como Sima de los Huesos. También le habría mencionado los graffitis de las paredes. Bien pudiera ser que el ladronzuelo se interesara por la cueva de Atapuerca porque vecinos de la comarca aseguraban que dentro del pozo (la sima) se ocultaban grandes tesoros.
En realidad, en el siglo XVI leyendas como esta se extendían por casi todas las cuevas de la geografía nacional; se decía que los moros, en su huida de España tras la expulsión, habían dejado sus riquezas ocultas en ellas ante la imposibilidad de llevarlas consigo y confiando en poder regresar algún día a sus antiguos hogares y, respecto a Atapuerca, tendrían que pasar dos largos siglos para que la ciencia como tal comenzara a hacerse un hueco en la historia de España y, de paso, en la de la sierra.
Ese momento llegó a finales del siglo XVIII, en plena Ilustración, de la mano de la cartografía, que comenzó a considerarse una disciplina importante para el control del territorio, razón por la cual las autoridades, además de disponer de mapas para las expediciones y viajes por el globo, se interesaron en trazar por escrito sus dominios. En España, Carlos III encargó esa tarea al geógrafo Tomás López, que a su vez se valió de una red de colaboradores.
Uno de ellos, Manuel Francisco de Paula Castilla, a la sazón vicario del municipio de Rubena, realizó por encargo de López la primera descripción oficial de la Cueva Mayor de Atapuerca, que por entonces era usada principalmente como corral por los pastores. Meticuloso en su trabajo, en una de sus visitas al lugar De Paula incluso hizo bajar a unos adolescentes del pueblo al fondo del pozo que el Romano había mencionado casi dos siglos antes.
Cuál no sería su sorpresa cuando los rapaces subieron cargados con trozos de grandes colmillos y contando que allí abajo había muchos huesos. A simple vista, el vicario creyó que se trataba de restos de animales demasiado grandes para caer accidentalmente por la estrecha sima; tendrían que haber sido antes despedazados, pero ¿por qué o por quién?, se preguntaría. Menos misterioso le pareció al vicario el hecho de que también hubiera restos de esqueletos humanos, pues sin dudar atribuyó este hecho a los mineros cartagineses, suponiendo que acabaron allí enterrados por accidente cuando iban buscando oro.
En cuanto se conoció la noticia por la comarca comenzaron a circular otras versiones igualmente fantasiosas: que si los esqueletos eran de amantes muertos dramáticamente en una caída, que si se trataba de moros de la época de la Reconquista, que si eran restos de la famosa batalla entre el rey de Castilla y el de Navarra, y que acabarían tirando por el agujero a los muertos y a sus caballos...
Sea como fuere, lo importante es que el vicario dejó por escrito la crónica de todas las exploraciones de la cueva que hicieron los vecinos de Rubena entre 1782 y 1783 y entre 1789 y 1793. Como otros antes que ellos, también estos exploradores dejaron sus nombres en las galerías como testimonio de su presencia, y aún hoy se puede leer el de Josep Gil, el cura, Andrés Castilla o Simeón Chaves.
En palabras de Ana Isabel Ortega: «Esta historia del vicario de Rubena la localicé gracias a la crónica que encontró un compañero en la Biblioteca Nacional. En sus escritos, De Paula había dejado descrita hasta la sonoridad del Salón del Coro, y mencionaba las estatuas y la fuente y el nombre del cura Josep Gil, el mismo que leemos en los graffitis en las paredes. Fue así como pude reconstruir esa visita, que no se conocía».
Las descripciones del vicario De Paula echaron por tierra las leyendas fascinantes que el tiempo había forjado en torno a la sierra de Atapuerca y a sus cavernas, que decían que allí se escondían caudalosos ríos, salones cuajados de oro, cuadras de toros y habitaciones de lujo. En realidad, el vicario era un ilustrado, un hombre de su tiempo, un sabio. Llegó a decir que el más importante patrimonio de Burgos no era la catedral, sino la Cueva Mayor y la Cueva del Silo, pero le acusaron de fantasioso.
Sesenta años después, Pascual Madoz, político y autor del Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar, heredó el trabajo del cartógrafo Tomás López y sus colaboradores, y recibió la misión de mejorar los mapas de sus predecesores. Sin embargo, al menos en lo que se refiere a Atapuerca, no lo consiguió. En su cartografía apenas hace una escueta referencia a la Cueva Mayor, que cree artificial, y ni siquiera menciona la existencia de la misteriosa Sima de los Huesos, por lo que el velo de silencio sobre Atapuerca continuará, por desgracia o por fortuna, en futuras descripciones de la cavidad, como si aquella acumulación de restos humanos fuera parte de las muchas leyendas que circulaban por la sierra.
Llegados a este punto hay que mencionar a un importante personaje en el estudio de la prehistoria en España: se trata del ingeniero y geólogo Casiano de Prado, otro adelantado a su tiempo que acabó siendo detenido por la Inquisición acusado de leer «libros prohibidos» de ciencias naturales. Influenciado por los franceses Louis Lartet y Édouard de Verneuil, De Prado, que había sido nombrado vocal de Geología y Paleontología en la Comisión para la Carta Geológica de Madrid y la General del Reino, ha pasado a la historia por ser el primero en excavar un yacimiento paleolítico en España, en concreto en la colina San Isidro de Madrid.
En 1862, en el transcurso de la elaboración de dicha carta, De Prado y sus colegas franceses descubrieron fósiles de animales asociados a herramientas de piedra con decenas de miles de años. Por aquel entonces, el geólogo y su compañero Mariano de la Paz Graells eran de los pocos interesados en el país por los estudios sobre «el hombre fósil», como se denominaba entonces la paleoantropología, razón por la cual el primero de ellos había pedido al Cuerpo de Ingenieros que inspeccionara con especial interés las cuevas susceptibles de tener restos primitivos.
Pionero de la protección del patrimonio
Un año después del hallazgo en Madrid, en 1863, se publicó en El eco burgalés que Felipe de Ariño, gobernador civil jubilado de la provincia e interesado por la prehistoria, había encontrado unos restos humanos en una caverna de la sierra de Atapuerca llamada Cueva Ciega, que hasta entonces no se conocía. Junto con el joven Ramón Inclán, cuya familia tenía una central eléctrica en Ibeas de Juarros, Ariño había recorrido aquel monte en numerosas ocasiones hasta dar con los huesos en el suelo de una escondida cavidad; estaban muy desmenuzados, bajo una capa de tierra negra. Pocos meses después, Ariño dio con una posible alternativa que permitiría que aquellas cavidades fueran protegidas: pidió a la reina Isabel II de España una concesión minera en propiedad durante sesenta años, lo que en realidad era una excusa para poder investigar lo que había dentro. Con esa iniciativa se convirtió en todo un pionero en España, pues nadie antes había intentado preservar cuevas por su valor cultural y científico. «Me gustaría que los próximos arqueólogos fueran inteligentes», llegaría a decir, como si adivinara que allí habría excavaciones en el futuro.
En un principio pareció que su novedosa propuesta iba a prosperar, pues a finales de ese mismo año José Martínez Ribes, a la sazón gobernador civil de Burgos y presidente de la Comisión de Monumentos, le apoyaba sin reservas en un informe que envió a la reina. Le pedía, literalmente: «Que se le conceda [a Felipe de Ariño] permiso por sesenta años en propiedad, dado que no es patrimonio cultural, ni tiene minerales de valor, pero que es hermosa y las visitas de los visitantes solo sirven para destruir».
Pero en España la investigación nunca lo ha tenido fácil: el expediente anduvo desde esa fecha de un lado para otro sin que nadie lo resolviera, para acabar olvidado durante años en el cajón de un funcionario hasta que, en 1869, su pista se perdió definitivamente.
Mientras Ariño se desesperaba esperando la respuesta que no llegaría, dos ingenieros de minas, Pedro Sampayo y Mariano Zuaznávar, también se sintieron atraídos por la Cueva Mayor y en 1868 publicaron un exhaustivo mapa de su interior titulado Descripción con planos de la cueva llamada de Atapuerca, en el que incluían topografías de su planta, datos de los exteriores, sus perfiles e incluso detalles de los destrozos que se sucedían por parte de una población que desconocía su valor.
Sampayo y Zuaznávar no llegaron a bajar a la Sima de los Huesos porque no llevaban material adecuado, pero sí accedieron a la Galería de las Estatuas, cuyas estalagmitas compararon con «estatuas de sarcófagos». Además de algunas inscripciones en árabe hoy desaparecidas, se tropezaron con trozos de cerámica y «restos destrozados de un esqueleto humano», según relataron a la salida. Todo indicaba que eran «cavernas huesonas», como se las llamaba en el siglo XIX.
Los dos ingenieros, con el mismo interés que años antes manifestara Ariño, solicitaron a las autoridades los recursos económicos necesarios para explorar a conciencia todos los subterráneos. Argumentaban que el estudio de esas cuevas iba a ser de gran utilidad «y no solo para la ciencia geológica, sino también para la arqueología, la antropología, la industria y la agricultura», debido a los diferentes objetos que en ellas suelen encontrarse. «De todos estos ramos del saber humano se saca un partido inmenso», añadían.
Pero la realidad es tozuda en España y, como ya le ocurriera al gobernador civil, su petición no tuvo respuesta en las instituciones a las que solicitaron ayuda, de las que no consiguieron ningún apoyo. Es más, al parecer, el exhaustivo trabajo que presentaron de la cueva llamó la atención de muchos curiosos, que empezaron a acudir para conocer lo que escondía la Cueva Mayor.
Aprovechando el tirón, Ramón Inclán —recordemos que era el joven que acompañaba a Felipe de Ariño en sus incursiones a la cueva— comenzó a organizar visitas guiadas por sus salas y galerías para ganarse un dinero, con lo que la Cueva Mayor se convirtió en la primera cueva del país que contó con un guía. A su vez, Sampayo y Zuaznávar intentaron que, ya que no podían excavar, al menos Ramón Inclán fuera nombrado su conservador para evitar daños, pero tampoco lo lograron.
Y así nos encontramos con que, durante muchos años, y a falta de protección alguna, en la Cueva Mayor tuvieron lugar sucesos tan tenebrosos como la detención de un comerciante vallisoletano que escapaba de allí con un carro cargado de estalactitas para adornar un local. También se sabe que en 1880 fueron arrancadas de dicha cueva las que hoy todavía pueden verse en una gruta del parque Campo Grande de Valladolid, un asunto en el que llegó a intervenir un ministro debido a que los habitantes de Burgos pusieron el grito en el cielo: «Aún cuando vamos a Valladolid sale a relucir aquel asunto; fueron muchos los que se llevaron carros llenos», acusan los vecinos de los aledaños de la sierra.
Para las familias de los municipios cercanos, Atapuerca siempre ha formado parte de su paisaje vital, y el hecho de que otros se aprovecharan era algo que no podían aceptar con gusto. «De chavales todos íbamos a las cuevas a divertirnos, a pasar el rato con las chicas. A la Cueva Mayor no entrábamos porque cuando yo era joven ya estaba cerrada con una reja, pero todos sentíamos que las cuevas eran del pueblo. Recuerdo que la grande pertenecía a la familia Inclán y un carpintero y agricultor hacía de guía y la enseñaba en su nombre. A veces apagaba la lámpara de magnesio y nos hacía creer que estábamos perdidos», recuerda el vecino Eloy García Fuentes.
Y es que en 1890 Ramón Inclán había solicitado otra concesión para explotar la que denominó Mina Nueva Ventura, que no es otra que la Cueva Mayor, y al fin había conseguido que la aprobaran. En total le otorgaron, como mina de tierra casel (abono de los excrementos dejados por los murciélagos), unos 40.000 metros cuadrados, y esta propiedad la dejaría en herencia a su hijo Agapito, quien años después pasaría la llave a un nieto llamado como su abuelo, Ramón Inclán. Fue este último quien en 1955 se hizo miembro de honor de un grupo de jóvenes burgaleses interesado en investigar el interior de las cuevas, el Grupo Espeleológico Edelweiss. Desde entonces el destino minero de Atapuerca torcería su rumbo, pero antes aún habría muchos otros cambios en la sierra.
De Altamira a Atapuerca
Con la protección de la familia Inclán, que cerró la Cueva Mayor con una reja, las visitas continuaron. Allegados, conocidos y recomendados se acercaban a conocer su valiosa propiedad. Uno de ellos fue un viajero llamado Luis March, que relató su experiencia en una crónica publicada por el Diario de Burgos el 1 de septiembre de 1906. March dejó plasmada su admiración por esas grutas cargadas de «preciosas incrustaciones y bellísimas estalactitas y estalagmitas», y fue el primero en fijarse en unos grabados rupestres de los que hasta entonces no existía referencia alguna.
En aquella época el arte primitivo estaba de moda, ya que apenas cuatro años antes los prehistoriadores franceses habían reconocido que las pinturas halladas en la cueva de Altamira eran auténticas. Eso desató la búsqueda y el hallazgo de enclaves similares en la cornisa cantábrica, pero el comentario de March pasó inadvertido, así como la cueva, hasta 1910, una fecha importante para Atapuerca.
Ese verano, como recogió el Diario de Burgos, el farmacéutico y el médico de Ibeas de Juarros acompañaron a la sierra a un arqueólogo y religioso cántabro que quería conocer las cavidades y estaba de paso hacia Santo Domingo de Silos. Se trataba de Jesús Carballo, un salesiano experto en arte rupestre que acabaría fundando el actual Museo Regional de Prehistoria y Arqueología de Cantabria.
En aquella visita, que repitió a la vuelta de su viaje dos días más tarde, certificó la existencia de las pinturas prehistóricas en la Cueva del Silo que ya mencionara March. En un artículo escrito meses después, Jesús Carballo describía con detalle la existencia de restos arqueológicos y fósiles en El Portalón y además mencionaba una cabeza de caballo pintada de rojo, si bien nunca creyó que fuera antigua. Respecto a la Cueva del Silo, destacaba la presencia en sus pareces de caracteres árabes y visigodos, así como el dibujo en ocre de una raya horizontal cruzada por otras verticales y unos signos astronómicos.
Sus detalladas descripciones debieron de llegar a manos de dos científicos extranjeros de renombre, el sacerdote francés Henri Breuil y el abate alemán Hugo Obermaier, que dos años más tarde decidieron visitar la cueva de Atapuerca. Breuil era desde 1910 profesor del Instituto de Paleontología Humana de París —en el que yo realicé mi doctorado—. Su afición por el arte le había convertido en un reconocido descubridor de cuevas decoradas con pinturas prehistóricas, como la de Combarelles y la de Font-deGaume, en la Dordoña francesa, en 1901. Tres décadas más tarde, en 1940, Breuil también sería el primero en describir los hallazgos de la Cueva de Lascaux, en la misma zona. Por su parte, podría decirse que Hugo Obermaier era el alma gemela y germana de su colega, y de hecho suya es una obra emblemática de la paleontología, titulada El hombre fósil, publicada en 1916.
El caso es que, ya sea animados por la historia de Carballo o informados por otros canales, los dos religiosos se adentraron un frío 29 de febrero de 1912 en la Cueva Mayor acompañados por otro sacerdote español. Enseguida se percataron de que no había signos astronómicos en las paredes sino que aquello que había visto el salesiano ¡eran fósiles! Además, Breuil y Obermaier descubrieron nuevas pinturas rupestres que su colega español no había identificado, pues había un gran número de figuras geométricas y de grabados. También comprobaron la existencia de la cabeza del caballo pintada en ocre, si bien dijeron que era de oso. Para ellos, indudablemente era verdadera. Esta afirmación daría lugar a mucha polémica, porque Carballo seguiría negando su autenticidad, como más tarde lo haría también el geólogo José Royo Gómez, si bien la autoridad de Breuil en la materia era tanta que casi nadie dudaba de su criterio.
Precisamente fue Royo Gómez quien, en 1926, revelaría que las paredes de la Cueva del Silo y de la Trinchera del Ferrocarril no eran compactas, sino que se trataba de rellenos del Cuaternario formados los últimos 2,5 millones de años.
Todavía faltaba mucho tiempo para descubrir que, además, estaban llenos de fósiles que cambiarían la historia de la especie humana...
El ferrocarril que descubrió el botín
A finales del siglo XIX, mientras se sucedían los hallazgos y expolios en el interior de la Cueva Mayor, la sierra de Atapuerca estaba a las puertas de un proyecto de gran envergadura que iba a cambiar su silueta y su futuro mucho más de lo que pudieron imaginarse quienes lo proyectaron: el trazado de un ferrocarril minero, de vía estrecha, que tenía que enlazar las minas de hierro de Monterrubio, en la sierra de la Demanda, con la estación de Villafría, ambas en la provincia de Burgos, ya pasada la sierra de Atapuerca.
Conviene recordar que España estaba incorporándose, con bastante retraso, a la Revolución Industrial que triunfaba en Europa. Eran años en los que las siderurgias vascas requerían gran cantidad de hierro y carbón y los yacimientos de León y Asturias no daban abasto. La castellana sierra de la Demanda, sin embargo, tenía importantes minas potenciales, pero no había ningún tipo de transporte que la comunicara con Vizcaya.
Para solventar este problema en 1896 se otorgó a la empresa británica recién creada por Richard Preece Williams, The Sierra Company Limited, la autorización para construir una línea férrea de vía estrecha que enlazara la Demanda con Villafría, de donde el carbón partiría en un ferrocarril que sí existía hasta Bilbao.
El proyecto especificaba que la empresa británica se encargaría de construir el trayecto entre Monterrubio de la Demanda y Villafría, además de invertir en las minas que había en varios pueblos del trayecto, como Pineda de la Sierra, Riocavado de la Sierra, Barbadillo de Herreros, el mismo Monterrubio de la Demanda o el Valle de Valdelaguna. El tramo de 65 km de vías acabó de construirse totalmente en 1901, tan solo cinco años después. Casi 2.000 obreros trabajaron en la sierra de Atapuerca, desgajando el monte en dos partes para hacer una trinchera que lo atravesara.
Lo cierto es que el negocio tuvo demasiados altibajos económicos para salir adelante, pues ya antes de terminarse su trazado la compañía tuvo que emitir obligaciones para ampliar el capital. Tras una primera inauguración oficial en 1902 del tramo entre Villafría y Pineda de la Sierra las obras fueron decayendo, y ocho años después las deudas eran tremendas, hasta el punto de que Preece Williams fue denunciado y el ferrocarril acabó traspasado a otra empresa de su propiedad, Great Central Railway of Spain.
Por otra parte, también se intentó poner en marcha el tramo de Ibeas de Juarros a Ages, pero finalmente tampoco consiguieron que fuera rentable, y ni siquiera tuvo éxito el intento de aprovechar la línea para el transporte de viajeros, por lo que en 1913 el Gobierno, ante el mal estado de la línea, prohibió que siguieran pasando los esporádicos trenes que aún la utilizaban. Después, tras la Primera Guerra Mundial, hubo en 1918 un intento de reactivar el tramo, que acabó en otro fracaso, y durante y después de la Guerra Civil la vía fue totalmente desmantelada, si bien hoy todavía se conservan puentes, taludes, túneles y estaciones de aquel ferrocarril. «Cuando éramos críos aún vimos los raíles puestos, pero nuestros padres contaban que nunca funcionó bien. En los pueblos decían que lo hicieron mal porque lo construyeron los ingleses», comentan los más mayores de la zona.
Ahora bien, si el rendimiento económico fue nulo, incluso un desastre, el científico resultó asombroso por una decisión que poco tenía que ver con el hierro o el carbón. En realidad, no está probada la razón por la que se cambió el proyecto inicial de llevar el trazado del ferrocarril por el llano de Ibeas en lugar de atravesar la sierra de Atapuerca por un costado, como finalmente se hizo pese a ser mucho más trabajoso, pues el desfiladero suponía un kilómetro de distancia extra respecto a los diseños iniciales. Hoy día no está probado el motivo de ese cambio, pero todo apunta a que en realidad se quiso hacer negocio aprovechando la caliza, ya que recordemos que en Burgos se usaba como material de construcción desde la Edad Media. Sea como fuere, a base de dinamita los obreros abrieron en la sierra una profunda hendidura de más de medio kilómetro de longitud y una profundidad que, en su mayor cota, alcanza casi los 20 metros. Salía así a la luz que el interior de Atapuerca ocultaba un entramado de cuevas colmatadas hasta los topes con sedimentos del Pleistoceno, un relleno de fósiles y utensilios de piedra prehistóricos en los que entonces nadie reparó, pero que quedaron expuestos mostrando claramente su estratificación.
Un pastel relleno de pasado