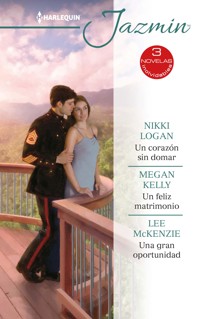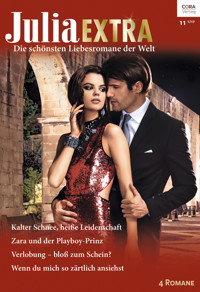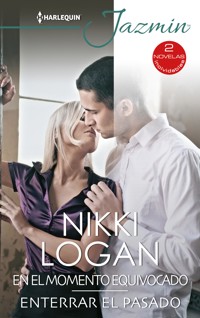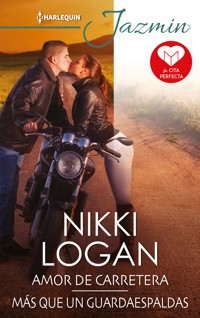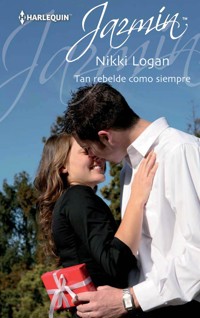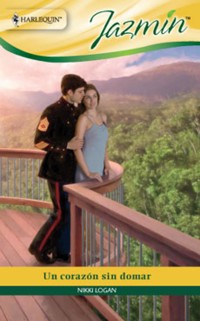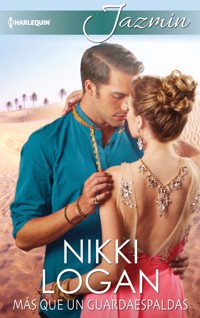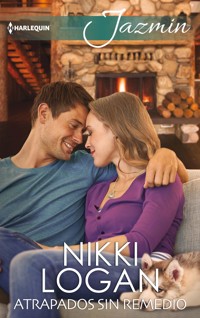
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
Una reacia damisela en apuros. Al aventurero Will Margrave le gustaba trabajar en la naturaleza salvaje de Canadá con sus huskies como única compañía. Tras perder a su esposa, se había prometido no volver a ser vulnerable. Hasta que rescató de la nieve a Kitty Callaghan, la única mujer que siempre supo atravesar su armadura, y ya no pudo seguir negando la atracción que sentía por ella desde hacía tiempo. Kitty nunca se había atrevido a establecer una relación estrecha con nadie, ¡y mucho menos con el atractivo Will! Pero cuando él fue empezando a derretir sus defensas, se preguntó si Will sería esa parte del corazón que siempre había sentido que le faltaba.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2016 Nikki Logan
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Atrapados sin remedio, n.º 2617 - julio 2017
Título original: Stranded with Her Rescuer
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-9525-6
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
Cinco años atrás, Pokhara, Nepal
WILL Margrave apoyó el hombro en la pared de adobe de la casa desde la que se divisaba Pokhara y miró por la ventana hacia los bancales. El superior estaba cubierto por la suave y ondulante hierba propia de aquella parte de Nepal, salpicada por pequeños arbustos y rodeada de una valla que contenía las perreras. El prado era lo bastante amplio como para cobijar a sus dieciséis perros de rescate.
Bien fuera por la luz, por la majestuosidad de las montañas, o por el reflejo de estas en el lago Phewa, todo en aquel medio parecía estar… en su sitio.
Incluido él mismo.
Will se asomó a la ventana para observar a la mujer que jugueteaba con sus perros. A Kitty Callaghan le gustaba levantarse temprano y salir. El segundo día de su visita, Will la había descubierto en uno de los bancales, meditando al amanecer bajo la protectora vigilancia del Anapurna, intentando actuar como una persona capaz de permanecer inmóvil, algo inhabitual en ella. En aquel momento, trotaba adelante y atrás, tocando el hocico de los perros y esquivándolos cuando intentaban darle alcance. Pronto tenía al grupo persiguiéndola sin que le importara que la salpicaran de barro.
A Kitty no parecían incomodarle ni el barro, ni los perros, ni las montañas, ni los cubos de compostaje. Eso era lo que le gustaba a Will de ella.
No todo el mundo amaba los centinelas de granito que marcaban la frontera de Nepal. Las montañas podían resultar amenazadoras, claustrofóbicas para algunas personas. Como lo eran para Marcella, su esposa. Como tantas cosas de esta, a Will le resultaba un misterio que encontrara opresora aquella vastedad.
Ese misterio había despertado su interés en el pasado, cuando creía que sus secretos se revelarían ante él como una flor de loto con el paso del tiempo; pero el interés iba perdiendo fuerza en un matrimonio que se erosionaba con la misma inevitabilidad que una roca expuesta al viento.
Desde abajo le llegó la risa de Kitty al ser alcanzada por un perro. Arqueó la espalda cuando Quest se alzó sobre los cuartos traseros y plantó las pezuñas en sus hombros, y giró el rostro hacia el lado opuesto a los lametones de su lengua. La magia de su risa reverberó como una cascada por el bancal.
Y como una brisa cálida recorrió la espalda de Will.
Momentos así debilitaban la decisión que había tomado. Mirar aquellos grandes ojos grises y querer sumergirse en ellos; estar sentado frente al fuego, paseando por el filo del precipicio que representaban las agradables conversaciones que tanto había echado de menos, mientras se engañaba diciéndose que podría dominar los sentimientos que iban brotando en él desde que Kitty había llegado, diez días atrás, para filmar un documental sobre Nepal…
Diez largos días sabiendo que Marcella era el tipo de mujer que siempre había querido tener, sofisticada, inteligente y creativa, pero temiendo que Kitty fuera la que realmente necesitaba.
Y él no quería desear nada de nadie que no fuera su esposa.
Once meses antes se había comprometido con Marcella ante Dios y no pensaba incumplir su palabra. Conseguiría que su matrimonio funcionara.
Se separó de la ventana. Kitty Callaghan tenía que irse. No de Nepal, donde todavía tenía que terminar su trabajo, pero sí de su casa. Y de su pueblo. De su matrimonio.
Y debía hacerlo pronto, antes de que las dudas que lo asaltaban desde su llegada comenzaran a erosionar los cimientos de su ya inestable relación.
Will apretó los puños y fue hacia las escaleras.
El lento alzar de la cabeza, la sonrisa de sorpresa… todo era falso. Kitty supo el preciso instante en el que Will salió de la casa aun estando de espaldas. Tampoco necesitó notar la súbita atención que Quest prestaba a la puerta para saber que se estaba aproximando.
Podía sentir su presencia. Como si tuviera una primitiva alarma en su interior, en cuanto Will aparecía se le erizaba el vello y sentía una presión en el vientre.
–Buenos días, Will –lo saludó.
–¿Tienes un momento, Kitty?
Había algo en su mirada, en la tensión de su espalda. La misma que solía mostrar cuando uno de sus perros identificaba un trozo de tela durante la búsqueda de un explorador extraviado. Su tensión se trasmitió a Kitty.
–Claro.
Will posó la mano en la espalda de Kitty para guiarla fuera del vallado, pero la retiró súbitamente, como si fuera contagiosa.
–¿Pasa algo? ¿Está bien Marcella?
A Will no le sorprendió la pregunta. Muchas mañanas, Marcella parecía no haber pegado ojo. Y no porque se hubieran entretenido con los juegos nocturnos propios del primer año de matrimonio.
–Marcella está bien. Pero necesito hablar contigo.
Kitty intuyó que debía adelantarse a lo que Will iba a decirle. Se volvió bruscamente y estuvo a punto de chocar con él. Will dio un paso atrás de nuevo, como si ella tuviera una enfermedad infecciosa. Retrocedió incluso otro paso. Ese fue el que más dolió a Kitty.
–¿No quieres que te oigan los perros? –preguntó, bromeando a duras penas.
–Kitty, yo… –Will miró las montañas en busca de inspiración.
Él no era así. En los días que llevaba allí, habían estado siempre cómodos el uno con el otro y habían mantenido charlas apasionantes.
–Me estás intranquilizando, Will. ¿Qué pasa?
–Quiero que te vayas –dijo él a bocajarro.
Desconcertada, Kitty miró a los perros y dijo:
–¿Del prado? Creía que…
–De Pokhara, Kitty. Ha llegado el momento de que te vayas.
Kitty parpadeó.
–Todavía me quedan tres semanas de trabajo –y habría preferido que fueran aún más.
–Marcella no debería haberte invitado a pasar aquí todo el mes –masculló Will–. Es demasiado tiempo, Kitty.
Ella se avergonzó de haber asumido que Will disfrutaba de su compañía.
–Me habías dicho que era bienvenida –dijo con un hilo de voz.
–Es lo que se dice en estas circunstancias, ¿no?
–¿Quieres decir que nunca lo he sido o que ya no lo soy ahora? –preguntó Kitty. Quería obligar a Will a hablar con claridad.
–Ya has terminado de filmar nuestro equipo de rescate…
Kitty se ruborizó. Will tenía razón. Ya tenía la filmación de los perros que necesitaba, y en realidad estaba prolongando su estancia por puro placer.
–Y estamos demasiado ocupados…
–Eso no es verdad.
Marcella casi nunca pintaba ni apenas salía de casa; parecía moverse entre la melancolía y la hiperactividad. Entretanto, Will entrenaba todos los días, pero evitando cansar a los perros. En los diez días que ella llevaba allí, solo había recibido dos llamadas de emergencia.
Will apretó los labios y la miró a los ojos por primera vez.
–Kitty…
–Intento mantener todo ordenado, el lunes fui al mercado para que Marcella no tuviera que salir… ¿qué he hecho mal?
Kitty era consciente de que si tuviera un poco de dignidad no haría aquella pregunta, que sonreiría y se despediría de sus anfitriones agradeciéndoles su hospitalidad. Pero no había ni rastro de dignidad en el ataque de pánico que sentía en aquel momento. Nunca se había sentido tan feliz como desde que había llegado a Pokhara. Que le arrebataran eso le resultaba aterrador.
Y la idea de no volver a ver a Will contribuía poderosamente a ello.
–Dudo que quieras permanecer aquí sabiendo que no queremos que te quedes –dijo él bruscamente.
Kitty intuía que, aunque hablara en plural, Will se refería a sí mismo, porque Marcella no se había despegado de ella desde que había llegado y parecía encantada de tener compañía.
–No, claro que no –dijo con un resoplido–. Pero no voy a marcharme hasta que me digas qué he hecho mal.
En realidad lo intuía, y una nueva oleada de vergüenza la asaltó.
Will dulcificó su expresión por primera vez y Kitty se sintió aún peor, porque volvía a ser él mismo y no el hombre frío y distante que acababa de pedirle que se marchara.
–Lo sabes perfectamente, Kit. Lo estás haciendo ahora mismo.
Kitty se ruborizó hasta la raíz del cabello. Durante aquellos diez días había conseguido ocultar los sentimientos que iban creciendo en ella; fingir que no existían. Pero asomaban inesperadamente cuando estaba con Will si se distraía mientras charlaban y reían. O, como en aquel momento, cuando estaban cerca y lo miraba a los ojos.
–Yo…
¿Qué podía decir sino que era verdad? Había sido una ingenua creyendo que conseguía disimular. Y más aún pensando, en ocasiones, que Will sentía algo parecido. Evidentemente, estaba equivocada.
–No pasa nada, Kitty. Es normal. Hemos pasado mucho tiempo juntos…
A Kitty se le aceleró el corazón. No estaba dispuesta a ser tratada como una adolescente. Si Will había percibido sus sentimientos, ¿por que no había hecho nada por evitarla?
Precisamente eso era lo que estaba haciendo en aquel momento.
–Creo que será mejor para todos que sigas tu camino –dijo Will.
–Creía que éramos amigos –repuso ella, devastada.
Will apartó la mirada.
–Supongo que estás deseando ver el resto de Nepal.
En realidad, no. Solo amaba aquella montaña, aquel pueblo, a aquel hombre.
Por eso mismo debía marcharse.
No podía amar a Will Margrave. Tampoco él a ella, ni aunque quisiera. Y dada la tensión que lo dominaba en aquel momento, era evidente que ese no era el caso.
–Estoy casado, Kitty.
Con la mujer que la había invitado a su casa. ¿Así pensaba pagar la amabilidad de Marcella? ¿Incomodando a su marido hasta el punto de que se sentía obligado a pedirle que se marchara?
Kitty bajó la mirada. Ella había creado el problema y ella debía solucionarlo.
–Muy bien –musitó–. Me iré.
Se alejó de Will tambaleante, sin volver la mirada. Y no volvió a mirarlo ni cuando, tras cargar su mochila, se despidió con un fuerte abrazo de una llorosa Marcella, ni cuando cerró la puerta del taxi que la recogió.
De hecho, no alzó la mirada hasta que estuvo lejos de Pokhara por temor a no recuperarse de algo peor que el amor: la vergüenza.
Por eso, la última mirada que recibió de Will Margrave fue de lástima.
Y se prometió a sí misma que nunca más volvería a agachar la cabeza.
Capítulo 1
En el presente, Churchill, Canadá
–¡NO PUEDE ser!
Kitty Callaghan se arrebujó en la manta y cambió de mano la bolsa de viaje.
–Lo siento, señora –dijo la mujer amablemente, indicándole la puerta de salida–. Según la ley federal canadiense, nadie puede permanecer en el aeropuerto mientras esté cerrado.
–Pero no tengo dónde ir –dijo Kitty innecesariamente, puesto que la oficial llevaba horas buscando alojamiento para los ciento sesenta y cuatro pasajeros del avión que había tenido que aterrizar de emergencia en un aeropuerto en medio de la nada, tras incendiarse uno de sus motores cuando sobrevolaban Groenlandia.
–Hemos hecho lo posible por acomodar a los seis últimos viajeros. Tres van a ir al centro médico y dos a otras tantas celdas vacías de la Policía Montada. No queda ni una cama en todo el pueblo.
Kitty se dijo que ese era el precio que tenía que pagar por hacer bien su trabajo. Había estado demasiado ocupada filmando las operaciones de emergencia tras el espectacular aterrizaje del piloto sobre la pista cubierta de hielo, como para ponerse a la cola para buscar alojamiento.
–¿No hay ni hoteles ni habitaciones en alquiler?
–Sí, hay muchas, pero estamos en plena temporada de osos y no hay ni una plaza. Ni siquiera en los sofás de los voluntarios.
–¿A qué se refiere con lo de la temporada de osos? ¿Dónde estamos exactamente? –preguntó Kitty, mirando a su alrededor.
Hasta ese momento solo había sido consciente de estar en alguna parte nevada entre Zúrich y Los Ángeles. Kitty dormía cuando el capitán anunció que tenían problemas y en medio del caos que había seguido al aterrizaje forzoso, no había sido el momento de interrogar al personal de vuelo.
–Churchill, Manitoba, señora –dijo la mujer con orgullo–. La capital mundial de los osos polares.
Kitty sintió que el hielo que la rodeaba se agolpaba en su pecho. Había oído hablar de Churchill…
–¿Qué significa eso? –preguntó para ganar tiempo y tratar de sosegarse.
–Cientos de osos acuden a la espera de que la bahía Hudson se congele para cazar en el hielo. Estamos en plena temporada. Hay osos por todas partes –dijo la mujer, sonriendo.
–Igual consigo sitio entre dos osos para pasar la noche –dijo Kitty, sarcástica.
A la mujer pareció ofenderle su tono, pero Kitty pensaba que tenía derecho a estar irritada. Su avión se había incendiado en el aire, había tenido que bajar por las rampas de emergencia a una noche helada, llevando un vestido veraniego, con el único abrigo de la manta del avión con la que se tapaba mientras dormía, y una bolsa de mano en la que, afortunadamente, llevaba todo lo imprescindible porque hacía su equipaje con la precisión de una profesional: la cámara, un neceser y un libro electrónico que, dadas las circunstancias, no iban a servirle de nada. No tenía dónde pasar la noche y de todos los lugares del mundo donde podían haber aterrizado, había caído en el que no pensaba haber visitado en toda su vida, y no por sus residentes animales, sino por un humano en particular.
–¿No hay sitio en su casa? –preguntó, llevada por la desesperación.
–Ya hay dos personas durmiendo en sofás –dijo la mujer sin perder su amabilidad–. Un conductor viene de camino para llevarla al pueblo.
–¿No puede llevarme hasta el pueblo más próximo?
La mujer se rio como si hubiera contado un chiste.
–La única manera de salir de Churchill es en tren o en avión. Y Winnipeg está a mil kilómetros hacia el sur.
¿Qué parte de «osos polares» no había entendido? Estaba claro que no había asimilado que estaban en la zona subártica. El piloto debía de haber estado verdaderamente desesperado.
–¿Cuándo cree que podrán enviar un avión a recogernos? –preguntó, abatida.
La mujer miró el reloj y frunció el ceño.
–Por el momento, lo importante es encontrarle un lugar para pasar la noche.
Aquella no era la primera situación complicada en la que Kitty se encontraba, pero sí la primera que incluía animales salvajes. Y la idea de pasar la noche en una silla cuando no tenía la seguridad de volar al día siguiente, ni al otro…
Las situaciones desesperadas exigían soluciones radicales.
–¿Will Margrave sigue viviendo aquí? –preguntó, respirando profundamente.
Will se había mudado a Churchill tras los terremotos de Nepal. Tras perder a Marcella. Kitty había utilizado sus contactos en el ministerio de Asuntos Exteriores para averiguar dónde se había instalado, y luego había intentado borrarlo de su mente.
–¿Conoce a Will?
Eso había creído en un tiempo.
–No nos vemos hace mucho.
La oficial del aeropuerto fue hacia un teléfono.
–No solemos contar con él porque su cabaña está muy aislada…
–Llámelo, por favor –la urgió Kitty–. Dígale que soy Kitty Callaghan.
Mientras la mujer hacía la llamada, miró hacia el aparcamiento. El aguanieve que caía sobre el asfalto brillaba bajo las luces de las farolas. ¡Que de todos los aeropuertos del mundo…!
–Estupendo –la exclamación de la mujer reclamó la atención de Kitty–. John la llevará hasta allí.
–¿Ahora mismo? –de pronto pasar la noche en una silla resultaba una opción mejor que encontrarse con Will.
–En cuanto llegue John, el taxista. ¡Ha tenido mucha suerte!
Kitty no estaba tan segura de que «suerte» fuera la palabra adecuada.
No estaba tan lejos como la oficial había dicho, pero el taxi, un monovolumen, avanzó a través del bosque lentamente por la carretera excavada en la nieve hasta que se detuvo ante una cabaña en cuyo interior se veía el resplandor de las llamas de una chimenea.
La imagen parecía propia del cuento de Blancanieves.
–Ya hemos llegado –dijo el conductor, al tiempo que una figura con capucha aparecía en la puerta de la cabaña.
El taxista se inclinó para abrir la puerta de Kitty y, cuando ella salió a la gélida noche, el aire le atravesó los pulmones como un cuchillo.
–Disfrute de su estancia –masculló el conductor, antes de arrancar y alejarse con el ruido del suelo crujiendo bajo las ruedas.
Kitty se volvió hacia la cabaña.
–Se está escapando el calor –dijo una voz ronca desde la entrada. Luego la figura desapareció en el interior dejando a su espalda tan solo el vaho de sus palabras.
¡Señor…!
El paso del tiempo no había hecho nada para mitigar el efecto que aquella voz tenía en ella. Aquel grave rumor que reverberaba en su interior y la derretía por dentro.
Mortificada, Kitty subió los peldaños que llevaban al porche y entró con las deportivas empapadas, que dejó junto al resto del calzado que había en la entrada. La manta ya no la calentaba, pero más allá de la puerta, se veía el brillo cálido del fuego y Kitty se vio atraída por él hacia el umbral que la conducía de nuevo, cinco años más tarde, al mundo de Will Margrave.
–Sírvete café –masculló él entre las sombras, consiguiendo que la invitación sonara a ladrido.
–Gracias –dijo Kitty, yendo hacia la gran cafetera que estaba en el fogón.
Cuando se volvió, Will se había quitado el abrigo y las botas, y Kitty se estremeció. Apenas había cambiado en cinco años. El cabello, largo, le caía sobre las cejas; una barba incipiente le oscurecía la barbilla hasta los pómulos. Parecía el modelo de un anuncio de colonia.
Kitty carraspeó.
–Gracias por…
–¿Sigues llevándote bien con los perros?
La pregunta hizo que la mirara por primera vez a los ojos y Kitty sintió que se le alteraba la respiración. Un estremecimiento le recorrió la piel. No había creído que fuera a volver a ver aquellos ojos azules claros como aguamarinas.
Will se cansó de esperar respuesta, fue a la puerta y la abrió. Aparecieron dos perros, seguidos de un tercero. Antes de que Kitty parpadeara, entraron otros tres. Un séptimo se quedó en la puerta.
Will le dijo sus nombres, pero Kitty estaba demasiado ocupada protegiéndose de sus hocicos y sus lametones como para intentar recordarlos.
–¿Tienes a los perros en casa?
–Churchill no es Nepal –dijo Will con frialdad. Hizo un ruido con los labios y los seis perros se agruparon en torno a sus piernas. El séptimo necesitó ayuda.
Al ir a moverlo, su mano rozó el muslo de Kitty, donde terminaba el vestido. Y aunque la piel de ella estaba demasiado fría como para notar el contacto, se le aceleró el corazón.
–Estás helada –comentó él–. No llevas la ropa más adecuada.
–Lo era al salir de Zúrich –dijo ella, a la defensiva.
–¿No tienes otra cosa que ponerte?
Kitty se ajustó la manta sobre los hombros.
–No nos van a dar el equipaje hasta mañana –dijo. Y en ese momento se estremeció de arriba abajo.
Will clavó sus ojos en ella antes de quitarse el jersey y pasárselo.
–Ponte esto. El calor de mi cuerpo te calentará antes. Envuélvete las piernas en la manta mientras voy por unos calcetines. Y permanece junto al fuego.
El jersey olía a Will, y Kitty aprovechó que él salía de la habitación para, disimuladamente, respirar profundamente su aroma.
Sus ojos se cerraron como si quisieran protegerla del dolor. Todo el progreso que creía haber hecho desde que se fuera de Nepal, se evaporó cuando el olor a Will alcanzó cada célula de su cuerpo. Había llegado a pensar que se había inventado aquel olor, pero allí estaba: tan vivo, cálido y embriagador como lo recordaba.
Excepto que, como un buen vino, había mejorado con los años.
–Debe de haber un buen follón en el aeropuerto –masculló Will al volver.
Kitty se puso los calcetines, que le llegaban a las rodillas, y entre el calor del cuerpo de Will trasmitiéndose al suyo y el fuego, empezó a pasársele el frío.
–No creo que hayan visto nada igual. El avión era más grande que la terminal.
–No es la primera vez –dijo Will, sentándose a la mesa, en el otro extremo de la pequeña habitación, lo más alejado posible de Kitty–. Es lo que pasa cuando tienes la única superficie de cemento en miles de kilómetros.
Hablar de pistas de aterrizaje era casi como hablar del tiempo. La incomodidad entre ellos era palpable.
–Te agradezco que me hayas acogido –dijo Kitty finalmente–. Y que te acuerdes de mí.
–¿Pensabas que no lo haría? –preguntó él, mirándola a los ojos.
Kitty tragó saliva al sentir que su mirada la quemaba.
–¿Que no te acordarías de mí o que no me acogerías?
–Cualquiera de las dos cosas.
–No sabía si me darías alojamiento.
Will gruñó como lo habría hecho uno de sus perros.
–¿Y dejarte a merced de los osos?
Will se quedó ensimismado, como si estuviera más lejos que Nepal lo estaba de Churchill. Se produjo un silencio en el que solo se oyó el chisporroteo de los leños en el fuego y el bostezo de uno de los perros.
–¿Dónde voy a…?
Will pareció volver de allí donde su mente lo había llevado. Probablemente del recuerdo de Marcella, pensó Kitty. Y la compasión diluyó la tensión en ella. Will había perdido tanto…
–La segunda puerta a la derecha –dijo él, poniéndose en pie para dejarle paso–. El cuarto de baño está al otro lado del vestíbulo. Usa el agua con cuidado; tengo que traerla en camión.
Kitty fue hasta la puerta sorteando a los perros acurrucados en el rincón. Cuando ya tenía la mano en el pomo, dijo:
–Will, muchas gracias, de verdad. Ya me veía pasando la noche en una silla en la comisaría de policía
–Al menos esto es algo mejor que eso –masculló él, sosteniéndole la mirada.
No un «eres bienvenida», porque no lo era. O «es un placer volver a verte», porque tampoco era verdad.
¿Era tan tonta como para esperar que la recibiera con los brazos abiertos después de la conversación que nunca habían llegado a mantener?
Will se apoyó en la puerta en cuanto su inesperado huésped salió. ¿Hasta dónde tenía que correr para huir del pasado? Claramente el Ártico no era lo bastante lejos.
Cinco años se habían borrado de un plumazo en cuanto Kitty Callaghan había entrado por la puerta. El corazón se le había acelerado desde que había recibido la llamada, y al ver que era del aeropuerto había sabido que debía de tratarse de una emergencia.