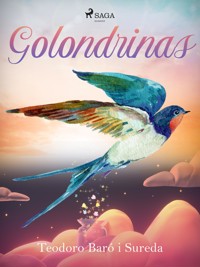Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Aventuras y coscorrones es una colección de fábulas y cuentos clásicos. En ellos, Teodoro Baró usa historias sencillas para aleccionar sobre la holgazonería o la humildad. Perros que no quieren trabajar, niños que se burlan de la pobreza o chiquillos desobedientes; Todos los personajes, animales o humanos, viven las consecuencias de sus acciones. Una antología corta de cuatro relatos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 38
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Teodoro Baró i Sureda
Aventuras y coscorrones
Saga
Aventuras y coscorrones
Copyright © 1923, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726686951
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
DON NARICES
Don Narices era un perro honrado. Lo que no se ha podido averiguar es por qué le llamaban Don Narices, pues las que tenía eran como las de los otros perros de su casta, sin cosa alguna que las hiciese notables o siquiera diferenciarse en algo de las de los demás canes. Verdad es que al que no tiene pelo le llaman pelón rabón al que no tiene rabo; pero esto nada tiene que ver con Don Narices, cuyo pelo era muy lustroso; y como a su dueño no se le había ocurrido la tonta idea de cortarle el rabo y las orejas cuando nació, conservaba aquél y éstas.
Hemos dicho que Don Narices tenía el pelo lustroso; lo que equivale a confesar que le lucía el pelo, que a su vez vale tanto como declarar que comía bien. Si alguien lo dudase, bastaría una mirada al cuerpo redondeado y los muslos rollizos del perro para desvanecer la duda. Comía bien el can, y, además de buena, la comida era abundante. Aseguro que Don Narices era un perro privilegiado. ¡Vaya si lo era! Sépase que aún no se sabe todo; y no se sabe todo porque no se ha dicho. Este perro tenía por morada la mejor de las moradas que a un can puede darse: una cocina. ¿Se concibe dicha superior a la de Don Narices? ¡Cuántos perros vagabundos se quedaban como clavados en el suelo, el cuello a medio torcer y las fosas nasales abiertas aspirando el tufo que de la cocina se desprendía! Y Don Narices comía lo que sus errantes compañeros sólo podían oler. En invierno tenía buena lumbre, y al llegar la noche siempre encentraba una silla, una estera o un trapo que le sirviera de cama. Confesemos que no podía desear mayor felicidad perruna.
Pues bien: Don Narices no estaba contento. ¿Por qué? No se lo hubiera podido explicar. Ganaba el pan que comía, mejor dicho, las tajadas y los huesos que en abundancia se le daban, pues hay que saber que la cocina donde estaba empadronado era la de una fonda, y que en cambio del buen trato que recibía, debía dar vueltas al asador cuando le tocaba; pero aun entonces trabajaba por cuenta propia, pues sabía que algo había de corresponderle de aquellos pollos, capones y pavos que se estaban dorando al amor de la lumbre.
Un día Don Narices dejó el asador, que se quedó sin movimiento; y los pollos, más bien que asarse, comenzaron a tostarse de solo un lado con gran desesperación del jefe de la cocina cuando lo notó. Si el perro hubiese estado al alcance de su mano, le hubiera arrimado un palo, pero Don Narices había echado a correr y se hallaba en la calle. Una vez en ella se miró de soslayo y comenzó a dar saltos y a describir círculos con el propósito de cogerse la cola. Cuando estuvo cansado, se quedó parado; aspiró el aire tibio de un hermoso día de primavera, y como su satisfacción fuese grande porque no trabajaba y era completamente dueño de sus acciones, pues podía ir, venir, correr, saltar, tenderse al sol; en una palabra, hacer lo que mejor le acomodara, expresó su satisfacción dando desaforados ladridos.
En mala ocasión lo hizo, pues a su lado estaban hablando dos caballeros; y como el que más cerca de Don Narices estaba se asustara a los ladridos, creyendo que iba a morderle, con su bastón arrimóle un fuerte golpe en los lomos; con lo cual el perro salió escapado y lanzando lastimeros quejidos, que hubieran partido el corazón de Rosita, si los hubiese oído.