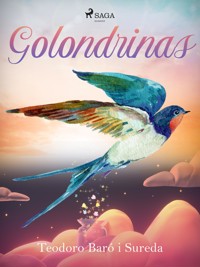Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: La aldea de San Lorenzo
- Sprache: Spanisch
Una novela costumbrista que nos acerca al drama de la guerra y de las vivencias de aquellos que la sufren de cerca. El protagonista, un coronel del ejército francés, ha sido herido. Sus enemigos lo acompañan hasta una aldea, dónde recibe ayuda para recuperarse, con la casualidad de que dicha vila es el hogar de su amada esposa, a quien hace años que no ve. Sofía y el coronel, separados por la guerra de la independencia, tendrán que encontrar la manera de volver a estar juntos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 679
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Teodoro Baró i Sureda
La aldea de San Lorenzo. Tomo I
NOVELA BASADA EN EL DRAMA DEL MISMO TÍTULO TOMO PRIMERO.
JUAN PÉREZ, EDITOR
Saga
La aldea de San Lorenzo. Tomo I
Copyright © 1873, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726686876
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
CAPÍTULO PRIMERO
Sofía
I.
En una noche de julio, que más bien parecía de invierno porque los nubarrones, negros, espesos, rodaban por la inmensidad, agolpándose á impulsos de un viento huracanado; caminaba por una senda estrecha, cerrada á entrambos lados por maleza y espinos una comitiva que hubiera dejado clavado en su puesto y tembloroso al labriego de los contornos que con ella hubiese tropezado.
Abrían la marcha varios ginetes que, en medio de las sombras, parecían bultos informes, confundiéndose las siluetas de los hombres con las de los caballos. Los nobles brutos eran poderosos, llenos de brío, pero caminaban al paso, lentamente, contenidos por la mano de los ginetes. De vez en cuando se estremecían como presintiendo una conmoción de la naturaleza.
La oscuridad era completa. Ni un pálido rayo de luna, ni el tenue fulgor de una estrella, ni siquiera el fosforescente brillo de una luciérnaga. En cambio, se habían desatado los vientos, cuyos bramidos eran cada vez más imponentes, más salvajes.
En pos de los ginetes seguían algunos hombres á pié, y luego un objeto pesado, que avanzaba con lentitud y que sin duda retardaba el paso de todos.
Venían detrás otros hombres también á pié, y cerraban la marcha nuevos ginetes.
El objeto pesado, largo, cuyos chirridos no cesaban ni un momento, era una carreta tirada por dos robustos caballos de labranza, guiados por un campesino. La carreta estaba cubierta por un toldo. Dentro de ella se había improvisado una cama con un colchón, en el cual estaba tendido un joven, postrado, pero no abatido de figura distinguida y gallarda.
Era bello, pero no de belleza afeminada, sino grave y varonil. En sus facciones y tez tostada por el sol y la intemperie, se veían las huellas del sufrimiento. Sus ojos negros, rasgados, estaban hundidos y rodeados de un círculo amoratado. Los párpados se cerraban con frecuencia como si no pudieran resistir al peso de la calentura que se revelaba en el respirar seco y acelerado.
El cuerpo del enfermo estaba abrigado por un ancho capote de campaña.
La diferencia que se notaba en casi todos los semblantes, revelaba que los que le acompañaban no eran amigos suyos, sino soldados enemigos que lo llevaban prisionero.
A un lado de la carreta seguía otro ginete que con el más vivo interés, tenía los ojos fijos en el enfermo, pudiéndose conjeturar por sus insignias que era el jefe de aquella escolta.
Al otro lado del vehículo iba un soldado, cuyo uniforme estropeado revelaba, más bien que un largo tiempo de servicio, los contratiempos ó reveses que había sufrido su dueño. El estar desarmado y la inquietud con que clavaba la vista en el enfermo, hacía comprender que también iba como prisionero y no entre camaradas.
Este soldado era de rostro franco, simpático, moreno, de ojos negros, nariz recta y prolongada que daba indicio de mucha lealtad, y labios sombreados por negros bigotes.
Muy á menudo se acercaba á la parte posterior de la carreta, estiraba el cuello, se alzaba sobre la punta de los pies y miraba el rosto del que iba tendido en el colchón, quien no hacía ningún movimiento.
Luego se retiraba, examinaba el estado de la atmósfera, ó bien investigaba con escrutadora mirada el horizonte como si en él buscara una señal de la que esperase el término de su angustia, ó una luz que le guiase á punto donde pudiera descansar el enfermo.
Se acercó á uno de la escolta y le dijo:
—Oye, tú, ¿va á estallar la tormenta? No puedo dominar la ansiedad, porque el herido padece mucho, y sus sufrimientos los siento yo aquí,—prosiguió llevándose la mano al corazón.—Si el chubasco nos coge á la intemperie, puede agravarse, puede morir...
Al pronunciar estas palabras se detuvo: una palidez momentánea cubrió sus facciones. Mas luego añadió, como hablando para sí:
—¡Morir! Nosotros siempre estamos expuestos á la muerte: al asomar el sol no sabemos si antes de desaparecer en el ocaso sus últimos rayos iluminarán nuestro cadáver. Pero ¡morir él!... ¡Cual no sería el dolor de aquella mujer, tan bella!... ¡de aquel ángel de bondad!... ¡Tan desgraciada!—añadió como entrando en un nuevo orden de ideas;—¡tan desgraciada como él, á quien no puede dar el nombre de esposo!... ¡Qué mundo es este!
Después de esta exclamación que le arrancaba el pesar, el soldado se acordó de la pregunta que había hecho sin obtener contestación.
—¿Y bien?—dijo:—¿llegaremos á poblado antes que estalle la tempestad?
El interpelado se encogió de hombros sin pronunciar una palabra; pero el soldado recibió una contestación al momento. La cárdena luz del rayo brilló en el firmamento rasgando las sombras y trazando un surco de fuego; resonó un trueno espantoso, cuyo eco terrible, imponente, se perdió en la inmensidad.
Los caballos quedaron clavados; sus fosas nasales se dilataron, irguiéronse sus orejas y el terror ensanchó sus pupilas.
Cayeron algunas gotas gruesas, aisladas al principio; luego fueron más espesas, y en breves segundos descargó una lluvia torrencial al fragor de los truenos.
Los ginetes detenían con dificultad sus caballos, y el campesino redoblaba sus esfuerzos para evitar que se desbocasen los que tiraban de la carreta.
El soldado se había colocado detrás del vehículo y procuraba unir los extremos del toldo para que la lluvia no alcanzase al enfermo. Éste había abierto los ojos al estampido del trueno, y al ver á su compañero, al comprender su solicitud, le dijo con acento débil:
—Gracias, Simón, mi buen amigo.
—¿Sufrís mucho?
—Sí,—contestó.
Su voz parecía un quejido.
En aquel instante resonó otro acento detrás del soldado á quien el enfermo había llamado Simón.
—Señor coronel,—dijeron.
—¡Ah! ¿sois vos, mayor?—preguntó el herido.
—No podemos seguir nuestro camino con este tiempo, mejor dicho no podéis continuarlo vos, coronel.
—¿Qué proyectáis?
—En breve llegaremos á una aldea, según me ha dicho uno de mis soldados, hijo del país.
—¿Y habéis resuelto?...
—Dejaros allí. Se me ha dado orden de conduciros más lejos; pero tengo también facultades para hacer lo que hago. Solo falta una cosa.
—Decid.
—Vuestra palabra de honor de que no huiréis.
—La tenéis, mayor.
—Y tú,—prosiguió el jefe dirigiéndose á Simón,—¿me das tu palabra de soldado de que no te escaparás?
—Señor mayor,—contestó Simón llevándose militarmente la mano á la gorra;—os prometo no separarme del lado de mi coronel, porque después de mi hijo y de mi Catalina, es la persona á quien quiero más en el mundo. Figuraos que somos hijos de la misma aldea, la aldea de San Lorenzo, y juntos nos hemos criado, y juntos empuñamos las armas, y juntos...
—¡Simón!—dijo el enfermo como temiendo que la charla del soldado pareciese impertinente al mayor.
—Prometo,—añadió Simón comprendiendo la interrupción del coronel,—estar á vuestras órdenes siempre, señor mayor.
—Está bien,—contestó éste.—Arropaos bien, coronel. La lluvia cesará pronto, y ya estamos á la vista de la aldea.
El jefe se apartó de la carreta y fué á colocarse delante de la escolta. A poca distancia divisábanse las masas confusas de algunos edificios.
La comitiva no tardó en penetrar en el pueblo, envuelto en las sombras. Uno de los soldados detuvo su caballo y dijo señalando una de las casas:
—Es aquí.
—Llama,—ordenó el mayor.
El soldado acercó su corcel á la puerta y dió unos cuantos aldabazos que hicieron crugir los vidrios del edificio.
Pocos instantes habían transcurrido cuando se entreabrió una de las ventanas y un hombre asomó la cabeza, preguntando con voz que revelaba somnolencia:
—¿Quién vá?
—Abrid,—contestó el mayor.
—Perdonad, pero no sé quien sois, y á esas horas...
—Os traemos un herido.
—¡Un herido!—exclamó el hombre de la ventana, quien acababa de reconocer los uniformes y por lo tanto sabía ya quiénes eran sus interlocutores.—Un momento. ¡María! ¡Antonio!
Retiróse para despertar á la gente de la casa. Mientras tanto el mayor bajó del caballo, cuyas riendas entregó á un soldado, y se acercó al coronel.
—En breve,—le dijo,—tendréis una cama, no sé si buena, pero podréis descansar en ella. En cambio, nosotros continuaremos nuestra marcha, porque aquí no hay donde albergarnos. Nos llegaremos al pueblo inmediato, que dista media legua escasa. La tempestad se reduce á una tronada de verano. La lluvia cesa, y en breve amanecerá.
En aquel instante se abrió la puerta y aparecieron tres personas: el hombre que se había asomado á la ventana, de unos setenta años, robusto, fornido apesar de la edad; un joven de treinta que por su fisonomía revelaba ser hijo del anterior, y una mujer de unos cincuenta años, cuyos vestidos denotaban que se había arropado de prisa para no hacer esperar á los soldados
¿Os llamáis Pedro?—preguntó el mayor.
—Para serviros.
El militar se dirijió al herido y le dijo:
—Sin necesidad de que os mováis, se os trasladará á la casa.
—Puedo levantarme,—contestó el coronel, — y entrar por mi propio pié.
Para confirmar sus palabras incorporóse en el colchón.
—¡Mucho cuidado!—añadió el mayor.
—Aquí estamos nosotros,—dijo Pedro.—Ven, Antonio. Pasad los brazos al rededor de nuestro cuello,— dijo al enfermo.—Apoyaos.
El herido no tardó en hallarse en el suelo y empezó á caminar, mejor dicho, á arrastrar los piés apoyándose en los aldeanos.
La mujer iluminaba esta escena con la débil luz de un candil.
Una vez dentro del portal de la casa, hicieron alto para no fatigar al enfermo.
—Pedro,—dijo el jefe de la fuerza:—el señor coronel es nuestro prisionero, un enemigo; pero esto quiere decir que debéis tratarle tan bien, que olvide su situación.
—Podéis estar tranquilo, señor mayor.
—¿Hay médico en el pueblo?
—No, pero lo hay á media legua.
—Perfectamente. En este caso no tenéis necesidad de molestaros; os lo enviaré en cuanto llegue. Coronel, — prosiguió el mayor,—os deseo un pronto alivio.
—Mayor, — dijo el herido tendiéndole la mano: —siento tener que separarme de vos. No me olvidéis. Adiós.
—No es fácil, dada la manera como hemos trabado relaciones,—contestó sonriendo.—¡Cómo he de olvidaros, habiéndonos conocido mandando vos una terrible, carga de caballería, y sosteniendo yo la retirada de la división. Nos encontramos frente á frente los dos y sable en mano, teniéndolo vos levantado sobre mi cabeza, cuando una bala os hizo rodar por el suelo matándoos el caballo y causándoos esa herida, que no puedo lamentar del todo, porque á ella debo la vida! Me acordaré de vos, coronel.
Los dos militares se estrecharon con efusión la mano.
— Espero que volveremos á vernos,—dijo el herido.
—¡Quién sabe! Sabéis que la guerra continúa y que eso imposible saber si mañana nuestro cadáver será otro de los que cubran el campo de batalla. Adiós, coronel.
El mayor montó á caballo, y un momento después los soldados se pusieron en marcha.
El herido se apoyó de nuevo en Pedro y Antonio, y alumbrados por la mujer, se dirigieron á la escalera, seguidos de Simón; pero al poner el pié en el primer peldaño, el dolor le arrancó un quejido.
—¡No podréis subir, señor coronel! —exclamó Pedro. — Os llevaremos en brazos.
El herido levantó la cabeza para dar las gracias á aquella buena gente; pero en vez de hablar; quedóse con la boca entreabierta y la mirada fija en los campesinos, revelándose el mayor asombro en su fisonomía.
Lo extraño fué que el mismo asombro se pintó en todos los rostros, así en el de la mujer como en el de Pedro y en el de su hijo Antonio. Solo el de Simón permanecía impasible, por no haber notado sin duda la causa de aquella sorpresa.
De todos los labios estaba próximo á escaparse un grito que hubiera revelado lo que sentían, pero la mirada del herido fijóse en el soldado y, rápida como el pensamiento, pasó de la mujer á Pedro, y de éste á su hijo como diciéndoles:
—¡Silencio! disimulad. No sabe nada.
Todos procuraron ocultar sus emociones. El coronel era el único que no podía contener su impaciencia. En él se había producido una transformación súbita. Hizo señal de que le subieran, y al hallarse en el mejor cuarto de la casa, dijo como queriendo alejar al soldado:
—Simón, puedes ayudar á María y á su hijo, bien necesitarán de tu auxilio para cuidarme. Mientras tanto Pedro se quedará conmigo.
María y Antonio salieron sin contestar, comprendiendo lo que significaban aquellas palabras. Simón les siguió, sin sospechar que allí ocurría algo extraordinario.
Apenas hubieron desaparecido, cuando el coronel se levantó con viveza de su asiento, pero volvió á caer en él. Había olvidado su herida, y el dolor se lo recordaba. En su pensamiento bullían infinitas preguntas; mas sólo logró pronunciar estas palabras:
—¿Es decir, que me hallo?...
—Sí,—contestó Pedro, que adivinó la pregunta.—¿No recordáis estos lugares?
—¡Hace tanto tiempo que no los veía! Pedro,—continuó el herido,—¡ella está aquí!
—Sí.
—¡Me hallo cerca de ella! ¡Bendita sea la providencia! ¡Podré verla, hablarla!...
Pedro inclinó la cabeza con dolor.
—¿Su padre también está aquí?—preguntó el coronel, como temiendo adivinar la causa de la tristeza que veía en el anciano.
—Sí;—dijo Pedro.
—¡Su padre aquí!... ¡su padre que me aborrece, que me desprecia, no por quien soy, sino por los recuerdos que evoco en su memoria. Esos recuerdos son horribles, son recuerdos de sangre; la sombra de un hermano que á cada instante se le aparece clamando venganza contra sus verdugos. Esos recuerdos alimentan el odio espantoso en su corazón, y ese odio cae sobre mi cabeza, martirizando el alma de los seres que idolatro!...
Pero ¿qué culpa tengo yo?—prosiguió el herido, cuya exaltación iba en aumento.—La sangre de su hermano no mancha mi conciencia. ¡Soy el esposo de su hija! ¿Y mi pobre hija? ¡No puede darme el nombre de padre, le roban las caricias maternales! ¡Eso es horrible inícuo! ¡Ahí está el hombre que envenena nuestra existencia!
Al pronunciar estas palabras el coronel señaló hacia la ventana.
A través de sus vidrios se divisaba un inmenso edificio, cuyas negruzcas piedras y construcción antigua le daban todas las apariencias de morada feudal.
Quedóse el herido inmóvil y con la vista clavada en aquel edificio.
La tempestad había cesado; los nubarrones habían desaparecido. El astro del día coloreaba con tintas de fuego un cielo despejado, y sus primeros rayos se reflejaban en uno de los góticos ventanales, iluminando y embelleciendo la figura de una joven, si hubiese sido posible embellecerla. ¡Tan hermosa era!
Sus ojos reflejaban el color del cielo, azules, transparentes; llenos de poesía; parecía que de sus labios sonrosados solo podía brotar la sonrisa: su cabello rubio, rizado, caía en gracioso desorden para brillar sobre los pliegues de su blanco vestido.
Levantóse el coronel de su asiento, y dominando el dolor, se acercó vivamente á la ventana.
Por sus movimientos y por la inclinación de su cuerpo se conocía que la joven hablaba con alguien que estaba en el jardín. Acaso la conversación se refería al herido, porque ella con frecuencia alzaba los ojos para mirar á la casa de Pedro.
En una ocasión levantó la cabeza con mayor vivacidad. En aquel momento el herido abría la ventana. Las miradas del coronel y las de la joven se encontraron. La emoción que ella debió sentir fué espantosa, porque palideció; sus ojos se cerraron, sus manos buscaron un apoyo, y luego inclinó la cabeza atrás lanzando un grito de auxilio, grito ahogado por el ruido de un cuerpo desplomado al chocar contra el pavimento.
A aquel grito contestó otro grito de socorro, lanzado por otra mujer.
El coronel se asió á la ventana con una fuerza de que se le hubiera creido incapaz, dada su postración. La crispación nerviosa había convertido por un instante en hierro su musculatura. De sus labios se escapó una exclamación gutural:
—¡Sofía!—gritó,—¡Sofía!
—¡En nombre del cielo!—dijo Pedro, procurando apartarle de la ventana.
El aldeano sintió que las piernas del herido se doblaban. El esfuerzo que acababa de hacer le había aplastado.
Pedro le sentó en el sillón. El coronel respiró con fuerza. Sus ojos se fijaron de nuevo en el ventanal donde había visto á la joven.
—¡Corred!—exclamó;—¡ha caido desplomada! ¡Volad á dar aviso! ¡No perdais ni un instante!
El aldeano abrió la puerta.
—María,—dijo, Antonio,—no abandoneis al herido yo debo salir. Mucho cuidado,—añadió en voz baja.— Ha visto á Sofía, y parece que ésta á caido desmayada. Voy á dar aviso. Vosotros cuidad al coronel.
Pronunciadas estas palabras, Pedro bajó la escalera, dirigiéndose á la calle.
__________
CAPÍTULO II.
La gaceta del barrio.
I
La hermosa joven á quien el coronel había visto en la ventana, lanzó el primer grito. Más bien que grito, fué un confuso torbellino de emociones que, al escaparse del pecho, chocaron en los labios, y en vez de dar por resultado sonidos articulados, produjeron aquella exclamación aguda mezcla de sorpresa y terror, á la que había seguido el choque de un cuerpo contra el duro suelo.
A aquel grito había contestado otro grito. La mujer que lo lanzó se hallaba en el parque que rodeaba el inmenso edificio, y en aquel momento estaba hablando con la joven.
La mujer se llamaba Margarita. Era una aldeana, buena, amable, servicial, dispuesta á acudir en auxilio de cualquiera necesidad, incansable y desprendida.
II.
Estas excelentes cualidades, que en ella reconocían todos los del pueblo, estaban oscurecidas por un defecto.
Es sabido que hay mujeres, y también hombres, que saben lo que ocurre y lo que no ocurre, que son las «gacetas» del barrio y explican con sus pelos y señales lo que nadie sabe y ellas ignoran, pues no es raro que, llevadas de su deseo de dar noticias, las inventen, acabando por convencerse de que es verdad lo que nunca lo ha sido. Difícilmente habrá quien no conozca un tipo de esta clase, pero difícilmente también habrá quien haya conocido un tipo como Margarita, tan curiosa, tan buscadora y tan inventora de noticias, si bien las inventaba sin saberlo, como á muchos les sucede.
A Margarita no se le podía llamar la«gaceta» del barrio, por la razón muy sencilla de que un barrio es el conjunto de varias calles, y Margarita vivía en un pueblo donde las casas, no alineadas, con dificultad constituían una calle.
Era una mujer ni gruesa ni flaca, ni guapa ni fea, ni vieja ni joven; pero, en cambio, era, como hemos indicado, mujer muy curiosa. Sabía todas las noticias exactas y las que no lo eran; y las sabía, por lo regular, con gran sorpresa de sus convecinas y convecinos. Estaba dispuesta á dar cuenta de los antecedentes y vida de cada uno y de todos; se hallaba al corriente de las bodas proyectadas; daba explicaciones de los acontecimientos; y aunque muchas veces fuesen completamente inexactas, esto no impedía que los buenos lugareños acudiesen á ella cuando la curiosidad les movia á inquirir algo, si bien, al hacer la pregunta, con frecuencia asomaba á sus labios la sonrisa del que sabe que la contestación estará reñida con la verdad.
III.
La noche en que la escolta dejó en la aldea al coronel y al soldado, Margarita se acostó muy temprano, como de costumbre. La campana había lanzado al espacio su voz melancólica, recordando á los vivos que los que les habían precedido en este valle de lágrimas dormían el sueño eterno. Al resonar el santo bronce, se había producido un movimiento igual en todos los modestos hogares de la aldea, donde cada familia estaba reunida para oir uno de los cuentos que siempre estaba pronto á referir el abuelo, ó para hablar del hijo ausente ó de los risueños proyectos que hacían sonreir á jóvenes y ancianos. Al sonido de la campana, el abuelo había descubierto su venerable cabeza, imitándole todos los varones de la familia, y las mujeres se habían concentrado para dirigir sus preces al Criador. En medio del silencio de la noche, iluminando sus figuras la llama de los tizones que ardían en el hogar, habían rezado un«Padre nuestro»por las almas de los que descansaban en la tumba á la sombra de la Cruz.
Terminada la oración, habían dado las buenas noches al abuelo todos los miembros de la familia, que, llenos de respeto, besaban su mano, retirándose luego cada uno á su habitación para descansar del trabajo, con el cual habían ganado el pan del día.
El pueblo dormía, y Margarita dormía, si bien no había podido gozar, antes de acostarse, de la dicha inmensa de que besara su mano y le diese las buenas noches algun individuo de su familia, porque la pobre mujer había perdido su único hijo poco después de quedar viuda, y no tenía parientes en el pueblo.
IV.
Todo el mundo se acostó, sin que á nadie se le ocurriese la idea de que algún suceso extraordinario viniese á turbar su sueño; pero todo el mundo dejó de contar con lo imprevisto, si bien el todo el mundo de la aldea era muy reducido.
Lo imprevisto fué el ruido producido por las pisadas de hombres y caballos al entrar en el pueblo y por los aldabazos dados en la puerta de la casa de Pedro.
Margarita fué la primera que lo oyó, fiel á su costumbre de tener la primacia siempre que se trataba de noticias y cosas extraordinarias. En el primer momento creyó que algún labrador había aparejado su carreta para llegar al amanecer á uno de los pueblos vecinos; y ya había hundido de nuevo su cabeza en la almohada disponiéndose á reconciliar el sueño, cuando el rumor confuso de la breve conversación sostenida entre el mayor y Pedro excitó vivamente su curosidad. Arrebujóse en la manta de su cama y se dirigió á la ventana. Pegada á los vidrios examinó la calle y presenció las escenas que en ella ocurrieron, procurando no perder ningún detalle.
Cuando se cerró la puerta de la casa de Pedro, la curiosidad de Margarita había llegado á su colmo y sentía de todo corazón no poder satisfacerla; pero le consoló el pensar que faltaba poco para que amaneciese y que con la aurora vendría la explicación de todo aquello.
V.
La viuda se retiró de la ventana y volvió á acostarse. Aquel día levantóse muy temprano por dos motivos: primero, porque tal era su costumbre y con éste bastaba; segundo, porque el deseo de adquirir noticias la empujaba á la calle.
Margarita se vió burlada en sus esperanzas, porque como había sido la más madrugadora del pueblo, la puerta de la casa de Pedro permanecía cerrada y no le era posible completar los pormenores que le eran conocidos con los que aquella familia podía darle.
Muy contrariada se disponía á entrar en su morada, cuando vió en la ventana á la joven, cuyos ojos rasgados, azules, se fijaban en el horizonte. Miraba sin ver. Estaba absorta. Gozaba en aquel entonces contemplando el espectáculo que la naturaleza presentaba á sus ojos, pero sin pararse en ninguno de sus detalles.
—La señora condesita se ha levantado,—se dijo Margarita.
Instintivamente dirigió sus pasos hacia el caserón, no apartando su mirada de la mujer que estaba en la ventana, deseosa de hacerle comprender que estaba dispuesta á darle noticias, si acaso la interrogaba.
La joven fijóse en Margarita, que se apresuró á saludarla, á cuyo saludo contestó aquella con una inclinación de cabeza y una sonrisa. A esto se redujo todo; pero como la viuda tenía necesidad de hablar, gritó, parándose al pié de la ventana:
—¿Sabe la señorita lo que ocurre?
—No,—contestó la joven.
—Esta noche han traido un herido al pueblo.
—¡Un herido!—exclamó con tanto interés que sus palabras revelaron un alma bella.—¿Es del pueblo?
—No, señorita; un forastero. A las tres de la madrugada despertaron á Pedro muchos hombres, unos á caballo, otros á pié, y le confiaron el herido. Su estado debe ser grave, y no me sorprendería que hoy supiésemos, al mismo tiempo que su nombre, su fallecimiento.
VI.
Al oir el nombre de Pedro, la joven dirijió instintivamente su mirada á la casa, que dominaba perfectamente.
La viuda siguió charlando y explicando con todos sus pormenores, notablemente exagerados, como de costumbre, las escenas de la madrugada. La curiosidad de la joven se había convertido en interés y levantaba con frecuencia la cabeza para fijar la mirada en la casa de Pedro. Al hacer uno de esos movimientos, creyó distinguir al herido que se dirigía á la ventana. Aquella hermosa criatura palideció; su fisonomía adquirió por un momento la inmovilidad del que quiere concentrar la atención en un punto, y luego se contrajo á impulsos de una vivísima agitación.
—¿Decís que está gravemente herido?—preguntó bruscamente á Margarita.
—Tanto,—contestó ésta,—que no me sorprendería que hoy mismo muriese, por más que le ví entrar en la casa por su propio pié, si bien apoyado en Pedro y Antonio.
La joven estaba pálida, pero al oir las palabras de Margarita, su palidez tomó un tinte cadavérico. Las miradas del coronel y de la joven se cruzaron, y entonces fué cuando ésta cayó sin sentido.
La viuda lanzó un grito de espanto y se quedó clavada en el sitio donde se hallaba, sin saber que hacerse, dominada por el estupor.
__________
CAPITULO III.
Donde se ve de que manera, sin quererlo ni sospecharlo, alborotó Margarita toda la casa.
I.
La reacción no se hizo esperar, y Margarita echó á correr hacia la puerta de entrada del caserón para socorrer á la joven.
La puerta estaba situada á la parte opuesta, y la viuda tuvo que dar un largo rodeo para llegar á ella, si bien recorrió el trecho en el menor tiempo posible, á la carrera. Uno de los labriegos que se dirigía al trabajo, admiróse al verla beber los vientos desalada, por más que supiese que Margarita era mujer para alarmarse por cualquier cosa y convertir el grano de arena en piedra, y la piedra en montaña; y sorprendióle en particular el ansia y zozobra que se pintaban en su rostro.
—¡Eh! ¡Margarita!—gritó el labriego.
La viuda volvió la cabeza, pero sin detenerse.
—Grave debe ser la cosa y traerá mucha urgencia cuando Margarita no se detiene,—pensó el campesino.
La observación no podía ser más justa, porque era cosa inusitada que la viuda no aprovechase cualquier pretexto para charlar, por más que, como alguna vez le sucedió, se olvidase, charlando, de sus quehaceres, se le pasase la lumbre, y al ir por la comida, encontrase el fogón convertido en el punto más frío de la casa.
—¿Qué ocurre?—insistió el labriego.
—¡Una gran desgracia!—contestó Margarita sin detenerse y señalando el caserón.
—¡Como! ¿En casa del señor conde?
—La señorita...
—¿Está enferma?
—Cayó como muerta.
El labriego qudóse estático. Margarita siguió su camino cada vez con mayor precipitación, llegó al enverjado de hierro que daba paso al parque: La carrera la había fatigado y tuvo que apoyarse en el cancel para respirar con fuerza. Notó el jardinero la agitación é iba á preguntarle la causa, cuando Margarita se le anticipó:
—Corre,—dijo jadeando.
—¿Qué ocurre?
—-La señorita ha caído.
—¿Dónde estaba?
—En la ventana.
—¿De su habitación?
—Sí.
El jardinero salió disparado como un rayo, lanzando grandes gritos y exclamaciones. A sus voces alborotóse toda la gente de la casa, que echó á correr tras él, imitándole en los gritos y gestos de sentimiento. Margarita no tardó en seguir su camino, y llegó á la escalera principal, cuyos peldaños subió de prisa. Penetró en las habitaciones y se dirigió á la que ocupaba la condesita, sin encontrar alma viviente á su paso. Esto llamó la atención de Margarita, que contaba que el jardinero se le habria anticipado, y creía hallar á todos los de la casa en movimiento.
II.
Los primeros rayos del sol naciente, que penetraban por el gótico ventanal, iluminaban, tiñendo de sonrosadas tintas su blanco vestido, el cuerpo inanimado de la joven que yacía en el pavimento.
—¡Señorita! ¡Señorita!—gritó la buena mujer.
La condesita no respondió. Margarita se bajó rápidamente é intentó levantarla, lo que logró sin grande esfuerzo. Sentóla en un sillón y luego buscó agua para tomar cuanta pudiese coger con la mano ahuecada y arrojarla con violencia al rostro de la joven, proponiéndose repetir la operación hasta que hubiese recobrado el sentido. Encima de una mesa de encina, primorosamente tallada, había un jarro de cristal. La viuda alargó ambas manos para cogerlo, pero quedóse con los brazos tendidos y sus ojos se dilataron espantosamente. Sus manos estaban teñidas de sangre. Margarita perdió el tino, echó á correr como una loca hacia la ventana, y sin saber lo que hacía empezó á gritar:
—¡Sangre! ¡Sangre!
Al pié de la ventana había mucha gente, mejor dicho, todos los de la casa; y cuando Margarita se asomó á ella, se disponían á partir en varias direcciones, á indicación de un caballero de unos cincuenta años, que estaba poseido de la mayor agitación.
III.
Al oir las voces de la viuda, fijaron la vista, no en la ventana, sino en los objetos que tenían más cerca, como si buscasen en la tierra, en los árboles ó en el muro las manchas de sangre. Este movimiento duró un instante, pues como nadie vió sangre, volvieron todos á levantar la cabeza, hombres y mujeres, grandes y chicos.
—¿Dónde está la sangre?—preguntó anheloso el caballero.
—¡Ah, señor conde! Vea su señoría mis manos.
—¡Mi hija! ¿Dónde está mi hija?
—Aquí, señor conde: la he colocado en un sillón.
El caballero no esperó á que Margarita terminase y echó á correr, siguiéndole cuantos con él estaban. Todos subieron á escape la escalera, y derribando algunos muebles á su paso, penetraron en la habitación de la joven.
IV.
El conde cogió las manos de su hija, examinó con avidez su rostro y desapareció al momento la inquietud que le tenía contraido.
—¡Gracias á Dios,—exclamó,—no es más que un desmayo! Traed agua; el pomito de sales.
El padre llevó á cabo la operación que no había terminado Margarita, y la impresión que produjo en la joven el agua que arrojaron á su cara, le hizo recobrar el conocimiento. Abrió los ojos, paseó á su alrededor esa mirada vaga que significa ausencia de ideas, y demostró gran sorpresa al ver tanta gente reunida. Cuando su mirada se fijó en Margarita, recordó lo que había sucedido, y sus ojos se dirigieron con interés á la ventana de la casa, al mismo tiempo que sus labios se abrían para hacer una pregunta á la viuda; pero la voz de su padre hizo que se contuviese como si hubiera estado á punto de cometer una imprudencia.
—Eso no ha sido nada,—dijo el conde con cariño.
—No, padre mío. ¿Os habeis asustado?
—Algo...
El conde examinaba con inquietud á su hija. Al fin descubrió una mancha de sangre en la cabeza, mancha que ocultaba la rubia cabellera de la joven. Separó con cuidado el cabello, y respiró con satisfacción al ver que la herida era insignificante.
—¿Cómo ha sido eso?—preguntó. ¿Te ha dado un vahido teniendo el cuerpo demasiado echado fuera de la ventana, y te has caido al jardín?
—¿He caido al jardín?... No recuerdo.
—Sí, señorita,—dijo el jardinero.—Afortunadamente Margarita vió cuando caíais desplomada...
—Yo no he visto que cayese, como supones,— contestó Margarita.
—¿Pues entonces?...—preguntó el conde.
—Ella me dijo...—repuso el jardinero.
—Que habia caido estando en la ventana.
—Yo entendí que había caido de la ventana.
—Que cayó dentro de su cuarto,—replicó la viuda.
—Como debajo de la ventana está el jardín... El señor conde me dispensará si he alborotado á todos los de la casa y les he conducido al pié de las habitaciones de la señorita... Afortunadamente Margarita la ha auxiliado.
—Gracias, Margarita,—dijo el conde.—Toma,— añadió dándole algunas monedas.
—Señor conde... ¡Como podré agradecer!...
—Yo soy el que debe quedar agradecido. Federico, — añadió dirigiéndose á uno de los criados,—monta á caballo y vuela en busca del doctor. Retiraos.
Todos obedecieron, pero Margarita no se movió y dijo:
—Tal vez no haya necesidad de ir en busca del doctor, porque es fácil que esté aquí.
—¿Hay algún enfermo en el pueblo?
—En el pueblo, no, señor; digo, sí, señor; si bien no es del pueblo, pero está en el pueblo; porque ha de saber su señoría...
—Bien, Margarita, lo que ahora importa es ver si el doctor está aquí y rogarle que venga.
El conde se dirigió á la puerta y llamó á un criado.
—Tal vez el doctor esté en el pueblo. Si no se ha marchado, dile que venga al momento. En caso contrario, que salga Federico en su busca. Margarita: ¿á dónde ha ido el doctor?
—Si está aquí, le encontrarán en casa de Pedro, porque el herido...
La joven, cuyos ojos estaban medio cerrados, los abrió al oir las palabras de Margarita.
—Vé volando á casa de Pedro,—ordenó el conde.
El criado desapareció. La viuda permaneció en su puesto, deseosa de contar lo que había visto, pues, á fuer de habladora, tenía necesidad de referir las escenas de la madrugada.
—Como decía al señor conde,—prosiguió,—el herido.
—¿Ha habido un herido?
—Sí, señor conde...
—Ya nos contarás eso en otra ocasión. Ahora mi hija necesita reposo.
El caballero, al decir esto, volvió la cabeza hacia la joven, quien no tuvo tiempo para ocultar las lágrimas que lentamente se deslizaban por sus mejillas.
—¿Lloras? ¿No te sientes bien?—preguntó el padre con inquietud.
—Sí,— contestó la joven con acento entrecortado.
—Me engañas, Sofía.
—¡Oh! no.
—¿Te has asustado? ¡Cuanto tarda el doctor!
—No es nada. Os alarmais sin motivo.
—Tomarás algo para reponerte del susto.
El conde agitó una campanilla y dió ordenes al criado que se presentó, volviendo enseguida al lado de su hija. Sentóse, tomó sus manos en las suyas y fijó en ella su mirada con inefable cariño.
—¿Aún lloras? ¡Dios mío! ¿Qué tienes?
—Temo,—dijo Margarita,—ser yo la causa de su llanto.
Al oir la voz de la viuda, el conde levantó la cabeza vivamente y miróla como diciendo:
—¡Aun estás aquí!
—Margarita no comprendió lo que significaba aquel movimiento, y continuó:
—Lo que la he dicho del herido la ha afectado.
—¿Es eso, Sofia? ¿Tan grave está ese hombre?
—A decir verdad, no lo sé. Puede estarlo, pero también es fácil que sea insignificante la herida, si es que realmente esté herido; porque lo cierto es que ignoro si está enfermo; y si lo está, acaso su enfermedad no merezca tal nombre, sino el de una sencilla indisposición.
—¡Y esa narración te ha impresionado tanto!—exclamó el conde sonriendo.
La fisonomía de Sofía había cambiado por completo. Ya no lloraba: en sus ojos se reflejaban la esperanza y la sonrisa en sus labios.
—Eso no vale la pena. Sin duda alguna,—continuó su padre,—Margarita habrá exagerado, como tiene por costumbre, y habrá convertido en moribundo al que acaso esté sano. Otra vez pon atención en lo que digas, — añadió dirigiéndose á la viuda.—Ya ves de lo que eres causa.
Había tal acento de severidad en las palabras del conde, que Margarita quedóse como anonadada.
—Yo… creí...
—Lo de siempre. Sé que tienes un defecto incurable, y esta vez la víctima ha sido mi pobre Sofía.
—¡Señor conde!...
La viuda dejó caer los brazos, abrió las manos, y las monedas que le habían dado rodaron por el suelo.
—Señor,—dijo Sofía,—no la riñais. Está asustada. Margarita, ¿decíais que el hombre aquel—Sofía pronunció con cierta dificultad estas últimas palabras—acaso esté completamente bueno...?
—Tal vez, pero...
—El resultado final,—repuso el conde.—será que no hay tal herido ni enfermo, y más vale que sea asi. Recoge las monedas y déjanos.
—Señor conde..., yo doy las gracias á su señoría, pero no puedo aceptar esas monedas, porque como he sido la causa de todo...
—Recoge esas monedas, repito. Te las doy.
La viuda se inclinó, reunió otra vez el dinero en su mano, hizo una profunda reverencia y dijo:
—Me alegraré que la señorita se alivie.
—Gracias, Margarita,—contestó con dulzura Sofía. — No es nada. ¡Quiera Dios que pueda decir otro tanto el enfermo!
Esta exclamación se escapó, impregnada de tristeza, de los labios de Sofía.
En aquel momento un criado anunció al doctor.
El conde salió á su encuentro. La joven, que durante la conversación había estado fijando contínuamente, y como á escondidas, su mirada en la ventana de la casa de Pedro, clavó de nuevo en ella sus ojos.
—¡El doctor me lo dirá todo!—pensó.
Margarita salió de la habitación al mismo tiempo que entraba en ella un hombre de unos treinta años. Era el médico.
__________
CAPÍTULO IV.
Síntomas de odio
I
El doctor no ofrecía semejanza alguna con los tipos que se acostumbra presentar en novelas y comedias. Era joven, de frente ancha y despejada, de la cual arrancaba un abundante pelo castaño y rizado. Había en ella algunas arrugas que el estudio había anticipado y que contribuían á dar á su fisonomía un simpático aspecto de gravedad. Sus ojos azules tenían poca viveza, y por el movimiento de concentración que en ciertos momentos daba á sus párpados, se conocía que su vista estaba algo debilitada, á consecuencia, sin duda, de haber pasado muchas horas en vela, fija la mirada en los libros. La nariz era aguileña, los labios finos y animados siempre por la sonrisa, como si con ella acostumbrase desvanecer los temores del enfermo. Vestía con severidad y sencillez. Era de regular estatura y su figura revelaba distinción, predisponiendo favorablemente á los que le veían por vez primera.
II.
El conde le salió al encuentro.
—Señor doctor,—exclamó,—doy gracias á Dios de que os hayais hallado en el pueblo.
—Ha sido casual, señor conde. La enferma,—dijo saludando con una inclinación de cabeza á Sofía,—no tiene necesidad apremiante de mis auxilios, y aun me parece,—añadió sonriendo,—que podría pasarse sin ellos.
El padre acercó una silla al doctor, quien se sentó al lado de la joven.
—Lo dicho,—prosiguió después de haberle tomado el pulso:—un síncope sin importancia, pero que ha bastado para alarmar al señor conde.
—Es cierto,—contestó Sofía con su voz dulce;—y según parece, la alarma ha sido grande, pues Margarita...
—¡Ah! ¡Margarita!—interrumpió el doctor.—Como de costumbre, habrá cometido alguna barbaridad. Hubiera debido adivinar su intervención.
—No la acuseis, porque, si acaso, lo ha hecho animada del mejor deseo.
—No lo niego,—dijo el conde;—pero el susto que me han dado ha sido grande.
—¿Y eso?—preguntó el doctor, que estaba curando la pequeña herida que Sofía tenía en la cabeza.
—Acababa de levantarme cuando oigo gritos, voces y el ruído producido por muchos hombres que subían la escalera corriendo, mientras otros atravesaban el jardín. Salgo azorado, temiendo una desgracia, y apenas tuve tiempo de abrir la puerta, cuando se presentaron varios de mis criados. Al ver sus caras, comprendí en seguida que había pasado algo grave. ¿Que ocurre? les pregunté. Hablad.
Los criados se miraron; nadie se atrevía contestar á la pregunta.
—¿Qué ocurre?—exclamé de nuevo.
—Señor conde...—dijo uno de ellos;—la señorita...
—¡Mi hija! ¡Por Dios!... Explicaos.
—Pues bien; la señorita... ha caido...
El criado se detuvo.
—¡Habla!—balbuceé, sintiendo una opresión terrible. —Ha caido al jardín desde la ventana de su cuarto.
Al oir estas palabras, lancéme á la escalera. En un momento, y sin saber como, me encontré en el jardín, en donde se hallaban ya los otros criados.
—¿Dónde está mi hija?—grité;—¡mi hija!
—No se la encuentra,—contestó el jardinero.
No esperaba esta respuesta, que me dejó clavado en el sitio donde me encontraba. Mil ideas se agolparon á mi imaginación, todas á cual más horribles. En esto apareció Margarita en la ventana, y por ella supimos que Sofía estaba en su cuarto.
—Pues yo sé más,—dijo el doctor.
Estas palabras, tan sencillas, produjeron una viva impresión en Sofía, que miró al doctor como si pretendiese adivinar lo que iba á decir. El médico no observó este movimiento.
—Al entrar he encontrado á Margarita y á varios de los criados disputando. Margarita sostenía que lo que ella dijo fué que la señorita había caido estando en la ventana, pero no al jardín, y que tenía la culpa del alboroto el que había entendido mal sus palabras. Puedo aseguraros,—prosiguió el doctor,—que no son vuestros criados los únicos que han comprendido mal las palabras de la viuda, pues en el pueblo ya se exageraba en gran manera lo sucedido á la condesita, que afortunadamente no es nada.
—Gracias, doctor.
—Ya veis,—dijo Sofía, pero con cierto embarazo que revelaba el doble objeto que tenían sus palabras,—cómo abundan los enfermos, mejor dicho, las... desgracias, aunque lo que á mí me ha sucedido no merece tal nombre; pero el otro enfermo...
—¡Ah! ¿Os referís al herido?—preguntó el doctor.
—¿Conque, está herido?—exclamó Sofía sin poder dominarse.
—Sí.
—¿Es grave la herida?
La joven pronunció estas palabras con dificultad.
—No; pero le obligará á permanecer en el pueblo algunos días, mejor dicho, algunas semanas.
—¿Cómo ha sido herido?—preguntó el padre de Sofía.
—Señor conde, ¿olvidais cual es la época que atravesamos? ¿Olvidais que el genio de la guerra, si es que la guerra tiene genio, lleva el luto y la desolación á todas partes?
—¡Cómo!—exclamó el conde,—¿un campesino herido? No sabía que tuviésemos tan cerca los ejércitos.
—No es campesino.
—¿Es soldado?
—Coronel.
—¿Alemán?
—Compatriota vuestro: francés.
—Señor doctor,—contestó el conde secamente,—los hombres que han deshonrado á mi patria, no son mis compatriotas.
—¡Padre mio!—dijo Sofía,—yo nunca podré olvidar que habeis nacido en Francia, que en Francia nació mi pobre madre, que en Francia nací yo.
—Tampoco lo olvido; pero reniego de los que la han deshonrado, de los que han levantado la guillotina, de los que han hecho del patíbulo un espectáculo público, de los que han tenido necesidad de abrir arroyos para que la plaza de la Greve no se convirtiese en un lago de sangre, sangre noble, sangre de mártires, sangre de hombres á quienes, no pudiendo igualar, han asesinado, porque sus cualidades, sus virtudes les daban envidia y eran una viviente reprobación para los miserables, para los bandidos que se han apoderado de la Francia, cubriéndola de cieno y sangre. ¡Reniego de mi patria!
—La patria,—dijo Sofía,—es la concentración de los sueños, de las glorias, de los recuerdos, de las esperanzas.
—¡Esto es la patria!—exclamó el doctor.—Es preciso, señor conde,—añadió,—comprender la idea de la patria, saber apreciarla: comprendiéndola, apreciándola, se ama á la patria á pesar de todo.
¡La patria! He aquí una santa palabra que hace latir todos los corazones. El desterrado, el que se ve obligado á comer el pan de la emigración, pan amargo, por más que el bienestar y las comodidades materiales nos rodeen, porque nos falta el bienestar moral; siente ensancharse su corazón y agolparse las lágrimas á los ojos al oir el nombre de patria, palabra que produce en nosotros la impresión que tan bien descubrió Ossián, el bardo escocés: el nombre de la patria, para el que suspira lejos de ella, es á la vez triste y agradable al alma como la memoria de las alegrías pasadas.
Sí señor conde, triste y agradable al alma. Triste, porque recordamos la dicha perdida; agradable, por que su recuerdo es rocío del alma.
—¿Qué es para vos la patria, doctor?—preguntó el conde fijando su mirada en la severa fisonomía del joven.
—¡Me hace esta pregunta quien vive lejos de ella!
Señor conde, no sabeis cuáles son los objetos de vuestro amor, de vuestros sueños, de vuestros deseos, y es porque terribles acontecimientos han dejado en vuestro corazón un gran fondo de odio, odio que á cada instante sube al entendimiento ofuscándolo.
¡Cuántas veces, apoyado en la ventana de este palacio, habreis contemplado con placer la aldea que se posa á sus plantas como deseosa de guarnecerse á su sombra la poética campiña que á vuestros ojos se extiende; y poco á poco, sin que os dieseis cuenta de que os apartabais de la realidad para lanzar vuestra imaginación á las regiones de los sueños, vuestros ojos han mirado sin ver, se han fijado en el horizonte, en el espacio, en la inmensidad, y en ella han aparecido masas, luz y sombra, que no eran la luz, la sombra ni los objetos que teníais á la vista!
Las masas, confusas al principio, se iban delineando, y aparecía el palacio donde abristeis los ojos á la vida, los árboles á cuya sombra os cobijabais, las calles del jardín por donde corríais; y todos esos lugares evocaban un dulce recuerdo de la infancia.
Más lejos veiais destacarse en el horizonte la aguja del modesto campanario de la aldea y os parecía que, á través del espacio, hería vuestros oidos un sonido que solo vos percibíais. Era el alegre repique de la única campana de la aldea, que, con voz de júbilo anunciaba el nacimiento de vuestra hija.
Vuestra mirada, siempre vaga, veía, sin mirar, lo que vuestra imaginación quería; y el cementerio aparecía pegado á la iglesia, con su suelo tapizado de musgo y flores, sombreado por los cipreses y guardado por el signo de la redención. En él descansan séres queridos; cada tumba tiene para vos un recuerdo, como lo tiene cada árbol, cada casa de la aldea.
Esos recuerdos que hacen querido á nuestro corazón el terruño, la piedra, el árbol, la casa; son el imán que atrae nuestras almas; en ellos está el origen del amor á la patria.
—¡Eso es poesía!—dijo con desdén el conde.
—¡Es la patria!—exclamó Sofía.
—¿Cómo podeis olvidar los lugares que han visto nacer á vuestros hijos, que guardan los restos de vuestros antepasados?
—Porque la patria ha sido profanada. Como en otro tiempo sobre el corroido imperio romano. se han lanzado sobre ella hordas de salvajes, con la sola diferencia que no han venido del Norte, porque, para mayor baldón, la patria los ha engendrado. Y esos asesinos la han cubierto de cieno y sangre; y entre esa sangre noble y generosa, hay la de mi hermano. No quiero una patria deshonrada.
—Yo no puedo olvidarla,—dijo Sofía.
—Comprendo que no se olvide cuando recuerda el nombre de una persona indigna como...
El doctor volvió la cabeza vivamente hacia la joven, á la que tomaba el pulso, si bien en aquel entonces tuviese los ojos fijos en el conde. Las pulsaciones habían experimentado un brusco cambio, y la palidez de Sofía había aumentado.
El médico miró al padre para imponerle silencio, pues comprendió que sus palabras herían á Sofía en lo más hondo de sus sentimientos.
El conde mordióse los labios y tomó la mano de su hija.
—¿Como estás?—le preguntó, procurando dar la mayor dulzura posible al tono de su voz.
—Bien,—contestó con tristeza.
Una lágrima brilló en sus ojos. El padre vió aquella lágrima.
—¡Aún le ama!—se dijo.
Estas palabras que resonaron en el interior de su pecho, rebosaban amargura, odio.
—Señor conde,—añadió el doctor,—Sofía tiene necesidad de descanso para reponerse de las emociones que ha sufrido. Hoy mismo, mi bella enferma estará completamente buena. Con vuestro permiso.
—¡Vais á visitar al enfermo?
—Sí. He prometido á Pedro que antes de salir de la aldea vería de nuevo al coronel Hachefort, que así se llama el herido.
La joven se estremeció al comprender que el doctor iba á pronunciar el nombre del coronel; pero una vez lo hubo pronunciado, pintóse una gran sorpresa en su rostro.
—¡Hachefort!—pensó.—¡Entonces no es él! ¿Habré sido juguete de una alucinación?
El doctor despidióse del conde, pero antes de salir de la casa dijo:
—Sois padre. No olvideis que una naturaleza delicada como la de vuestra hija es muy sensible á las emociones, y que éstas destruyen la vida.
—Gracias,—murmuró el conde.
Siguió con la mirada al médico, y una vez éste hubo desaparecido, su cabeza se inclinó sobre el pecho como doblada por el peso de alguna idea desagradable. ¡Permaneció breves segundos en esta posición; salió de su ensimismamiento, y se dirigió de nuevo á la habitación de su hija murmurando:
—¡Ese hombre! ¡Ese miserable, cuyo recuerdo no puede arrancar de su corazón!
__________
CAPÍTULO V.
El coronel
I.
El doctor bajó pensativo la escalera. Había comprendido lo que el conde solo había indicado, esto es, que unos amores contrariados turbaban la dicha de aquella familia, torturaban el corazón de la hija y robaban la tranquilidad al padre.
El joven médico había comprendido también que la oposición del conde tenía por base un odio exacerbado, porque el calor conque se expresaba, el apasionado rencor que revelaban todas sus frases, y hasta su acento acerado, vibrante en aquel período de la conversación cran indicio de que cuando ciertos recuerdos, ciertas ideas acudían en tropel á su mente, el vértigo se apoderaba de él.
Bueno y sensible el doctor, sufría cuando los demás sufrían. Su permanencia á la cabecera del enfermo, la atmósfera de dolor y lágrimas que por su profesión se veía obligado á respirar, en vez de embotar sus sentimientos, había aumentado la sensibilidad de su alma.
II.
Embebido en sus reflexiones, atravesaba el parque, cuando le sacó de su abstracción una conversación muy animada. Levantó la cabeza y vió á Margarita rodeada del jardinero y criados de la casa, á quienes contaba lo que había visto aquella madrugada. Margarita tenía necesidad de hablar, de contar á todo el mundo lo que había visto y lo que había creido ver, siendo siempre más lo segundo que lo primero.
El doctor continuó su camino y salió de la casa. Á los pocos pasos le detuvo un grupo á cuyo frente estaba el labriego que había interrogado á Margarita cuando ésta corría desalada para auxiliar á la joven.
Al ver al médico se apresuraron á rodearle y en él se fijaron todas las miradas. El doctor se detuvo comprendiendo lo que aquello significaba. El conde y su hija, aunque extranjeros, eran muy queridos, y los aldeanos deseaban tener noticia de Sofía.
—¿Ha muerto?—fué la primera pregunta que se escapó á la vez de todos los labios.
—¿Quién?—dijo el doctor sorprendido.
—La señorita.
—No, á Dios gracias.
—¿Está grave?
—Tampoco. Todo se ha reducido á un desmayo sin consecuencias.
Un ¡Ah! que revelaba la satisfacción con que oian la noticia, fué la contestación que recibió el médico.
—Pues entonces,—exclamó el labriego,— ¿qué me ha dicho Margarita?
—Oirías mal.
—Y es el caso que la noticia ha circulado por el pueblo, y en breve la casa del señor conde estará invadida, porque todos se han puesto en movimiento al decirse que la señorita había fallecido. Volvamos á la aldea á anunciar la buena noticia.
III.
Los aldeanos retrocedieron y el doctor siguió su misma dirección. En aquel momento llegó Pedro, pálido y agitado. Al ver al doctor, se dirigió vivamente á su encuentro.
—¡En nombre del cielo,—exclamó,—venid sin pérdida de momento!
—¿Qué ocurre?
—El herido está delirando.
—¡Delirando!—exclamó el médico.—¿Qué ha ocurrido, Pedro, durante mi ausencia?
—Lo ignoro, señor doctor. Al visitarle por primera vez, le habeis encontrado algo agitado.
—Pero sin síntomas que hiciesen temer una recrudescencia.
—Á pesar de eso, señor doctor vereis como ha empeorado en pocos momentos el estado del coronel Roquebert.
—¿Del coronel?...
—Sí,—contestó Pedro.
—¿Su nombre?—preguntó el médico.
—Roquebert.
—Entendámonos, Pedro,—dijo el doctor:—¿de quién hablais?
—De él.
—Pero, ¿quién es él?
—¡El herido!—exclamó el aldeano lleno de sorpresa.
—¿El herido á quien he visitado en vuestra casa?
—Sí.
—¿Coronel del ejército francés?
—Sí, señor doctor,—contestó Pedro á quien admiraban las anteriores preguntas.
—Pues no se llama Roquebert, sino Hachefort. Confundís su nombre, Pedro.
—¿Que se llama Hachefort? ¿Quién os lo ha dicho?
—Él mismo.
Era natural que Pedro replicase, pero el aldeano guardó silencio.
En aquel momento llegaron á la casa y se dirigieron al cuarto que ocupaba el enfermo.
IV.
Simón estaba al lado de la cama, pegado á ella, inmóvil, fija la mirada en el rostro del herido, contemplándole con el interés supremo que inspiran en semejantes momentos las personas que nos son más queridas.
Todos los de la casa demostraban una gran solicitud, pero se conocía que estaban aturrullados, sin saber que hacerse y aguardando al médico con la ansiedad con que es esperado el que puede dar la solución de un problema difícil ó poner término á un sufrimiento.
La presencia del doctor fué saludada con un movimiento general que indicaba la impaciencia de todos. El médico hizo una seña á Simón para que le dejase libre el puesto y se acercó al enfermo.
El coronel estaba tendido en la cama, cuidadosamente arropado, procurando María y Simón que no se desabrigase en las convulsiones de su delirio. Su respiración era fatigosa, su hálito de fuego. Sus ojos, inyectados en sangre, miraban sin ver, y un sudor abundante bañaba su rostro.
El doctor tomóle el pulso. Los latidos eran violentos y rápidos. Después puso la mano en la frente del herido, que ardía.
El joven médico volvió á tomarle el pulso, manteniendo clavada la mirada en el coronel para estudiar los síntomas de la enfermedad.
El herido hasta entonces había permanecido silencioso, pero de pronto sus labios se agitaron, de ellos salió al principio un murmullo, luego palabras incoherentes, y después un nombre.
—¡Sofía!—gritó,—¡Sofía!
Hizo un movimiento para incorporarse en la cama. El doctor le contuvo. Simón acudió en su auxilio, y los ojos del pobre soldado se humedecieron.
El médico continuó observando. Al nombre de Sofía, Pedro y María volvieron instintivamente la cabeza, y su mirada atravesó los vidrios de la ventana para fijarse en el edificio habitado por el conde y su hija.
—¡Sofía!—repitió el enfermo.
—¿Hace mucho tiempo que es presa del delirio?— preguntó el joven doctor.
—Hace quince minutos.
Otro grito del coronel interrumpió la conversación.
—¡Soy su esposo!—exclamó.
—El delirio continúa,—dijo el médico.—Pedro, id por el botiquín que está en la habitación contigua. Antonio y vos,—prosiguió dirigiéndose al soldado,—procurad que el enfermo esté arropado. María venid.
María siguió al doctor al extremo opuesto del cuarto. — María,—le preguntó en voz baja—¿qué ha ocurrido?
La mujer miró al médico y luego bajó los ojos como si la pregunta no tuviese para ella fácil contestación.
—María,—prosiguió el doctor:—el estado en que le encuentro es inexplicable. No puede haberlo producido su herida. Aquí hay otra causa; una fuerte conmoción moral. Tened en cuenta que las explicaciones que se dan al médico son la luz que le guían en la curación que emprende, y que según sean exactas ó falsas, pueden contribuir á que el enfermo cure ó sucumba. El médico debe ser un sacerdote que ve y oye, pero con obligación de olvidar, al salir de la casa del enfermo cuanto ha visto y oido. Hablad.
—Señor doctor,—dijo María, — poco después de haber vos salido, el pueblo se ha puesto en movimiento.
—Adelante.
—Todos gritaban, y sus exclamaciones, así como las palabras que se pronunciaban, llegaban distintamente á oidos del enfermo.
—¿Qué decían?
—Que la señorita Sofía había muerto. No sé como ha circulado esa noticia por el pueblo.
—Completamente falsa, á Dios gracias. ¿Y el herido?...
—Pedro estaba fuera, y al lado del señor coronel no había más que mi hijo Antonio. Yo estaba en la cocina calentando agua y preparando caldo para el enfermo, que vos me ordenasteis le diese, y Simón entraba en aquel momento con objeto de pedirme una taza de tila para el coronel. Mientras estaba disponiéndola, oimos gritar á Antonio:
—¡Madre! ¡Simón! ¡venid! ¡venid!
La taza se me cayó de las manos y eché á correr seguida del soldado, mejor dicho, detrás de él, porque al oir los gritos de mi hijo, Simón de un salto atravesó la cocina, y bastóle otro para penetrar en la habitación donde estaban el coronel y Antonio.
Mi hijo nos enseñó el herido sin acertar á pronunciar palabra. El coronel estaba recostado en el sillón, perdido el conocimiento, pálido, los ojos en blanco: era tan cadavérico su aspecto, que creímos había muerto. Simón le abrazó rompiendo en sollozos. Antonio lloraba; y yo,—continuó María, llevándose la punta del delantal á los ojos,—no pude contener las lágrimas. Todos queremos mucho al señor Roquebert, por más que ahora su nación esté en guerra con la nuestra, si bien no sabemos por qué se matan; y le queremos tanto, porque es tan bueno como desgraciado. ¡Ah! Si supieseis, señor doctor...
María se detuvo, recordando, quizás, que iba demasiado lejos en sus explicaciones, pues entraba en pormenores que descubrían secretos de familia, pormenores que no eran necesarios para ilustrar al médico. El doctor comprendió lo que significaba la interrupción de María y no mostró empeño por sorprender aquellos secretos.
—Se confirma,—dijo,—lo que había creido. El estado del enfermo es debido á una conmoción moral. ¿Cuándo empezó el delirio?
—Poco después de haber recobrado el conocimiento. Al volver á la vida, nos miró sin ver, sin tener fuerzas para levantar la cabeza. Inmediatamente le entró la calentura y empezó á delirar. Pedro llegó en aquel instante y volvió á salir corriendo en busca vuestra, señor doctor.
—Está bien.
El médico se dirigió de nuevo al lado del enfermo. Pedro entró con el botiquín.
La respiración del enfermo seguía siendo fatigosa, y su hálito de fuego. El doctor abrió el botiquín, preparó una medicina y con una cucharita se la introdujo con mucho tiento en la boca, quedándose en observación.
Habían transcurrido algunos segundos cuando se reprodujo el delirio.
—¡Sois unos asesinos!—gritó.—Vosotros habeis convertido la guillotina en una necesidad pública... ¡Ved su cabeza ensangrentada, ved su sangre... salpica vuestra frente!... ¡La sangre de la víctima no puede mezclarse con la del verdugo!... ¡En mi raza no hay bandidos!...
El coronel calló, pero sus labios continuaron agitándose por algunos momentos, saliendo de ellos débiles quejidos.
El doctor seguía observando. Simón estaba consternado. La mirada del soldado fijóse en la imagen del Redentor que había á la cabecera de la cama; quitóse la gorra de cuartel y rezó sin apartar la vista del Crucifijo.
María y Antonio tenían la cabeza inclinada, abrumada por la tristeza. Pedro permanecía al lado del doctor sosteniendo el botiquín.
V.
El silencio que reinaba en aquel cuarto era tan completo, que no se percibía otro ruído que el de la respiración del enfermo.
Los labios del coronel volvieron á agitarse.
—¡Pobre ángel!...—dijo. — ¡No puedo verte, abrazarte, besar tu frente!... ¡Te han arrebatado á mi cariño!... ¡No sabes quiénes son tus padres!. . ¡Tu madre sufre y llora!...
El herido sollozó y brotaron algunas lágrimas de sus ojos.
El doctor acercó de nuevo la cucharita llena de medicina á los labios del coronel y le hizo tomar la pócima.
La respiración empezó á ser menos fatigosa.
—Los síntomas son favorables,—dijo el doctor,— y en breve recobrará el conocimiento. Puedo pasar la noche aquí, porque en el pueblo no tengo enfermos. ¿Tendreis un catre para mí, Pedro?
—Nuestra cama, señor doctor.
—No tanto. Dormiré en la habitación contigua á ésta. Vos, Simón, os quedareis al lado del enfermo.
—¡Con mucho gusto!
—Nosotros podemos salir del cuarto. No conviene la aglomeración de gente en las habitaciones donde hay enfermos.
El doctor preparó nueva medicina en una botella, y dándola á Simón, le dijo:
—Cada quince minutos le hareis tomar una cucharadita. Yo entraré con mucha frecuencia; pero, por si acaso, me pasais aviso en cuanto noteis que el enfermo recobra el conocimiento.
—Está bien, señor doctor; podeis retiraros tranquilo.
El médico salió de la habitación acompañado de la familia de Pedro. Una vez estuvieron fuera, el doctor les preguntó:
—¿Habeis dicho á alguien cual era el estado del coronel?
—No,—contestó Pedro.
—Yo tampoco,—dijo María.
—Á nadie he visto, y por lo tanto con nadie he hablado,—añadió Pedro.
—Está bien. Debeis procurar, y os lo encargo con mucha eficacia, que nadie lo sepa. Si alguien pregunta por el herido, contestad que sigue bien, que dentro de unos cuantos días podrá salir á la calle completamente curado.
Pedro pareció comprender el objeto que tenía el doctor al dar tales instrucciones, pero no por eso su rostro dejaba de demostrar cierta sorpresa.