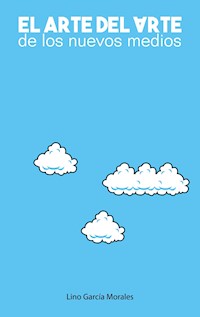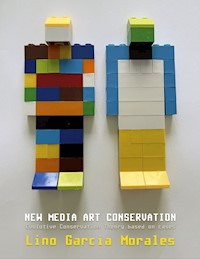Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Roma es una joven fotógrafa con toda una vida por delante prometida, postergada y negada por un estado ciego, sordo y mudo. Una gramola en un bar decadente escupe una canción que le arrastrará en una travesía sin planos, mapas o señales donde conocerá el verdadera significado del miedo a perder su amor, cuando creía que ya lo ha perdido todo. Esta es una novela, que habla de novelas, en tiempos de pandemia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A Hugo, Héctor y Viki, a mi amiga Yailyn, a todos los escritores repudiados, condenados y deportados por ejercer su deber de ponerse al servicio de la verdad y de la libertad, por negarse a mentir y resistir a la opresión.
La libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresía.
Dondequiera que hay libertad, hay la misma dicha. Y no quiero ver a mi patria; ¡no! víctima de capataces. La prefiero esclava de los demás a verla esclava de sus hijos…
El respeto a la libertad y al pensamiento ajenos, aun del ente más infeliz, es mi fanatismo: si muero, o me matan, será por eso.
Quien esconde por miedo su opinión, y como un crimen la oculta en el fondo del pecho, y con su ocultación favorece a los tiranos, es tan cobarde como el que en lo recio del combate vuelve grupas y abandona la lanza al enemigo.
Si la verdad falta a su voz, la palabra, como un vano cohete, caerá apagada a tierra, en el silencio de la noche.
Sin aire, la tierra muere. Sin libertad, como sin aire propio y esencial, nada vive.
Me parece que me matan un hijo cada vez que privan a un hombre del derecho de pensar.
José Martí
Indice
Retrato de la calma
Yo ya estaré lejos
Roma
Ciego, sordo, mudo
Rojo, blanco y negro
Juicio, desdén y muerte
Victoria
La fe afila
La soledad es gris
Ni barcos, ni aviones, ni personas
La última vez
Río
Noche y día
El juego
Memento Mori
El Castillo
Imágenes del fin del mundo
Silencio
Prostitución de la República de Cuba
Volvería a cavar
La liberación del amor
Es tarde, pero no demasiado tarde
Epitafio
Bésame mucho
Bésame
Bésame mucho
Como si fuera esta noche
La última vez
Bésame
Bésame mucho
Que tengo miedo a perderte
Perderte después
Quiero tenerte muy cerca
Mirarme en tus ojos
Verte junto a mí
Piensa que tal vez mañana
Ya estaré lejos
Muy lejos de aquí
Retrato de la calma
Laurie Anderson escribió para la Rolling Stone:
Nunca he visto una expresión tan llena de asombro como la de Lou al morir. Sus manos hacían la forma de flujo de agua del tai chi. Sus ojos estaban muy abiertos. Tenía en mis brazos a la persona que más quería en el mundo y le hablaba mientras moría. Su corazón se detuvo. No tenía miedo. Había conseguido caminar con él hasta el fin del mundo. La vida –tan hermosa, dolorosa y deslumbrante– no puede ser mejor que eso. ¿Y la muerte? Creo que el propósito de la muerte es la liberación del amor.
Lo escribió como si Lou, la persona que más quería en el mundo, no se llevara consigo al amor, como si no lo matara, como un desafío porque, si la muerte libera al amor, no es posible morir de amor. La ciencia afirma lo contrario, pero nadie sabe mejor que Laurie de su amor por Lou y la ciencia poco sabe del alma y de Laurie y de Lou. Laurie confesó, cincuenta días después de su perdida, que, en ese tiempo, había aprendido más que en toda su vida; que pudo ver las cosas como si fuera por primera vez, pero todas juntas; que era como si el mundo se hubiera abierto de pronto y todo estuviera iluminado y transparente y sintió que era feliz. Estaba segura de que le llevaría el resto de su vida entenderlo, pero su felicidad era más grande que lo imaginable.
Lou sabía escapar; según Laurie, Lou aprendió cómo no ser “Lou Reed”. Para Lou, “Lou Reed” era como una chamarra que se podía poner y quitar sin aspavientos. Lou podía penetrar en los demás, como quien se zambulle en una pecera para ver el mundo a través de sus cristales y salir y secarse y escribir a través del espejo. Lou fue el amor de su vida, sin duda alguna; ni para él, ni para ella. Cuando Lou murió, esa parte de él en ella, esa parte de ella en él se liberó y Laurie fue inmensamente feliz, aunque “Lou Reed” se quedara. Laurie tenía razón, siempre le dijo que los árboles bailaban y Lou pudo ver que bailaban.
Laurie compuso una canción de amor para Lou llamada Flow: un violín lento bailando con otro durante un par de minutos. Una música que solo ellos podían entender, aunque electrizaran a Roma a través de sus auriculares, aunque sacudieran sus entrañas, aunque no pudiera explicarlo. Hay humedad, una especie de anuncio silencioso y natural que avisa que va a llover. El aire suave le despeina con ternura mientras el mármol frío de la tumba que tiene debajo enfría sus nalgas; el mármol de las tumbas siempre está frío, aunque haya sol; siempre provoca esa sensación. Se levanta y camina por esas calles negras, cubiertas de sepulturas rosas. Roma quiere retratar la calma; no la tristeza, sino la paz que reina en los cementerios; algo sumamente complejo de lo que pocos entienden. La calma tiene su geometría, sus leyes, sus fuerzas y sus atractores. Hay que saber buscar y encontrar y comprender. Roma no tiene prisa. Ella nunca tiene prisa porque lo que merece no se apresura. En ese país donde nació, donde le ha tocado vivir y sobrevivir, la prisa para no llegar a ninguna parte es parte del juego perverso de la necedad y ella ama la vida, lo bello, lo excitante, lo que merece la pena, lo que es imposible disfrutar con urgencia. Ella quiere a Laurie, aunque no sea la persona a la que más quiera del mundo, ni sepa nadar en peceras, ni escribir a través del espejo. Roma sabe que lo único que da sentido a la vida es el amor y camina sola, entre tanta soledad, como un perro que sigue su camino para regresar a su casa desde ninguna parte.
Roma sabe que debe esperar, que debe mirar, no de cualquier forma, sino de esa única forma de quien encuentra y entiende. «Aquí estás», piensa y se coloca mentalmente, pero una figura humana rompe todo el equilibrio. Un niño corre tras otro; detrás se acerca una ruidosa comitiva que Roma no ha alcanzado a escuchar en su concentración. Los primeros portan un ataúd sobre los hombros. El peso va repartido y estable; apenas se mueve. El resto carga un dolor insoportable que expresa con gritos, desvanecimientos y sacudidas. Nada está iluminado y transparente. El cielo está cargado y oscuro, de un tono morado sobresaturado de negro. Roma oculta sus auriculares en un bolsillo. Lo hace por inercia y por respeto; no tanto por el que se va, sino por los que se quedan. La masa la rodea y ella queda atrapada, como una más de aquel grupo doliente, como un eslabón de la heterogénea comitiva. No es capaz de moverse, de pedir permiso a un pie para mover el otro, con algún sentido de continuidad. No es capaz de correr, ni de arrastrase como una serpiente por entre las piernas de aquel batallón. No es capaz de moverse en el espacio, solo el tiempo le traslada a algún lugar que le es ajeno e inhóspito y aguarda, como quien aguanta la respiración bajo el agua, como si su improvisada agnea le hiciera desaparecer.
Ha pasado una hora, aunque quizá para el resto de los mortales pareciese menos. Todo transcurre sin movimiento en ese lapso interminable hasta que, por fin, es liberado. La comitiva inicia su camino inverso, aunque no de manera irreversible; no como una película cuando se proyecta desde el final hacia el principio. Regresa como se regresa de cualquier lugar, algo igual, algo diferente. Incluso Roma, sin moverse, nota el cambio. Su mente ha estado ocupada reflexionando en ese amor inmenso de Laurie. Cree entenderla. Cree ser ella por un momento, aunque no tuviese un Lou que le liberase. Ella también cree que los árboles bailan.
–Le acompaño en el sentimiento –susurra un hombre bajando la vista al suelo. Roma no se ha librado de sus gafas oscuras; desde su oscuridad se ve mejor. Es evidente que aquel hombre le confunde, pero cómo va a explicarle que es una intrusa, una entrometida en un asunto tan serio como es la muerte, el último adiós al que se va. No puede abrir la boca, sigue allí, erguida como un árbol demasiado alto por error, frágil. Sigue allí de pie, con sus nalgas húmedas y frías, mientras gran parte de aquel conjunto extraño continúa con su rito equivocado de pésame. Lo siento de verdad, era como un hermano. Que Dios lo bendiga y le de paz. ¿Cómo explicarles su ateísmo? No existen palabras para describir lo mucho que lamento su pérdida. Que en paz descanse. Estoy a disposición de su familia; hoy y siempre. ¿Cómo explicarles que es una simple desconocida?, que no es uno de los suyos. Se podrá haber escapado de nuestra vista, pero jamás de nuestros corazones. ¿Cómo explicarles que no le ponía rostro, ni cuerpo, ni recuerdos? Hoy y siempre, que los recuerdos de amor le traigan paz, consuelo y fuerza. Aquellos que amamos no se van jamás, caminan junto a nosotros día a día. ¿Cómo explicarles que siente miedo?
Finalmente, la comitiva pasa y el aire despeja el lugar y Roma puede sentir que la sangre vuelve a fluir por sus entrañas. Sabe que sigue viva, a pesar de que no tenga recuerdo de amor que le traiga nada; a pesar de que siempre, aunque esté acompañada, camina sola. Cuando todo se va, cuando vuelve la calma, eso que ella quiere retratar, por lo que está allí, puede verla. Todo lo que antes parecía imperfecto se ha colocado en su justo lugar. Todo lo que parecía ajeno, se ha tornado cercano. La calma está allí, con sus tonos de rosa. Ella solo debe apretar el obturador y capturarla.
Eran días tensos, días sin calma. Un colectivo de artistas, no reconocidos por el estado, negros en su mayoría y pobres todos, tensaban la cuerda entre el poder y el pueblo sin que nadie pudiera remediarlo, sin solución, a tumba abierta. Estos “artistas”, puestos entrecomillas por la cultura oficial, vivían y trabajaban a pocos metros de las atracciones turísticas en el centro histórico de la Habana Vieja.
Justo por allí, donde se buscaban “muchachas blancas” y de “buena apariencia” para trabajar en bares y restaurantes, en San Isidro, empezó todo; pero eso al gobierno le preocupaba menos que Luis Manuel Otero Alcántara (LMOA), supuesto líder del movimiento, fuera elegido por la revista Time entre las cien personalidades más influyentes de 2021. El artista chino Ai Weiwei, reconoció entonces a propósito del reconocimiento:
Su indiscutible lucha por la libertad de expresión y su postura intransigente contra la autocracia revelan el poder de la resistencia. Otero Alcántara es un símbolo y un líder dentro del movimiento San Isidro de Cuba, un influyente grupo de artistas e intelectuales que exigieron mayores libertades a medida que las protestas antigubernamentales se extendieron por todo el país este verano.
Aunque LMOA pasaba la mayor parte de su tiempo encarcelado, para la Time: su vida, comportamiento y expresión en su conjunto son tan poderosos que pueden resistir la degeneración estética y ética del autoritarismo. Ese proceso de degeneración parecía expandirse por cada calle, en cada boca, en los telediarios, en las colas; pero, con exactitud, se trataba más de la conciencia de ese proceso que del propio proceso, se trataba más de ver lo que siempre estuvo ahí tamizado por promesas, consignas y banderas.
Roma no salió a la calle el día 11 de julio. LMOA publicó un video en Facebook asegurando su participación y lo detuvieron ese mismo día por la tarde. Algo de su instinto de supervivencia le alertó que no saliera y no lo hizo. Ella sabe lo que es vivir en San Isidro, pero no sabe lo que es la cárcel, ni el Castillo; por eso para ella, Villa Marista no pasaba de ser un lugar no turístico. Aún no lo sabe y no quiere saberlo; aunque sospecha que nació en una cárcel donde el dólar no es verde, sino blanco. El Movimiento San Isidro fue hijo ilegítimo del infame Decreto 349, de 2018, un burdo intento de criminalizar constitucionalmente la censura; pero fue padre de muchas otras cosas y eso, el Estado, en su eterno despotismo impune, no lo podía consentir. El artista LMOA era un grano en el trasero, eso creyeron; pero no, se convirtió en un sarampión, en una rubeola, en paperas, en sarna.
La revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, se ponía de frente, en contra de los humildes, con toda la fuerza bruta disponible, con todo el poder. El primer secretario del comité central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la república, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, haciendo gala de su escasa imaginación, acusó al “imperio” de la organización desorganizada de las protestas y las redujo a “personas con insatisfacciones legítimas” y a “revolucionarios confundidos”, secundados por oportunistas, contrarrevolucionarios y mercenarios pagados por el imperio; lo de siempre. Algunos solo pedían luz y vacunas, pero el Estado atribuyó el grueso de las protestas a violentos y a “mercenarios pagados desde EE. UU.”. Y contra estos prometió “aplicar la ley” con severidad, con toda la severidad de la que fueran capaces de aplicar, sin luz y sin vacunas.
Roma no escuchó los gritos callejeros: libertad, abajo la dictadura, Díaz-Canel singao, etc. Los vio de lejos, filtrados y distorsionados. Ningún lugar virtual estuvo ajeno a esos gritos reales. Las imágenes de los humildes hartos y de los represores con palos, unos contra otros, dieron la vuelta al mundo varias veces más rápido que lo que separa la tarde de la noche.
Una parte de la población se movilizó. Alguna gente ocupada en largarse para siempre postergó su voluntad por una esperanza mayor; otra ocupada en quedarse se contagió de la fiebre que quemaba las calles. Sabían que podían perder. Sabían que no podrían ganar. Sabían que no tendrían ninguna escapatoria; si no era ese día, sería otro, le prenderían. Una isla es una isla. Una isla policial es un Castillo. La localizarían, la arrastrarían hasta el Castillo más cercano, la golpearían. La obligarían a comerse el celular, se lo restregarían por la cara. La encerrarían antes, durante y después del juicio porque no tendría ninguna posibilidad de ganar; incluso, aunque no dictaran sentencia. La culparían de tirar una piedra que no tiró, de destrozar una vidriera que no destrozó, de golpear a un agente del orden que no golpeó. Sería culpable, aunque no existiera foto, ni vídeo, con su cara, sus brazos o sus manos. La prueba será estar en el lugar de los hechos, estar flaco, tener un color y sexo parecido. Su familia quedará desesperada, pero no podrá hacer nada, absolutamente nada. No podrá pedir la libertad bajo fianza. No podrá exigir pruebas. No podrá contratar a un abogado que le defienda. No podrá presenciar el juicio. A partir de entonces se ocupará más en largarse, aunque parte de su gente quede atrás, encerrada. Mucha gente enloquecerá en prisión o delinquirá; para eso están las prisiones. Mucha gente será, por una y última vez en su vida, uno de los ocho estudiantes de medicina que la corona española fusiló un 27-N de 1871 por arrancar una flor en el cementerio y jugar con una carretilla cerca del nicho cubierto por un cristal en perfecto estado de salud donde reposaban los restos de Don Gonzalo Castañón. Será el chivo expiatorio de una larga y chapucera farsa porque el que detiene, el que enjuicia y el que ejecuta es el mismo. Siempre el mismo. “Todo estado es represor”, afirmó Lenin en su libro El Estado y la Revolución. Pero, cuando el Estado detiene, enjuicia y ejecuta inocentes de esa manera, el estado es delincuente, es el único delincuente.
Como escribió Rodolfo Walsh en su novela Operación Masacre: Esa, pues, es la mancha imborrable que salpica por igual a un gobierno, a una justicia y a un ejército.
Una parte de Roma se movilizó, otra parte se atrincheró y ganó la última. No fue algo a medias entre la inmovilidad y la desidia, la apatía y la inacción. Fue miedo. Miedo, puro y duro. Einstein pidió a Roosevelt bombas atómicas para el mundo democrático e «intelectual socialista no marxista». Einstein conocía a Mozart como si fuera Mozart, sentía la música y la comprendía mejor de lo que la interpretaba. Einstein, el muy sensible, al que le gustaba muchísimo la música, pidió la bomba atómica por miedo. Cuentan que a Einstein el pacifista, contrario a la bomba, le presionaron para que firmase la carta al presidente de Estados Unidos, Roosevelt, ofreciéndole la fabricación de la bomba atómica; como si eso justificase su decisión inducida por el miedo. La pidió, se construyó y Truman las hizo explotar y mató y Einstein se arrepintió toda su vida. “Me arrepiento mucho... Creo que fue una gran desgracia”, dijo. Roosevelt, a diferencia de Truman, “no la habría usado si hubiera vivido... estoy convencido”. Roma sintió miedo a la impunidad; aunque no tuviera nada que perder, aunque sintiera que ya lo había perdido todo o que nunca habría de tener nada, aunque se arrepintiera toda su muerte. Fue como si estuviera muerta y temiera estar aún más muerta, como si pudiera estar peor y esta esperanza o posibilidad, relacionada con algún posible estado de bienestar, le perturbó, le intranquilizó, le turbó. No tanto por cómo pudieran verle los otros, sino por cómo se veía a ella misma. «Quizá es la condena de todos los anónimos», pensó; la repulsa de todos aquellos que renuncian a su posibilidad de ser mártir o héroe, de ser parte de la historia.
Quizá por eso, cuando el gobierno ponía todos los recursos que no tenía, ni tendría, en detener y condenar en juicios sumarísimos y extremos carentes de la más mínima garantía, cuando todo ciudadano de a pie era sospechoso de profanación de símbolos patrios y daños materiales, “insatisfacción legítima”, “confusión”, conspiración, traición y contrarrevolución, Roma deambulaba por el cementerio en busca de calma; de calma, no de paciencia; en busca de esa muerte que una vez amó, en busca de la liberación del amor.
En la avenida principal de acceso al cementerio se encuentra el mausoleo más alto de toda la necrópolis. Un farmacéutico, de nombre Asís, vendedor de medicinas, dinamita y productos de contrabando, quemó un día su establecimiento para cobrar el seguro. El incendio abrasó a los bomberos apresados en la tienda. El escultor de la torre, como no tenía claro cómo eran los rostros de los bomberos, los esculpió duplicados. El ángel con un bombero en brazos tiene los ojos tapados; simboliza que tiene fe ciega en la justicia y apunta al cielo, la residencia final de los bomberos. Es una de las principales atracciones.
Yo ya estaré lejos
Después llovió, llovió sin parar como si de un exorcismo se tratase, llovió con rabia, con premeditación y alevosía, pero Roma no esperaba un día diferente al día de la marmota, salpicado de esos sucesos que padecen los atrapados en el tiempo, los que ya no recuerdan cómo empezó la anomalía, ni saben cómo terminarla, los condenados a romper el círculo vicioso, los que murieron una vez y recrean su muerte día a día, los que repiten por repetir, los que mueren a diario.
Siempre que llueve escampa, dice el refrán, aunque nadie puede asegurar si la lluvia es capaz de colocar en su justo lugar a todo lo que se muestra imperfecto. Nadie conoce la magnitud del diluvio; por eso todos flotan como corchos, a merced del “destino”, con la esperanza de que pase algo, algo así como lo que provoca un diluvio o una revolución industrial.
Roma se atrinchera en una esquina de 23 y 12 y espera con paciencia, sin rumbo fijo, sin plan. En tan solo unos minutos dejaría de llover. No hay suficiente agua en el cielo para ahogarlos a todos. Todo lo que pasara de más, que no es lo mismo que todo lo demás que pasara, sería un regalo, un plus, una ofrenda o un azote, un escarmiento, una mortificación.
Sin expectativas, sin perspectivas, ni contingencia, espera y escampa y camina hacia abajo, hacia el mar, hacia ninguna parte, mientras el agua comienza a elevarse en esa forma de vapor caliente que pega la ropa al cuerpo, que lo moja todo, para caer de nuevo en un día o dos o tres. El cielo rojo y negro no da tregua, la gente verde, azul, naranja, avanza con la misma torpeza y confusión de siempre, con ese comportamiento adquirido hasta conseguir lo incondicionado, lo robótico, lo mecánico e insensible.
Roma está triste por ella misma, por su cobardía, aunque también por el resto, por su valentía, porque no servirán para nada; ni la cobardía, ni la valentía, servirán para nada. Todo está predestinado, la verdad está dada, la orden de combate está dada; solo queda justificar la verdad; esa verdad que dejó de ser verdad, aunque nadie se diera cuenta, aunque nadie recuerde con exactitud desde cuándo, esa verdad construida es falsa. Roma sabe, con la precisa exactitud del dogma cincelado en su cerebro, que será en vano, que tendrá el mismo grado de inutilidad de un fusilamiento o de una muerte en combate, que no es lo mismo un chaparrón que un diluvio. Los artistas, y muchos otros que no eran artistas, exigían diálogo y el gobierno jugó a dialogar, pero jamás habría diálogo y eso, eso pertenecía a la épica del día de la marmota, al hierro de su calvario. Roma está triste y decepcionada y cansada. Morir todos los días agota. Morir a crédito seca. Es mejor correr una maratón en una cinta estática o nadar con un barco atado a los pies, o sembrar y sembrar en el asfalto y regar con palabras. Roma sabe que está muerta, aunque todos los días se proponga no morir de nuevo, aunque respire sin branquias.
Hace calor, mucho calor; a pesar del mar, a pesar de la lluvia, a pesar del aire. Hace calor y todo el paisaje urbano está teñido de tonos rojos y Roma se dispone a capturarlo, a robarlo para ella misma. Algunos le miran con asombro: ¿qué mira esa loca en el cielo?, ¿qué puede ver que no veamos los demás?, ¿acaso nos toma el pelo con ese aire de intelectual?
La gente piensa y murmura, comenta e insulta; a veces agravia como un castigo menor a esa diferencia de posición, de punto de vista; sin ser conscientes de que cada uno solo puede ver lo que sabe. Roma no lo sabe todo. Es lo único que sabe. Es consciente; de hecho, teme entender el mundo tal y como no es, porque su forma de ver no es como la de los demás. Ella es la única persona que conoce cuyo cerebro invierte los colores. Ella ve el mundo invertido; no geométricamente, sino cromáticamente. Es una enfermedad que aún no tiene nombre, que no es letal, que solo es excéntrica. No se trata de una tritanomalía, ni de una discromatopsia, ni mucho menos de daltonismo. Se trata de algo extraño que solo ella padece y conoce. Es su único don. Eso cree.
Roma se agacha, apunta y dispara; lo hace varias veces. Hoy, quizá, es su día de suerte, aunque se trate apenas de unos escasos minutos. Lo hace una y otra vez ante la mirada incrédula del resto, ¿del pueblo? ¡Es magnífico! Ella acapara todo el poder de convertir la mierda en belleza, lo superfluo en imprescindible. Su don es su salvación. Nadie lo entendería, pero ella vive en un mundo diferente en el que las cosas se han rebelado para revelar su belleza. Eso alivia su angustia y esa tristeza es tan profunda como la gripe que oprime el pecho. Eso le deja vivir, es su suero, su anestesia, su vitamina; nunca lo ha tenido claro, pero sabe que, gracias a su don, puede escapar y siente pena por el resto, por los que no pueden o por los que intentan escapar y quedan atrapados y también por los que no lo intentan y siguen atrapados, que es similar a los que consiguieron escapar y siguen atrapados. Roma también vive atrapada, es consciente, pero no veinticuatro horas, no a jornada completa. Ella es una privilegiada.
En el bar del complejo comercial todo está desierto. Nadie tiene dólares, pero allí solo se vende en dólares. La música que llora la vitrola trona a todo volumen. El barman la pone para él y para el resto del mundo. Las paredes lo saben y la dejan ir. Suena Bésame mucho, el bolero de la mexicana Consuelito Velázquez. Muchos piensan que es cubana. Muchos creen que todos los boleros son cubanos, como si la tristeza fuese patrimonio nacional. Resulta que, aunque sí, se inventó en Cuba, la música viaja sin pasaportes, ni permisos, ni decretos; se mueve entre un alma y otra, las conecta, las pone en vibración y las libera.
El dolor es universal, aunque no esté uniformemente distribuido, aunque con algunos sea más implacable y con otros menos indulgente. Pero el bolero no es solo dolor, es también amor. Si el amor fuese un huevo frito, el dolor sería una pizca de sal, ese leve temblor a la pérdida que no permite liberarlo.
Roma la escucha y la sigue; cruza la calle, penetra en el edificio rojo recién retratado, sube por las escaleras mecánicas siguiendo única y exclusivamente el aumento de la potencia sonora que pasea por todos los establecimientos vacíos a su antojo y rebota y sigue por donde los huecos le dejan o le abren paso. Llega al presunto bar y se sienta y pide un mojito que pagará con los pocos dólares que le quedan y si pudiera le pediría que la repitiera en bucle; le diría que esa canción la hace feliz, que su deber es la satisfacción plena del cliente y si esto no funciona se lo rogaría. Roma sabe sonreír y sabe pedir sin decir nada, sin abrir la boca ni enarcar las cejas y aquel hombre verde le sirve su mojito rosa decorado con hierbabuena roja y grumos naranjas con gotas amarillas. Ella se acomoda, cierra los ojos y escucha mientras se refresca. Cuánto había dado de sí esa canción, la canción del siglo XX, desde 1932, y cuanto le faltaba. Consuelito la compuso con solo dieciséis años, quizá virgen, quizá hechizada por un inocente beso de amor.
Piensa que tal vez mañana
Yo ya estaré lejos,
Muy lejos de ti
Cuanta ansiedad e inseguridad, cuanto deseo de atrapar toda una vida en un segundo y apresarla y no soltarla para que no duela, para que el amor no se libere.
Bésame mucho
Como si fuera esta noche
La última vez
Como si fuera porque nadie sabe cómo será. Carpe diem, canta Consuelo en tono de bolero. Llénate de mí, aunque muera si te pierdo. Has este momento imborrable, memorable, trágico, tan importante como el día de nacimiento o el de la primera regla, deja que sea a la vez tesoro y consuelo, parece exigir en tono de rendición.
Bésame,
Bésame mucho
Que tengo miedo a perderte
Perderte después
Roma llora un extraño dolor, sin lágrimas. Quizá tuviese que ver con aquella mañana en el cementerio, con esos extraños pésames prestados o con el frío húmedo del mármol. Quizá tiene que ver con su culpa, o con su soledad, o con su extraña vida donde no ha podido ser todo lo que se propuso o quizá, todo lo que debía, todo lo permitido. Quizá con ese sentimiento de ser solo un punto en un libro de mil páginas, una coma al final de una frase, un signo de interrogación sin cerrar. Llora para dentro como se llora cuando no se quiere compartir el llanto. Aquella canción es como el sable de un samurái en la barriga de una embarazada.
Llora sin aspavientos, sin líquidos, sin protagonismo, mientras la canción se repite una y otra vez, como un disco rayado cuyos defectos están sincronizados para unir fin y principio en un tirabuzón doloroso. Su llanto es un bucle dentro del bucle de aquella canción, dentro del bucle de su vida, dentro del bucle de su cárcel, dentro del bucle infinito oscuro y opaco de su infelicidad.
Abre los ojos para verse lejos, muy lejos de todo y de todo, a pesar de seguir sentada en el mismo lugar, con un mojito a medias delante y unas nalgas secas debajo. No lo ve venir. No sabe de dónde salió aquel hombre.
–¿Puedo ayudarte? –escucha y abre los ojos secos y lo ve. Un completo desconocido la observa como si para verle al derecho tuviese que voltear su cabeza ciento ochenta grados.
–¿Acaso tengo escrito help en la frente?
–Perdona, perdona, no era mi intención molestarte – responde sin que esa respuesta correspondiera a esa pregunta retórica y se dispone a rotar en sentido contrario su cabeza para erguirse y rotar de nuevo sobre el eje de una pierna y salir corriendo en sentido contrario e inicia la secuencia de movimientos sin despedida, pero Roma se lo impide.
–No te vayas –le ordena como si esa pudiese ser la última vez, como si tuviese miedo a perderle, aunque no le conociera de nada. –Perdona –se excusa–, disculpa mi mala educación. No he tenido un buen día. –El hombre la mira con extrañeza. Es hermosa. Es una mujer extraordinariamente hermosa, como si la naturaleza se hubiera ensañado con ella en pago a su cara broma cromática o a su mala educación. Es joven y bella y va bien vestida, con un gusto foráneo, inusual. Roma no puede decir lo mismo. Él no es tan joven como ella y es tan bello como todo lo que puede ser de bello un ser maduro verdoso vestido de rosa; pero Roma prefiere no estar sola; prefiere escuchar la hermosa canción acompañada de aquel extraño desconocido.
–Me llamo Otto –le dice él extendiendo su mano con timidez.
–Roma –responde ella tocándola como un perfume.
–Lindo nombre –se impresiona él.
–Al revés hubiera estado mejor –corresponde ella.
–Amor –susurra, mientras Roma piensa que su nombre, Otto, da igual si se escribe al derecho o al revés.
Están allí más o menos media hora. Roma le confiesa que es fotógrafa. Otto le cuenta que es escritor. Hablan cada uno de sus cosas, que resultan que son también partes de las cosas del otro. Hablan del 11-J, primero con tacto, después con cierta franqueza abrigada de prudencia.
Otto tampoco salió a la calle; pero por motivos muy diferentes. A él no se lo permitieron. El Departamento de la Seguridad del Estado (DSE) instaló cámaras de vigilancia frente a su casa; las mismas que las que acomodó frente al domicilio de LMOA en San Isidro. Probablemente en algún rincón oscuro de algún ministerio opaco, ambas imágenes eran compartidas en estéreo, con la misma calidad, con el mismo tufo, como si fuesen partes indisolubles de lo mismo, 24 horas. Otto es un militante, de los que no tienen nada que perder porque ya lo han perdido todo, porque nunca tuvo nada o porque ya lo debía y jamás lo tendría. Otto no tenía miedo. El DSE había clausurado su puerta, a falta de degollar su garganta. Pero Otto no tenía miedo. Tenía voz, que no es nada, y eso era peligroso y letal en potencia.
–Nos vigilan –le dice antes de quedarse–, si quieres me voy. Solo quería asegurarme de que estabas bien.
–Estoy bien y prefiero que te quedes –confirma Roma con determinación sin preguntar quién vigila, desde dónde, por qué o desde cuándo, porque ella creció vigilada; todos simulan vivir bajo una férrea vigilancia anónima; incluso cuando nadie vigilaba, sieguen vigilados por inercia, por costumbre; es parte del paisaje, del folclor, de la idiosincrasia.
Hablan vigilados. Él no la juzga. Ella tampoco. El pánico y la intrepidez son solo los extremos de la cuerda del coraje. Nadie está a salvo de sus sacudidas. Nadie está a salvo de caerse o de terminar ahorcado. Hablan como si se conocieran de toda la vida; hay personas que se conocen incluso antes de nacer, o a pesar de nacer con diez años de diferencia o en lugares opuestos y distintos. Hablan y vibran en la misma frecuencia, en el mismo punto de esa cuerda de empatía que lleva cada uno atada a la cintura.
–A mí esa canción me estremece –le confiesa Otto–. Más por lo que sugiere, que por lo que dice.
Roma le habría pedido, en un ataque irracional de entusiasmo, que le besara allí mismo como si fuera esa noche la última vez, como si mañana ella ya estuviera lejos, muy lejos, de él, como si tuviera miedo a perderlo; pero no acumula valor, ni razón, suficiente. No se trata de prejuicios, sino de una soledad inconmensurable, irreductible, condenada, similar a la desesperación, al pesimismo. Se trata de no tratarse.
Hay seres con los que otros se sienten a salvo, seguros, aunque no les conozcan lo suficiente, aunque solo le hayan oído hablar durante unos escasos treinta minutos. Otto ilumina el día. Roma lo transparenta. Es extraño. Son felices; raramente felices, que no bizarros. Durante aquellos breves minutos son felices. Ninguno de los dos se hubiera levantado de su asiento, aunque no hubiera más mojitos que beber, aunque no tuvieran nada más que decirse, pero son los hombres de gris, vestidos de rojo y fucsia los que lo estropean.
–Acompáñenos –le exigen. Otto se levanta sin prisa, como si fuera un perro de Pavlov y hubiera sonado la campana; se alza sin quitar la mirada sobre Roma, sin poder evitar mancharla.
–Ha sido un placer conocerte –le dice–, pero es hora de irme –termina la frase y desaparece antes de que Roma pudiese decir lo mismo.
Cabrera Infante escribió Ella cantaba boleros, un relato que tiene como protagonista a una cantante de boleros, Estrella Rodríguez, y a un fotógrafo, Códac. El fotógrafo conoce a la cantante en una noche de show, en un bar. Él queda impresionado por su físico, por su negrura, por su dimensión, por su voz; así se produce el hechizo que da lugar al libro. La cantante existió, se llamó Fredesvinda García, aunque le apodaran Freddy. Códac fue solo ficción necesaria para que Fredy existiera.
Roma
Durante toda la semana, aquella canción se repitie en bucle en la cabeza de Roma; pero no como algo molesto o enfermizo, no como una paranoia pegajosa, sino como una especie de banda sonora de aquellos tiempos presentes, como un aviso. Pero bésame mucho, no se repite tal y como la ha escuchado en aquel bar, sino como una adaptación psicodélica, como una versión de Radiohead que, por supuesto, no existe. Roma no le da importancia, piensa que esa pequeña distorsión de la realidad podría estar relacionada con las particularidades de su percepción y memoria. Sonríe frente al espejo con un puñado de flores rojas en la mano. Sus ojos y cejas cian sobre su cara lila necesitan de un pequeño repaso, pero ya habría oportunidad en otro momento de repasarlos. Coloca las flores en un jarrón amarillo, se peina y con una calma similar a la retratada se sienta en su gran sillón a reflexionar. Solo ella junto al tic tac del enorme reloj, la frase de yo ya estaré lejos y el silencio. Solo eso en su mansión de Regla.
Roma heredó aquella casona sin querer, de la misma manera que no eligió nacer, mucho menos en aquel lugar y en aquellas circunstancias. Sus padres fallecieron nada más alcanzar la edad adulta, como si lo tuviesen planeado. Los médicos dijeron que fue un virus. Los santeros dijeron que fue una brujería maldita. Los vecinos dijeron que fue un suicidio. Roma quedó sola de un día para otro, de la noche a la mañana, sola con aquel sillón en más de doscientos metros cuadrados de casa independiente, rodeada de chabolas y solares y de negros “con insatisfacciones legítimas” y “confundidos”. Las herencias no siempre son bienvenidas; aunque despejen todo el camino para que lo recorras como quieras, como puedas, como sea.
Regla, de hecho, es una especie de macro San Isidro, por mucho que allí muchos se movilizaron por otros motivos y algunos por ninguno. Todos los barrios marginales se parecen; todos se construyen a escala con la miseria en el epicentro, a golpe de residuos, de sobras, de desperdicios y despojos. Roma nació allí, pero tampoco la marginación es democrática. La desidia y la ineptitud destruyen como cualquier volcán que se precie. La demolición y la desesperación son como la lava, siguen determinados caminos, aunque nadie pueda aventurar por dónde empezarán y dónde acabaran. Roma vive rodeada de miseria, pero no en la miseria. La miseria es su paisaje en trescientos sesenta grados y su enorme casa de piedra sobrevive como una especie de testimonio de la Regla esplendorosa de otros tiempos, como algo obsceno.
Cuando quedó sola, cuando le dejaron sola, Roma pensó que lo perdería todo. Se sintió como un simple conejo en territorio de zorros, comadrejas, gatos y perros. Pero no perdió nada. Ningún vecino quiso morir por un virus, una brujería o un suicidio. En sus tierras, las leyes funcionan así; hay cosas que están por encima de los humanos, aunque en aquellos primeros y difíciles tiempos, ella no lo supiera. Siempre hay excepciones. Todo el que quiera ganar debe saber con quién se la juega, es imprescindible saberlo; porque las probabilidades de perder son casi siempre uno. Roma perdió a lo que más quería y ganó lo que nunca quiso y todos envidiaban; pero la dejaron crecer en paz y armonía, como rezan las canciones de cumpleaños. Terminó el preuniversitario y estudió en el Instituto Superior de Arte y se graduó sin que nadie le molestara; con algún que otro percance pasajero e irrelevante. La gravedad siempre es relativa. Su mundo es aquel, aunque algún vecino o vecina lo ponga en duda, aunque se vista diferente y pierda el tiempo haciendo aquello llamado arte que pocos entienden y muchos desdeñan. Roma enseñó a los demás a mantener distancia y a dilatar un tratado de paz, de no agresión, por los restos de los tiempos. Aprendió cómo no ser Roma y a bucear en los demás y luego salir y retratar a través del espejo. Nunca se metió en líos, ni en business o empresas de origen dudoso. Nunca faltó al respeto a nadie, ni dejó de prestar ayuda cuando se la requirieron. Las leyes de la marginalidad suelen ser pocas y simples, pero muy eficaces. Es preciso saber estar, sin estar, sin faltar. El coste de saltarlas es alto y el de respetarlas, básico. Roma las conoce y las respeta y así llegó hasta este día en que esta versión psicodélica de bésame mucho no se detiene y el espejo le recuerda, que aún sigue siendo joven y bella.
Roma tuvo tantos novios como cualquier chica de su edad. Se enamoró una y otra vez, una vez encima de otra, una vez detrás de otra. La felicidad duró más y duró menos, siempre fue especial u ordinaria a su manera, siempre diferente. La felicidad, esa gran desconocida, aunque solo es de uno siempre lleva algo del otro y eso la hace escurridiza, singular, irrepetible. Fue feliz y fue infeliz dentro de cualquier estadística que pudiera clasificarse como “normal”. Aprendió a quedarse con lo mejor de cada experiencia y a desechar lo peor para seguir adelante, para sobrevivir.
Para sus amigos, Roma es un ser solitario. Lo comentan entre ellos, siempre que no pueda oírlos, pero están más equivocados que en lo cierto. Roma es independiente, que no es lo mismo que solitaria. Dicho de otra manera, tiene el don de poder ser feliz sin nadie al lado, cosa que ninguno de sus amigos entiende, ni practica. Sus períodos de “soledad”, no son precisamente de aislamiento, tampoco de descanso, sino más bien estaciones de tiempo en las que, lo único que echa de menos, es compartir sus pensamientos con alguien que merezca la pena, que pase una nube de vez en cuando y riegue lo suficiente para llevarse lo muerto y traer la vida.
Bésame mucho, ¡cuánto lo desea! Lleva ya más de un año sola, lo que es en sí mismo un auténtico récord, desde la última relación que perdió, sin que pasase nada más relevante que la traición. Roma se enamora, pero no de cualquiera; no precisamente del más bello, ni del más popular, ni del más elocuente. Ella conecta con otro tipo de vibraciones más arraigadas en la creación, con la inteligencia y también... con la capacidad de sorpresa. Así suena la vida en la gramola de neuronas mientras no para de pensar en Otto.