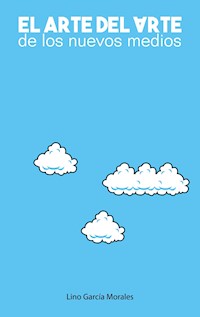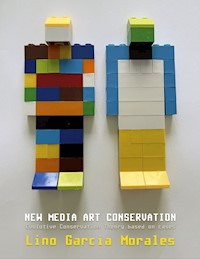Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Las imágenes son poderosas. "Una imagen vale más que mil palabras"; puede transmitir ideas complejas y múltiples, porque las imágenes son metáforas en sí mismas. La literalidad es blanda, en cuanto la imagen es una proyección de la realidad. La libertad es dura, en cuanto la imagen exige una interpretación de esa proyección. Todos los relatos compilados en este volumen, no son interpretaciones de las imágenes producidas por el artista Juan-Sí González, sino miles de palabras que construyen posibles mundos proyectados en esas imágenes. Las imágenes de Juan-Sí explotan en todas dimensiones. Los textos de Li-No, se arman como paredes donde proyectar estas explosiones. La colisión de ambas: imágenes y palabras, sin embargo, conforman un nuevo todo mayor que la suma de sus partes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A Hugo, Héctor y Viki,a mi bróder Juan-Sí González; sin él este libro no existiría.
Prólogo
Se acepta como axioma que una imagen vale más que mil palabras, lo cual, por lo general, es evidente, pero también, mil palabras pueden revelar una dimensión oculta detrás de una imagen y hacer que imagen y texto se complementen para aumentar su poder expresivo.
Tan fuerte es el poder visual, que se conoce el caso de muchos directores de cine de Hollywood quienes apenas se leían el guion del filme para el cual eran contratados y se lanzaban directamente a hacer lo que las imágenes que le sugería lo poco que habían leído, les convidaban.
El trayecto inverso, de la imagen al texto, ha sido intentado por pocos, y más pocos todavía lo han hecho con éxito. Esto es lo que se ha atrevido a hacer Lino García Morales con su libro de relatos Pictures of You. Los veinte relatos que componen este texto se basan en las fotografías del artista cubano, radicado en Ohio, Juan-Sí González.
Lo más relevante del trabajo de García Morales, quien es también músico, artista, especialista en arte y en telecomunicaciones, es que toma de diferentes series fotográficas de Juan-Sí, que parten de contextos diferentes, y les da una reinterpretación a, mayormente, la realidad cubana, con una coherencia que es difícil de imaginar si se observan las fotos separadamente.
Sin embargo, al convertir las visiones de Juan-Sí en textos de ficción, logra reintroducirlas de una forma que se alimentan las unas de las otras en una perfecta simbiosis artística que trasciende lo meramente contextual.
Los denominadores comunes que enhebran fotos y relatos son la decadencia moral y material que reflejan. La devastación que deja en una sociedad el paso del totalitarismo, con las ruinas humanas y físicas que dejan a su paso. Los textos indagan, al igual que las fotos, en la soledad del ser humano como individualidad, en medio del movimiento de la masa, sea guiada por el fanatismo, por el miedo a la represión o por el miedo a la diferencia. Ese terror tan común de no verse reflejado en el otro.
Los relatos de García Morales, a pesar de que muchos son de cubanos o sobre cubanos, logran trascender los límites de la realidad de la que parten. No solamente por estar bien escritos en una prosa que si bien está cuidadosamente elaborada no pierde su sencillez, sino porque sin abandonar la autenticidad de lo local, consiguen la universalidad, porque esa soledad que debe asumir el individuo ante sus miedos no tiene una cartografía definida.
Roberto Madrigal,
Cincinnati, Ohio, 2021
I've been looking so long at these pictures of you
That I almost believe that they're real
I've been living so long with my pictures of you
That I almost believe that the pictures
Are all I can feel
The Cure
He estado mirando tanto tiempo estas fotos tuyas
Que casi creo que son reales
He estado viviendo tanto tiempo con mis fotos de ti
Que casi creo que las fotos
Son todo lo que puedo sentir
La Cura
Índice
O’Farril
Cuba
El perro
Muralla
El año del cerdo
La habitación
El busto
La mujer de mi novio
La orden está dada
Muñeca
Autostop
Mi profesora de piano
Columbarios
Ella
La Casona
To be, or not to be
No me sueltes
León
Sugar Sweet Nightmare
Breve historia de la historia
__Juan-Sí González • Vestiges No.1 • From the Series: In Door/Close Up • La Habana, Cuba, 2020.
O’Farril
La familia O’Farril era rica. Antes de 1959 algunas familias en Cuba podían ser ricas; algunas lo eran, ricas hasta la indecencia. El edificio entero era suyo y cada planta flotaba sobre otra con un ambiente diferenciado, como los ingredientes de un sándwich exclusivo y exótico. Todo era glamour. Todo era esplendor. La exquisita decoración Art Déco iluminaba las revistas de tendencias de la alta sociedad. Las celebridades la codiciaban no solo por sus generosas dimensiones, sino por su sublime encanto. Pero la opulenta propiedad nunca estuvo en venta. Ahí debía quedar para la posteridad, para lustrar de exclusividad el futuro arquitectónico y antropológico habanero, para recordar tiempos de abundancia. Ahí debía seguir anclada en esa golosa esquina de la capital. Muchos adjudicaron el linaje familiar a la excelencia del militar Gonzalo O’Farril, el tildado de afrancesado. Nunca lo negaron, ni lo afirmaron. La duda quedó en el aire aportando un valor etéreo al majestuoso edificio y a sus enigmáticos y virtuosos propietarios.
Los espléndidos interiores conservaron, mientras duró la plétora, toda la gloria optimista del progreso. En el salón principal un enorme lienzo de Tamara de Lempicka iluminaba la estancia. Se trataba de varias mujeres doradas en un aerodinámico coche verde Kaitoke.
Las opulentas lámparas del techo caían blancas lechosas a juego con los verdes de la obra y los grises geométricos de la estancia. Todo era simetría exuberante, telas brillantes, pinturas metálicas, maderas nobles, detalles potentes y lujo. Mucho lujo. Poner un pie en la propiedad era en sí mismo un espectáculo y para que pudiera quedar constancia, junto al colosal pórtico reposaba un enorme libro de firmas sobre un felino de cuarzo verde, la piedra suave de la armonía y la renovación, del bienestar y de la prosperidad.
La familia O’Farril, en el 59, contaba con escasos miembros. Max, nadie le llamó nunca Máximo, y su hermana Flora, rondaban los cincuenta cuando la vida de la nación giró ciento ochenta grados y los ricos dejaron de ser ricos, pero en ese momento nadie lo sabía, ni siquiera lo intuían. No es posible destruir tanta riqueza para imponer un poco de justicia social; para que los pobres fueran menos pobres, esos pobres que nunca pudieron ser ricos y nunca lo serían. Max, el pianista extravagante de los privilegiados, de la élite próspera y caprichosa, el bello y agraciado primogénito. Flora, la pintora abstracta, colorida y luminosa, amada por las viejas y nuevas fortunas; la decorada exquisita y sofisticada, la pequeña codiciable y deseada. Ninguno tuvo descendiente, ni contaban con ascendientes. Ambos eran discretos en sociedad y exuberantes en su intimidad. Ambos eran unos triunfadores, unos O’Farril, de los que podían ser ricos y lo eran, de lo que podían gastar cualquier tipo de exceso, excentricidad o extravagancia, de los que podían ser refinados y depravados, cultos y brutos, sensuales y lascivos.
Max O’Farril era músico de Jazz, un famoso instrumentista que sumó lo salvaje de las congas con lo majestuoso de su piano y la excelencia de los vientos del sur americano. Big Band, llamaban a ese tipo de orquestas en los círculos especializados. Latin Jazz, clasifican a su música; siempre entre disputas relacionadas con la originalidad, la influencia y la cubanía.
Su música era él, tierna y silvestre, melódica y rítmica, brillante y seca. Su sonido era una promesa de un mañana brillante, reluciente, fulgurante. Todos y todas le amaban mientras movía cada uno de sus músculos frenéticamente y derrochaba el placer de esa ensoñación abstracta. La planta superior, cubierta con una enorme claraboya octogonal armada de vigas y cristales traslúcidos, era su templo. Allí reinaba su enorme piano de cola de Steinway & Sons, importado en exclusiva para él desde la mismísima casa matriz en Nueva York. Allí, ocupando la posición central, rodeado de su espléndida colección de ediciones limitadas, raras y primeras ediciones. Un reino solo autorizado a lo más selecto y apolíneo del mundillo literario; por cuyo acceso serían capaces de matar.
Flora O’Farril era una pintora, ilustradora, diseñadora, escapada de los gloriosos años 20. Era una mujer dorada de Tamara, sofisticada y burguesa, hedonista y libertina, educada en París y amancebada en La Habana. Todos y todas le amaban mientras desplegaba sus encantos y aromas por donde quiera que pasase. La planta intermedia era su palacio taller y su refugio donde satisfacía todas y cada una de sus fantasías eróticas. Su hechizo era una promesa del humanoide a la máquina, de la sofisticación a la frivolidad, del acto a la magia. Allí pintaba, esbozaba, diseñaba artilugios, joyas, prendas. Allí, ocupaba la posición central una enorme cama circular bajo un sofisticado disco de espejos. Un palacio solo autorizado a lo más dionisiaco, desinhibido y afrodisíaco de la flor y nata, la crème de la crème, de la riqueza más indecente.
Cuando triunfó la revolución, la aristócrata familia O’Farril tuvo que tomar una decisión: irse o quedarse. Lo más selecto de aquella sociedad elitista acompañó en la huida al mismísimo Batista. Otros se fueron en sus yates y algunos eligieron el avión. Las familias ricas podían elegir. Una sombra de comunismo alertaba a los más perspicaces.
Los más escépticos se dieron un tiempo de reflexión, de experimentación. Ese mismo año Fidel Castro, comandante en jefe de los barbudos rebeldes, hizo rotundas promesas imposibles de no creer:
Tengo la seguridad de que en el curso de breves años elevaremos el estándar de vida del cubano superior al de Estados Unidos y del de Rusia.
Habrá libertad para los que hablan a favor nuestro y para los que hablan en contra nuestro y nos critican.
Yo no estoy interesado en el poder, no lo ambiciono… Restableceremos todos los derechos y libertades, incluyendo la absoluta libertad de prensa.
Nosotros tenemos un país libre. No tenemos censura y el pueblo puede reunirse libremente. Nunca vamos a usar la fuerza y el día que el pueblo no me quiera, me iré.
Cuando se suprime un derecho se termina por suprimir todos los demás derechos, desoyendo la democracia. Las ideas se defienden con razones, no con armas. Soy un amante de la democracia. Nosotros hemos dicho que convertiremos a Cuba en el país más próspero de América, hemos dicho que el pueblo de Cuba alcanzará el nivel de vida más alto que ningún país del mundo.
Max esperó, dudó, pero no le creyó y apenas un mes después, a finales de febrero, recogió todo lo que pudo y se largó a Nueva York. Allí podía esperar a salvo el devenir de los acontecimientos. No le costó instalarse, de hecho, poseían una espléndida casa en Manhattan, en el exclusivo East Village, con un piano idéntico al que dejó en La Habana. Nueva York era una especie de segunda casa familiar que le acogía con furia cada vez que arribaba. Los ricos pertenecen a todas partes, sin discriminación de su país natal.
Flora ya había decidido. En el más alto secreto mantuvo una doble vida basada en su influencia y su peregrino amor por el arte. Flora adoraba en secreto todo lo africano que floreció en la isla. Flora amaba a Lydia Cabrera hasta la idolatría. La conoció a través de su hermano, pero la hizo suya.
Ella le rogó que la llevara a una ceremonia secreta afrocubana. Lydia accedió y la fascinación fue tal que desde entonces su mundo se multiplicó por dos. Dos mundos tan incompatibles que la partieron en dos. Flora exquisita y salvaje, blanca y negra, estéril y fértil, burguesa y revolucionaria. Sí, en aquellos oscuros y calurosos instantes rebosantes de rituales, mitos y costumbres, Flora encontró una conexión vital a la que no podía traicionar. Aquella gente creyó a Fidel y Flora creyó abrir los ojos y ver lo que nunca imaginó. Flora se entregó con mayor pasión y frenesí a aquellos seres que se movían como panteras y cantaban como demonios. Flora utilizó todos sus contactos e influencias con diplomáticos extranjeros para asilar a gente con amenaza de muerte, gente que entonces era revolucionaria y quería acabar con esa sociedad a la que Flora pertenecía. Flora incluso supo del ataque al Palacio Presidencial y pidió estar cerca para ayudar a los heridos, aunque no fuera enfermera, ni soportara el dolor. El plan era matar a Batista, a un amigo de la familia. Nadie sospechó de ella. Esa vez no pudo matar ni salvar a nadie. Todo salió mal. Pero en el 58, sí disparó en un ataque contra una comisaría de policía y en esa especie de bautismo mató quien sabe si a 5, 10 o 15 hombres. Sin embargo, su vida en “palacio” continuó con todos sus excesos. No sintió un estremecimiento, no. Sintió ese extraño placer de rozar los límites supremos de la vida y la muerte. Se sintió poderosa, diosa, única. Los suyos mataban y ella mataba. No había nada de lo que arrepentirse, culparse o rebajarse. Salió ilesa como si las calamidades le fueran ajenas, como si solo estuviesen reservadas para los pobres. Oshún le protegió de su osadía. Estaba convencida. Oshún le protegería siempre porque ella misma era su ofrenda.
Cuando Castro llegó y el viejo establishment desapareció, su vida poco cambió. Ella había colaborado y tenía derecho a jugar un nuevo papel. La revolución le asignó el sagrado derecho de salvaguardar el arte del pueblo y ella lo acometió con ganas.
Max no se enteró de nada. Para el virtuoso, su hermana era solo una excéntrica temeraria ignorante del peligro comunista. Él se fue. Ella se quedó. Ella entregó toda su herencia artística y clasificó, documentó y trasladó las colecciones de arte pertenecientes de sus antiguos afectos a los museos del pueblo. Allí era donde debían estar; he hizo lo mismo con la privilegiada biblioteca familiar. Max, ahora el gobierno requisa todo lo valioso y lo lleva a los museos, informó a su hermano como si ella fuera una espectadora y no una protagonista, como si no estuviera de acuerdo.
Todo parecía ir bien. Max formó una nueva orquesta en Nueva York, aún más grande, más Big, con músicos que le siguieron desde La Habana y con otros americanos. Su sonido era brutal. Llenaban teatros, vendían discos como churros, la crítica los elevaba por las nubes, incluso le encargaron la banda sonora de una película en Hollywood. Max siguió siendo rico, rico hasta la indecencia y famoso, celebrity, influencer.
Flora se dedicó en cuerpo y alma, arrastrada por el entusiasmo y el éxtasis colectivo, a ese nuevo altruismo cultural. Creyó que, de alguna manera, era útil; que era una pieza de un engranaje mucho mayor, necesaria para la construcción del futuro, de una nueva sociedad más justa donde los ricos fueran un poco menos ricos para que los pobres pudieran ser un poco menos pobres. No había nada de qué preocuparse. Elevaremos “el estándar de vida del cubano superior al de Estados Unidos y del de Rusia”, le dijo el propio Fidel en una visita a su casa y Flora se replegó en la planta superior donde una vez hubo el mejor piano y la mejor biblioteca de La Habana y donó las dos plantas inferiores para que la revolución la convirtiera en una escuela de arte.
Todo fue bien hasta que alguien escribió un informe repleto de faltas de ortografía acerca de su pasado burgués y disipado. Las acusaciones iban desde su amistad con el mismísimo Batista (ignorando que lo quisiese matar) y muchos pejes gordos del anterior gobierno golpista, la deserción de su hermano (se supone que del proceso), hasta sus relaciones libertinas y depravadas, rozando la pederastia. Muchas acusaciones y muchos testigos, algunos de su propio servicio, que anulaban de alguna manera su situación en la nueva moral comunista. La apartaron del Museo y de la docencia, la aislaron de la política y de la sociedad. Su devoción por la santería tampoco ayudó; ya no era políticamente aceptable. Las imágenes religiosas desaparecieron, las devociones se escondieron. En definitiva, la religión, como escribió Marx, es el opio del pueblo. Los momentos buenos de Flora se extinguieron como la espuma cuando cae la lluvia. Los momentos malos crecieron como la sarna en un perro peludo. Tuvo que limpiar tumbas en el cementerio para conseguir dinero. Los momentos luminosos y neutros se convirtieron, casi de un día para otro, en momentos de intransigencia comunista. Todo lo malo fue a peor hasta llegar a lo infernal. Flora fue acusada de agente de la CIA y aunque nunca la detuvieron, no pudo seguir adelante. Era tarde para irse e imposible quedarse. No le escribió a su hermano para despedirse. Sabía que la interceptarían, que jamás llegaría a sus manos. No dijo adiós a nadie. Oshún le protegería. El estándar de vida disminuyó, la libertad disminuyó, la ambición por el poder sustituyó cualquier interés por esos siempre pobres, los derechos y libertades fueron ultrajados, cercenados y censurados, la libertad de prensa despareció, la gente ya no pudo reunirse libremente porque la libertad ya no era posible, se suprimieron no uno, sino prácticamente todos los derechos, el individuo desapareció y Fidel no se fue y Cuba nunca sería el país más próspero de América, ni alcanzaría el nivel de vida más alto del mundo. La traición fue mayúscula, oprobiosa y ya no había vuelta atrás.
Flora, como una reina, se dejó morder por la heroína. Un solo y placentero viaje a algún lugar en el que creía; donde la vulgaridad, la chabacanería, la grosería, la ordinariez, la zafiedad fuese anecdótica, donde brillase el gusto, la elegancia, la distinción, el estilo. Se fue en su aerodinámico coche verde Kaitoke con sus felinos de cuarzo en la más absoluta serenidad un día de luna llena.
A su muerte, el estado dio por terminado el usufructo gratuito concedido a la antigua propietaria y se convirtió en el único dueño de la propiedad, en una extraña operación encubierta de nacionalización urbana. Poco tiempo después, el gobierno trasladó la escuela muy lejos de la capital, a una construcción monolítica gris y permeable a la intemperie importada del campo socialista donde los estudiantes además debían trabajar la tierra, y convirtió la propiedad en un complejo de oficinas burocráticas dedicadas a regular, normalizar y reglamentar.
El interior fue víctima del vandalismo, la indolencia y la negligencia; el exterior de la apatía, el abandono y las inclemencias del tiempo. Cincuenta años después, unos majestuosos andamios envolvieron el vetusto edificio ocupando las aceras. Diez años después ahí siguen resistiendo a la apatía, el abandono y las inclemencias del tiempo, como parte del conjunto.
Dentro aún sobrevive, pintada en rojo sobre una pared sin color, una de esas frases vacías y lapidarias del comandante en jefe Fidel Castro Ruz:
¡Teman a los jueces de la posteridad, teman a las generaciones futuras que serán, al fin y al cabo, las encargadas de decir la última palabra!
__Juan-Sí González • Calle Cuba • From the Series: In Door/Close Up • La Habana, Cuba, 2020.
Cuba
La desgracia de Tamara es infinita; más difusa que la bola del mundo, más caliente que la arena del Sahara, más pesada que la Antártida; más profunda que la desesperación, la desolación y la desesperanza, todas juntas. Es algo de una magnitud que solo ella conoce. Tamara es un ser triste que una vez, en tiempos de los que ya no es capaz de recordar, fue feliz. La felicidad se diluyó, pasó de percepción líquida a sensación gaseosa desde que nació Roberto, Robertón, Rober, Robón, Robertico, Rico. El desgraciado llegó y le robó la vida, lo que le quedaba de vida, el resto de su vida. La desgracia es peor cuando se ha conocido la felicidad; como quien pierde la visión después de ver. No es lo mismo que nacer ciego. No es lo mismo que nacer infeliz, como Rico.
Hay quien elige ser infeliz. Hay quien puede darse el lujo de ser feliz. Pero hay quien no puede elegir o no sabe elegir o no puede permitirse ningún lujo o le es tan difícil que se deja morir sin morir del todo, agonizando lentamente, con el acoso incierto de esa duración interminable e indeterminada. Rico no pudo elegir. Tamara tampoco. Roberto padre sí. Los dejó en cuanto la enfermera le dio la noticia. No estaba dispuesto a que un hijo retrasado y una mujer loca le arruinaran su vida. Su prosaica vida. Eso nunca. Se fue sin dejar rastro a otra provincia, a otra mujer, a otro intento.
Hay múltiples maneras de cometer un crimen sin dejar huella. Hay infinitas formas de ser ruin, vil, bajo, indigno, miserable, despreciable, etc. Roberto se esfumó y todo fue más terrible, más calamitoso, más ácido, de un infortunio inconmensurable, de una desdicha sin límite, de un destrozo impredecible. Se fue y dejó una mala sombra larga, viscosa y oscura en forma de pantano.
Tamara ni siquiera sabía lo que era tener un hijo, mucho menos un hijo dependiente, desvalido y extraño, cuyo estado los médicos diagnosticaron como anormal, disfuncional, minusválido, discapacitado. Hoy le hubieran dicho que Rico tenía capacidades especiales, pero las palabras no cambian los hechos. Robertico no creció como cualquier niño del barrio. No aprendió a hablar como los de su edad. No caminó sin caerse hasta los cinco o seis años. No habló sin que no lo entendieran hasta casi los diez años. Su léxico era tan limitado que gruñía y gritaba sonidos extraños, insólitos, chocantes, que Tamara tuvo que decodificar, inventarles significados hasta dar con algo apropiado y memorizar sobre la marcha, error tras error, crisis tras crisis. Entender esos signos, gestos, esos micro movimientos de cada parte del rostro, esos suspiros, mugidos y berridos, no se estudia en ninguna parte. Para eso no hay másteres, ni doctorados. Tuvo que aprender a resignarse, a perder, a vegetar. Su sonrisa se consumió. Sus carnes se pudrieron. Su paciencia se agotó. Su humor se deshojó. Su esperanza se gastó. Su vida se secó. Todo se acabó sin acabarse, que no es lo mismo que todo se acabe de verdad. Lo continuo tiene algo de fatalidad de lo que carece lo discreto. No es lo mismo poco a poco que de repente. Támara no tuvo coraje para acabar de verdad. No pudo elegir, así que viviría condenada a morir olvidando la felicidad, esa que una vez sintió sin saber que era, sin que nadie se lo advirtiera, sin poderla guardar, como el dinero en un banco, para un futuro.
Rico creció más lento que una tortuga, más gordo que una oruga, más despierto que un pez. Toda la vida de Tamara tenía un dueño: él. Rico era el rey innombrable de un principado baldío, deshidratado y plano. Todo fue difícil hasta que pudo caminar por sí mismo y hacer cosas tan complejas como ducharse, comer solo sin quemarse o embarrarse completo, dormir seis horas seguidas, vestirse con los zapatos al revés, abrocharse los botones de la camisa y el pantalón desordenados y salir a la calle; primero a comprar el pan, luego a deambular y por último a perderse. Tamara no lo podía dejar solo ni un segundo. A los niños no se les puede dejar solos. A los adolescentes con capacidades especiales, menos. Cada segundo de soledad es una oportunidad para la calamidad, la ruina, el desastre.
Rico aprendió solo a abrir cualquier aparato electrónico y desvencijarlo y desarmarlo y descomponerlo hasta dejarlo inutilizado, inservible, desahuciado; descubrió que podía comerse un cake de cumpleaños entero, con velas incluidas, y también los ingredientes por separado: 3 tazas de harina, ¼ de taza de azúcar, 1 pizca de sal, 8 onzas de mantequilla, 2 huevos, 2-4 cucharadas de agua fría, sin respetar con exactitud las proporciones; por ejemplo, la cuota de huevos entera correspondiente a un mes de su libreta de abastecimiento, limitaciones y prohibiciones; encontró confortable comer el pollo crudo, con sangre, incluso con algunos restos de plumas, o una botella de aceite de girasol, o café sin colar; experimentó a encender la hornilla de gas y quemar cuanta cazuela o cacharro encontraba, incluida la rara explosión de una olla de presión con frijoles sin agua; se atrevió a afeitarse cualquier parte del cuerpo, incluida la cabeza, con cualquier cuchilla de afeitar, aunque no tuviera demasiado filo.
Todos y cada uno de sus progresos exasperaron a Tamara, le trastornaron un poco más, le desgarraron algo diferente en su interior, que ni siquiera era capaz de ubicar con certeza dónde se encontraba y para qué servía. Pero no había solución. No para ella.
Rico se escapó de todo centro especializado al que Tamara, con un esfuerzo inenarrable, consiguió proveerle. Se escapó porque aquellos seres como él estaban locos, perturbados, tarados, desahuciados y él no. Él sabía cruzar La Habana entera para regresar desde cualquier remoto lugar a su casa. Él se agenció de unas llaves y se las colgó en el cuello con una cuerda y así no tenía que molestar a su madre, ni a ningún vecino, para entrar y salir. Rico rehusó cualquier tipo de ayuda médica, especializada o paliativa. Él estaba dispuesto a comerse el mundo, aunque su madre no le entendiera y el mundo tuviera ese sabor amargo. Los choferes de las guaguas le dejaban entrar gratis, las cafeterías le donaban algún bocadillo o jugo, las pizzerías incluso espaguetis, todo gratis, todo sin abrir la boca. Él llegaba, hacía un pequeño gesto, una mínima mueca de saludo, se sentaba y era satisfecho. Todos le conocían. Todos le mantenían a salvo mientras su madre moría. La caridad es así.
Ella tenía que trabajar para mantenerlo. Ella debía soportar un currelo ingrato en un lugar insano para que a su descontinuado hijo no le faltara nada en ese pequeño apartamento en la planta tercera de un vetusto edificio de la calle Cuba, esquina Chacón, pintado de un verde olivo brillante, con suelo marrón y puertas amarillas. Fue la pintura que pudo conseguir, fue la casa que pudo salvar, fue la manera que encontró de seguir hacia alguna parte, aunque no tuviera la más mínima idea de hacia adónde. La vida de Tamara se limitó a las necesidades más elementales como dormir, despertarse, comer, ducharse y dormir y así sucesivamente. La radio, el televisor, el ventilador, o cualquier aparato enchufable en la pared, siempre estaba roto, defectuoso, inservible y Rico gritaba, gruñía, rompía su ropa, y se rasgaba la piel con brutalidad, como si no fuera suya, hasta que en algún triste consolidado consiguieran arreglarlo y así sucesivamente. En una ocasión cortó con una tijera todas y cada una de las patas de cada componente de la radio. En el taller se rieron de Tamara. La placa no tenía ni una sola resistencia, condensador o bobina; era solo un circuito impreso tan inútil como un aeropuerto sin aviones. Ellos no eran magos. Ni Tamara tampoco, aunque Rico viviera en ese mundo ajeno en el que ni siquiera las rosas olían bien. Todo tiene sus límites; aunque no se vean, aunque no se palpen o vislumbren. Tamara debía ausentarse al menos ocho horas en las que podía ocurrir cualquier cosa; literalmente cualquier cosa. Podía recibir una llamada desde cualquier lugar insospechado, incluso en los límites de la provincia, avisando su inesperada presencia. Podía recibir una imprevista visita en su mismísima oficina, incluso acabado de afeitar, cuero cabelludo sangriento incluido con ropa sucia y desgarrada. Podía desaparecer durante horas interminables sin tener noticias o fe de vida. Etcétera. Su vida era un largo y angustioso etcétera repleta de novedades infortunas.
Su última iniciativa superó con creces cualquiera anterior. Le llamó un vecino con el que apenas había cruzado dos palabras en toda la vida que transcurrió entre el nacimiento de Rico y ese día. Le llamo para informarle que su hijo está parado en el balcón gritando que se va a matar porque el televisor se ha roto. Sangra por todas partes, como si se hubiera cortado, y tiene toda la ropa echa jirones. Dijo eso y colgó sin escuchar el largo y débil suspiro que exhalaba Tamara. Dijo eso y Tamara no pudo oírle murmurar: «si no sabes cuidarlo para que lo pares». Sus ojos se inundaron de llanto. Sus compañeras de trabajo la miraron con tanta pena que por un momento pensó que había llegado la hora.