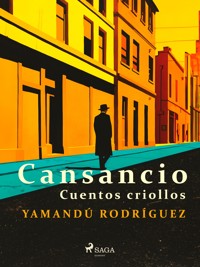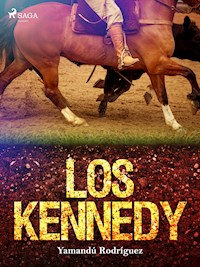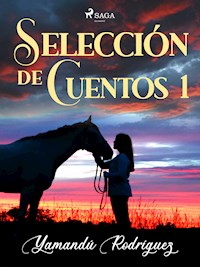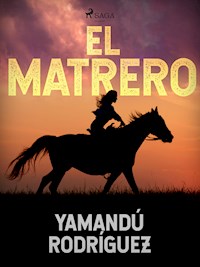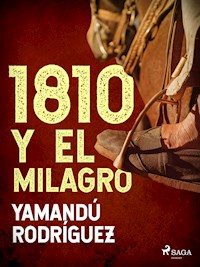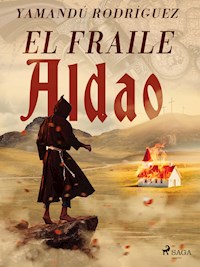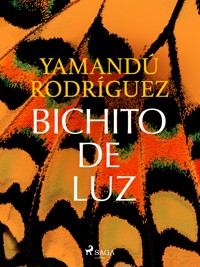
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Únete a los lectores de todo el mundo que han caído bajo el hechizo de Yamandú Rodríguez y descubre por qué es uno de los escritores más queridos y respetados de su generación. Sumérgete en el cautivante mundo de la literatura uruguaya con la recopilación de cuentos del galardonado autor Yamandú Rodríguez. Descubre una variedad de historias que exploran temas universales como el amor, la familia, la amistad y la identidad. Con su habilidad para crear personajes complejos y auténticos, Rodríguez es un escritor que te atrapa desde la primera página y no te suelta hasta el final. Ya sea que estés buscando una lectura ligera para un día soleado o una historia profunda para reflexionar, esta recopilación de cuentos tiene algo para todos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bichito de Luz
Copyright ©2025 Saga Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726681680
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Yamandú Rodriguez
BICHITO DE LUZ
CUENTOS CAMPEROS :: INÉDITOS::
BICHITO DE LUZ
¿Cómo se llama? Nadie lo sabe. Ni siquiera él mismo. Como es ciego desde hace muchos años, entre todo lo olvidado, se le destiñó el apelativo. En los boliches del pago le apodan “Truco”; quizá porque el viejo canta en “seco” cuartetas obscenas, de esas que aprenden los loros. En la estancia “El Mojinete”, de la viuda de Olmos, le dicen “Bichito de Luzˮ. Ningún sarcasmo encierra el mote. La peonada no veía al ciego, sino su cigarro encendido en la noche. Cuando el mendigo avanzaba por el camino, sentían palpitar el pucho. Luego, en el patio, mientras llevábanle un churrasco, “Truco” seguía con aquella luciérnaga en los labios. Pitaba desde lejos, callado, inmóvil, con esa quietud de estatua tan común en los ciegos.
—¿No te ricuerda un bichito e luz, Jacinto?
—Clavao — repuso el hijo de la viuda.
Y con agua caliente, en la rueda de la cocina, lo bautizaron.
“Bichito e Luz” es un viejo tímido. Serio ante un churrasco, jovial ante una caña. En el patio de aquella estancia, acampa con la noche. Le llevan de comer y masca. Digiere y se duerme sentado. El silencio lo despeja y el cigarro se achica, mientras su memoria se alarga.
—¿Usté no duerme, ciego?
—Sesteo — responde al curioso.
“Truco” ama primero su perra, después el tabaco, después la noche.
Siempre tiene hambre. A veces, sueño. Nunca curiosidad.
Aprovecha la luz del mediodía para echarse a dormir de cara al sol. Vela en la alta noche. Despierta, por la dicha de sentirse igual que los demás.
—Aura todos vemos parejo — le explica a su perra.
Cuando empieza a beber, amanece. La ginebra es su lazarillo hacia la juventud. Achispado, parece recobrar la vista. Cada relato es un cuatro. La paleta de su memoria colorea sus cuentos. Al detallar el paisaje, mueve los ojos sin luz, en dirección del árbol o del cerro. Todos sus episodios sucedieron en días de sol, a la hora de la siesta, entre ramajes dorados o flechillales rubios. Renunciaba a sus inviernos. “Truco” no veía cosas, sino gamas. Detalló tonos, salpicó de flores el yuyal y de cambiantes verdes el arroyo. En aquellos parajes, el viejo, borracho de color y de ginebra, pasó la mocedad cribando pumas que lo araban en el pechazo. Si le servían una copa más, empezaba a ver rojo en su alboreo y entonces, “Truco” era voluntario en la “carchada”, le pisaba las paletas a un herido y, facón en mano, le “campiaba el cogote” hasta encontrarle la “olla” que hervía sangre a borbotones.
Al relatar el degüello reía siempre, mostrando los colmillos gastados y amarillentos. Manaba sangre fría. Pónese triste, nada más que cuando acaricia a su perra, a la cual llama “Vida”.
Quiere a la perra, porque mira por aquellos ojos que van delante de él a cuatro pasos, sujetos por un tiento crudo, que hace de nervio óptico. Es una “Vida” miserable, de rabo largo inexpresivo, hocico quemado en los tizones y pelaje gris. “Truco” la siente de color chocolate: color camino dulce. El animalucho tiene sangre de cazador y de ovejera. Su flacura la acerca al padre. Le cuelga en flecos el vestido y le sobran varillas al corsé de su costillar. Vagan en yunta, el ciego medio desnudo por la miseria, la perra medio desnuda por la sarna. Buscan mendrugos y suelen encontrar terronazos. Reparten ambas cosas. Jamás discuten. El ciego transa siempre. Sabe que la “Vida” tiene larga nariz para ventear chamusquinas y conoce el camino más corto para llegar a un hueso. Duermen en cualquier camino. “Truco” no necesita cerrar los párpados. La perra tampoco, pues no le alcanza el tiempo para rascarse desesperadamente. Algunas veces, el tiento cruje; es que el lazarillo olfatea una carniza y es preciso llegar a la osamenta y dejar a la “amiga” pelear con los caranchos y sentirla comer. El ciego espera entre el hedor espeso, mientras una nube de moscas verdes le salpica las barbas. Y aspirando olor a “dijunto” ríe en silencio, como la osamenta, mostrándose los dientes sin poder verse ninguno de los dos.
Este atardecer, caminan hacia donde la perra quiere llegar. El sol rasante da en las pupilas de “Truco”. El ciego avanza de cara al astro. Por el camino se ve, casi únicamente, el rostro del mendigo. Es feo y bello, sin embargo. La ceguera es tristemente hermosa. “Truco” luce un chiripá de lona con ribetes de grasa; una camisa acuchillada, quizás de algún “conquistador” y remiendos de piel. No se acuerda de haber gastado sombrero. El sol le hace bien como a los viejos. La lluvia le hace bien como a los bustos. En la cintura lleva un cuchillo sin vaina. Cuando no tiene que comer, lo afila, mientras su perra observa, bostezando, la maniobra.
—¿Pa qué te apurás?
Esta vez la “Vida” tampoco contesta. Ella puede tener querencia; “Truco” no. El ciego no vive en ningún pago. ¿Acaso es pago el camino? Cuando salen, no es a cosechar hambre, es a curarla o a distraerla. En cualquier sitio el campo los recibe con los brazos abiertos. El cielo les presta un pedazo de su poncho agujereado y las taperas un ala caída.
—¿Vas pa la estancia?
Como la perra no le saca de curiosidad, el ciego se arrima al alambrado, palpa un poste, nota que es de hierro y sabe que la estancia está cerca. Vuelve al trillo por respeto al cardal y avanza. Ahora la perra se detiene. En seguida se enreda en las piernas del anciano y así permanecen los dos, inmóviles, temerosos, uno apoyado en el otro, cambiándose insectos.
Oyen las sordas pisadas de un caballo. Tintinean metales. Un ginete se acerca y detiene la marcha.
—¿Ande vas, “Bichito e’luzˮ?
—¿Quién sos, niño? — pregunta el ciego, sin apartar sus ojos del sol.
—Muchas ucasiones te he preguntao si querías comer. Aguardaba que me reconocieses. . . Soy el hijo e’la viuda.
—Mesmo. Sos el niño Jacinto. Aura te veo clarito la voz. Disculpame. Pa tu estancia diba. . .
—Yo vengo de allá. . .
—¿Cenaron?
—Estaban pa sentarse a comer.
Jacinto Olmos es un paisano de veinte años. Le conocen ocioso, vehemente y bueno. Mientras dialogan, observa con asco a la perra. Siente compasión por el miserable animal. La enfermedad se extiende desde los párpados hasta la cola, en una serie de lamparones rojos y negros. Camina enredándose en el vellón. Sobre sus llagas pasa el sol y la perra lo muerde.
—“Bichito e’luzˮ, ¿tenés tabaco?
—Muy poco, niño.
Jacinto saca de sus maletas un paquete de “picadura”.
—Aquí tenés pa pitar toda una noche.
El ciego tomó el regalo y lo guardó en silencio.
—Ya se dentró, Jacinto.
—¿Qué?
—El sol. . .
—¿Cómo sabés?
—Mi perra no se rasca tanto — repuso el mendigo. — Es malo mesmo el sol. . .
El estanciero, lleno de compasión por aquella pústula, protestó:
—Ciego, es una herejía dejar vivir a un bicho ansina.
Rió en silencio el mendigo.
—El hombre ha de ser güeno, che. Y en el ser güeno dentra matar a lo que sufre sin compostura. Yo miro a ose animal y siento el deber de darle un tiro en la cabeza. Es mucho castigo la sarna — continúa Jacinto. — Vos te ráis. Pero la perra se muerde como ganosa de dirse comiendo pa salir de este mundo. Ya se ha sacao el poncho e’pelos. . . Poco le falta pa quitarse el de cuero, el pellejo. Bien se conoce que no podés verla. Tiene los ojos como dos botones ensebaos. . . Dentro e’poco se quedará ciega tamién. . .
Temblaba el mendigo.
—¿Qué te parece, viejo, si la despeno?
Por toda respuesta “Truco” le devolvió el paquete de tubaco.
—No lo quiero, niño. . .
—Guardálo.
Jacinto Olmos empuñó su revólver. La perra dió un paso hacia él. Le apuntó a la cabeza.
—Es una güena acción — dijo.
—¿Cuála, niño?
—Esta.
Sonó el disparo. El ciego rió de la broma. En seguida nota que su perra no tira de él, no lo cincha. Luego siente temblar el tiento en su mano. Palidece. Se arrodilla. Toca la cabeza del animal. Algo tibio, viscoso, le corre por los dedos. Y lanza un grito. Uno solo. Aquel ¡ay!, agudo, duele a Jacinto Olmos. “Truco” vuelve su rostro hacia el estanciero.
—Aura sí que estoy ciego. . . niño — le dice. — Ya está. . .
El paisano, deja de tutear al miserable.
—Yo le daré otro perro, agüelo. Serénese. Crea que acabo de hacer un bien.
—¡Ya no se dir pa ningún lao!. . . Aurita el niño Jacinto concluyó de atarme a la estaca e’mi perra. . . ¡me manió a un “muerto”.
Continúa arrodillado en medio del camino. La noche sale de él y se acuesta sobre el paisaje. El caritativo paisano casi está arrepentido de su bondad.
—Viejo — dice — no se desespere por tan poco. Levantesé. Yo viaʼhacerle de perro ¿oye? Dea dos pasos pa este lao. . .
“Bichito de luz” avanza, arrastrando ahora a su perra. Es un saldo de cuenta. Siempre a distancia, por mandato del asco, Jacinto lo dirige.
—Cuerpéele por la izquierda a ese cardo. . .
—No me hace daño — responde el ciego, mientras pisa las espinas y revienta alcachofas. El chiripá se cuaja de pompones.
—Adelante, viejo. . . Ya está a un paso de mi alambrao. Toqueló dispacio que el primer hilo es de púas. . .
—¡No me hacen nada!
—Güeno, aura siga esa línea a mano derecha. La primer portera es la de mi casa. Dentre y diga que yo lo mando; con eso le dan de comer. . . No se dimore que ha cáido la noche.
Jacinto cerró piernas.
El ciego permanece quieto hasta que se siente solo. Tírase sobre los yuyos. Atrae a su perra y la hamaca en las rodillas. A pesar de tocarlo, encuentra bello al animal amigo. Ahora, como se ha quedado quieto, está frío y le enfría las manos. Por el camino pasan algunos caballeros sin ver al ciego procaz. “Truco”, nota que “Vida” se pone rígida y, sin dejar de acunarla, le canta en voz queda, versos indecentes: Los únicos que él sabe. Empiezan a encenderse candiles. Se apagan los ruidos. Hasta los postes bajan lechuzones cabezudos y ojerosos. El mendigo canta. . . Ahora saca el cuchillo, tantea el campo en busca de una piedra, la encuentra y se entretiene en afilar su acero. Ríe. Lo primero que corta es su canto. Es inútil que las corujas le guiñen picarescas. “Truco”, de tanto en tanto, cerciórase que la perra no se le ha ído y torna a su tarea.
—Vamos, haragana — dice a la sarnosa.
Se incorpora de cabeza gacha, con miedo de quemarse la melena en las estrellas; guarda su arma, toma la perra en brazos y se pone en camino. Le atrae la estancia del criollo compasivo que le cerró por segunda vez los ojos. A pesar del ribete costroso, “Truco” veía por su perra. Ahora, tropieza. No pierde arbusto espinoso. Cae. Natural; está ciego. Ya el tiento crudo no le previene contra los pozos, ni las “uñas de gato”, ni el ortigal. Ahora el sarnoso es él. Le arde la epidermis. Va dejando girones de su ropa en los ramajes, en el alambrado de púas…
—Soy yo el que tiene sarna — murmura.
Abrió la portera. Cerca del patio le avanzó la perrada. Alguien, desde el galpón, espantó los canes.
—Allegate, “Bichito e’luz” — gritaron. — Pero no dentrés. . .
—¿Quién sos?
—Soy el indio Pérez, el sereno.
—Me mandó el niño Jacinto — explicó el ciego.
—Te viá trair unos güesos. . .
—No quiero comer. . .
El ciego rió.
—¿Qué traís en brazos, un gurí?
Tanteando dió con el tronco del árbol donde solía sentarse a mascar. Puso el cadáver de la perra junto a él y tomó asiento.
—Indio Pérez, tengo sé.
Bebió en una guampa, mojando la camisa y su pecho velludo.
—Güeno, ciego, aura pa encoger la noche, cuente alguna mentira de esas con bastante sangre que usté sabe. . .
—No las ricuerdo. . .
—Entonce, bajito, cante agatas, pa que no lo óiga la viuda, algún verso zafao. . .
“Truco” apoya su diestra en la cabeza de la perra. Con ese mismo frío, se pone a cantar. El verso es de taberna; pero el ritmo de cuna. Termina una estrofa y empieza otra y otra, hasta que el propio Pérez le hace callar.
—Hoy cantás muy feo. . . te falta sentimiento. . .
—Se me murió mi perra. . .
—¿Le llegó la sarna a los sesos? — preguntó en broma el indio Pérez.
—No. Fué la compasión del niño Jacinto que le dentró en los sesos. . .
—¿Y de eso te ráis? Ya hace tiempo que el bichito venía pidiendo un tiro. . .
El indio se marchó hacia los galpones. “Truco” enciende su luciérnaga. El relente le hace llorar. De los ranchos llegan ronquidos; del pesebre, el sordo rumiar vacuno. El indio Pérez camina y se aleja. Los perros barajan la luna y se la pasan de ladrido en ladrido. El “bichito de luz” quiere entrarse en la boca de “Truco”. Con un pucho enciende otro cigarro. Así espera cien humadas. . . Oye que alguien abre el portillo del camino.
Un jinete se acerca, el viejo lo siente crecer. Ahora el recién llegado desmonta.
—¿No dormís, “Bichito e’luz”?
—¿Es usté, niño Jacinto?
—¿Te dieron de comer?
—Sí.
—Tiráte a descansar por ahí. Mañana vamos a aliviar tu miseria. . .
El ciego no respondió.
—Hasta mañana, agüelo. . .
“Truco” rió en la sombra. Después vivió para oir al niño Olmos. Le contó los pasos. Sintió que abría una puerta. Sonrió oyéndole silbar una “güella”. Golpeaba el yesquero. A pesar de la distancia, el mendigo oyó que el estanciero le daba cuerda a su reloj. En su dormitorio, Jacinto fuma. Rato después sopla el candil. En seguida cruje la cama. El ciego ya no fuma; entre sus dedos apaga el cigarro. Se ha borrado. Espera, inmóvil, cinco minutos, diez, media hora. Ahora, entre cien sonidos confusos, llega hasta su instinto el opaco roncar del niño Olmos. Entonces, carga el cadáver de la perra y a tienien, paso a paso, se encamina hacia el rancho. Lo conduce el ronquido. Acaricia los terrones, se corre por ellos a todo el largo de la pared. De pronto no toca más que el vacío de la puerta. Se agacha. Escucha. Jacinto duerme, Arrastrándose, avanza. Deja la perra en el suelo, junto a la cama. Después, lentamente, saca de la cintura el filoso cuchillo. Mientras lo empuña en la diestra, hace avanzar su otra mano hacia la cabeza del dormido. Por fin consigue tocar los cabellos de Jacinto Olmos. Quizá éste sintió el roce, pues cambió de posición. Contenido el aliento, inmóvil en absoluto, el ciego espera. . .
Por el patio cruza el “sereno”. “Truco” sigue todos sus pasos. Lo “ve” llegar al tronco caído. Quizá Pérez le busca para que cante. Más tarde, el peón se acerca al dormitorio del niño Jacinto. “Truco” siente el latir de su corazón asustado. El indio oye roncar en la oscuridad y termina por alejarse.
Entonces el mendigo vuelve a su tarea. Busca, sin ruido, los párpados del mozo bueno que le mató su perra. Quiere cortarle de un solo tajo las dos pupilas y dejarle a oscuras, con el cadáver de la “Vida”, cerca. Quiere hacerle saber cómo se ama al guía cuando se ha perdido el rumbo para siempre. Desearía avisarle la llegada de la sombra. . .
—Es lástima — piensa. — Me puede ver entuavía.
Decide, en cambio, callar después que lo haya emponchado. Cuando el niño, ciego, tropiece con la perra, la perra misma le explicará por qué anocheció. Mientras el dormido ronca, el viejo insomne, le busca las pupilas. Toca apenas el bigote suave. Pasa sobre éste la yema de un dedo sucio de sangre coagulada. El tacto sube acariciante por una mejilla, alcanza las pestañas. No es sentido. Cuando se dispone a cortar, el miedo de equivocarse lo detiene.
—¿Ande quedan las pupilas de uno cuando duerme? — se pregunta. — ¿Güeltas pa’dentro o al frente?
Lamenta su ignorancia. Piensa que de un dormido a un difunto no hay más diferencia que el tiempo. Se le ocurre consultar el punto con la perra. Agáchase. Busca los ojos de “Vida”, le abre los párpados y le toca las pupilas secas y frías. . . Ya sabe donde herir.
—En la boca mesma ′e’los párpados.
Su cuchillo está tan bien afilado que pasará por entre los párpados sin que el “niño” lo sienta.
—Y estando fría la hoja, ¿no lo dispertará? — se le ocurre.
Para entibiarla, apoya la hoja sobre su pecho velludo, a la altura del corazón. No tiene prisa. Jacinto duerme profundamente. Tiene el sueño tranquilo de quien por bondad, despena a un animal enfermo. El campo calla. El cuchillo de “Bichito de luz” está tibio de ambos lados. Entonces, la mano izquierda aquerenciada en las pestañas, guía el filo. Durante un segundo, la hoja permanece quieta encima de aquellos ojos. Después, empieza a bajar muy despacio. . .
Pincha la noche un grito altísimo.
La perrada se eriza y le aulla.
Luego, mientras Jacinto Olmos choca en todas partes con la sombra, “Bichito de luz”, vuelve a sentarse en el tronco. Limpia entre dos dedos el filo del cuchillo y sacude una gota de sangre que temblaba en su índice. Entonces nota que tiene sueño. Bosteza y, para ahuyentar pesadillas, se persigna en la boca.
BADIA HERMANOS
A Marcelo Peyret.
—¿Juan?
—¿Eh?
—¿Ande calculás que se halla la fortuna?
Casio sigue dando vueltas entre sus manos a un paquete de “picadura”. Toda su golosina consiste en guardar plata y soltar humo. Hace cinco minutos que luchan el avaro y el fumador. Nunca creyó que fuese tan casto aquel envoltorio.
Juan, desde el otro lado del mostrador, le observa con angustia. Cuando ve que su hermano, vencido por el vicio, va a desflorar el paquete, repite su pregunta:
—¿Ande pensás que se encuentra la fortuna?
—Yo creo que es en el ahorro. . . mesmo.
Convencido de ello, vuelve el tabaco al estante. Entonces, puerta adelante se dedica a mirar el camino, a la espera del primer cliente fumador. Quizás su cigarrillo ya se ha puesto en viaje. Casio tiene la virtud de ser poco exigente.
Juan, seguro ya de haber impedido un gasto inútil, le dice:
—Si querés pitar, ¿por qué no abrís una cajilla de las caras? Total es un placer pa vos. . . yo te lo apunto. . .
Casio, jamás ha gastado nada. Juan, ni la mitad de nada. Las tentaciones que padecen no hacen más que ennoblecer su avaricia. A veces es un cigarro, luego es una copa de “guindao”, en otros momentos han puesto en peligro hasta una pastilla de menta con versito. Contrajeron estos vicios por culpa de la parroquia.
Empezaron a beber para aumentar el gasto. Cuando los “envitaban” servíanse en un vaso pequeñito y lo cobraban grande. Fumaron porque, vendiendo ellos el único tabaco que había en cinco leguas a la redonda, cualquier humo se les cuajaba en dinero. Los mellizos Badía nacieron para parar rodeo a todas las monedas del pago.
—¡Hasta el tiempo se nos ha dao güelta!
—Sigue seco. . . Siquiera hubiese rigolución y una gran pelea, llovería. . . Es una disgracia, Casio. . . La gente que tuvo campos antiguamente, a lo mejor sacaba la suerte e’que se diese una batalla cerca y salvaba los trigos.
Los mellizos no poseen campos; pero hay un chacarero de poca tierra y muchos hijos, que les debe un dinero y ellos han resuelto confiscarle la cosecha. Les pidió dos bolsas de harina y nunca las pagó. Acaso pensaba que eran sus espigas aquerenciadas y blancas que volvían a su rancho.
—Ese trigo del Aniceto Canijo nos va a dar una pérdida, Juan. . . En fija no responde por toda la cuenta. . . ¡Vos te conmoviste aquel día!
—Por eso jué que le hice firmar el papel ande el pícaro promete entriegarnos el trigal. . . Se me hizo güena la garantía. . . Yo pensé en todo. . .
—¿Y la seca?
Se hace un largo silencio. Desde su puesto:
—Tenés razón, Casio — le dice el hermano — me conmoví. ¡Pucha amigo! ¡Pensé en los hijos de ese hombre y dispués la primavera había dentrao tan llovedora. . .
—¿Vos sabés cuálo es lo que no deja hacer fortuna?
Casio se llama en realidad Nicasio. El mismo se podó el nombre, para no ser, ni siquiera en eso, más “largo” que su mellizo y socio. Ahora se ha puesto a mirar el cielo azul. Azul desde hace dos meses, a pesar de los puños levantados contra él desde las melgas, de los rosarios que corren entre los dedos de las viejas y de las grietas abiertas, con sed. El trigo le tiene miedo. No ha querido estirarse. Le mira desde apenas una cuarta del suelo. Cuando la tierra pasa sed, el labriego pasa hambre.
—Dimasiao corazón, Juan. . . aprendé del tiempo.
El boliche fué levantado en una loma áspera. Con sólo trepar hasta él, ya se gastaban fuerzas. Los Badía le adquirieron con tres días de discusión y cuatro reales al contado. Allí no llegaba nadie por no desocar los mancarrones. El negocio iba mal; pero lo compraron lo mismo. Ellos no querían hacerse ricos, sino ir tirando. El antiguo dueño, cansado de seguir tirando, aflojó. Los Badía estudiaron el campo de batalla. El rancho estaba lejos de las vías transitadas. Ya que no podían llevar el “negocio” hasta el camino, llevaron el camino hasta el negocio. Una pisada y otra hacen la senda. Entonces ofrecieron juego libre, libreta, crédito, baratura. Ofrecieron tanto que el paisanaje empezó a caer.
Los “gurises” dispusieron de un “sapo”. Los hombres de una carpeta. Las mujeres empezaron a pedir a sus maridos que no fuesen al boliche a perder la plata, el tiempo y el equilibrio. “Badía Hermanos” también contaban con esto. Por milagro de la cachimba, convirtieron un litro de caña, en diez. Ellos que no habían gastado más que cumplidos y cuando dieron algo fué trabajo a los cobradores, pasaron en aquellos días momentos de prueba. Cuando le cerraban el boliche a la noche y la clientela, palidecían mirando los tejos en el suelo, una cuarta de caña perdida, dos pesos de costo “despachados” y apenas cincuenta pesos en el cajón.
Fué preciso que pasara un año para conseguir normalizar el negocio. Se habían dejado robar. ¡Daban hasta novecientos gramos en cada kilo! Tuvieron que rebajar despacio en el peso, encoger el metro en la mercería, embarrar las papas. . .
La costumbre y la querencia hicieron lo demás.
—Juan, alcanzó a ver una mujer que viene de a pie por el camino. . . Me gustaría que juese una negra. . .
—Justo. . . ¡por el cachimbo!
Se llevan cinco minutos de diferencia en la edad. Es los único que los separa. Acaso de común acuerdo, han resuelto que Juan se muera cinco minutos antes que Casio, para “empatarse”. Nunca se ofenden por palabras. Le echan la culpa a la bebida. Cuando husmean peligro esconden la talega en la trastienda, la mano bajo el mostrador y el trabuco en la mano. El borracho más cargoso no logró impacientarlos mientras tuvo un peso en el tirador. Como tenían que comer de lo propio perdían el apetito. Durante tres años no han salido de su almacén. Viajan en los relatos de los clientes, con las ruedas de las carretas y sobre el caballo del tropero. La vista de una libra esterlina los emociona. Es un sol pequeñito que baja hasta ellos, privados de luz, adheridos al mostrador para no morir de hambre. Lo extraordinario es que aún estando solos, ellos dos se dicen, convencidos de no creerse, que sienten aversión profunda por los avaros, gente indigna de la raza criolla gastadora a manos llenas de sus virtudes y sus vicios, su dinero y su sangre.