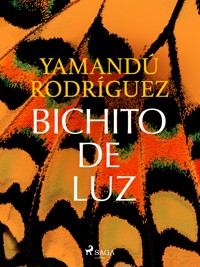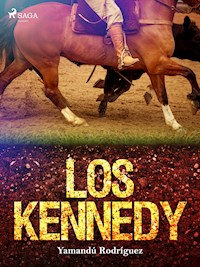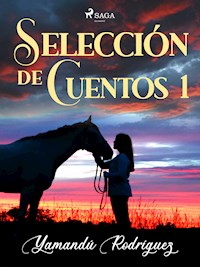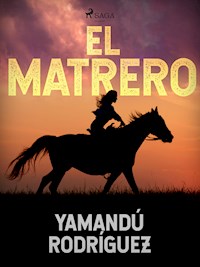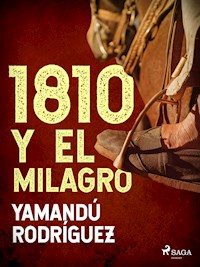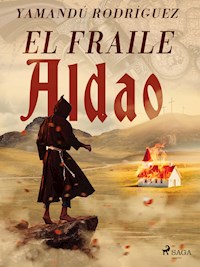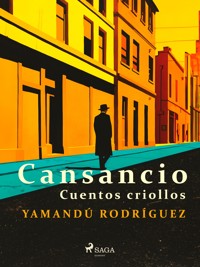
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El gran clásico de la literatura uruguaya. Un exitoso hombre de negocios y un tremendo vacío vital. Ese es Gabriel, el protagonista de una novela que se presenta a modo de viaje en busca del sentido de una vida aparentemente de ensueño. Desde la cotidianidad de las calles de su infancia hasta los paisajes más desolados de Montevideo, Gabriel tendrá que hacer frente a distintos personajes que le harán reflexionar sobre el tiempo, la muerte y la belleza efímera de la vida, descubriendo así que el cansancio y la melancolía pueden convertirse en grandes oportunidades de crecimiento personal. Un libro que llega al corazón, "Cansancio" es una obra imprescindible para aquellos que buscan un respiro de la vorágine que puede ser a veces la vida moderna.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Huallpa Tupac
Cansancio - cuentos criollos
Saga
Cansancio - cuentos criollos
Imagen en la portada: Midjourney
Copyright © 2023 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726681673
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Flor de Cerco
PEDRO!
—¿Quién and’ay?
A través de la puerta se oyó un sollozo.
—Soy yo. . . Nicolasa. . . ¿puedo dentrar?
—¡Mi novia!. . . ¿Qué ha pasao? ¿Qué te trujo?
Se tiró de la cama; corrió hacia la puerta, la iba a abrir, pero se acordó que estaba en paños menores. ¡Cómo recibir así a su prometida! Los dos se respetaban. Su noviazgo era uno de esos idilios con muchos suspiros y pocos besos. La hospitalidad no le permitía dejar a su Nicolasa bajo el sol, mientras él se vestía y la impaciencia, casi angustiosa, de saber la causa de aquel sufrimiento le inspiró un recurso.
—¡Aguardá un poco, prienda. . . tené pacencia un ratito nomás!
Volvió al lecho, se acostó, estiró el poncho para que le cubriese los pies, miró el aspecto de la cama y echando un cojinillo sobre la boca indiscreta del vichará:
—Aura sí — le gritó, — empujá la puerta. . . Allegate ñatita. . . ¿qué tenés? Contame. . .
La muchacha traspuso la entrada, se recostó al marco de la puerta y allí, con las doś manos sobre la cara morena, se puso a llorar.
En vano Pedro la llamaba; en vano le estiró los brazos desde la cama donde le retenía el respeto; inútilmente el mozo enviaba a su encuentro razones llenas de mimo, consuelo, ternura: pedíale que le mostrase su cara morena, la nariz respingada como “refalón” de carpincho, la boca corta y gruesa. Todo era inútil. Nicolasa no tenía más que ojos para llorar y manos para ocultar sus ojos.
—Mi novia, sea güenita; no llore ansina. . . Hable, ¿se enfermó su vieja?
La muchacha no respondía. Ahora había apoyado la nuca en los terrones y la luz del exterior le iluminaba las trenzas deshechas, las caderas angostas y el seno fuerte que temblaba a cada sollozo. El cachorro barcino del novio la miraba con la cabeza medio inclinada, ya no sacudía la cola como cuando salió a recibirla.
Pedro sintió que aquella pena lo ganaba y su orgullo de macho, reseco, cerró los puños para que el dolor, desde las manos no pudiera subírsele a los ojos. Entonces la increpó duramente como quien da un remedio amargo con la esperanza de causar alivio.
—Güeno, ¡basta e llanto! Hablá ya. . . ¿no ves que me augo estaquiao en la cama? Colijo que solo una disgracia muy grande te pudo arriar hasta mi rancho. . . Sé que si dentrás aquí, como novia, es pa llorar ¿querés verme enojao?
Pero el resentimiento del paisanito hizo arreciar las lágrimas que pretendía enjugar. ¡Era la primer vez que le gritaba! Se arrepintió. Nunca tuvo para su chinita más que dulzura; ¡pero esa siesta ella lo puso muy nervioso! Indignado, guardó silencio. Buscó palabras cortas y suaves para llamarla. ¡Qué bienvenida humilde le hubiera dado, perfumada en romero, a la antigua; mas lo había tomado de sorpresa la llegada de un cariño tan grande a su rancho tan chico!
—¡Pobrecita, mi dueña, pobrecita! Perdonáme. . . llorá nomás; lavá tu pena. Estás en tu casa, mi novia. . . Hacé lo que querás. ¡No hay custión que no tenga acomodo en el mesmo pecho; al principio nos asustamos, nos parece que no; cuando queda muy grande una disgracia la mojamos con el llanto pa que resfale y quepa en l’alma! Yo estoy aquí tragando saliva pa hacer pasar tu disconsuelo. No me rispondás. . . He de hablarte muy suavito, dende lejos, mimandoté. . . Hallo que, a Dios gracias, estás viva; yo tamién y ¡entonces, no hay que disesperarse!. . .
Sus palabras finales le dieron miedo. Había algo más que la vida para ellos, sí: era la fe en los dos. Ese respeto los hizo novios. Nicolasa era la mujercita más pura de todo el pago. No había mozo que no la hubiese “cortado” en un rincón de baile, codiciando permiso para hacer noche en sus ojos. Chúcara, saltaba los alambrados de las guitarras, en las serenatas; defendía sus flores como el aromo, con las espinas. Contestaba el requiebro con el sarcasmo, las procacidades a puñetazos y el suspiro con un apretón de manos en aparcera, en paisana; pero nada más. Se cuidaba sola mostrando los dientes para burlarse o para morder. Cuando no pudo despreciar ni agredir, en los pocos casos donde, tranquera por medio, le pidieron respetuosamente un mate amargo y una esperanza, ella borraba a la chinita para avanzar en amigo y evitando causar un desengaño aseguró siempre su derecho a querer y a casarse. Pedro, el puestero del cardal, llegó una vez al ranchito aquél, aislado de la estancia, donde entre tiestos de malvón y abrazos de madreselva, Nicolasa pasaba los días mirando el cercano camino, mientras la vieja lavandera pastoreaba una majada de ropas en asoleo. El puestero del cardal la miró mucho y le habló poco y desde lejos, como ella quería; le pareció que los ojos de aquel hombre le pedían permiso para detenerse en su cara. Comparó esa dulzura con la malicia que brillaba en las pupilas de los peones, cuando la desnudaban y la hacían cubrirse los senos con los brazos cada vez que por necesidad cruzó cerca de los galpones. Sólo Pedro le cantó a sus manos cuando para defenderlas, le picaba leña, ataba los terneros y llevaba por ella los baldes. Una tarde esas manos se encontraron unidas y al notarlo, entre los dos repartieron un solo rubor y los dos se apartaron sin decirse palabra, torturando ella su delantal y él la copa del chambergo. Pronto harían dos años que empezaron a quererse, que eran novios y estaban “pa casarse”. El, allá, en el puesto, había amontonado peso sobre peso y compró la cama y la cómoda; ya tenían sus muebles; faltábale muy poco para completar la suma destinada al cura y al juez. Nicolasa estaba por concluir los bordados del ajuar. Ahora la vieja los dejaba solos, ¿para qué hacerle “sala” a un mozo tan serio? Era el único hombre tal como Nicolasa soñó. Poco a poco ella arrimó su silla a la de Pedro, le abrazó para hablarle y juntó sus rodillas a las de él cuando hacían cunitas con un tiento. El parecía no apreciar esas confianzas porque bajaba entonces los ojos y con cualquier pretexto se iba hacia la puerta, armaba un cigarrillo luego de romper dos o tres chalas y poníase a fumar mientras le hablaba con impaciencia del casamiento.
¿Qué pena le esperaría escondida tras ese llanto de la ñata?
Nicolasa dejó caer los brazos. Tenía la cara pálida, las trenzas deshechas y los ojos chiquitos como si se los hubieran gastado las lágrimas. Ahora, pequeña por el dolor, sacudía la cabeza, hamacándose en una sola palabra repetida:
—¡Mama. . . mama!. . .
Luego, estiró una mano y entornó la puerta hasta que el rancho quedó a obscuras. Allá afuera, las chicharras le cantaban al sol.
—Eso es, mi novia, en l’oscuro te hallo mejor. Siempre te veo ansina. Todos los que queremos mucho semos amigos e’ la noche. ¡Cuesta más ricordar entre la luz! Yo, siempre, dispués de anochecido te hablo como si ya estuviésemos acollaraos, y vos estuvieses aquí. Vos no me rispondés nunca... ¡Claro! no estás... Aura, esta siesta, en medio’el sueño, llegaste. Siempre cuando me dispertaba te juías y era como si te escuendieses. . . ¿sabés? Porque al agacharme sobre la palangana estaba tu carita en l’agua, yo metía las manos pa agarrarte y ya saltabas del agua hasta mis ojos y te dibas conmigo a todas partes, a recorrer los alambraos, a picar leña, a ensillar el cimarrón. . . ¡Más chúcara es mi novia!
—Pedro, ya no puedo llorar más. . .
—Más mejor es ansí. . . Allegate. . .
—Aura sos mi amparo, Pedro; cerré la puerta pa que no me mirés. Tengo miedo e tus ojos. . . Dejáme ansí, como si estuviese ciega. Juntaré coraje pá contarte todo.
Se acercó a la cama, tropezó con el recado del prometido, lo arrastró hasta la cabecera del lecho y se dejó caer sobre los cojinillos. El le acarició en silencio los cabellos lacios, de los cabellos bajó la mano hasta las mejillas, la retiró mojada en llanto y se besó la diestra.
—No llorés más, mi vida. . .
—Tengo un sueño tan grande, aura. . . Me he quedao tan deshecha. . . Oíme, mi cariño, nunca me vide tan chiquita como aura. . . Defendéme. . . ¿Sabés?. . . Jué dispués del almuerzo, mama se jué al arroyo con el lavao. Yo terminaba mi quehacer, me había sacao la ropa y estaba pa sestiar, cuando ladró mi cuzco. Me arrimé a vichar: por el camino entre polvo y chillidos y gritos: “¡Novillo!” “¡Novillo!”, comenzaba a querer asomar una tropa. En seguida golpearon las manos. . .
—¿Por qué no te encerraste?
—Me hacés llorar otra güelta. . . Pedro. . . ¡por qué no me encerré!
—Güeno, mi novia, güeno. . . ¿Qué era?
—No sé. . . Desde adentro pregunté qué querían. . . De a caballo, uno, me pidió agua. Juí a la tinaja, llené la guampita labrada, abrí apenas la ventana, escondiendo la cara, saqué un brazo y le dí. El tropero me agarró la muñeca. ¡Pegué un grito, Pedro! Empujó la ventana, me vió desnuda. . . le miré los ojos. . . Y grité, grité tan raro que mi cuzco aulló. . . ¡Naide vino a defenderme!
El novio, sudoroso, incorporado a medias, mal cubierto ahora bajo el poncho, la había tomado por un brazo y lo oprimía brutalmente. Haciendo esfuerzos para que la pregunta se abriese paso entre los dientes apretados, le gritó:
—¿Y después?
—¡Pobrecita yo! Después corrí y él saltó pa dentro. . .
Pedro tuvo que oír toda la escena. Lucharon en silencio, ella a arañones; el bruto a zarpazos. Se revolcaron juntos, debajo de la cama, aferrándose la pobre con un pie a cada silla que se venía al suelo. Una mano sofocaba sus gritos y ella hizo presa en uno de los dedos y sacudía la cabeza para cortarlo, entre un ronquido de perra, hasta que el canalla la apartó de un puñetazo en un seno. Estaba desmelenada, jadeante, roja de sangre la boca y las manos, lleno de babas el cuello. . .
—Mi pobre chinita, se jué entonces, ¿no es cierto? ¿Se jué él entonces?, decime que se jué. . .
—¡No! Se me abalanzó otra güelta; esta vez con el mango del talero me pegó mucho en la cabeza ¡muy juerte, Pedro! Caí. . . ¡Naide dentró a salvarme!. . . ¡Naide!. . .
Pedro se volvió, mordía la almohada para no sollozar, y sollozaba.
—Me ricordé en el suelo. . . Todo estaba lo mesmo. . . como si no hubiese pasao nada ni naide. . . . la cama allí, las sillas caídas. . . Mi rancho amigo no se había tirao al suelo pa aplastarlo, ¡lo dejó salir! Desde el suelo sentí galopiar un caballo y dispués hombres que se raiban, y gritos que se jueron lejos. . . “¡Novillo!”. . . “¡Novillo!”. . . ¡Dejame llorar!. . .
Silencio. El barcino metió el hocico por la rendija de la puerta y salió.
—¿Cómo era? Vos debés saberlo. . . Dibujameló. . . ¡Tenés que ricordarlo! ¡Dibujameló. . . te digo!
—No sé, no sé, tengo miedo e verte ansina. . . ¡me lastimás!
Pero no se apartó de aquella mano que la torturaba.
Pedro, vencido también, se dejó caer sobre el colchón.
—Yo no sé. Era un hombre, Pedro. . . tenía la sangre salada; los ojos llenos de asco, la boca blanca e’baba, ¿por qué me hizo eso? ¡Yo le había dao agua!. . . ¡No lo conocía tan siquiera! Me tenía odio nomás. . . Yo era una pobre mujercita que le había dao agua. . . Ayudáme vos a echarlo e mí. . . Cierro la vista y él está aquí, con los ojos de asco. . . Yo no quiero que se quede.
Mientras la chinita hablaba, quejumbrosa, el prometido se llenaba de odio. Vió todo su noviazgo pisado por una tropa. Había puesto su ilusión en un ranchito, cerca del camino, y un forastero cualquiera se la robó de paso, como una flor de cerco. . . Era inútil entonces cuidar un cariño. Inútil la fe, el respeto, la lucha de todas las noches con el instinto; la renuncia a todo cuanto ambicionaba para poder ahorrar vicios y dinero y llevar un juez y un fraile a santiguar el casorio. ¿Todo para qué?. . . Ahora su Nicolasa era como las otras. Un bestia la había dejado manchada de barro, de babas y de sangre. Ya no servía para el casorio. . .
—¡Ya ves qué pobrecita soy! Me duele todo. . . Naide sabe esto; naide, ni la mesma mama. A ella no se lo contaría; a vos, mi novio, sí. . . ¡Sos tan güeno, Pedro! ¡Cualisquier otra mujer se hubiese callao; yo tuve miedo que la vieja, al saberlo, no me dejase llegarme a decirteló! Y vine, juída, a pie, trompezando bajo el sol. . . Vos no sos como esos brutos, vos no sos de esa laya de mugrientos que lastiman disgraciadas. . . Semos dimasiao güenos pa no penar, ¿no es cierto? Una perra dispara; una yegua patea; la vicha más ruin que no tiene vergüenza está defendida. . . ¡la mujer güena, no!. . .
Se levantó lentamente, se inclinó sobre el novio y buscó con los ojos suyos, enrojecidos, la mirada del hombre amigo que se obstinaba en callar ahora.
—Habláme, mi cariño. . . ¡Si vieras aura, después de contarte todo, qué aliviada me hallo! Ya no tengo cortedá; la vergüenza es pa las chinas que se entriegan; pa esas que no creen en l’alma. . . L’alma no se juerza, ¿no es cierto? Yo no me ablandé, mi dueño, ¡me quebraron! Pensaba en vos, en que soy honrada, en que seré tuya dispués del casorio y pelié como un macho, como si jueses vos quien peliaba y me quedé con carne del carancho en las uñas y en los dientes y me tuvo que dismayar pa insultarme. . .
El la interrumpió:
—¡Maldito cachorro, dejó la puerta abierta! Andá, Nicolasa y la cerrás.
Ella fué despacio; obedeció, contenta de poner unas tablas entre su recuerdo y aquella luz de la siesta que la vió caer. Cuando se acercó de nuevo al lecho, Pedro no se había movido.
—No quiero que pensés más en aquello, mi amor. . . Traéme a mí tus ojos dulces. . . No recordés nada. . . No recordés nada. Tenés razón, estamos vivos vos y yo, a Dios gracias. Yo tengo mi amor por vos bien limpito. Aura me güelvo a casa, a llorar un poco; pero a coser mucho, me queda algo de nuestro ajuarcito entuavía. . ., faltan como dos días pal domingo. . . Pero no me voy de aquí hasta que no me digás unas palabras dulces, tristonas, no importa. . .
Como él no respondió, Nicolasa se puso de rodillas a un costado del lecho, y pequeñita, llena de mimos y de fe:
—Me duelen las rodillas — dijo — pero ansina e de estar hasta que me acariciés. . .
—Levantáte, Nicolasa.
—No, Pedro; quiero estar ansina hasta que me digás un cariño, un consuelo, un perdón.
El, entonces, se hizo a un lado de la cama.
—¿Y qué querés que te diga. Nicolasa?. . . — levantó una punta del poncho. — ¡Acostáte, pues!
Cansancio
—ARRIBA, cabo Benítez!. . . El subcomisario ya puso los caracuses de punta.
Despierta el clase, manotea una bota y la arroja a otro milico. Este abre un ojo, rezonga y empieza a sentarme en su tarima.
—Maliceo — continúa el “puerta” — que don Escayola va a poner todo esto patas arriba. . .
—¡Es cierto que se llama ansí!. . . ¡Degüélvame mi bota, pues, Peralta!
Por no agacharse, el aludido se vuelve al “ranchero”.
—Gurí, ¿no ois lo que te pide el cabo?
Benítez bosteza trazando una cruz sobre la boca y aprovecha aquella mano ya levantada, para sacar un pucho de trás la oreja.
—¡Dese prisa, cabo!
—¡Oh! El sucomisario ricién madruga y ya está apurao. Yo llevo cuarenta años de melico y he llegao a cabo sin apriesurarme mucho. . . ¿Trais u no esa bota, muchacho?
—Ya viene llegando — contesta el gurí, que para cumplir la orden y ahorrar dos pasos, se echa sobre un dormido.
—¡Epa, haragán! — óyese borrosamente. — ¡Pucha, que son disconsideraos con un hombre que se acostó a las siete pasadas!
—Viene el día, Camejo, levantesé!
—Güeno, cabo. . . ya voy. — Se volvió y siguió roncando.
Entre el personal de la subcomisaría de Ñandú Culeco no se registra caso de diligencia semejante. ¿Quién la causa? El nuevo jefe, don Carlos Escayola, hombre joven, enérgico y porfiado. Había llegado la tarde anterior. Sin conocerlo aún amaba al pago, la oficina y los criollos. Al arribar, se encontró con una casucha de ladrillos desnudos que cubrían su rubor tras un escudito abollado. Delante de la puerta, un palenque; delante del palenque, un milico; delante del milico, un mate. Allí cerca, varios ranchos agachados. Caía la tarde; caían los aleros; caían los párpados del “puerta”. El camino ya se había acostado. El personal también. Junto al patio, bostezaba un horno. Nadie salió a recibirlo y tuvo que entrar solo en la “Mayoría”. Allí lo esperaba un gringo que le dió la mano en silencio, después vascó la pipa, luego se levantó y se fué.
—”¡Puerta!” — llamó. — ¿Quién es ese hombre?
—Don Pietro, el de la tahona, señor. Y usté, ¿quién es? y disculpe.
—El subcomisario Escayola.
—¡Ah, lo maliceaba!. . .
Aquel apretón de manos había sido una bienvenida. ¡La única! Acercó la silla que ocupara el gringo, le pasó un brazo sobre el respaldo, y junto al amigo Pietro se puso a hojear los libros de la comisaría. Empezó por contar hasta veinte permisos acordados en un mes para celebrar carreras y bailes.
—La sección es alegre; pero la temo bravía — pensó. Por su empleo sabía que la muerte va enancada a las reuniones. Buscó el charco de sangre tras las rejas de los boliches, bajo las verbenas trilladas por los bailarines, entre el polvo que levantan los parejeros; hoja por hoja escudriña sus querencias y no consigue encontrarlas. Según aquellos libros, en el pago no ocurren duelos, ni incidentes, ni escándalos. En cambio, no pasa página sin contarle una desgracia casual: Aquí, son dos paisanos que chocan en un camino, muriendo ambos de sus resultas. Luego, un mocito se “vandea” una oreja de un tiro “escapao”. Después son peones lastimados “de arma blanca”, por caídas en el rodeo. Casi siempre trátase de dos accidentes ocurridos en el mismo campo y día.
—Es indudable — pensó — que, por lo menos aquí, las desgracias nunca vienen solas.
Apenas un delito por abigeato se había cometido en el correr de la semana. Su autor era Josefo Baigorra; su denunciante, don Pietro; la víctima, una oveja. A pesar del celo policial, el tal Baigorra seguía en libertad. Luego de saber todo esto, Escayola consultó su reloj; vió que el de la oficina atrasaba; fué a su dormitorio haciendo ruido con el sable, y lo chistó una lechuza.
Esta mañana se ha levantado limpio de melancolía. Va a pasar la primera “lista”.
El cabo Benítez y casi todos los milicos ya están alineados en el patio. Escayola los examina con ternura. Sus policianos tienen las piernas arqueadas, las ropas desteñidas y los bigotes gachos. Aquellos bigotes tan iguales le parecen otra prenda del uniforme.
—Cabo Lucio Benítez — lee.
—¡Presiente!
—José Camejo.
Nadie contesta. El comisario insiste.
—No lo pude ricordar, señor, por más que hice... Como se acostó a las siete pasadas, ha discansao tan poco, mesmo, que lo dejé roncar.
—Veamos, clase: en la revista deben figurar quince hombres. Aquí se presentan seis. ¿Dónde están los que faltan?
—¡Y. . . vaya uno a saber!
A Benítez no le gusta comprometerse. El no es indagador ni curioso.
Escayola todavía consigue dominarse. Cree soñar todo aquello.
—Quien puede que sepa algo al rispesto es mi compadre el guardia cevil Peralta; es muy comedido, comesario. ¡Llameló!
Avanza un tape bajito y ventrudo que luce una frente tan ancha como un meñique y unas cejas tan anchas como la frente.
—Queda usted nombrado mi asistente — le dice. — Lo necesito muy comedido. ¡No lo olvide! ¡Vaya a ensillar mi caballo y el suyo!
Entonces, Escayola se vuelve al personal y lo arenga. Dice que el de Ñandú Culeco es un cansancio histórico, nacido después de los siete trabajos gauchos. El criollo, les explica, al empezar trenzó un lazo, domó un potro y achicó el desierto. Para vestirse desnudó el yaguareté, cortó la paja más brava para poblar. Se sienta entre los cuernos de los toros cerriles. Carga una china descargando un trabuco; lame sus heridas mientras espera al hijo, y cuando éste llega, un pampero le ha llevado el rancho y un chimango al padre. Tiene que empezar a su vez, y su vida y la de su estirpe se gastan entre clinudos, espinares y colmillos. Así, durante mucho tiempo. Hasta que una mañana, despierta, monta en su flete y se lo manca un alambrado, saca el facón y se lo envaina un código. Por primera vez se sienta, y entonces a su espalda levántanse tres siglos de fatiga que salen de un cojinillo caído, hacen pie en el gavilán de su daga, trepan y se le acampan en la voluntad.
—Yo vengo, muchachos, a despertar ese hombre — les dice — a luchar contra las cosas suyas. Odio al naipe, a la vigüela que manca, al cimarrón, charquito de haraganería, donde chupan tantos varones rudos. En la capital me han asegurado que este pago tiene cien pulperías y una sola tahona. Remendaré la sección con muchos cuadrados de siembra. Por puntadas, como toda costura, poco a poco, curaremos la disciplina, el orden y los uniformes. Ustedes me ayudarán. . .
Mientras él sigue hablando emocionado, los milicos miran: uno, al suelo; este, un botón; aquel, una mosca.
—Les recomiendo, pues, puntualidad, energía y patriotismo. ¡Rompan filas!
Todos salen corriendo, entran en la cocina y se arrebatan las “pavas” calientes.
—¡Qué fácil es electrizar a los sencillos! — piensa el pueblero, mientras monta a caballo, seguido de Peralta.
Entre el humo del fogón, la milicada comenta el discurso del jefe.
—Cabo, explique, pues, las ricomendaciones del comesario. . .
—¿Qué? — pregunta el clase. — ¿Pero él nos ricomendó algo?
Ninguno aclara. Entre dos silencios ronca un cimarrón.
El segundo disgusto del día lo recibe Escayola frente al colegio.
—Peralta, ¿está cerrada la escuela?
—¿No la ve?
—¿No hay analfabetos aquí?
—Los haberá. Yo no he comprao nunca.
—¿No hay muchachos en el pago?
—Los hay. . . Sólo que si los gurises estudean, no ceban mate. . . Esa es la custión.
—¡El mate redondo y hueco ha matado al libro! — Cierra los puños y cierra las espuelas. Sofrena en la puerta de la tahona.
—Don Pietro, voy a llenar de mateadores los calabozos. Vine a saludarlo, y me voy a recetar siembras para aliviar esto. Tengo sangre vasca y energía de pueblero. Ya verá. . .
Galopan. La mañana está azul. Peralta, nublado.
—¡Pucha! — rezonga. — Un tipo como éste es una pulga entre la bota en día e’barro. Y lo pior es que nos va a mudar a todos. Por lo pronto, yo hacía dos meses que no ensillaba tanto caballo como hoy.
—¡Asistente! — le ruega. — ¡Haga el favor: despiértese, atuse esos bigotes, hable bien ligero! ¿Cuál es el vecino criollo más emprendedor?
—¿Más qué?
—¡Progresista!
—¡Ah!. . . Pa mi gusto es don Zacarías. ¡Tipo muy raro! Fijesé que hará cosa de un año se empeñó en sembrar. La culpa jué de ese don Pietro. . . ¡Pobre don Zacarías! ¡El que era tan güena persona!
—¡No lo compadezca! ¡Hombres así animan los pagos!
—Ya lo creo, don Escayola. Los domingos, la casa d’él es un hormiguero. Se corrió la voz, ¿sabe? Y el paisanaje cae de leguas.
—¿A aprender?
—No, señor; a rairse. Es que es curioso mesmo mirar trabajar. . . Yo, a ocasiones, lo haría ver de un curandero a Zacarías. . . ¡Esa es la custión!
Se encaminan a casa de aquel emancipado. El “agringao” Zacarías los recibe a la antigua. Saluda sin establecer distingos. Es un viejo suave, tímido, lento. Entran en la cocina.
Sentado cerca del fogón, un hombre barbado contesta con un gruñido los “buenos días” de Escayola y continúa pelando a diente y cuchillo una costilla asada. Zacarías y Peralta ni lo miran; Escayola sí, mientras habla de sus proyectos. Nadie le interrumpe. Cuando el barbudo concluye de comer, abre su mano izquierda y deja caer el hueso; desvía luego la derecha lo suficiente como para que su cuchillo no se queme en las brasas y afloja los dedos. Luego se despereza, llega hasta la puerta y sale fatigado, a causa de tanto esfuerzo.
—Don Zacarías, quién es ese hombre?
—Es uno. . .
—¿Amigo suyo?
—No lo conozco. Llegó hace un mes, pidió pa hacer noche y se jué quedando. Duerme ahí conmigo.
—Pero, ¿qué hace? ¿Cómo se llama? ¿Qué es?
El dueño de casa parece resuelto entonces a asegurar algo.
—¿Qué es, pregunta? Vea, comesario, duerme de a veinte horas, y las otras cuatro, come de sentao. Pa mí, y esto no es más que un maliceo, ¿eh? Pa mí, ese hombre es un poco haragán. . . El está de visita en mi casa y yo no debía pensar ansina. . .
—Dígame, ¿no será este sujeto un tal Josefo Baigorra?
—¡Qué esperanza! No puede llamarse así, comesario.
—¿Por qué?
—¡Por la pinta, pues!. . .
Es aquella indiferencia del “agringao”, una tercera desilusión.
Se despiden. Peralta, que no ha pronunciado palabra durante la visita, pregunta en el camino:
—¿Pa ande vamos?
—A la comisaría. ¡Al galope! ¡Castigue!
Al verlos llegar, se nota gran movimiento. El “puerta” hasta guarda el mate en el bolsillo.
Escayola manda llamar al cabo. Enciende un cigarrillo, lo quema. Benítez llega despacio, se acoda en el palenque y cansa sus ojillos cerriles persiguiendo los paseos de su nervioso superior.
—¿Me ha llamao, don?
—¡Sí, cuádrese! Usted debe saber quién es un vago que se entró en lo del vecino Zacarías.
—¿Yo? — contesta el clase, ofendido. — ¡Yo que viá saber!
—¡Le prevengo que voy a repartir plantones! ¡Aquí todo se escurre! ¡Todo está ensebado menos las botas!
Benítez ha vuelto a recostarse.
—¡No se enoje, comisario! Tal vez mi compadre sepa de ese asunto. . . ¡No ve que él anduvo e’fación por aquellos laos! — Se dirigió al compadre. — Che, Peralta, sin que esto sea comprometerte, ¿vos lo conocés a ese endevido?
—¡Claro que lo conozco! — le contesta, cruzando la pierna sobre el lomillo. — El tipo ese es Josefo Baigorra, pues. Yo lo agarré vez pasada en lo e’Martín Chico. . .
Escayola se le aproxima furioso.
—¿Y por qué no me dijo usted todo eso?
—No había pa qué. ¡Usté no me preguntó nada!. . .
Benítez, cachaciento, interviene.
—Dejeló seguir contando. . . Mi compadre le va a decir lo que pasó. ¡Seguí, che!
—Conque lo agarré al Josefo y le hallé en una bolsa el cuero que había abigeato en la tahona.
—¿Y cómo no lo trajo preso?
—Llovía mucho. . . esa es la custión. Le propuse cambiarle el calabozo por unos palos. Acetó; se los dí y lo largué. ¡Pobre diablo!. . .
—¿De manera, señor guardia civil, que usted puede venir a almorzar, sabiendo que deja a un pobre viejo entregado a ese malhechor?
Peralta suelta la carcajada. Benítez lo imita.
—¡Don Zacarías! ¡Usté no lo conoce! ¡Cuanto se enoje, bonita paliza le pega al Baigorra! ¡Mirá por quién ta con susto, che Peralta! Sepa, don Escayola, que hará quince u veinte tardes, por unas risas con el asunto del sembrao, Zacarías hizo no una, ¡dos muertes!
¡Era posible! Escayola ha empezado a conocer el pago y sus hombres. Sabe que por una ofensa, cualquiera de esos vecinos, el más holgazán, es capaz de todo. Por eso no duda del hecho; en cambio duda de haberlo leído en el registro policial.
—¡Repita eso, cabo! Las tales muertes, ¿ocurrieron en la sección?
—¡Claro!
—Y si es así, ¿dónde estuvo preso Zacarías?
Ahora es el clase quien se asombra.
—¡Cómo preso! ¡Esto sí que está lindo! Aquí, comisario, denguno semos capaz de una injusticia! — Sintió un poco de lástima por aquel forastero que sería muy comisario, pero ignoraba la ley antigua. — A un hombre que mata peliando y por derecho, no se le priende nunca, compañero — le dijo.
—¡Basta, basta! — grita el oficial. Acaba de conocer el oculto sentido de aquellas desgracias casuales, los trabucazos “juídos”, las rodadas en los apartes, los pechazos en el campo. Su personal es más gaucho que policía. Prende un pucho antes de prender al guapo delincuente y es para darle tiempo a huir que cabalga en aquellos “patrias” lerdones.
La agitación del vasco Escayola crece tanto que durante unos minutos llena la oficina, cruza el patio, llega al fogón, obstruye las bombillas y aventa el último bostezo del último milico. Parece que el milagro va a realizarse. Por distintos rumbos salen comisiones armadas a detener a Baigorra, a Zacarías, a los policianos faltadores, a medio mundo. Acaba de inventarse la prisa. Se levantan las voces, los rebenques, los procesos y hasta el viejo camino se levanta en polvareda.
¡Cómo será de novedosa toda esta agitación, que un criollo de Ñandú Culeco se la tropieza frente a la comisaría, detiene el matungo, toca su chambergo y, ¡caso nunca visto!, interroga:
—¿Hay rigolución, jefe?
—¡Es lo que aquí faltaba, una revolución! — le contestan. — ¡Yo he venido a traerla!
—¡Ah!. . . — dice el vecino y se aleja, taloneando “a gatas” su caballo gordo y lerdo.
* * *
Apenas treinta días han transcurrido desde la llegada de Carlos Escayola. Fué aquel un mes de prueba para todos. Durante ese tiempo luchó un pueblero con mil campesinos: la argamasa y el terrón. De un lado estuvo esa voluntad del labriego que desde atrás del arado va empujando a dos bueyes. Del otro, una indiferencia grande; pero muy gastada por el uso. Con el pasado muerto combatió allí el presente recién nacido. ¡Dura fué la pelea!