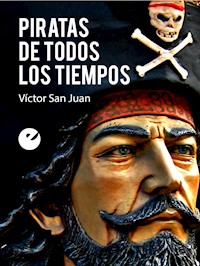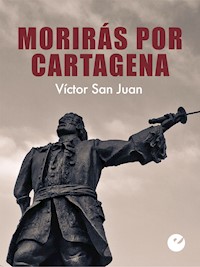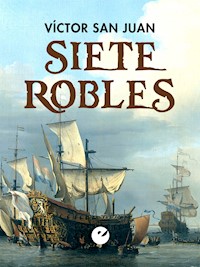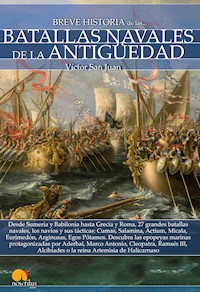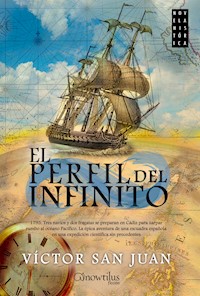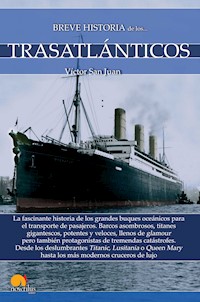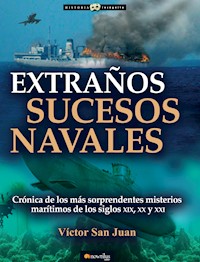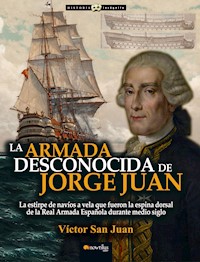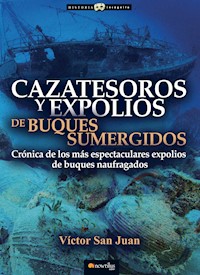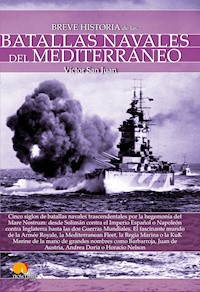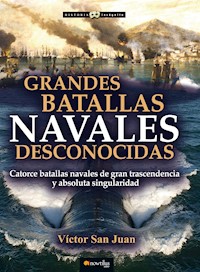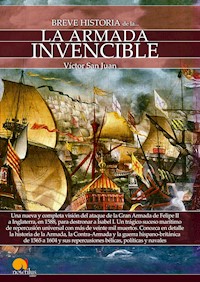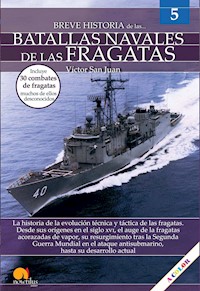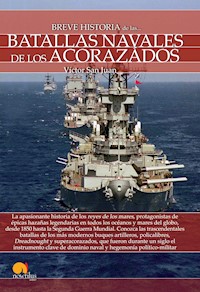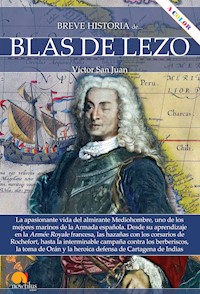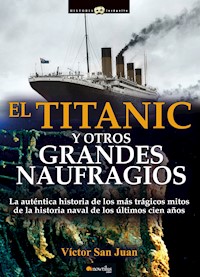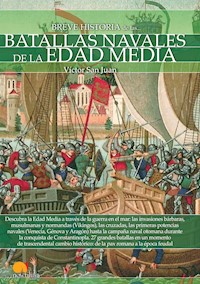
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tombooktu
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Descubra la Edad Media a través de la guerra en el mar: las invasiones bárbaras, musulmanas y normandas (Vikingos), las cruzadas, las primeras potencias navales (Venecia, Génova y Aragón) hasta la campaña naval otomana durante la conquista de Constantinopla. 27 grandes batallas en un momento de trascendental cambio histórico: de la pax romana a la época feudal. Acérquese a las batallas navales más importantes de la Edad Media, las invasiones bárbaras y la irrupción de nuevos pueblos, los vikingos a bordo de sus drakkars, la invasión de Hispania por los árabes comandada por Tarik ibn Ziyad o la conquista normanda de Inglaterra por Guillermo el Conquistador, así como las cruzadas, en las que se libraron batallas como la conquista de Lisboa o la primera Toma de Constantinopla. Con Breve historia de las batallas navales de la Edad Media, conocerá 27 grandes batallas y operaciones navales medievales, expuestas de forma sencilla y cronológica; trece siglos en los que abundaron las operaciones navales por motivos teológicos en algunas ocasiones, ansias de riqueza en otras o la búsqueda de un lugar donde asentarse. La historia del trascendental cambio que se produjo del imperio a la época feudal y sus implicaciones navales. De la mano de su autor, Víctor San Juan, especialista en temas náuticos, que une conocimiento histórico, conocimiento técnico y experiencia práctica, descubrirá todas las claves, el desarrollo y los personajes que ocuparon un lugar destacado en estas interesantes batallas. Una obra que con un estilo riguroso y ameno le mostrará los conflictos navales más importantes de la Edad Media.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 447
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BREVE HISTORIADE LAS BATALLAS NAVALESDE LA EDAD MEDIA
BREVE HISTORIADE LAS BATALLAS NAVALESDE LA EDAD MEDIA
Víctor San Juan
Colección:Breve Historia
www.brevehistoria.com
Título:Breve historia de las batallas navales de la Edad Media
Autor:© Víctor San Juan
Director de colección:Luis E. Íñigo Fernández
Copyright de la presente edición:© 2017 Ediciones Nowtilus, S.L.
Doña Juana I de Castilla, 44, 3º C, 28027 Madrid
www.nowtilus.com
Elaboración de textos:Santos Rodríguez
Diseño y realización de cubierta:Universo Cultura y Ocio
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjasea CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com ;91 702 19 70 / 93 272 04 47).
ISBN edición digital:978-84-9967-876-4
Fecha de edición:Mayo2017
Depósito legal:M-8590-2017
A la memoria de Serafín San Juan Rubio
Introducción
La Edad Media ocupa la mayor parte de los veinte siglos de nuestra era. Es una larga etapa, como una noche oscura, que la humanidad prefiere sepultar en el olvido, porque la Edad Media es feudalismo, es desorden, es crueldad, servilismo y humillación de seres humanos. Es barbarie de miles de vidas sacrificadas, sin ningún ideal la mayor parte de las veces, en aras de una caprichosa dominación, una guerra o un credo religioso, cuando no las aniquila una epidemia inevitable o una catástrofe ante la que nada se puede hacer. La Edad Media representa, en suma, lo peor del hombre. Pero la Edad Media es, sobre todo, confusión. Un absoluto caos en el que abrirse paso resulta una empresa a veces tan desconcertante que lleva al desánimo por la falta de referencias, la sucesión obsesiva de personajes y, sobre todo, la imposibilidad de establecer una línea fiable de seguimiento de los hechos. Tienen gran mérito los cronistas profesionales que han conseguido aclararse y escribir obras veraces de un período tan sumamente difícil y complejo de nuestra historia.
Nuestro objeto es, únicamente, la divulgación naval, aunque tal vez ello no le evite al lector algún momento de desconcierto. En el mundo marítimo, la Edad Media empieza tras una absoluta balsa de aceite, una verdadera calma chicha total que, además, había durado largo tiempo. Esta pertinaz «encalmada» se conoce con el nombre de pax romana y es la farsa de un Imperio romano que fue capaz de rodear al mar, «su» mar –el Mare Nostrum– por todos lados, de tal manera que nadie podía navegar o introducirse en él sin permiso de las flotas que lo custodiaban, en beneficio del comercio y tráfico marítimo. Mientras tanto, el Imperio en sí, lejos de la paz, se debatía en agitaciones, rebeliones y conflictos interminables. Un auténtico rosario de variopintos emperadores se iba sucediendo en el trono con descorazonadora incompetencia en muchos casos. La situación había durado desde la batalla de Accio (31 a. C.) hasta casi el final del Imperio romano de Occidente, en el 476 d. C. Fueron más de cuatrocientos años y cien emperadores que lograron evitar las contiendas navales, dando larguísimas vacaciones a los buques de guerra y sus dotaciones.
Con la avalancha de etnias y tribus sobre las fronteras del Imperio a lo largo de todos estos siglos, la especie de statu quo marítimo terminó por venirse abajo. Llegaron nuevos inmigrantes violentos, como los hunos que, desconociendo la navegación, jamás se preocuparon de ella; otros poco duchos en pericia de mar, como los visigodos, trataron de empaparse de la navegación romana, fracasando en el intento. Los vándalos y luego los árabes, que vinieron después, tuvieron a su modo cierto éxito, a pesar del resurgimiento de Oriente con el poderío bizantino. Finalmente, la aparición de una raza invasora con una cultura marinera superior –los vikingos, luego evolucionados a normandos cuando se establecieron en la Bretaña francesa– mostró hasta qué punto la extinta pax romana había dejado anticuado el mundo naval mediterráneo, cuyas embarcaciones, comparadas con las nórdicas, resultaban verdaderas piezas de museo.
No obstante, la civilización mediterránea reaccionó de la mano de culturas profundamente marítimas que dieron origen a las ciudades-estado mercantiles, como Venecia o Génova. Pero en el Mare Nostrum, al alud de invasiones de norte a sur le siguieron nuevos conflictos oeste-este, las Cruzadas, que, aunque tuvieron motivación religiosa y misional, acabaron sirviendo a otros intereses (territorial, político, económico, etc.), dejando al margen la mesiánica coartada doctrinal. El espíritu de cruzada se transfirió también a las naciones invadidas por el islam, que iniciaron pequeñas cruzadas particulares; en las tierras de Hispania, a estas cruzadas se las llamó Reconquista y la toma de Baleares y Sicilia para el ambicioso reino de Aragón. Todo ello trajo campañas y batallas navales en las que destacaron marinos medievales venecianos, genoveses y aragoneses.
Avanzada la Edad Media, se produjeron disputas en aguas atlánticas del canal de la Mancha, donde la guerra de los Cien Años (1337-1453) enzarzó a los reyes de Francia e Inglaterra en una larga contienda por tierra y mar. Eduardo III de Inglaterra y su bisnieto, Enrique V, darían muchos quebraderos de cabeza a sus iguales franceses, Felipe VI de Valois, Juan II el Bueno y Carlos VII. Sólo el rey francés Carlos V el Sabio supo hacer frente al desafío en una segunda fase que traería varias notables derrotas inglesas en un mal momento para el reino isleño, con el rey niño Ricardo II (nieto de Eduardo III) en el trono, luego derrocado. Francia, no obstante, retornó al fracaso con Carlos VI, caritativamente conocido por algunos como el Bienamado, y por otros más pragmáticos como el Loco, o simplemente, el Tonto. La guerra de los Cien Años supondrá para nosotros dos batallas navales: la batalla de la Esclusa de 1337 –librada en aguas de Flandes– y la batalla de La Rochelle, con la posterior incursión castellana en el Támesis de 1372 a 1380 que pondrán fin a este trabajo. Aunque se considere formalmente la Edad Media como el período comprendido entre la escisión del Imperio romano (324 d. C.) y la caída de Constantinopla (1453), o el descubrimiento de América (1492) este trabajo repasará también los tres siglos desde la batalla de Accio, incluyendo brevemente toda la Roma imperial, sin la que el lector no tendría una perspectiva completa. Prepárense, pues, para un largo recorrido histórico de casi quince siglos, concluido el cual, la jornada del turco en Lepanto (1571) y la jornada de Inglaterra de 1588 (la Armada Invencible) surgen a continuación como hitos de referencia marítima inconfundibles.
Víctor San Juan
Inventario de batallas navales de la Edad Media
Batalla del cabo Bon (468 d. C.). Los vándalos de Genserico derrotan a los bizantinos de Basilisco.Batalla de Sena Gálica (551 d. C.). Los bizantinos de Juan derrotan a los ostrogodos de Gandulfo y Gibal.Invasión de al-Ándalus (711 d. C.). Los árabes y los bereberes de Tariq-ibn-Ziyad pasan a la península ibérica.Batalla de la Punta del Serrallo (717 d. C.). Constantinopla: León III el Isaurio derrota a los musulmanes de Maslama.Batalla de Argos (718 d. C.). León III el Isaurio derrota al egipcio Sofiam y al árabe Yezid en el Bósforo.Batalla de la isla Svold (1000 d. C.). Los vikingos de Noruega son derrotados por los vikingos daneses y suecos.Invasión de Inglaterra (1066 d. C.). Los normandos de Guillermo el Conquistador pasan a la isla de Inglaterra.Batalla de Ascalón (1123 d. C.). La Armada veneciana derrota a la flota egipcia.Toma de Lisboa (1147 d. C.). Segunda cruzada: la flota anglo-alemana-normanda recupera Lisboa.Primera Toma de Constantinopla (1202 d. C.). Cuarta cruzada: venecianos y cruzados toman y saquean Constantinopla.Batalla de Brujas y Damme (1212 d. C.). William de Pembroke, apodado Longsword (‘espada larga’), destroza la flota de Felipe Augusto.Batalla del canal de la Mancha (1217 d. C.). La flota inglesa vence a la francesa de Eustace Buskes en el canal de la Mancha.Conquista de Sevilla (1248 d. C.). Ramón de Bonifaz remonta el Guadalquivir y toma Sevilla.Batalla de Meloria (1284 d. C.). Génova derrota a la flota de Pisa.Batallas de Malta y Nápoles (1284 d. C.). Roger de Lauria (Aragón) vence al príncipe de Salerno (Francia).Batalla de las Hormigas (1284 d. C.). Roger de Lauria (Aragón) vence a Juan Escoto (Francia).Batalla de Castellammare (1287 d. C.). Roger de Lauria (Aragón) vence a Enrique del Mar (Francia).Batalla de Curzola (1298 d. C.). El almirante Lamba Doria (Génova) vence a la flota veneciana con Marco Polo.Batallas de Orlando y Ponza (1299 d. C.). Roger de Lauria (Aragón) vence a la flota siciliana de don Fadrique.Batalla de Esclusa (1340 d. C.). Eduardo III de Inglaterra vence a la flota francesa en el Escalda.Batalla naval de Constantinopla (1352 d. C.). Los aragoneses y los venecianos contra los genoveses de Pera.Batalla de Sapienza (1354 d. C.). Los genoveses sorprenden y derrotan venecianos en Grecia.Batalla de La Rochelle (1372 d. C.). Ambrosio Bocanegra (Castilla) vence al conde de Pembroke (Inglaterra).Batallas de cabo Anzio y de Trogir (1378 d. C.). Guerra de Chioggia: los genoveses resisten contra los venecianos.Batallas de Pola y Chioggia (1379-1380 d. C.). Guerra de Chioggia: ataque genovés repelido por los venecianos.Incursión castellana (1380 a. C.). Fernando Sánchez de Tovar penetra en el río Medway.Batalla del Cuerno de Oro y batalla de Kasimpasa (1453 d. C.). Los bizantinos vencen y son derrotados por los turcos.1
Pax romana en el Mare Nostrum
UN ROSARIO DE EMPERADORES
Aunque, tras la batalla de Accio en el año 31 a. C., quedaran despejados para el Imperio romano todos los caminos de la mar, y con la proclamación como emperador del sobrino de César, Octavio Augusto, fuera impuesta sobre las aguas del Mediterráneo una sólida paz, la pax romana –cuyos únicos transgresores serían los piratas, es decir, delincuentes–, existían otros peligros cuestionando este estado de las cosas. El gran beneficiado por la extensa paz era el comercio, que permitía consolidar no sólo las clásicas rutas marítimas que enlazaban la metrópoli de Roma con el Epiro a través del Adriático, el Ponto (mar Negro) por la larga derrota del mar Egeo y el Mediterráneo occidental hasta Sicilia, Córcega, Cerdeña e Hispania, sino otras nuevas como la ruta del trigo egipcio, convertido el país de los faraones en granero de Roma (si Tutmosis III el Grande hubiera levantado la cabeza…), la travesía del norte africano, otro granero cuyas colonias prosperaban tras la ya lejana destrucción de Cartago en la Tercera Guerra Púnica, la de Extremo Oriente, con recalada en los puertos otrora fenicios de Tiro, Sidón y Akka, e incluso el remoto viaje a las Casitérides, es decir, las islas británicas, que muy pronto el emperador Claudio se encargaría de consolidar. Mientras, por el este, las caravanas que, desde Alejandría, se dirigían al mar Rojo, permitían incluso soñar con el incienso árabe, la seda de China y la pimienta, que se podía adquirir en los puertos indios y del golfo de Bengala, donde los romanos eran conocidos como yavanas. El comercio imperial llegó incluso, en sus mejores tiempos, al estuario del Ganges, adelantándose a los portugueses casi catorce siglos; más allá, sin embargo, todo era aún terra incógnita.
Pero los peligros estaban ahí para el entramado del Imperio y lo habían estado desde el principio. El primero, inherente al propio sistema político, era la legitimidad del emperador como tal, es decir, monarca absoluto de una nación tradicionalmente republicana y que se tenía por heredera de la democracia griega. Octavio la obtuvo del Senado y su sucesor, Tiberio, por su prestigio; entró entonces en juego la famosa guardia pretoriana que protegía las espaldas del emperador, que terminó poniendo y quitando emperadores, a veces tan sólo a cambio de un soborno. Así se hizo con Caio Germánico, conocido como Calígula y sobre el que más vale no extenderse por ser sobradamente conocido; también con su tío Claudio, que le sucedió, y con Nerón, hijo de la sobrina del anterior, Agripina, y Domicio Enobarbo. La entronización de Nerón, cuya trayectoria obviaremos, llevó a los corruptos pretorianos al máximo desprestigio, pues los gobernadores de la Galia y de Hispania (Vindex y Galba, respectivamente) se vieron obligados a precipitar su caída, instaurándose así el precedente de que cualquier legión en los confines del imperio podía proclamar emperador y tener éxito. El anciano Galba apenas duró unos meses, cayendo a manos de Otón, al que se le amotinó el gobernador de Germania, Vitelio, asomándose Roma al peligroso precipicio de la guerra civil en los años 68 y 69 después de Cristo.
Sería de nuevo el prestigio lo que restablecería el orden y la pax romana de manos del gobernador de Siria, Vespasiano, inaugurando la dinastía de los Flavios, hasta el 96 d. C. Pero este emperador, al que sucedió su hijo Tito, fue proclamado también por las legiones de Oriente, con lo que el vicio de la legitimidad no quedó extirpado. El tercer Flavio, Domiciano (vástago también de Vespasiano) trajo cuatro lustros de soportar un individuo cruel e irritable al que asesinó su propia esposa en connivencia con dos pretorianos. A paliar la tragedia familiar en el seno del Imperio llegó en esta ocasión un anciano, Nerva, que designaría a Trajano, general austero y eficiente nacido en España, para tomar el relevo. Roma daba inicio al siglo II con este emperador, también aclamado por las legiones y fundador de la dinastía de los Antoninos, cinco gobernantes –cuatro de ellos excelentes: Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio– que marcaron la plenitud y el auténtico «siglo de oro», tanto del Imperio como de la pax romana. Así pues, en dos siglos, Roma tuvo diecisiete emperadores (uno cada once años) entre los cuales podrían citarse ilustres como Vespasiano, Tito o los cuatro primeros Antoninos, pero también canallas o extravagantes como Calígula, Nerón, Otón o Domiciano.
Eran cifras preocupantes, derivadas del problema anterior: la falta de legitimidad, con el sistema imperial, impedía consolidarse a los candidatos, originando un desfile inevitable, un auténtico rosario de emperadores. El siglo III vería este mal multiplicado hasta la exasperación; la desastrosa gestión del último Antonino, Cómodo (al que se puede añadir al final del párrafo anterior), condujo al imperio a una grave crisis, que heredó el correspondiente «anciano transitorio», Pértinax, aupado y asesinado por la guardia pretoriana. Los males retornaban a Roma como enfermedades crónicas, atreviéndose los pretorianos a poner el cargo de emperador en venta, circunstancia que aprovechó un oportunista temerario, Didio Juliano, abonando la factura para ceñirse la corona del Imperio.
Pronto, sin embargo, pudo ver que le restaba otro débito que sólo podía saldarse con la vida; los respectivos generales de los ejércitos de Siria (Níger), Bretaña (Albino) y la frontera del Danubio (Septimio Severo) fueron proclamados por sus tropas, emprendiendo el último, impertérrito, el camino de Roma. El Senado no dudó en asesinar a Didio antes de que llegara, pero, una vez instalado, Severo –origen de la dinastía de su nombre– se vio envuelto en una larga contienda sucesoria, derrotando a Níger primero en Iso y luego en Bizancio (194 d. C.) y a Albino en Lyon tres años después. Este militar duro y despiadado impuso el orden sin concesiones: castigó a los asesinos de Pértinax y no pestañeó para eliminar, ejecutándolos, a veintinueve senadores partidarios de su rival Albino. También mandó al cadalso a Narciso, asesino de Cómodo, último de los Antoninos.
Severo afrontó resolutivamente la que se estaba convirtiendo en la segunda gran debilidad del Imperio, la extensión del cristianismo en su seno. Para los romanos, que veían decaer sus dioses griegos y sus creencias ancestrales ante la fuerza de la intelectualidad filosófica, la aparición de un credo con un sólo Dios universal que desechaba el Olimpo grecorromano, siempre atestado de caprichosas divinidades, de origen humilde, con profunda separación entre las cosas de Dios y los asuntos y negocios de estado, promotor de una sociedad aparte dentro del mundo romanizado hostil al servicio militar obligatorio y propicio a la caída del Imperio, eran afrentas que convertían al cristianismo en enemigo mortal, y como tal lo trataron sucesivos emperadores. Severo desató una de las persecuciones más crueles, estableciéndose la costumbre de condenar a los cristianos a los leones del Circo Máximo. Las ejecuciones masivas se revelaron completamente contraproducentes, pues la enaltación de los mártires y la promesa de vida eterna no hicieron sino engrosar las filas cristianas, debilitando aún más el sistema imperial. También sucesivas bancarrotas socavaron irreversiblemente la estructura económica imperial; los emperadores, carentes de efectivo, se veían obligados a pagar a las tropas con propiedades de tierras y predios en los limes, las fronteras; estos propietarios perdían su condición de legionarios profesionales para transformarse en milicia rural, incapaz de hacer frente a las acometidas externas.
Así pues, las consabidas e incesantes invasiones bárbaras, siempre consideradas culpables de la decadencia y hundimiento de Roma, no fueron más que el «cuarto factor» y, posiblemente, no el más decisivo, actuando como ariete exterior que golpeó devastadoramente un Imperio ya podrido y debilitado por dentro, puesto que las complicaciones interiores siguieron tras la desaparición de Severo, que implantó la dinastía de su nombre. Sus dos hijos, Marco Aurelio Antonino y Geta, se habían repartido el imperio, iniciándose una costumbre de troceo y desmantelamiento que, aunque en este caso no prosperara, en el futuro daría la puntilla al vetusto edificio imperial. Marco acostumbraba a vestir la caracalla al estilo galo, motivo por el que, como ya sucediera con Calígula, quedaría para la posteridad con el nombre de su indumentaria; recibió como herencia el Imperio de Occidente, quedando Geta a cargo de Oriente. Pero Caracalla no dudó en eliminar a su hermano tras su coronación en el año 211 a. C., quedando como emperador absoluto. Entre las medidas más notables de su reinado estuvo la concesión de la ciudadanía romana a todos los habitantes del Imperio, extensión de igualdad que no fortaleció en absoluto los ya débiles lazos sociales del Imperio.
Duró sólo siete años, tiempo en el que, tras las excentricidades correspondientes, los romanos decidieron eliminarlo, de lo que se encargó Marcial. Tomó entonces el mando el jefe de la guardia pretoriana, Macrino, que, a falta de candidatos, se proclamó a sí mismo emperador. Pero la viuda de Septimio Severo, Julia, conspiró con nueras y sobrinas para elevar al trono a un nieto, Basiano, sacerdote del templo de Emesa, con el nombre de Antonino tras la eliminación del jefe pretoriano. Adoptando el culto al sol, se rebautizó a sí mismo Heliogábalo. Con él, la bisexualidad alcanzó el trono de Roma, pues se casó cuatro veces con mujeres y una vez con varón, proclamándose así, también, emperatriz. Encumbró a gente sencilla, de la calle, e introdujo la moda y la indumentaria entre los sobrios romanos como cuestión de estado; su reinado fue una auténtica sucesión de frivolidades despilfarradoras que acabaron acarreando la ruina.
En efecto, la abuela, vistas las trazas del muchacho, decidió promocionar a un nuevo sobrino nieto de catorce años, Alejandro Severo. Heliogábalo, loco de celos, quiso matarle, lo que decidió su inmediato estrangulamiento, ocupando Alejandro el trono en el 222 d. C. Los romanos hallaron en él, al fin, una persona normal, pero la falta de prestigio entre la tropa y el haber sido coronado mediante la consabida intriga de palacio lo debilitó durante sus trece años de gobierno. El gran desafío fue el peligro persa, que había vuelto por sus fueros seiscientos años después de las Guerras Médicas de la mano de un gran guerrero, Sasán, fundador de la dinastía de su nombre (sasánidas). Alejandro derrotó al primero de sus hijos, Artajerjes, en el año 226 d. C., conteniéndolos por el momento. El final del joven emperador, sin embargo, fue desgraciado; habiéndose amotinado su ejército al completo de la mano del pastor tracio Maximino, este lo apresó junto con su madre, asesinando a ambos.
Roma quedó privada de su emperador y con el ejército en manos de un soldado amotinado. Una familia de prestigio, los gordianos, se hizo cargo, pero tanto el padre como el abuelo resultaron muertos en campaña africana; quedó sólo Gordiano el Joven, que intentó establecer un triunvirato con Pupieno y Balbino. Todo terminó en baño de sangre: mientras Maximino era degollado por los pretorianos, otra conspiración militar daba cuenta en Roma de Pupieno, Balbino y Gordiano. Un oscuro personaje, el soldado árabe Filipo, quiso entonces afianzarse en el trono, pero el Senado romano, a través de Decio, lo impidió derrotándolo con sus partidarios en el 249 d. C. Tampoco este último tuvo suerte pues, afrontando a los godos en Filipópolis, perdió la vida, dejando tan sólo un hijo, Hostiano, apuntalado por el hombre fuerte del momento, Galo, que pronto perdería su popularidad al claudicar frente a los godos.
Las legiones de la Galia proclamaron entonces emperador a Valeriano (253 d. C.), que se libró de Galo, ocupó el trono desatando la octava y terrible persecución contra los cristianos y nombró heredero a su hijo Galieno. Le esperaba, no obstante, la peor de las suertes, pues el persa sasánida Sapor I le derrotó en Antioquía, haciéndolo prisionero y objeto de todas las humillaciones durante casi diez años. Con Galieno el caos más absoluto se apodera del Imperio: los francos invadieron las Galias por vez primera para establecerse allí; los godos cruzaron el Danubio en el 267 d. C., llegando hasta Atenas y devastando el Ponto. La situación llegó a ser tal, que, para hacer frente al peligro, treinta diferentes gobernadores de las provincias se proclamaron emperador, destacando entre ellos Odenato de Palmira, que derrotó a los persas obligándolos a volver a cruzar el Eúfrates. Por fin, en el 268, llegaba Claudio II, que rechazó a los godos en Nisch (Serbia) mientras su sucesor Aureliano sometía a Zenobia, reina de Palmira y viuda del gran Odenato.
Aureliano alcanzó un acuerdo con los godos, permitiéndoles quedarse en Hungría y Rumanía, es decir, dentro de las fronteras romanas, comenzando así un proceso de asimilación que transformaría profundamente el Imperio. Pero este emperador cayó asesinado por el liberto Muesteo, quedando el trono vacante durante casi seis años. El puesto no era ya muy codiciado pues no traía sino desgracias: Tácito, que lo intentó, sucumbía en una revuelta de soldados. Mejor suerte tuvo Probo (276 d. C.) que aguantó seis años llevando la guerra a las fronteras del Rin y el Danubio, donde mandó construir una muralla de contención para los pueblos bárbaros del norte. Fue un intento vano; las incursiones continuaron y este emperador desapareció en un motín militar. El prefecto del pretorio, Caro, ocupó el trono asociándolo a sus hijos Carino y Numeriano, que podrían asemejarse a Caín y Abel, respectivamente. La historia toma entonces un rumbo sombrío, pero también con cierto aire de cómic, entrando escena Aper (‘Jabato’ en romano), jefe de los pretorianos que hizo desaparecer a Caro y estranguló a Numeriano, el buen muchacho. Sus propios soldados quisieron entonces lincharlo y repudiaron al malo, Carino.
Emerge entonces de las filas de la soldadesca un valiente hijo de esclavos, Diocleciano, con el que se abre el período del Bajo Imperio romano en el año 284 d. C. Diocleciano derrotó a las huestes de Carino, muerto por los suyos, liquidó también a Aper y contuvo las invasiones por Oriente y las Galias. Con él, Roma alcanza el siglo cuarto, habiendo aupado al trono, en tan sólo cien años, alrededor de medio centenar de emperadores o sucedáneos, cuando en los dos siglos anteriores, como sabemos, sólo se había alcanzado la cifra de diecisiete; Diocleciano hizo también frente al presunto fenómeno desmantelador del Imperio, el cristianismo, persiguiendo a sus practicantes en las catacumbas, con lo que, una vez más, sólo consiguió aumentar su número y el de sus iglesias y templos. Los pretorianos fueron, por fin, severamente llevados al orden; su número fue reducido y los jefes expulsados del poder.
La tarea de sacar adelante el Imperio era tan grande que Diocleciano no dudó en asociarse a otros tres poderosos: el general Maximiano, apodado Hercúleo, que contuvo las incursiones en las Galias; un sobrino de Claudio II, Constancio Cloro, intrépido guerrero, y su propio yerno, Galerio, que procedía, igual que él, de lo más bajo de la sociedad romana. Roma pasaba así de no tener emperador a coronar cuatro. Pero a Diocleciano no le fue mal esta tetrarquía: creyendo realizada su tarea tras un cuarto de siglo, abdicó en Galerio y se retiró a Salona, su tierra natal. Galerio pudo entonces desenvolverse tal como era, desatando la décima persecución contra los cristianos; en su paranoia aniquiladora, llegó a ajusticiar toda una legión, la Tebana o Victoriosa, simplemente porque sus filas estaban repletas de soldados cristianos, inaugurando así, dentro del catolicismo, la «era de los mártires».
También Maximiano Hercúleo simuló abdicar, pero con intención de volver; se había emparentado con Constancio Cloro casando a su hija, Fausta, con el hijo de este, Constantino. Padre e hijo asombraron al Imperio proponiendo, a instancias de Helena –esposa de Constancio, madre de Constantino y, posteriormente, santa– terminar con el cruel genocidio de los cristianos. La popularidad alcanzada por ambos fue tan grande que Galerio decidió enviarlos a Britania (es decir, al último confín del Imperio) para reprimir la sublevación. Allí, en York, falleció Constancio Cloro, depositando todas sus esperanzas en su hijo. No le defraudaría. Los romanos, en efecto, estaban hartos de la orientalización del Imperio que auspiciaron Diocleciano y Maximiano, así como de los crímenes de Galerio. Al fallecer su padre, el Senado concedió a Constantino el título de Augusto, dejando el resto de la tarea a su cargo. El joven general inició una larga carrera para alcanzar el poder en la que tendría que enfrentarse a cuatro diferentes enemigos: el emperador vigente, Galerio, Majencio, hijo de Maximiano y jefe de los pretorianos, su propio suegro Maximiano Hercúleo, y Licino, que trató de asociarse con él; era un oficial de la Armada romana con ambiciones desmedidas.
Busto del emperador Constantino I el Grande (s. IV a. C.). Museos Capitolinos, Roma. Constantino I surgió tras la descomposición de la tetrarquía de Diocleciano, de la que formó parte su padre. Imponiéndose a cuatro rivales, se proclamaba emperador en el 324 d. C., declarando la libertad de culto en el Imperio y trasladando su sede de Roma a Bizancio, dando así nuevo impulso al Imperio clásico. Constantinopla, la ciudad de los estrechos, iniciaba con él su larga andadura.
Las cosas no empezaron mal para Constantino, pues Galerio enfermó y murió en una expedición a Asia. Maximiano se reunió en la Galia con Constantino, traicionándolo dos veces: primero amotinó a las legiones, y luego quiso matarlo por su propia mano. No sin lamentarlo, Constantino tuvo que obligar a su suegro a suicidarse. Licino fue derrotado en el campo de batalla y se le dio muerte, mientras que Majencio murió en la batalla del puente Milvio sobre el Tíber. Caio Flavio Valerio Constantino, denominado el Grande, pulverizaba así la tetrarquía, proclamándose emperador en el 324 d. C.; pronto se ganó el favor del pueblo pues, tras haber decretado en su momento la libertad de culto del cristianismo, derrotó a los godos primero y a los sármatas después, afianzando el desmoronado muro defensivo del Imperio. No pudo evitar, sin embargo, la tragedia familiar, pues su esposa Fausta indujo a su primogénito, Crispo, a conspirar en su contra, siendo ambos ejecutados acusados de alta traición.
Con semejante afrenta a sus espaldas, el emperador debió proyectar su aversión sobre Roma, decidiendo liberarse de la vieja cáscara de la ciudad. Ordenó la mudanza de la sede del Imperio a los estrechos, Bizancio, urbe emplazada sobre el Bósforo, cruce de caminos entre Europa y Asia donde se mantendría durante más de un milenio como Constantinopla. Se había demostrado, no obstante, que la legitimidad del emperador –y, por lo tanto, del sistema– era inviable si no se conseguía por las armas o el prestigio personal. Lo cierto es que Constantino, con la aceptación del cristianismo y el traslado de la sede imperial, cerraba para Roma un período de tres siglos en el que casi ochenta emperadores trataron de mantener las fronteras y una paz romana que, más que un hecho, sobre el curso del Danubio, el Rin, la muralla de Adriano en Britania y el curso del Éufrates no había sido otra cosa que un buen deseo. Pero ¿qué había sucedido en la mar?
PANORAMA MARÍTIMO DEL SIGLO I
A los romanos nunca les gustó el mar; a pesar de que se vieron forzados a tomar sus caminos para hacer frente al peligro de Cartago durante las tres guerras púnicas (264 a. C.-147 a. C.), siempre lo hicieron obligados, nunca por vocación marinera, como sucedió con otros pueblos como fenicios, griegos o normandos y vikingos. La primera incursión de Roma en la mar la lleva a cabo un senador, Cayo Duilio, que, tomando como modelo un buque cartaginés, lo imita dando origen al trirreme romano, sucesor directo del griego, buque que los astilleros latinos, con el tiempo, irían mejorando tanto en dimensiones como en robustez y capacidad combativa, llegándose así, con la batalla de Accio y el inicio de la era cristiana, a un quinquerreme romano que era fruto de más de cinco siglos de experiencia de guerra en la mar y tres sucesivas civilizaciones: Grecia, Fenicia y Roma.
Cayo Duilio incorporó al gran buque una pasarela abatible, el corvus, para poder neutralizar las maniobras navales del diekplous al espolón, llevando el combate terrestre a la mar. Se trataba de lanzar el corvus, afianzar el buque enemigo y proyectar sobre él una potente fuerza de legionarios que tomaran la embarcación enemiga. La táctica sorprendió a los cartagineses en Milas, donde fueron derrotados, pero poco después, durante la misma campaña por Sicilia de la Primera Guerra Púnica, la mar se encargó de sorprender a los romanos, demostrándoles que sus inventos eran lo menos adecuado para que sus aparatosos buques de guerra navegaran con aguas agitadas o temporal. Durante esta campaña, Roma perdió, entre temporales y batallas, nada menos que 643 buques de guerra y transporte con miles de hombres a bordo.
Roma tuvo que aprender esta lección: ganó la Primera Guerra Púnica, pero a costa de un desastre naval incontestable que desangró la nación y tal vez dejara impreso en el subconsciente romano temor y aversión hacia las aguas. Para próximas aventuras, las atarazanas romanas desarrollaron un buque más grande, de mayor tenida en la mar y buena estabilidad, desechándose el corvus para situar en su lugar el arpax, arpeo o arpón, que se lanzaba al buque enemigo para aferrarlo y atraerlo al costado del propio donde, de nuevo, la fuerza legionaria, siempre invencible, se ocupaba de decidir el abordaje. Así se ganó incontestablemente la batalla de las islas Egadi en 241 a. C., y estos fueron los mimbres con los que Marco Agripa, dos siglos después, afrontó la batalla de Accio frente a los grandes buques de alto bordo, tripulados por mercenarios fenicios, griegos y egipcios, de Marco Antonio y Cleopatra.
Capitel con la talla de un buque romano. Aunque el Imperio nunca tuvo verdadera vocación naval, fue capaz de establecer una pax romana que duró cuatro siglos, llegando los comerciantes con sus rutas hasta las islas Casitérides (Inglaterra) y el golfo de Bengala, donde se conocía a los romanos como yavanas.
En esta batalla decisiva, que decidió la suerte de los Imperios de Oriente y Occidente, la estrategia y táctica de Agripa y Octavio fueron correctas; la batalla de Accio se ganó sobre las aguas aunque, por haber renunciado los romanos a llevar velas y aparejos, Cleopatra pudo escapar con su flota y su tesoro intactos rumbo a Alejandría. Los grandes buques de guerra de Marco Antonio y Publícola opusieron feroz resistencia y, al final, sólo pudo reducírseles a base de fuego. Pero, sin duda, impresionaron a los marinos octavianos de tal forma que, tras la batalla de Accio, se asumió el concepto de barco de guerra poderoso como el gran quinquerreme de robusto aparejo y torres de combate, auténtico rey de los mares hasta la invención de la galera, un milenio después; por supuesto que, en la escuadra, siempre eran necesarios buques menores, trirremes ágiles y birremes de enlace, que componían los gruesos y a los que los romanos nunca renunciaron. Los técnicos navales imperiales pensaron que, con el definitivo desarrollo de estos modelos, habían llegado al máximo. Sin embargo, los fenicios anticipándose y los vikingos después –antes de la llegada de la galera y el dromon bizantino, simple evolución del quinquerreme–, demostrarían que estaban equivocados. Lo que, por cierto, no tuvo influencia alguna ni para el Imperio ni para la pax romana.
Un factor geoestratégico decisivo en el mantenimiento de esta última sobre las aguas del Mediterráneo (donde resultó un hecho perdurable durante casi cinco siglos) fue que, conformado el Imperio, el Mare Nostrum quedó circundado por tierra romana, de tal forma que los diversos mares, golfos y estrechos dejaron de ser fronteras y, por lo tanto, difícilmente verían enfrentamientos entre flotas de distinta filiación. La guerra se trasladó a las limes (fronteras terrestres) romanas, limitándose los incidentes navales a la persecución de piratas, naufragios, etc., y aunque las aguas del Mediterráneo nunca estuvieron completamente protegidas –la persistente debilidad del Imperio creaba vías de agua por los cuatro puntos cardinales– habla muy a las claras de la eficacia del sistema que los primeros combates navales serios de la era cristiana no llegaron hasta mediado el siglo V. Pero cuatrocientos cincuenta años de paz sobre las aguas son un récord que ningún imperio ha podido jamás atreverse a soñar ni de lejos.
¿Dónde estuvo el secreto para que una civilización no marinera lograra semejante hazaña naval? Puede que los romanos no fueran grandes marinos ni crearan magníficos prototipos, pero demostraron ser desproporcionadamente competentes en dos apartados fundamentales: la organización y la capacidad constructiva. El Imperio demostró que una civilización capaz de organizarse, distribuir sus fuerzas y crear una red eficiente de bases bien construidas y dotadas puede implantar la paz durante largos períodos de tiempo en un mar de dimensiones limitadas como el Mediterráneo. Auténtico pionero e innovador en este apartado resultó el desgraciado Pompeyo, al que, el año 67 a. C., el Senado romano hizo el complejo encargo de acabar con las partidas de piratas que asolaban las rutas comerciales del Mare Nostrum. El veterano soldado romano, primero yerno y luego enemigo a muerte de César durante la guerra civil, dispuso de doscientos setenta buques de guerra con ciento veinte mil hombres a bordo, lo que nos da idea de las posibilidades del Imperio. Pompeyo trazó en el mapa una división del Mediterráneo y el mar Negro en trece sectores; cada uno de ellos tenía un comandante responsable y de treinta a sesenta buques asignados. El sistema se demostró tan eficaz que, en unas cuantas redadas, la piratería quedó erradicada del Mare Nostrum.
Realizada la tarea, quedaba consolidarla y hacerla efectiva a través del tiempo, algo de lo que ya no pudo ocuparse el fallecido Pompeyo. Los propios emperadores tomaron su relevo, ordenando el despliegue naval romano a través de unas bases que se encargaron de promover. En el año 37 a. C., mientras libraba la llamada guerra de Sicilia contra Sexto, hijo de Pompeyo, Octavio Augusto ordenó construir una gran base naval en un lugar bien situado y que se prestaba singularmente para ello, el extremo noroccidental de la bahía de Nápoles, frente a la isla Procida, donde se alza el imponente promontorio de Miseno, bautizado así en honor a un héroe mitológico griego trasplantado a Roma, Eneas, cuyo trompetista llevaba ese nombre.
Panorámica del cabo Miseno, señalado por la península del mismo nombre, en Nápoles. Para el mantenimiento de la paz en el Mare Nostrum, el Imperio romano creó una red de bases estratégicas –centrales y periféricas– desde donde se desplegaban las flotas, con astilleros y arsenales para construir y reparar embarcaciones. Portus y Miseno fueron las más importantes.
Como Procida, es muy posible que Miseno fuera alguna vez isla, pero la dinámica litoral propició una llanura sedimentaria de configuración tombólica donde resulta fácil excavar y establecer un puerto dragando lo suficiente. En nuestros días, el calado de los buques haría completamente descartable un proyecto semejante, pero en tiempos de los romanos el calado de las dársenas no superaba los seis o siete metros de sonda, alcanzados sin mayores problemas. Se proyectaron dos puertos: la dársena exterior, o puerto de Miseno, a cuyas orillas queda esta localidad, y una dársena interior o mare morto denominada lago Lucrino. Los constructores romanos dejaron una amplia manga de arena como dique de abrigo exterior llamada playa de Milíscola, separando el lago del puerto y este de la mar mediante los correspondientes diques y contradiques.
El resultado fue una instalación portuaria magnífica, convertida en centro de las operaciones navales en el Mediterráneo occidental, mientras Tarento se ocupaba de los mares Jónico, Adriático y Egeo. Su prefecto era tan poderoso como el jefe de la Armada, teniendo a su disposición una escuadra de cincuenta buques, un buque insignia de seis órdenes de remos, una decena de formidables quinquerremes de alto bordo con torres de combate y el resto trirremes armados con espolón, proembolion y árpax. Otra magnífica infraestructura, propiciada por el emperador Claudio cuando el puerto de Ostia –puerto de Roma– quedó aterrado de sedimentos, fue el complejo de Portus, de planta circular, con un dique de abrigo exterior en el que se alzaba el faro, dos contradiques apoyados sobre accidentes de la costa y dársena exterior e interior con calados respectivos de cinco y cuatro metros. Podía recibir tres centenares de barcos antes de quedar colmado, y al navegante, cuando penetraba en él, lo recibía una impresionante estatua de Neptuno queriendo emular, sin duda, al legendario Coloso de Rodas.
Estas magníficas bases –Portus, Miseno y Tarento– eran centrales, pero otras perimetrales servían para controlar los restantes sectores del Imperio: Rávena se hallaba en el Adriático; en Hispania estaba Cartago Nova, magnífico puerto natural; en Provenza, Massilia; en África, Cesarea, Cartago y Leptis Magna; Cesarea Marítima en Judea, cuyas ruinas aun en nuestros días son visitables; Drépano, Panormo y Siracusa en Sicilia; Atenas, en el Ática, y Abydos en los Dardanelos. Una base peculiar, más allá del Ponto, era Anzar Palanka, en el curso del Danubio, hoy Rumanía. Y así, un largo etcétera de puertos donde las escuadras de buques romanos podían esperar refugio, provisiones y pertrechos. Estas armadas estaban tripuladas por griegos, fenicios, eslavos, egipcios y sirios a los que, aun siendo considerados inferiores al ejército, se les pagaba y entrenaba, pudiendo completar hasta treinta años de servicio activo, invernando en puerto fuera de temporada. Con semejante organización e infraestructura, no es de extrañar que la pax romana sobre el Mare Nostrum fuera un hecho cierto y perdurable.
Aspecto actual del puerto de Miseno, al abrigo del promontorio de este nombre. Se dragó una dársena interior o mare morto, el lago Lucrino, que se aprecia en la fotografía. Los romanos tuvieron también la habilidad de dejar una amplia manga de arena como dique de abrigo exterior, la playa de Miliscola, separando el lago del puerto mediante los correspondientes diques y contradiques.
EL SUEÑO DE ALARICO
Tras la «definitiva» invasión de los bárbaros, del 376 al 476, el Imperio de Occidente, es decir, Roma, quedó dispersa en una serie de reinos independientes que afrontaron la oscuridad del feudalismo y la Edad Media. Era el fin de la paz. Resulta, sin embargo, menos conocido, que un terceto de bárbaros –dos vándalos y un visigodo– tienen mucho que ver con el fin de la hegemonía romana, uno trabajando desde dentro del propio Imperio, otro desde fuera aniquilando cualquier posibilidad de defensa y el último, situado casi en el «extrarradio», golpeando sin piedad el «bajo vientre» imperial para apoderarse de África, Córcega, Cerdeña y Sicilia en una campaña marítima que recuerda la de las Guerras Púnicas (sólo que al revés) y que nos concierne plenamente, pues se trata de la primera guerra naval después de cuatrocientos sesenta años de pax romana en el Mare Nostrum, sentenciando, por tanto, el fin de esta última.
Mosaico de un buque romano que representa un barco en el puerto de Ostia en plena navegación, con las velas extendidas. Los romanos asumieron la cultura naval griega y, en disputa con los cartagineses, desarrollaron su propia construcción y tecnología naval, absorbiendo también la de los pueblos cananeos (fenicios) y egipcios para crear, al inicio de nuestra era, una única cultura marítimo-naval mediterránea.
Los nombres de estos individuos son Estilicón, Alarico y Genserico. Estilicón, soldado asimilado de la administración imperial del emperador Teodosio el Grande, luchó por defender el Imperio y su puesto de la envidia del visigodo Alarico, y a Genserico corresponde la gesta de llevar a su pueblo –a instancias de su antecesor Gunderico– a una tierra prometida, la provincia romana de África (hoy Túnez) donde revitalizaría el extinto imperio cartaginés enviando una flota contra Roma para apoderarse de Sicilia casi seiscientos años después del fin de las Guerras Púnicas.
No se puede llegar, sin embargo, a estos personajes sin retomar el hilo histórico que abandonamos con el emperador Constantino. A su muerte en el 337 dividió el Imperio entre sus tres hijos –Constantino, Constancio y Constante– de los que, tras diversos avatares, sólo sobreviviría Constancio, que nombró heredero a un primo suyo, Juliano. Era un estudiante de filosofía que adoraba París, entonces apenas una isla (Lutecia) en medio del Sena a la que se llegaba por puentes de madera. Su conocimiento filosófico le llevó a rechazar el cristianismo, imponiéndole la historia el sobrenombre de Apóstata. Afrontando el permanente peligro del Imperio sasánida, Juliano murió de un flechazo, en campaña contra Sapor II; le sucedió Joviano en 363 quien, de inmediato, restituyó el culto católico como religión oficial del Imperio.
El nuevo emperador, sin embargo, duró poco; en 364, las legiones proclamaron a dos hermanos, Valente y Valentiniano, como respectivos emperadores de Oriente y Occidente. De Valente no se sabe qué pensar; descrito por Amiano como «débil, irresoluto, cruel, grosero, tosco e injusto», le reconoce sin embargo lealtad, fidelidad a los reglamentos y, como se diría hoy, «tolerancia cero» con las corruptelas. Pero ha quedado retratado para la posteridad por su proceder afrontando la que podríamos denominar «crisis visigoda», sobre la que volveremos más adelante: en los años 377 y 378, enormes masas humanas de esta etnia llegaron a las orillas del Danubio huyendo del despiadado peligro de otros bárbaros, los hunos, que los habían expulsado de sus tierras junto al mar Negro septentrional. Rogaron a los «aduaneros» imperiales que los dejaran pasar; el Imperio les obligó a entregar armas, bagajes y, lo que es peor, sus hijos para ser esclavizados. El trágico ejército de refugiados quedó transformado en una muchedumbre de esclavos abandonados al hambre y frío. Los visigodos no olvidaron este trato; al año siguiente, su jefe Frigidern invadió la Tracia y, frente a los muros de Adrianópolis, derrotó decisivamente a Valente, cercado en una casa a la que los godos prendieron fuego.
Valentiniano, en Occidente, tampoco tuvo suerte. Mientras echaba una bronca a los embajadores germanos, sufrió un ataque que lo dejó en el sitio. Quedaban para el trono sus hijos Graciano y Valentiniano II. Urgentemente necesitado el Imperio de «asistencia técnica», el elegido fue un antiguo veterano de las campañas britanas y mauritanas de origen español, Teodosio, que se decía emparentado con Trajano. El padre de Teodosio había sido traicionado por Valente, con lo que la hora de la revancha llegó para este general cuando Graciano le ofreció el título de Augusto y el trono de su ya extinto enemigo. Heredaba, sin embargo, tremebundos enemigos a muerte como los visigodos, ahora al mando de Atanarico, sedientos de venganza y los incansables persas. Pero, a su llegada al Danubio, los godos recibieron una enorme sorpresa pues fueron tratados con deferencia por Teodosio, que honró a Atanarico como invitado abriéndole las puertas de la ciudad de Oriente y ofreciéndole un lugar en ella. El bárbaro, ante aquel despliegue de magnificencia y majestuosidad, quedó fascinado y aceptó. Daba así comienzo el proceso de asimilación de los bárbaros por parte del Imperio.
Teodosio emparentó con Graciano al casarse con Gala, su hija; de esta unión nació Gala Placidia, mujer para la historia cuyo nombre será bueno retener. Como buen hispano, Teodosio era cristiano, perseguiendo el paganismo; en acto de valor memorable, decidió prohibir los espectáculos de gladiadores en el Circo, lo que equivaldría a la supresión de los partidos de fútbol en nuestro tiempo. Lógicamente, los motines fueron cosa habitual cuando se impuso la medida y, en Tesalónica, Teodosio ordenó una matanza en un anfiteatro lleno donde se disfrutaba de la fiesta. El obispo Ambrosio se alzó ante semejante barbarie; Teodosio se postró ante él, aceptando humildemente la imposición de penitencia. Luego, siguió gobernando, llegando incluso a prohibir los ancestrales Juegos Olímpicos.
Ulises y las sirenas (260 a. C.). Museo Nacional de El Bardo, Túnez. El prefecto de una base naval tenía bajo su mando una escuadra de unos cincuenta buques, un buque insignia de seis órdenes de remos, diez quinquerremes de alto bordo con torres de combate y el resto trirremes armados con espolón, proembolion y arpax como este.
Los problemas del Imperio eran los de siempre; otro español, Máximo, gobernador de Britania, pasó a la Galia amenazando el Imperio de Occidente. Graciano, que le salió al paso, fue muerto en el trance y Teodosio hizo frente a este peligro de la forma más original, avisando a Máximo de que no continuara por ese camino; debía respetar a Valentiniano II y no entrar en Roma, lo que su paisano aceptó de buen grado. Teodosio, sin embargo, sabía que tarde o temprano debería enfrentarse a él por la hegemonía del Imperio; formó un ejército y derrotó decisivamente a Máximo en Leybach y Aquilea (392 d. C.). Entretanto, un jefe franco, Arbogasto, terminó asesinando a Valentiniano II; Teodosio fue contra él y lo encontró a orillas del Isonzo (395 d. C.) donde, en presencia de sus capitanes godos asimilados Bacurio, Gaina, Saúl y Atanarico, tuvo una visión de san Juan y san Felipe; arreció el bora (brisa de tierra hacia el Adriático) y las huestes imperiales batieron completamente a las de Arbogasto, que terminó por quitarse la vida. Como agradecimiento por el triunfo, el emperador ordenó componer el Te Deum Laudamus, que desde entonces llena las naves de las iglesias góticas y románicas. Teodosio el Grande fue el último de los emperadores imperiales. Después de él, ya no hubo nada.
Pero la vida continuaba; sus hijos Arcadio y Honorio, hermanos de Gala Placidia, heredaron la púrpura imperial, el primero en Occidente con el general Rufino y el segundo en Constantinopla con Estilicón, el vándalo que, a la muerte de Teodosio, recibió de sus manos todo el poder. Sin embargo, como tantos mortales, tenía competencia. En el bando contrario, el de los visigodos instalados en los límites del Imperio, se proclamó jefe Alarico, que no deseó otra cosa durante toda su vida que ocupar el puesto de Estilicón, a la sombra y en lugar del emperador. El vándalo, como hizo Teodosio, contrajo matrimonio con la hija de Honorio, que en el año 400 le nombraba cónsul. Alarico, por su parte, mostró bien pronto su peligro, atravesando los Alpes Julianos camino de Roma; Estilicón le interceptó con sus tropas y le derrotó en Pollenzo (402 d. C.); pero fue una derrota dulce: Alarico pudo escapar al Véneto, donde el galante Estilicón envió a toda su familia sin daño alguno.
Gracias a la victoria de Estilicón, Honorio pudo, en el 404, realizar su entrada en Roma en olor de multitudes. Pero el fasto imperial no logró evitar que algunos exaltados se dedicaran a matar visigodos indefensos como parte del ceremonial, cubriéndose de nuevo la ciudad de oprobio y quedando la política de asimilación de Teodosio, una vez más, cuestionada. La consecuencia fue que cuando un nuevo godo, Radagaiso, logró reunir en el 405 una horda de doscientos mil bárbaros, en vez de llegar en son de paz a las fronteras lo hizo entrando al asalto. Estilicón tuvo oportunidad de lucirse en Fiésole; los derrotados visigodos, mezclados con suevos, alanos y vándalos, optaron por desplazarse hacia el oeste, donde tomaron la Galia y, después, Bretaña e Hispania. Volveremos sobre ello.
De momento, el dueño del Imperio era Estilicón, pronto puesto a prueba ya que, en Occidente, falleció Arcadio, dejando en el trono al pequeño Teodosio II, de sólo siete años. Tentador bocado para un nuevo usurpador, Constantino, quien fuera gobernador de la Galia, que se puso en camino hacia Roma con su hueste. Tan crítica coyuntura, ni que decir tiene, fue aprovechada por Alarico que, como todo muerto mal matado, gozaba de buena salud y se había rehecho del desastre de Pollenzo, tres años atrás. Exigió al emperador tributo en compensación por los daños; Estilicón, consciente de que no podía enfrentarse a dos enemigos a la vez, se lo dio, circunstancia que el intrigante de turno, Olimpio, aprovechó inmediatamente en proximidad del emperador Honorio para poner verde al vándalo, arruinando su prestigio. Honorio era de esos indignos monarcas que preferían tener un pelota obsequioso regalándole los oídos que un general eficiente manteniendo la integridad del trono y las fronteras. El plan de Estilicón era utilizar a Alarico para lanzarlo contra Constantino, puesto que apenas disponía de tropas tras la hecatombe de Fiésole. Pero sus propios hombres se amotinaron y tuvo que escapar para iniciar una ingente labor de reorganización militar. No llegaría a concluirla, puesto que Honorio ya lo había abandonado, ordenando su ejecución por traidor en el 408 d. C. Tuvo lugar, acto seguido, una purga de bárbaros en los cuadros del Imperio para dicha de Alarico, que vio así cómo una multitud de godos romanizados, cultos y bien preparados, engrosaban sus filas, donde fueron recibidos con los brazos abiertos. El futuro del Imperio y el propio Honorio, indefensos, parecía siniestro; pero quien acabaría por pagar los platos rotos sería la ciudad de Roma.
En efecto, puesto en marcha Alarico con su renovada horda, entró en la península, tomó Bolonia y luego Génova para terminar llegando ante los muros de Roma, a la que puso sitio. Dentro de la ciudad se pasaron hambre y calamidades, volviéndose todos al papa Inocencio I, capaz con de tomar, en caso de emergencia, el lugar del emperador. Alarico mostró entonces a las claras sus intenciones, exigiendo copioso rescate y ofreciendo de paso a Honorio sus servicios como primer general y factótum (magister militum) del Imperio. Pero Honorio, plenamente convencido de su política de segregación étnica, le rechazó pomposamente, regalando el cargo a un tal Atalo, sucesor de Olimpio. Era un auténtico suicidio. Honorio no tenía ejército ni general digno de tal nombre y su sede en Rávena era asequible y al alcance de Alarico. Decidido este a vengarse del emperador, encontró, para su sorpresa, un poderoso contingente de cuarenta mil bizantinos defendiendo a Honorio; eran las tropas que, dos años antes, había pedido Estilicón a Teodosio II, rey de Constantinopla. Llegaban tarde, pero llegaban. Por pura suerte, el emperador Honorio quedaba a salvo, pero no Roma. Alarico, ciego de ira, incluso llegó a tener visiones en las que un monje le decía: «Marcha sobre Roma y haz de ella un montón de ruinas». Fiel al encargo, asaltó las murallas y llevó finalmente a cabo su entrada en la ciudad en el 410 d. C., saqueando Roma durante casi una semana. Gracias al papa Inocencio se respetaron edificios y símbolos cristianos, pero el botín, a pesar de todo, fue inmenso. Alarico, sin ninguna pretensión de permanecer allí, siguió camino hacia el sur de Italia.
¿Dónde iba? ¿Cuáles eran sus propósitos? Evaporado su proyecto de alcanzar el rango de ministro del Imperio, no parecía tener claro otro. Llegó a Burundusium (Bríndisi), legendario puerto en la espuela de la bota peninsular desde el que, tradicionalmente, los ejércitos romanos habían pasado a Albania para librar sus batallas camino de Asia. Medio milenio después, la ciudad debía contar con buenas atarazanas, porque Alarico, financiándola con el copioso saqueo de Roma, se puso a construir una flota con la que, al parecer, pensaba pasar a África para negar a Honorio su suministro de trigo. El sueño de Alarico, ser el hombre más importante del imperio, se había transformado en la alucinación que ya tuvo, mucho tiempo atrás, un desafortunado romano, Marco Atilio Régulo, que logró grandes victorias navales y terrestres sobre los cartagineses para acabar siendo derrotado por un mercenario, terminando sus días en la mayor de las humillaciones1.
Las aventuras de origen onírico de Alarico no irían tan lejos, ni en la navegación ni en desventuras posteriores. Construida finalmente la flota, la tropa embarcó sin más impedimentos y, nada más zarpar, un tremendo temporal surcó el estrecho de Otranto, haciendo migas los barcos llenos de bárbaros. Fue el primer desastre naval de los visigodos, en esto tan parecidos a los romanos. Para Alarico debió ser golpe fatal. Todos sus proyectos e ilusiones se venían abajo como un castillo de naipes, lo mismo que el imperio parecía deshacérsele entre los dedos para volver a conformarse un poco más allá, lejos de su alcance. Enfrentado a esta febril pesadilla obsesiva, no tardó en caer enfermo, falleciendo poco después. Los suyos le dieron solemne sepultura en el río Busento; para que nadie encontrara su tumba, desviaron las aguas y lo enterraron en el lecho, restableciendo el curso fluvial después. Allí, escuchando el ruido del agua, quedó Alarico para siempre, el godo que quiso ser romano sin conseguirlo jamás.
GALA PLACIDIA Y ATILA, CARA Y CRUZ DEL IMPERIO
No todo eran desastres en este mundo asolado del siglo V d. C.: el proyecto de integración de Aureliano, Teodosio y Estilicón, a pesar de Honorio y Olimpio, iba a resucitar por vía insospechada. Sería una mujer notable, Gala Placidia, la encargada de tomar las riendas de la historia para llevarla a páginas que son luz en medio de la estremecedora oscuridad circundante. Sabemos que el emperador Honorio se había librado de la toma y saqueo de Roma por Alarico en agosto del año 410 gracias a las tropas que envió a Rávena su sobrino Teodosio II desde Constantinopla. Pero no todos en la familia tuvieron tanta suerte; su hermana, la princesa Gala, fue capturada por la horda invasora en la ciudad eterna.