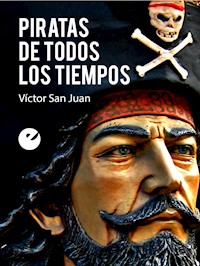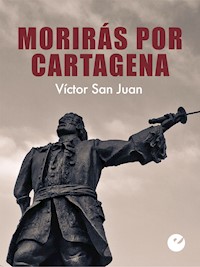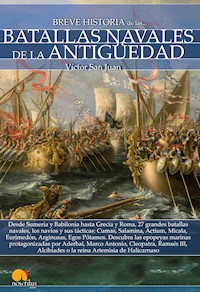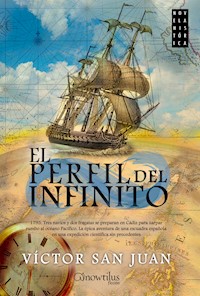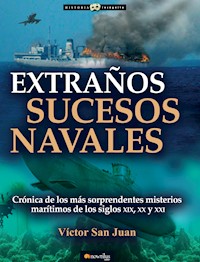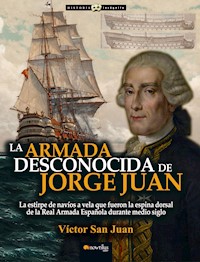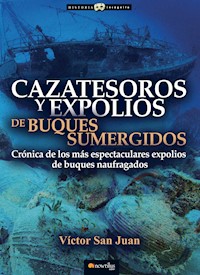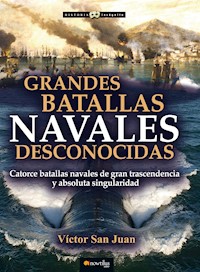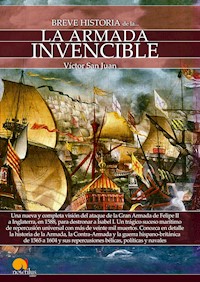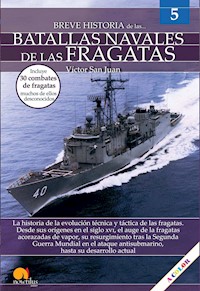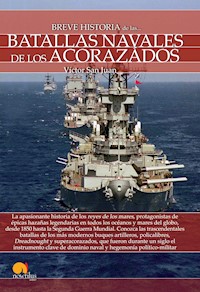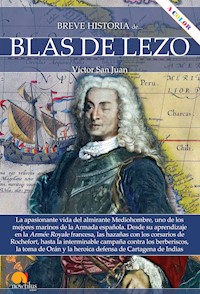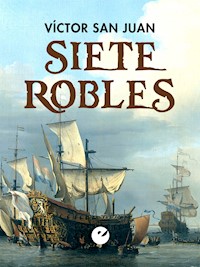
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Punto de Vista
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Esta novela, histórica y marinera, recrea el fantástico y sórdido mundo del siglo XVII, de las cabañas a los palacios y desde el Almirantazgo británico hasta el más triste fango donde se construían los barcos. Realidades de madera tallada en las que, junto con maravillas de sensibilidad como la pintura holandesa o las obras de Velázquez, se producían terribles contiendas y se perpetraban crímenes horrendos. Crímenes que son vistos en la novela desde una nueva perspectiva, es decir, la del lugar del que procedían los piratas, su propio país, a ojos de un extranjero. El protagonista de Siete Robles, un desertor exilado acogido a una nueva identidad, presta ojos al lector para recrear toda una vida embruteciéndose y haciendo la vista gorda ante lo que sucede a su alrededor. La realidad es tan peculiar que diseña todo un ambiente en el que sumergirse como en una fantasía, rigurosamente histórica. En ella el personaje protagonista va narrando grandes sucesos de los que fue testigo, como el incendio de Londres de 1666, la batalla de los Cuatro Días o el asalto holandés penetrando por el estuario del Támesis hasta el corazón de la Inglaterra de Carlos II Estuardo. Ineludiblemente, este narrador tendrá que sufrir en propia piel la depravación de toda una sociedad creando y amparando piratas, incurriendo en el soborno y la traición; pero, al fin, llegará el castigo y el arrepentimiento como motor de su propósito de regeneración para la conciencia salvando del patíbulo a su mejor amigo. Será entonces cuando descubramos su verdadera identidad. Se trata, pues, de una novela histórica de aventuras, con la que, aparte del entretenimiento, se pretende trasladar al lector al complejo y desconocido mundo naval, europeo y caribeño, del siglo XVII.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Siete Robles
Víctor San Juan
ISBN: 978-84-15930-62-4
© Víctor San Juan, 2015
© Punto de Vista Editores, 2015
http://puntodevistaeditores.com
Foto de cubierta: detalle de la obra “HMS Swiftsure, Seven Oaks and Loyal George” del pintor neerlandés Willem van de Velde el Joven, circa 1666 (1666 – 1700).
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Índice
RUINAS
RESCOLDOS
MENTIRAS
ARENAS
ASTILLAS
DESASTRES
REPRESALIAS
VILEZAS
HORRORES
LLAMAS
SECRETOS
PERDÓN
El autor
Durante toda su vida, Víctor San Juan Sánchez (Madrid, 1963) ha tratado de asumir el difícil compromiso de una vocación marinera (es capitán de yate con varias travesías oceánicas) con una profunda afición literaria, en la que combina ensayo y novela (once libros publicados) e intensa dedicación a las obras públicas civiles e infraestructuras; de todo ello, inevitablemente, surge una peculiar visión del mundo y una filosofía que a menudo podemos encontrar leyendo entre las líneas de sus textos. En Punto de Vista tiene ya publicadas otra novela, Morirás por Cartagena, y el ensayo Piratas de todos los tiempos.
Mediados del siglo XVII
(una introducción)
Europa se destroza en guerras de siete, treinta o cien años. La peste diezma a racimos a la población, segando la vida de miles de personas. Los reyes envían a morir a cientos de soldados sin escrúpulo alguno por motivos baladís. Los barcos se construyen en el barro, en las riberas de los ríos, entre el fango y la porquería. Mientras personas llenas de talento, en Holanda y España, pintan al óleo lienzos universales, los piratas del Caribe se lanzan sobre las poblaciones centroamericanas dedicándose al saqueo, el latrocinio y al más inimaginable y sanguinario bestialismo genocida.
En medio de este caos, unos hombres rezan, otros trabajan y otros combaten en el canal de La Mancha en una absurda contienda, dividida en tres partes, para Holanda e Inglaterra. Esta es la historia de un hombre –Jou Bodhal– y un barco –el Zewenwolden, Seven Oaks o Siete Robles– atrapados en esta inexorable encrucijada de la existencia.
1
RUINAS
En el fango; si los hombres del polvo se hacen, y a la tierra vuelven, el marino, añadiendo agua, del fango sale, y a él como a su casa regresa, añorándolo en su ausencia. Si en los ingenuos años de la infancia y descarriados de la juventud, aun creyera poder permitirse el lujo del asco y la repugnancia hacia él, la madurez, al corromperlo, le recuerda que su lugar es el fango, y, a pesar del rechazo, acaba aceptándolo como un mal inevitable. Sólo es preciso acostumbrarse al hedor, la pegajosa insolencia, el tacto viscoso o la incertidumbre de la dura, escurridiza y repulsiva sorpresa que puede ocultarse entre lo blando. Con la vejez volvemos voluntariamente al cálido fango; nos inspira protección, ignorando, o no queriendo saber que, si nos ocultamos muy profundamente en él, tal vez, cuando queramos, ya no podamos salir, y acabemos nuestros días allí sepultados. No es mal fin, el lugar del cual salimos; las almas vacías y pretenciosas pretenden morir en las aguas, o que viertan a ellas sus restos. Mas las aguas no son nada. El lugar del ser de agua, del marino bregado al fin de sus singladuras, es el fango húmedo, fértil y protector.
De hecho, aquí estamos de nuevo: sobre el familiar fango de los Downs. Por el momento, tan sólo las duras uñas de nuestra áncora, su cruz, y puede que hasta su áspero cepo, estén incrustados en él; de ella pende el hilo mágico, la compacta estacha de cáñamo que nos une a la frialdad y dureza pétrea de la vida. Siguiéndola, al final aparece la sombra del casco, tras la que se alza mi hermoso bosque holandés de roble, tallado por el hombre hasta darle su redondeada y maravillosa forma de enorme ánfora que nos contiene, nuestra vivienda flotante, fortaleza inconquistable, inexpugnable baluarte propiedad del Rey que es nuestro hogar. Dentro de él, hacia la parte noble de popa, instalado en el amplio camarote, escribo y rememoro, pues consignar es aferrarse al hilo de la existencia como este barco se aferra, y se amarra, al calabrote de su remota áncora de fundición. La tranquilidad es absoluta. La noche avanza sobre el agua como ésta sobre el fango en eterno juego al que la tierra, próxima, es ajena, permaneciendo como inalterable centinela de lo que sucede aquí, a flote, en el incierto mundo del perpetuo movimiento; y, de ambos, la noche, la paz, y la madrugada, emerge el sueño, que entrecruza líneas, emborrona el pliego de tinta e, inevitablemente, cierra los párpados como si gravitara sobre ellos un peso irresistible.
–¡Dios Santo! –la voz del criado Edgard es inconfundible– ¡Su Excelencia! ¡Oficial!¡Señor Whitaker!
El señor Whitaker debió llegar renuente, aún soñoliento por su guardia tempranera.
–Debéis ayudarme, señor, con la máxima discreción. Ha habido un incendio en el camarote de su Excelencia.
–Pero ¿qué sucede? –respondió aquél– ¿Está herido?
–Ha debido prender la peluca, y puede que estos papeles –replicó el criado, trasteando a mi alrededor–. Su Excelencia –preguntó, acto seguido– ¿dormís acaso?
–No vuelve en sí. Puede que haya tragado humo. Ha debido quedarse dormido y se cayó el candil, prendiendo la peluca y los papeles de su mesa mientras escribía. Sí; mirad la pluma.
–Entonces, sólo estará aturdido. Tratemos de hacerle despertar.
–¡Señor Forrest! –gritó Whitaker– Hágase cargo de la guardia.
Una oscura sombra vacilante debió avanzar entonces hacia el puesto de guardia, mientras el rostro del señor Whitaker primero, luego el de Edgard, aparecían ante mí. Mas, incapaz inicialmente de percibir su voz, me asusté, y la expresión de ambos reflejó el estrago de la sorpresa al adivinar el pánico en mi mirada. Fue sólo un instante; al fin, supe lo que sucedía: podía oírles. Sí, estaba escuchándoles, mas mi cerebro era incapaz de traducir el significado de aquellos sonidos.
–Señor ¿estáis bien? Contestad, por el amor de Dios. ¿Podéis hablar?
Al incorporarme eché de menos algo sobre mi cráneo. Mi mano sólo halló allí mi calva y los cuatro cabellos irreductibles que aún permanecían, desordenados, pero al parecer decididos a luchar hasta el fin. Miré en torno y vi a Edgard ya apartado, farfullando algo con la chamuscada peluca cobriza en sus manos:
–¡Ángeles misericordiosos! Sabe Dios lo que costará recomponerla. Tal vez haya que tirarla, o encargar otra nueva.
Tosí estrepitosamente.
–¿Qué ha sucedido?
Mi voz tranquilizó a Whitaker instantáneamente para responder:
–Su Excelencia debe haberse quedado dormido mientras redactaba el diario.
–Y menudo peligro –añadió Edgard– ¡Santos difuntos! Para que el Seven Oaks hubiera estallado, aquí, en los Downs, como le sucedió al flamante London cuando ascendía el Támesis a la busca del almirante Lawson. ¡Dios del cielo! Qué horror, Excelencia. Trescientas personas murieron, y nosotros podíamos haber volado como ellos; sólo se salvaron 25. Salieron por la popa, que quedó por el coronamiento fuera del agua. Entre ellos, milord, aunque no lo creáis ¡había una mujer!
Sí, insoportable Edgard, lo creo, como también me parecía que el criado cloqueaba como una viuda, aparte de decir insensateces.
–No fue un incendio.
–¿Cómo?¿Cómo dice, Excelencia?
–Que no fue incendio lo del London, Edgard. Estalló una pieza de la cubierta principal –puntualizó el señor Whitaker.
Entre un desatino y otro, Edgard tuvo al menos el buen sentido de traer una toalla húmeda para mí. Pude limpiarme trabajosamente; luego traté de recomponer el diario, a ver cuánto había perdido quemado. Súbitamente, me invadió una punzada de pudor e indignación: Whitaker husmeaba en mi desorientación mientras se las arreglaba para mirar lo que había escrito.
–Edgard, maldito gruñón, trae la peluca negra.
El criado se apresuró a cumplir la orden. Cuando la ajusté sobre mi cabeza, Whitaker retrocedió, en un respetuoso acto reflejo.
–Señor Whitaker –le dije–, si no me equivoco, ésta es su guardia.
–Sí. Sí señor. Discúlpeme –exclamó, al fin consciente de su indiscreción. Precipitadamente, abandonó la cámara.
–Maldito Edgard –le maldije, entonces, aprovechando la intimidad–, cualquier día voy a troncharte los riñones a palos.
Con motivo –pues conocía mi historial–, el pobre criado palideció, aterrado por el tono con que lo había dicho. Mi buen Edgard era útil y servicial; sin él a bordo, yo, un capitán de guerra, podía acabar vestido de andrajos y tan sucio como un rufián de sentina. Pero, si me permitía durante un solo minuto dejar de tiranizarlo, me perdería el respeto, y, entonces, como tantos otros, se convertiría en el amo de la cámara, el único dominio del Seven Oaks donde podía gozar de cierta intimidad. Antes de eso, lo mataría a palos, o lo desembarcaría para que fuera a obsequiar a un orondo terrateniente con sus estupideces. Me puse en pie; con la gruesa casaca azul sobre mis hombros, intuí que mi aspecto aún era formidable.
–Dios, que es compasivo y misericordioso –recité casi de corrillo, como hacíamos en la vieja marina del Lord Protector– no ha permitido que suceda nada grave. Ahora, Edgard, déjame solo.
No sin cierto temor supersticioso, encendí de nuevo el candil. Mi expresión religiosa, tan en boga en otros tiempos, ahora habrá sonado anticuada. Antiguos; el tiempo nos va desgastando, y dejándonos atrás, como a esta maravillosa cámara holandesa con ventanales de vidrios coloreados de La Haya y brocados de Ourdenade en los que chispean las luces del candil y los más lejanos quinqués. Mis pasos, ralentizados por el torpor del dolor de piernas, y el incipiente lumbago, sonaban como martillazos en el suelo de madera continental. Bajo la máscara del Seven Oaks, el Zevenwolden se identificaba a cada momento, en cada movimiento, y una leve y atenuada llama de orgullo brillaba aún con ello en mi corazón. Abrí una de las hojas del ventanal de la galería de popa; el aire tibio pasaba por los costados del buque, que, llamando del cable de fondeo, se encontraba proa al viento del sur. Pronto, de madrugada, se daría la vuelta, borneando con la marea vaciante; pero, por el momento, el castillo de Deal, erigido por el viejo, canalla, guasón y sátiro Enrique VIII sobre la costa, al borde de las colinas, alzaba su augusta sombra en la noche pletórico como un soberano, velando, cuan pétreo centinela perpetuo y protector. El almirante Myngs estaría allí con su séquito, descansando, antes de embarcar bien acompañado en el magnífico Victory, de 82 cañones, construido 46 años atrás en Deptford por William Burrell padre, y fondeado, como nosotros, unos doce cables por nuestro través de babor.
¡Ah! Cuán diferentes estos tiempos de aquéllos otros de la Commonwealth del Lord Protector. Sir Robert Blake, almirante entonces de la flota, dormía siempre en su barco, el viejo James, su favorito, o en el Triumph, incluso en el Essex o en el Unicorn, pero siempre solo, confiando, antes del combate, en la bondad de sus oraciones impetrando la protección del Señor mientras velaba armas en la incertidumbre de la noche. Ahora, las cosas eran muy diferentes; dicen que Myngs es íntimo del duque de York, el hermano del Rey, que nos llevó a la renombrada victoria de Lowestoff el año pasado, y ninguno de los dos, por supuesto, duerme solo. Los viejos capitanes puritanos de hace trece años hemos quedado inevitablemente desfasados; pero fue entonces, en aquellos viejos tiempos, y, precisamente en Gabbard Shoals, donde capturamos este hermoso buque que ahora tengo bajo mis pies, holandés hasta la médula pero inglés de corazón, pues son ingleses quienes lo gobiernan y tripulan.
Tres campanadas; la madrugada, como siempre, avanza incontenible abriéndose camino a través de la negra noche. A veces estas horas son las más propicias para la evocación de fantasmas; los que pueblan cada conciencia, cada mente, cada evanescente recuerdo del pasado que se obstina, a pesar de todo, en permanecer. Inevitablemente, los míos son siempre un barco varado en el fango; o la memoria inconexa del viejo Unicorn del señor Boate, con el que hicimos la primera guerra a los holandeses. Como si fuera hoy, evoco el entusiasmo, la creencia en la victoria, la firmeza de la fe en el destino que compartíamos. ¿O puede que, acaso, fuera una ilusión? Qué más da. Ahora, con los años, también traicionamos esa causa, como antes otras que ya casi no puedo ni traer a mi mente, pues ¿quién se acuerda de ellas? Ruinas. Sólo son ruinas en la noche, en el páramo de silencio de esta serenidad pronta a ser rota por el alba.
Empieza a hacer frío; en la oscuridad noto aún como Edgard, procurando no hacer ruido, entra en la cámara, apaga los quinqués y el candil, y cierra la cristalera de popa. No quiere despertarme, pues desconoce que las personas de avanzada edad como yo apenas duermen, salvo cuando es para siempre. Sólo descansan, obtienen mil instantes de reposo al día rebajando el ritmo, pero manteniéndose alerta, pues la traición, la muerte o el fracaso acechan a cada momento, y es ya tan largo el camino que sabe mal estropearlo y que no logre llegar a su triste final consumado por un simple despiste fisiológico, una concesión física, la ineludible necesidad de reposar, sólo concedida a los inocentes, los ingenuos, los irresponsables, los dementes, los heridos sin esperanza y los muertos.
El amanecer nos descubre exactamente en el mismo lugar. Mas la iluminada cámara parece otra: el Seven Oaks ha borneado hacia el este con la corriente, y la luz del alba penetra a raudales por la galería. Un súbito destello de energía parece apoderarse de mí.
–¡Edgard!
–¿Sí, Excelencia?
–Un bonito día ¿verdad? Llame al señor Whitaker.
Mi atribulado y cansado primer oficial no tarda en llegar.
–¿Está izada la enseña del almirante en el mastelero mayor del buque insignia?
–No, señor.
–Ni tiene abarloada la falúa.
–No que yo haya visto, Excelencia.
–Entonces, por el momento, el almirante no piensa embarcar. Aprovecharemos el tiempo. Llame al señor Wright.
–¿Su Excelencia no va a desayunarse? –preguntó Edgard.
–No. Al menos, por el momento. Antes quiero inspeccionar el barco. También quiero ver a los hombres; que Dios los bendiga.
El jefe de carpinteros de lo blanco, el rojo y el negro, el señor Wright, era alguien importante a bordo del Seven Oaks. En un enorme bastión de combate flotante como es un navío de combate, un men–of–war, la madera, el hierro y el cobre lo son todo, y al que trata la primera, el timberman, sabe cortarla, moldearla, taponarla, repararla y reconstruirla cuando se ha hecho pedazos para que vuelva a resistir y mostrarse estanca, adquiere a bordo una desproporcionada importancia, muy por encima incluso de su rango. Pero, sobre todo, yo conocía a Jack Wright desde hacía años, cuando capturaron el Nicodemus y tuvimos que pasar largo tiempo en el astillero, antes de embarcar en el Unicorn, con el que servimos a las órdenes de Blake. En 1651, cuando el lord almirante decidió tomar las Scilly por orden del Lord Protector, aparejamos varias de las fragatas que navegaron hasta el puerto de St. Mary para expugnar de allí a los piratas y maleantes. Pero fue embarcado en el Unicorn cuando lord Blake nos bautizó como el “letrado constructor de fragatas” (attorney frigate builder) y su “maldito astillas”, aun cuando creo que, dentro de su dureza e implacable tesón, acabó por tenernos cierto afecto. Por aquel entonces, Wright aún conservaba un ápice de sensatez, que hoy, por desgracia, parece haber perdido por completo. Aunque Edgard es aún peor, de la misma piel del diablo. Antes de que entre, le susurra al oído:
–Su Excelencia se ha levantado con magnífica salud.
A sabiendas de que esa frase tiene un completo significado, que no es otro que: “Alarma; el maldito viejo enfermo gordinflón hoy tiene ánimos para hacer lo que debería cada día, es decir, husmear por todo el barco” –y este mensaje, como un reguero de pólvora, va a extenderse por las cubiertas para sacar a todos de su sopor, desidia y dejadez, obligándoles a incorporarse, sacudirse la pereza y ponerse manos a la obra para que todo quede como no está casi nunca, es decir, bien. He, pues, de dialogar un rato con el insensato Wright, pues ¡ay del capitán que no permite respirar a su tripulación para que oculten sus pecados bajo la lona o en el rincón más próximo! Wright se acerca, genuflexo como un jorobado, mirándome con sus ojillos de pilluelo, mientras una pequeña baba se le escapa por la comisura de la boca con su sonrisa.
–¿Cómo está esta mañana nuestro sabroso queso holandés? –le espeto.
Wright parece recrearse antes de responder:
–No del todo bien, capitán señor, si me permite decirlo, y que Dios le bendiga; hay dos pies de agua en la sentina, y la segunda cubierta parece no aguantar bien el paso de los medios cañones a la altura del combés. Los palmejares ceden, y las varengas se curvan. Diríase que quisieran tocar las inferiores…
Como todo subalterno díscolo e insurrecto, Wright no pierde ocasión de recordar aquellas modificaciones que he ordenado, y que, por el motivo que sea, no fueron de su agrado. Notando la peligrosa falta de capacidad de evolución del Zevenwolden, cuando lo tomé bajo mi mando ordené a Wright preparar cureñas y troneras en la segunda cubierta de batería, para situar allí los medio cañones de bala del 7 de caza y guardatimón, además de los cuatro de la cámara. Lo idóneo habría sido desembarcar estas ocho piezas para aligerar el navío, pero, entonces, habría pasado a ser un 44 en vez de un 52 cañones, y, aunque habría conservado la cuarta categoría, el Almirantazgo, es decir, los burócratas y acólitos del señor Pepys, habrían convertido el particular en un irresoluble problema de cambio de rango. Ahora, Wright esperaba sardónico la reacción a su malintencionado puntazo, mas yo proseguí vistiéndome, la vieja casaca color caqui y sin medias, solo los zapatos, pues contaba con descalzarme. También dejé la peluca negra en su peana. Vista la nula oposición, el timberman prosiguió:
–En fin, con este grave problema sin solucionar, he visto también que el escarpe del mayor, a la altura de la sobre, escupe astillas. Si San Pedro no se nos muestra en contra, puede que lo que suceda es que el macho se mueve…
–¿Comprobó la jarcia?
–¿La jarcia, capitán señor?
–Pues claro, estúpido; si se mueve el palo macho, puede que no sea por su sujeción bajo cubierta, sino sobre ella. ¿Lo comprobó?
Pero Wright prefiere emprender su derrota dialéctica alternativa:
–Ya que es mencionado, Excelencia, la jarcia del barco, que no es de mi incumbencia sino de la del señor Fears, presenta, en algunos tramos…
–No lo ha comprobado.
–Señor, no tenemos madera –inicia ahora, al borde del pánico–. Ni un maldito tablón, un solo pie cúbico. Cedimos al Bridgewater el mes pasado las perchas de repuesto, y lo que quedaba, debo decirlo, y santo Tomás me perdone, temo que se haya quemado como leña en la cocina.
Daban comienzo las lágrimas.
–¿Y el timón? –opto, en desvío alternativo. Wright se puso en pie, casi lívido. Su rostro parecía sometido a tensión insoportable:
–Su Excelencia habrá de disculpar mi lenguaje, pero jamás vi trabajo honrado que se parezca al engendro del sistema de desmultiplicación de este barco.
–Es holandés –repliqué–. ¿Se ha preocupado usted de entenderlo?
–¡Ni el mismo diablo que lo inventó…¡
–Vigile su lengua, maestro carpintero.
–No hay cristiano que pueda saber algo semejante. Si me permite, volviendo a las varengas, y la madera ¡si su señoría me dejara mover esos cañones!
–Es todo Wright. Desaparezca. Voy a girar inspección por todo el barco.
Paso ante él sin darle tiempo a reaccionar; en su aturdimiento, está a punto de tropezar conmigo dentro del marco del umbral. Basta fulminarlo con la mirada para que se aparte. Pasando junto a la conspicua rueda del timón, llego a cubierta; es increíble: las maderas están resplandecientes. ¡Lo que puede hacer una colla de lampaceros asustados en cuestión de minutos! El señor Whitaker pasea despreocupado, pero vigilante, a lo largo de la batayola; todos esperan saber qué rumbo tomo para modificar el suyo. Sin dudar, asciendo al alcázar y la toldilla, despejándola de cuanto inoportuno o inoperante merodee por allí.
–Pero, desde luego, señor –escucho a Wright aún a mis espaldas, paralizándome en mi trabajoso ascenso– ¡Está mucho mejor que el pobre Wasa!
Condenado Wright. El viejo carpintero majareta ha tenido que asustarlos a todos aquí, tranquilamente fondeados en la rada de los Downs. Ha evocado nada menos que el espectro del navío sueco Wasa, o Wasen, del capitán Sofring Hansson, hundido ahora hace 37 años en un fiordo sueco. Nunca se supo la causa del siniestro, aun cuando se dice que el agua entró a raudales por las troneras del combés. El condenado Wright lo invocó cuando le obligué a hacer las modificaciones, y no pierde ocasión de recordármelo para alterar los ánimos y llenar los espíritus simples de miedo y temor. Todo con la única y maldita pretensión de salirse con la suya, aprovechándose de lo que me conoce por el mucho tiempo que lleva conmigo. Pero, si piensa que voy a soportarlo siempre, se equivoca; cualquier día…
–Buenos días, Excelencia –saluda el brigada de bandera Gropius, apartándose del coronamiento.
–Buenos días, muchacho –replico como una maldición. Una mirada basta para hacerle huir al galope, mientras reniego entre dientes:
–¿Y qué importará el maldito Wasen, o el condenado London?¿Quién se acuerda ya de ellos? Ahora están hundidos en el fango, para siempre, y sin remedio.
Con suerte, Gropius se encargará de distribuir el conjuro entre la tripulación; al diablo con el señor Wright. Desde esta magnífica atalaya puedo apreciar a lo lejos, sobre las arenas, el contorno, la silueta que me es tan familiar, como un sólido castillo, la fortaleza en la que se fundamentan, hundiéndose profundamente, los cimientos de nuestro orgullo y nuestros sueños. El más veterano de nuestros buques. El Prince Royal tiene más de medio siglo, mas permanece inmutable, enhiesto como una torre en lo alto de un cerro. Igual que aquella otra vez, hace ahora 26 años. Todo el fondeadero repleto de naves agitadas, como un rebaño olfateando al depredador, y el Prince aparte, la mejor creación del genio Phineas, y su peor dolor de cabeza; por tres veces, durante la construcción, tuvo que acudir a presentarse en comisiones de investigación de gastos, aun cuando gozaba del apoyo del rey Jacobo y el príncipe Henry. Pero nada debió igualar al agobio de verlo creado, e incapaz de salir de la grada: a Phineas Pett se le había olvidado que tenía que ser más ancha que la manga del barco. Su hijo Peter lo remozó y embonó en los años cuarenta, y el nieto Pett II lo reconstruyó por completo, hace dos años. No obstante, permanece lo mismo, flota igual, ciego, insensible al tiempo, majestuoso, soberbio. Parece presagiar un destino insondable, el de todos nosotros; mas la única certeza es el barro, la ruina que el fango ha de tragar antes o después.
El señor Whitaker se ha puesto la casaca azul, y adecentado el abundante cabello:
–Excelencia, el barco está listo para la inspección.
–Bien. Vamos allá.
Desciendo del alcázar. La cubierta no tiene mal aspecto, a pesar de que los lampaceros no han concluido su trabajo. En las otras cubiertas, supongo, las cosas serán peores, y no digamos en el sollado o la sentina. Si el señor Whitaker se pregunta si seré capaz de bajar allá, mi vieja casaca y la ausencia de medias ya le habrán sacado de dudas. El señor Forrest, segundo oficial, espera erguido junto al cabillero de la mayor.
–Tripulación junta, lista y completa, Excelencia.
“Y en paz con Dios padre misericordioso” –que se habría terminado de recitar hace sólo quince años; el tiempo pasa deprisa. ¿No es cierto? Sólo dentro del fango las cosas permanecen.
Cubierta media, middle deck. Una fila de hombres esperan firmes y alineados junto a los cañones, semiculebrinas la mayor parte de ellos. Ya habrán aprovechado, lo sé, para motejarlos con nombres célticos, holandeses o procaces. Por el olor y las sucias cubiertas, no es difícil deducir que estaban desayunando, el horno de brasas no queda lejos. Muchas barbas reflejan aún el paso de la pitanza por sus inmediaciones. En el Seven Oaks tenemos ahora las piezas altas descargadas y dentro, como exige el manual en las cercanías del buque insignia, así que reina una sospechosa penumbra en el amplio local; está en el sorprendente orden práctico que emerge y se logra arreglando con prisas el completo caos y desorden precedente, el cual, en realidad, no es sino el inicio de un nuevo desbarajuste cuando me vaya y se dé por terminada la inspección, pues aquí vive la gente, trabaja, holgazanea en los descansos, juega, bromea, se pelean entre sí, y al fin, duermen. Me acerco a uno de los semi–cañones de 7 pulgadas y observo su nombre: Tulipán. La cosa resulta tanto más grotesca cuanto el de su lado es el Príncipe Negro. Por mi parte sólo espero que, cuando toque, destrocen a conciencia al enemigo como deben. Me asomo por la boca del Príncipe e introduzco el dedo. Sale limpio; impecable. Increíble.
Voy más abajo. Cubierta de batería, lower deck. Un mundo similar al que tenemos arriba, aun cuando también por completo diferente. Aquí, si se cerraran las troneras, nos hallaríamos en la más completa oscuridad, por lo que, aunque los cañones están dentro, en posición de carga, a través de ellas entra una luz deslumbrante, y circula un aire que, en caso contrario, se hallaría completamente viciado. También están aquí las bombas; me apoyo en sus accionadores, y, aun con trabajo, doy media vuelta. El agua surge cerca del palo mayor, procedente de las cubiertas superiores. Cebadas y limpias; impecables. Increíble de nuevo. Las piezas de 32 ofrecen un aspecto impresionante, oscuras y silenciosas, felinos oscuros con bocas de pantera; a diferencia de las del 7, casi ninguna está bautizada. Sus servidores parecen tenerles mayor respeto. Reviso la boca de uno de ellos, y mi dedo sale estrepitosamente negro.
–¡Señor Whitaker!
–¡Sí, señor!
–Dígale al señor Forrest que si vuelvo a encontrar un cañón sucio en su batería, despedazaremos al artillero responsable a latigazos sobre él.
–Sí, Excelencia. ¡Señor Forrest! ¡Ordene inmediatamente limpiar este cañón!
–Bien, Whitaker –continúo, mientras las aguas vuelven a su cauce y se relaja la tensión de una ronda en la que, realmente, no se ha producido nada fuera de lo esperado. Mas, para mí, la inspección continúa. Como siempre, tomo la oscura escotilla, como boca de lobo y umbral en forma de arco, que conduce al sollado y las sentinas. Allí jamás bajan almirantes aristócratas, ni comandantes ilustres, ni siquiera los oficiales poco comprometidos, pues nadie sabe lo que podría encontrar. Yo lo conozco, y lo sé. Por eso bajo, a pesar del gesto de desagrado de Whitaker, que está obligado a seguirme.
Aquí abajo únicamente existe la lejana luz de algún candil escondido. A pesar de ello, los ojos se acostumbran rápidamente, aun cuando otros sentidos se vean en apuros: el aire está impregnado de un olor a cera, orín, madera podrida y excremento humano y de roedor. Penetramos en las salas de los despenseros y cordeleros, llenas de toneles amontonados, cajas, fardos y rollos de maroma. Todo parece estar bien; alguno de los maeses, o sus ayudantes, surgen de pronto de rincones oscuros de los que hay decenas, pudiendo esconder un regimiento. Otros, lo sé, no salen, y nos ven pasar conteniendo la respiración. Encuentro el pañol de la pólvora escrupulosamente cerrado, las cortinas protectoras recién humedecidas y chorreando. Todo el personal con el que topamos se inclina rápidamente con una reverencia, ante la voz de Whitaker, que, como un monaguillo, repite a mis espaldas:
–¡El comandante… el comandante!
Mientras agita su candil de mano. Repaso las cubiertas y bulárcamas, hundiendo en ellas mis uñas, al azar. Huelo. Comparo, miro y remiro. Al fin, llegamos a la trampilla inmunda, la del vertedero pútrido y pestilente del barco, la sentina. El verdadero culo de la embarcación:
–Whitaker, si no lo desea –le digo– no tiene por qué acompañarme. Sólo serán unos minutos. Déjeme la lámpara.
Parece aliviado.
–¡Gracias, señor!
Servicial, abre la trampilla mientras me descalzo. Hago a un lado mis zapatos y tomo la escala, iluminándola en la oscuridad. El olor es indescriptible, el aire, casi irrespirable. No puedo evitar una tos de rechazo.
–¿Estáis bien, Excelencia? –pregunta Whitaker, desde arriba.
–Sí, sí –le digo. Podéis cerrar.
He de hacer un gran esfuerzo para habituarme; y, sin embargo, las cosas no eran así en otros tiempos. El sollado es el lugar secreto de los señoritos; la sentina, el de los marinos de ley, los seres del fango, las alimañas de la madera, que, como el teredo, la corroe y corrompe ocultándose en su entraña. Al fin, los pies quedan hundidos en un agua sucia y pastosa; noto el fondo del barco por el forro interior, una piel suave, musgosa, resbaladiza y llena de restos sospechosos que, según el nivel de agua, chocan con los tobillos o las pantorrillas. El hedor es insoportable porque el agua está corrompida; no puedo estar de pie, la altura de los baos del sollado no lo permite. Mi espalda, con el lumbago, comienza a resentirse. Avanzo chapoteando hacia la popa, saltando difíciles y curvadas partes de las cuadernas y la aparadura. Llego así al palo mayor, en busca del tintero, y las astillas, que no ha buscado Wright. Decididamente, nuestro carpintero es un exagerado; habrá que tensar el aparejo. Oigo un ruido, mas no me asusto. La oscuridad se cierne lejos del tembloroso arco que ilumina el candil; percibo, no obstante, la presencia de otros seres en estos locales. Es la visión de sentina. La del ser capaz de ver en el fango, escuchar en el pesado silencio, palpar en la oscuridad. Desde luego, otro supondría que son las ratas, o puede que algún polizón.
–¿Estás ahí?
Escucho primero un rumor, un gruñido, como si las entrañas del bajel regurgitaran una penosa digestión, seguido de un chapoteo constante, continuo, alguien arrastrando un bulto por el fondo de la sentina. Al fin, la cara carcomida y pecosa aparece a la luz del candil, dos enormes agujeros sin nariz, los ojos con un extraño resplandor rojizo; en la cabeza apenas le quedan pelos recios, ralos y firmes, mientras que el cuerpo, de tan contrahecho y cubierto de harapos, casi parece una bola.
–¡Buenas noches, Excelencia!
Mr. Heces tenía un nombre, y éste, una justificación. Si el barco es un bajel, es decir, un vessel, un vaso, y no precisamente lleno de agua –se habría hundido– sino de víveres, cañones, pertrechos, provisiones y ánforas de vino, éste deja poso y restos en el fondo, que son las heces. ¿Quién dice que estén muertas, que no tengan vida? Mr. Heces era el poso de mis bajeles, habitando allí, en las sentinas, como surgiendo de la propia sustancia del buque.
–Ya es de día.
–Ah, para mí, Excelencia, aquí abajo siempre es de noche.
De mi vieja casaca extraje una cabeza de arenque, que le di para que devorara. Mientras lo hacía, golpeé su pequeña cabeza, ondulada y peluda; él se restregó como un can agradecido. Me senté sobre una cuaderna.
–¿Cómo van las cosas aquí abajo?
–Todo bien, todo bien, Excelencia. Tengo provisiones, ropa y mantas para todos.
–Maldito chalado ¿cuánta gente tienes aquí?
Se asusta y sus ojos reflejan un miedo cerval. Para tranquilizarlo, le doy otra cabeza de arenque que le oigo mascar con fruición.
–¡Ah! Delicioso. El arenque azul es mi preferido. Sólo somos cinco, Excelencia: mi ayudante, otro muchacho, y dos hembras.
–¿Dos muchachas?
–Sí, Excelencia, pero son viejas; tienen más de veinte años cada una, y han parido varias veces.
–¿Hijos de cañón?
Mr. Heces ríe miserablemente, chasqueando labios de cuero negro.
–Sí, señoría. El negocio va marchando últimamente; tanta inactividad da cosas en que pensar a la gente de la batería baja. Incluso alguno de la alta se ha atrevido a bajar por aquí… Pero las criaturas fallecen pronto, ya sabe, la insalubridad. El que sobrevive es invulnerable, un auténtico roble. Luego, procuro invertir juiciosamente los dividendos, en mis bajadas a tierra, ya sabéis.
Dios santo. Verme obligado a no saber nada del submundo de mi barco en ocasiones es una dura prueba. Pero nunca llegó nadie a capitán con demasiados escrúpulos.
–De eso venía a hablarte. ¿Has averiguado algo sobre el paradero de Prey?
–No. Todavía no. Ya no resulta tan fácil sobornar a los criados como antes.
–Pero lo conseguiste con De Long.
–De Long estaba cerca, Excelencia, en el buque–prisión del Nore –replica reprimiendo un voluptuoso eructo, antes de continuar–. Pero del maldito Prey nadie sabe nada. ¿Ha vuelto a molestarle el señor del Almirantazgo?
Un repugnante aroma a arenque ingerido predomina un instante sobre la fetidez general.
–No. Por ahora no. Con De Long procedimos rápida y eficazmente, y Prey debe seguir en las Antillas, incluso puede que se haya metido en una asquerosa partida de piratas.
–Tal vez haya muerto.
–Quién sabe. Pero debemos averiguarlo. Después de lo de Bergen, el que podría estar en apuros es Ben Mulhouse.
–¿El Essex marchó a Bergen?
–Me temo que sí.
–¡Dios Santo!¡Dios Santo!¡Qué mala suerte!
–Tienes que ayudarle, Heces. Acuérdate de lo que hizo por nosotros.
–Por supuesto; por supuesto, Excelencia. Vos arriba, y yo, abajo, como siempre. ¿Verdad?
Una nueva cabeza de arenque salió de mi bolsillo. A la luz del candil, observé la deformada pierna izquierda de Mr. Heces. A pesar del tremendo trauma, parecía haber cicatrizado bien y no causarle molestias. Sentí una punzada de culpabilidad.
–Bueno, eso es todo. En cuanto sepas algo, házmelo saber.
El gnomo de la sentina hizo una exagerada reverencia:
–Cuente conmigo, Excelencia.
Y desapareció en la oscuridad. De nuevo estaba completamente solo. ¿Dónde se ocultaban él y sus pobres esbirros? Tal vez fuera mejor no saberlo.
El regreso a la cubierta del sollado me hizo contraer los párpados ante un Whitaker aliviado, al que no agradaba nada la perspectiva de tener que bajar a buscarme.
–¡Retira ese maldito candil! –le grité.
–¡Oh, perdón, señoría!
Como es lógico, el que nunca ha bajado a la sentina no comprende que todo el cuerpo, y los sentidos, han de adaptarse a ella, y deshacer esta adaptación al regreso.
Whitaker me observa, perplejo y desalentado, mientras me recupero frotándome la espalda.
–¿Todo bien, señoría? –pregunta al fin.
–El maldito timberman es un condenado alarmista –diagnostico–. Un día perderé la paciencia y la daré de latigazos amarrado al enjaretado.
Whitaker sonríe y, ocupando de nuevo su lugar a mi espalda, emprendemos el regreso:
–¡El comandante… el comandante!
Ascendemos a la batería principal, llena de luz, luego a la batería media, oscura pero repleta de vida. El mundo vuelve a latir para nosotros, y nos reintegramos a la claridad. Allí me abandona Whitaker, pues, atravesando la timonera, me dirijo a mi camarote. Edgard espera, ansioso, para cepillarme con la casaca puesta, arriesgándose a un manotazo destemplado.
–Una de las gallinas, señoría, ha puesto tres huevos. Podría hacerlos con tocino para el almuerzo.
–Mejor una tortilla, Edgard.
–Oh, una tortilla, una tortilla. Pero ¿qué comida es ésa?
Quedo terriblemente abatido después de comer. Es como si esta condenada quietud, y la conversación con Mr. Heces, me hubieran agotado. Apenas me restaban energías, y dormí en el sillón con un sopor irresistible. De vez en cuando, despierto, pero, al ir a incorporarme, decido que lo mejor es seguir descansando. Al fin logré despabilarme; a través de las cristaleras, un sol mortecino se aprestaba a sumergirse en el horizonte. Salí a dar un tranquilo paseo por la cubierta. Nada hay tan hermoso en un barco de vela como los hombres entregados a las tareas de un sereno atardecer. El día muere sin haber mostrado carácter, rencor, ni ira, apaciguándose como una fiera vieja y agotada, pero, sobre todo, aburrida. Sin ser conscientes de componer la parte viva de la realidad, la no universal, ni absoluta, los hombres toman asiento en cualquier lugar que no sirve para tal cosa, un cabillero, la baranda del pozo del combés, una cornamusa o el cabrestante. Nada como la reserva abnegada de un marino sentado a bordo, remendando, con aguja y rempujo, una vieja, manchada y descosida vela, o hilando un despeluznado chicote, llevando al orden sus cordones como una muchacha recoge sus trenzas. Nada como la alegre camaradería de un grupo alrededor del cabrestante, marinos con un pie adelantado apoyado indolente en un rollo de estacha. Nada como esa conversación que surge como el canto de un pájaro, tronzado por una cruel carcajada, ahuecando la brisa, mientras el olor de una pipa de las Antillas de algún veterano cuarentón fluye al aire para disiparse al siguiente instante. Prodigio de arte, digno de un borrador al carboncillo para un cuadro al óleo, es la sombra del grumete pescando, cabizbajo, tranquilo, contristado y meditabundo con media faz oculta tras su boina roja, y el hilo ante él como la senda de la vida, inmóvil, pendiendo hasta el agua.
El señor Van de Velde ha llegado antes de la hora de la cena. Se me ha adelantado. Bosqueja, hábil y diestro, al anónimo grumete sin que éste lo sepa, sobre la línea fugada del bauprés y el botalón. Mueve la cabeza, a un lado y a otro, girando en escorzo, cuadrando en su mente la belleza y proporciones de la escena natural para aprehenderla en su resma. Y así, maravilla de las maravillas, desconoce, e ignora, lo mismo que el grumete, la imagen que él mismo compone con su rostro ancho, varonil e ingenuo, casi de pórfido, emergiendo de las mangas amplias de la camisa manchada en los bordes por su honrado trabajo, y el chaleco de cuero, que se la ciñe al cuerpo, las piernas giradas, rotando, la una en flexión, la otra, estirada.
Ajeno a todo, de su mano surgen líneas de inspirada expresión. Su casaca reposa no lejos de su espalda, aprisionando un desordenado tomo de pergaminos arrugados, viajados, y, también, probablemente, navegados, pues la especialidad del pintor son precisamente los cuadros de buques, en navegación o fondeados. Marinas, como él las llama. Se apoya a medias sobre su vieja silla plegable de tabloncillo, girando sobre sus grandes zapatones holandeses, de los que ambos tallos de las medias emergen primorosamente blancos e inmaculados, mientras un gran sombrero negro de ala ancha reposa, invertido, sobre las gastadas tablas de mi cubierta.
–¡Willem!¿A qué hora vino? No le escuché llegar.
Cuan si regresara de lejanos confines, vuelve de su tarea para saludarme precipitadamente:
–¡Ah! Excelencia. Discúlpeme. Es por el Victory. ¿Lo veis? En el atardecer.
En efecto, ya he visto la nave de sir Christopher en otro borrador bajo el del grumete, así que, pasando por alto su piadosa mentira, le tomo la resma de las manos y disfruto del arte de nuestro pintor oficial. Aquél que ha de dejar constancia de lo que suceda en nuestro próximo combate.
–La belleza de lo humilde ¿no es cierto?
–Nada más bello y perfecto, señor.
2
RESCOLDOS
–¡Que me aspen! –tronó la voz áspera– ¡Que me aspen, señor, si no es verdad! Se trata de la escuadra del almirante holandés, sir Marteen Tromp. ¡Desde la fortaleza de Dover disparan contra ellos!
Los ojos desencajados de Mr. Fitzgerald, primer oficial del navío Unicorn, nos habían impresionado a todos, pero no más que sus argumentos, resonando en nuestros oídos por encima de los lejanos cañonazos, pues su significado era terrible: ¡Guerra! ¡La guerra! El Lord Protector, Su Excelencia sir Oliver Cronwell, tendría que hacer frente a un conflicto contra el poderoso Consejo de las Provincias Unidas, y la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, la WIC ¡Guerra! ¡Es la guerra! Pero el señor Blake, milord Almirante, permanecía impertérrito no lejos del arraigo de la mesana.
–Ice las banderas, señor Fitzgerald –dijo al fin–. Y el pabellón de combate. Mande un hombre al mastelero de trinquete para que informe. ¡Señor Bodhal!
Procuré mostrarme diligente en acudir; al milord almirante no le gustaba esperar. Me miró con sus ojos negros en los que parecían hervir chispas de acero al rojo.
–Traiga al canónigo y al sacerdote. Quiero que encomiende a esta tripulación si es que hemos de combatir. Y, luego, señor, tenga en cuenta –su dedo índice me señaló como un basilisco presto al disparo– que este barco, aún de madera, ha de estar fuerte como una roca. ¿Entendido? ¡Como una roca! No regatee esfuerzos ni penalidades. No mire en gastos. No repare en estropicios. Pero no escatime recursos. Usted es hombre experimentado. Vaya, segundo oficial.
¿Cómo no ir?¿Quién podría resistirse? Marchábamos ciegos, imperturbables, pero briosos –como siempre se ha ido a que te maten– en un barco de madera de 60 cañones construido en 1634 por el señor Edward Boate, hermano del comandante, en el estero de Woolwich, sobre el que ahora, y en compañía del James, el Vanguard, el Triumph y el Royal Sovereign, navegábamos a toda vela con el áspero céfiro del oeste, rumbo al estrecho de Dover, como uno más de la cuadrilla de lebreles enfurecidos.
–¡Santísimo Cristo! Pero ¿qué es esto? ¡Nos hallamos en paz con los holandeses!–exclamó el canónigo, de nombre era Steiner, si mi memoria no falla.
–Yo decidiré con quién estamos o no en guerra –le espetó milord Blake con voz temible y atronadora–. Entretanto, su santidad ha de pronunciar las preces, y no se entretenga: negocios urgentes nos esperan. ¡Señor Fitzgerald! Maldita sea: ¡gobierne a barlovento de esos bastardos!
–Pero señoría –objetó el primero en hilo de voz–, el James…
–¡Maldito insolente! Gobierne como le digo y observe dónde se dirige el Unicorn antes de que mande desollarle a latigazos.
Si antes la tripulación ya estaba espantada, ahora, al oír hablar con palabras gruesas a Su Excelencia –cosa que pocas veces hacía; blasfemar estaba penado con presidio– corrieron como conejos, más a refugiarse a sus puestos de combate que a luchar con ardor en ellos. Siguiendo prodigiosamente al James, tal como pronosticara el almirante, a vertiginosa velocidad para las evoluciones habituales de un bajel del rey en pie de guerra, el Unicorn atravesaba las distancias reduciéndolas a una expuesta y sangrante proximidad a los pardos navíos enemigos. Enfangados en nuestros trabajos, cerrando las portas inútiles, aferrando todo lo que podía andar suelto, reforzando con maderas troneras y ventilaciones, apuntalando baos y tendiendo hamacas plegadas sobre las batayolas, agradecíamos el sudor que corría por nuestras frentes para refrescarnos los rostros, mientras notábamos todos, más los más jóvenes, có