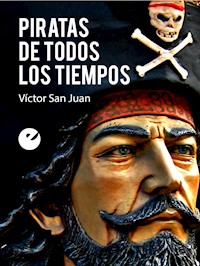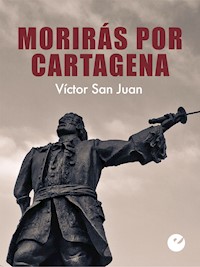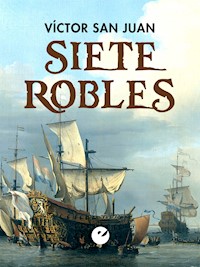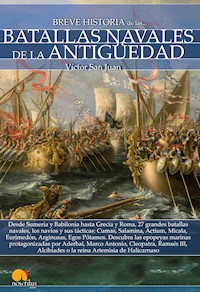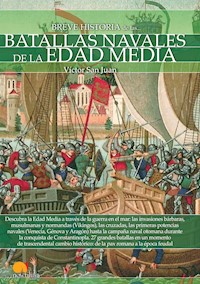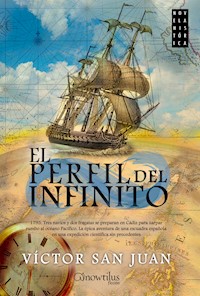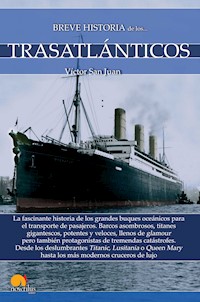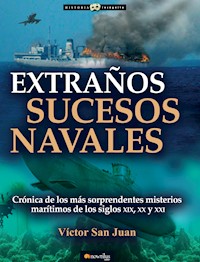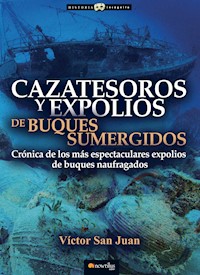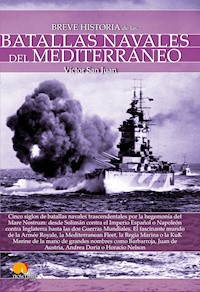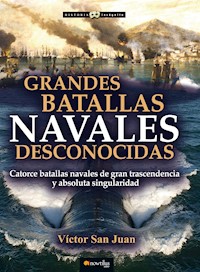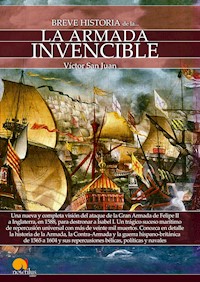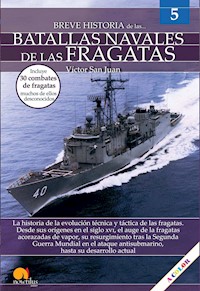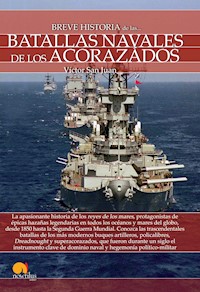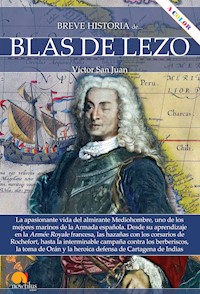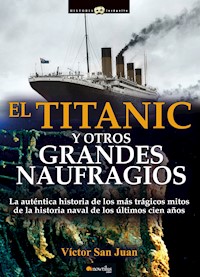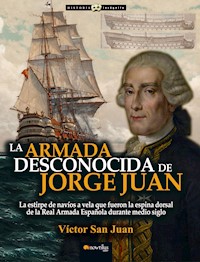
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tombooktu
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Historia Incógnita
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Don Jorge Juan y Santacilia: Marino, ingeniero, explorador, científico, literato. Genio de la construcción naval. Descubra la gran aventura del diseño y construcción de estos avanzados navíos a vela y su participación en los episodios clave de la historia española de los Siglos XVIII y XIX. Una generación de buques injustamente olvidada que marcaron toda una época.Conozca la obra del ilustrado, científico, capitán de navío Jorge Juan, a través de su legado, medio centenar de navíos construidos entre 1751 y 1769, algunos de los cuales, como el Santísima Trinidad, Septentrión, Guerrero, Vencedor, Glorioso, Velasco, Princesa o Santiago de España, marcaron toda una época. Esta es su historia y, a través de ellos, del genio que los construyó. Estamos acostumbrados a considerar la figura del matemático, marino e ilustrado español Jorge Juan bajo el prisma histórico de su obra científica, sus aventuras en Iberoamérica, Inglaterra y Marruecos o su valor como representante de la ilustración española; pero nunca se ha hecho un inventario de la que fue su gran obra, los navíos que se construyeron bajo su dirección.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La armada desconocida
La armada desconocida de Jorge Juan
VÍCTOR SAN JUAN
Colección:Historia Incógnita
www.historiaincognita.com
Título:La armada desconocida de Jorge Juan
Autor: © Víctor San Juan
Copyrightde la presente edición: © 2015 Ediciones Nowtilus, S.L.
Doña Juana I de Castilla 44, 3º C, 28027 Madrid
www.nowtilus.com
Elaboración de textos:Santos Rodríguez
Revisión y adaptación literaria:Teresa Escarpenter
Responsable editorial:Isabel López-Ayllón Martínez
Maquetación:Patricia T. Sánchez Cid
Diseño y realización de cubierta:Universo Cultura y Ocio
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjasea CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com;91 702 19 70 / 93 272 04 47).
ISBN edición digital:978-84-9967-703-3
Fecha de edición: Abril 2015
Depósito legal:M-8656-2015
A la memoria de Florence Arthaud,
navegante oceánica.
Introducción
Si bien la figura del erudito, marino, matemático y científico don Jorge Juan y Santacilia ha sido objeto de ensayos, semblanzas y biografías a cargo de reconocidos historiadores profesionales, tanto en la vertiente científica como claro exponente de la Ilustración española en el siglo XVIII, e incluso como protagonista de la amena crónica aventurera con su prolongado y fructífero viaje de investigación geográfica a América del Sur (equiparable a otros como la expedición de Malaspina, etc.), pocos o ningún trabajo que hayamos podido localizar se ocupan en exclusiva de la que fue su gran obra práctica, es decir, la construcción de una escuadra completa y moderna de navíos de combate para el rey Fernando VI de España a mediados de este siglo.
Puede que ello se deba a que el personaje de Jorge Juan resulta tan prolífico y atrayente en otros aspectos que el puramente marino, es decir, la construcción de barcos, se suele dar por sobreentendido; pero lo que Juan construyó fueron auténticos navíos con una historia y peculiaridades únicas que tal vez, al quedar a caballo entre los heroicos barcos del almirante Gaztañeta –los cuales combatieron en cabo Passero, Cartagena de Indias y Tolón– y los posteriores y muy mejorados navíos del maestro francés Gautier y los grandes ingenieros navales españoles (Romero de Landa, Retamosa, etc.), protagonistas de luctuosas jornadas como las de San Vicente 1797 o Trafalgar, parezca que hicieron muy poco, pasando prácticamente desapercibidos.
TEJEO, Rafael. Retrato de Jorge Juan y Santacilia. Museo Naval, Madrid. Fue científico ilustrado, marino, ingeniero, investigador y explorador, docente y embajador. El perfil de este español universal es tan rico y polifacético que no es difícil olvidar que a él se debe la dirección constructiva de la nueva Marina del rey Fernando VI, casi cincuenta navíos de línea realizados en tiempo récord.
No existe mayor riqueza para un pueblo que la histórica que puedan proporcionar sus antepasados, y, en esto, hay que decir que la memoria naval española abunda en datos que nos hacen ricos si queremos disfrutar con ella. Buceando en añejas vicisitudes de mediados del siglo citado, encontramos que los navíos de Jorge Juan no sólo actuaron «a lo grande» en las importantes contiendas que los reyes Carlos III y Carlos IV hubieron de afrontar, sino que lo hicieron de forma atractiva y sugerente, «en equipo», algo que hoy, gracias a nuestros deportistas, nos resulta mucho más familiar que en la tradicionalmente individualista España de siempre a la que estamos tan acostumbrados; por tanto, hazañas que tal vez hoy pueda merecer la pena redescubrir.
Este es el propósito de este libro: «encarrilar» al lector náutico (y, si se puede, encandilar también) en este conocimiento de una auténtica multitud de barcos, estirpe y generación, que lo fueron todo en nuestra Marina, y de los que tan poco y tan pocos conocemos salvo a alguno señalado, campando como camparon en nuestra historia desde el pacífico reinado de Fernando VI hasta el advenimiento de los buques a vapor, más de noventa años después. A nuestro humilde entender, todo un récord legendario, pero hoy olvidado.
El autor
Capítulo 1
Vivero naval
CINCO PERSONAJES PARA UNA EMPRESA INCREÍBLE
A mediados del siglo XVIII, concretamente entre 1751 y 1767, sucede en España una particularísima circunstancia nunca vista antes, ni reproducida después: en tan breve período de tiempo, se construyen en cuatro astilleros peninsulares –El Ferrol, Cartagena, Guarnizo (Santander) y La Carraca (Cádiz) y uno insular (La Habana)– un total de cuarenta y ocho navíos de combate de entre sesenta y noventa y cuatro cañones.
Si tenemos en cuenta que en el cuarto de siglo desde la guerra de Sucesión se había construido un número de barcos similar –aunque más heterogéneos– y en los siguientes cuarenta años –hasta 1788– no se alcanzaría la cifra de ochenta unidades, llama poderosamente la atención la capacidad constructiva de estos tres lustros, mágicos y únicos para la construcción. Una «camada» de barcos que suele asociarse con un nombre: Jorge Juan.
Acerca de la personalidad, trayectoria vital, conocimientos y obra del ilustre científico, ilustrado y marino de la Armada española capitán de navío y jefe de Escuadra don Jorge Juan y Santacilia –caballero de la Orden de Malta– se han escrito notables biografías, pues constituye un referente para numerosos historiadores a la hora de evidenciar el resurgimiento español durante el reinado de los primeros Borbones. Don Jorge Juan es, en efecto, estandarte y mascarón de proa de una generación de hombres de ciencia que trataron de innovar y reconvertir las caducas estructuras de un anquilosado y atávico país para mejor, lográndolo hasta cierto punto y fracasando en el resto. Por lo uno, hemos de congratularnos, y, por lo otro, lamentar la crónica enfermedad que aqueja a España desde entonces hasta nuestros días, no siempre por los mismos motivos.
Merecidamente se recuerda también su obra, entre la que destaca, como reconocido texto científico traducido a varios idiomas, el Examen marítimo, que todo amante de la arquitectura naval en madera debería hojear al menos una vez. Sin embargo, pocos textos se han ocupado del producto de su trabajo, es decir, los barcos que se crearon gracias a él, y que no sólo inspiró; también reformaría su sistema constructivo, reconstruyó las gradas donde se arbolaron sus cuadernas (las cuales proveyó de maestros carpinteros, calafates, veleros y cordeleros que harían realidad aquellos), además de negociar las diferentes obras –públicas y navales– con los asentadores, ejerciendo de maestro supervisor de las construcciones mismas. Para esta numerosa y prolija «camada», Jorge Juan fue, pues, el auténtico padre «creador» del que emanaron no sólo los criterios e ideas, sino el lugar, las manos que obraron y la provisión de imprescindibles medios económicos que permitieran culminar tan notable empresa; por último, una vez construidas las embarcaciones, también se ocupó de dotarlas con la Academia de Guardias Marinas, es decir, futura oficialidad de la Armada.
Lo paradójico y que, insistimos, llama poderosamente la atención, es el brevísimo plazo en que se produjo. Si la serie de cuarenta y ocho barcos puede relacionarse directamente con él, los iniciales «Doce Apóstoles» o «Apostólicos» constan como embrión original, terminados en los apenas ¡cuatro años! en que Jorge Juan pudo dirigir la Oficina de Construcciones de la Real Armada. En tan breve plazo toda una generación de navíos –nueva y regenerada Armada española– quedó lanzada y recién construida o en proceso de reconstrucción. Llegado 1754, quien fuera protector de don Jorge Juan –además de verdadero promotor y organizador de la magna empresa–, el marqués de la Ensenada, fue destituido, y el leal marino y científico decidió seguir su destino apartándose de su anterior protagonismo.
JOUFROY, Pierre. Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada (h. 1770). Museo de Valladolid. Supervisor e intendente de Marina y ejércitos en Italia, la larga trayectoria de don Zenón de Somodevilla al servicio de Felipe V de Borbón acabó conduciéndole al máximo rango de primer ministro, considerándole muchos como verdadero promotor y ejecutor de la nueva marina cuya construcción dirigió Jorge Juan.
La pregunta es cómo pudo hacerse tanto en tan poco tiempo. Si nos aventuramos a dar un salto a la modernidad –el siglo XX– hallamos que la serie más numerosa de barcos iguales construidos en España (con métodos mucho más modernos) fueron los veintidós torpederos de vapor hechos en Cartagena entre 1910 y 1921, en otras palabras, la mitad de unidades en mayor tiempo, a pesar de los avances de la Revolución Industrial. Concluimos así que lo que se tuvo bajo los auspicios del marqués de la Ensenada y Jorge Juan fue un auténtico vivero naval, donde los navíos de combate –integrantes de la columna vertebral de los flotas de entonces– se cultivaban como cereales, o, dicho más vulgarmente, se hacían como rosquillas. Toda una rareza en un país que, aunque marinero por necesidad, conserva aún, en lo más recóndito de su ser, la mentalidad básica bien aferrada a la tierra. Circunstancia que, como no puede ser de otra manera, van trasluciendo los sucesivos gobiernos –a los que la mar y los barcos sólo interesan para la frivolidad veraniega– tan sólo con alguna señalada excepción.
Desde luego que un «jardín» o edén naval como aquel no se consigue si no se han creado antes unas condiciones favorables; la primera, en efecto, la mentalidad naval en la cúspide jerárquica, es decir, el propio monarca. Felipe V, que murió en 1746, resultó rey dominado por sus consortes y validos; y estos últimos, por fortuna, desde la princesa Orsini, pasando por el aventurado Alberoni, el distinguido José Patiño, Campillo o De la Cuadra, habían insistido en formar una escuadra, de forma que la exhausta España, por cuyos pedazos pelearon Francia, Austria y Gran Bretaña durante la guerra de Sucesión, un cuarto de siglo después tenía un ejército en Italia imponiendo sus designios y una Armada capaz de enfrentarse a la británica en la guerra del Asiento sin llegar a ser derrotada.
Era fundamental que el nuevo monarca, Fernando VI, concediera a este último punto la debida importancia; para ello el primer ministro, don Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marqués de la Ensenada, procedente de la escuela de Patiño, le escribía encarecidamente en 1748: «Señor: sin Marina no puede ser respetada la monarquía española, conservar el dominio de sus vastos estados, ni florecer esta Península, centro y corazón de todo. De este innegable principio se deduce que esta parte del gobierno merece la principal atención de S. M.».
Podemos apreciar el firme convencimiento del jefe ejecutivo que, en consecuencia, adecuaría sus actos a la mentalidad y orientación pacifista que Fernando impuso siempre a su política haciendo bueno el viejo dicho «si quieres paz, prepárate para la guerra» adquiriendo toda su verdadera dimensión, pues no podía ni concebirse el mantenimiento de un imperio ultramarino sin una moderna y eficiente escuadra disponible, ya fuera en tiempo de guerra o de paz.
Vista del combate de Tolón (22 de febrero de 1744); estampa grabada por Fernando Selma (1796). Museo Naval, Madrid. Librado al sur de la costa francesa, este combate de la guerra del Asiento de doce buques españoles contra treinta y dos ingleses, sin que los primeros fueran destruidos, significó el encumbramiento de Juan José Navarro, que fuera capitán de Jorge Juan en el navío Castilla, y la sanción de los navíos de Gaztañeta, antecedentes de los del ingeniero ilustrado español.
Esta Armada tuvo, además de inversores (el monarca), promotores (el ministro) e ideólogos inspiradores (Jorge Juan) el imprescindible impulso moral del mentor que, pocos años antes, había rechazado al secular enemigo inmensamente superior en jornada señalada –la batalla de Tolón, cabo Sicié o de las islas Hyéres, en febrero de 1744–: el jefe de escuadra don Juan José Navarro, marino, ilustrado, héroe y cortesano que influía en la proximidad de los reyes que le emplearon como maestro de dibujo de los príncipes. Si Jorge Juan ha de tener un antecedente culto, ilustrado y amante de las letras, además de la navegación, las ciencias y, en especial, la Astronomía, Navarro constituye el eslabón que liga los dificilísimos inicios bien pegados al agua salada, el navío de maestro de ribera casi completamente artesanal, y el combate en condiciones casi desesperadas, a la moderna tecnología, la imprescindible apelación a la ciencia y la técnica para el futuro de la moderna construcción naval. Antes de Navarro, los almirantes españoles eran quijotes desesperados; después, acaban por equipararse, sin complejos, a sus contrapartes europeas, frente a los que darán su cierta medida.
Pero, como siempre, queda la excepción, el héroe surgido de la más cruda experiencia de la vida que, gracias a un carácter sencillamente indomable, nunca lograría imponérsele. Blas de Lezo y Olavarrieta, el almirante Mediohombre que le bautizaron sus enemigos para burlarle (viéndose luego obligados a agachar la testuz frente a él), fue, en efecto, cojo, manco y tuerto, heridas todas de combate. Para la nueva Armada en ciernes, este notable marino representaba la doble victoria dorada, primero, con la captura de la capitana de Argel (1733), después, con la heroica defensa de Cartagena de Indias (1739), que acabaría por costarle la vida. El proyecto de una nueva y poderosa Armada hubiera quedado incompleto sin este sólido antecedente que, lejos de apelar a la ciencia y el progreso, lo hacía a la fuerza moral y el coraje; tan imprescindible, en el fondo, lo uno como lo otro.
Póker de ases pues para este vivero naval del que vamos a ocuparnos: el rey Fernando VI, hijo de Felipe V y la reina María Luisa Gabriela de Saboya, del que sobradamente trata y juzga la historia; don Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada; don Juan José Navarro, marqués de La Victoria; don Blas de Lezo, héroe y jefe de Escuadra; y don Jorge Juan y Santacilia, brazo científico y ejecutor. Este fertilizante humano, sobre un terruño, España, que gozaba a la sazón –y a ultranza– gracias a su rey de un largo período de paz, permitiría que de los aproximadamente veinte millones de pesos fuertes que traían las flotas de Indias por año a partir de 1748, una buena parte (calculada en poco menos del millón anual) se dedicara a la construcción de la escuadra.
Al que habría que agradecer tan oportuna inversión no era otro que aquel que muchos consideran verdadero origen del proyecto de los «barcos de Jorge Juan»: el marqués de la Ensenada, que, a pesar de su rimbombante título, era de origen sencillo. Natural de Hervías, en La Rioja, vino al mundo en 1702, es decir, diez años antes que su protegido, cuando ingleses y holandeses se preparaban para entrar a saco en la ría de Vigo en busca de las riquezas de la doble flota de Indias de don Manuel Velasco de Tejada protegida por Chateaurenault. Tercero de cinco hermanos, bien pronto vio el joven Zenón que tenía que buscar sustento lejos de la notaría paterna, partiendo con un sencillo hatillo para Cádiz, donde se empleó de escribiente en los astilleros de La Carraca.
Quiso entonces la suerte que, un buen día de 1720, el poderoso intendente de Ejército y Marina del reino –luego primer ministro– don José Patiño se personara en las gradas gaditanas para supervisar los medios que iban a emplearse en la expedición a Ceuta. El joven escribiente Somodevilla llamó enseguida la atención del intendente, que decidió llevárselo consigo a Madrid; tras cuatro años de trabajo en el ministerio, fue destinado como oficial primero comisario al astillero de Guarnizo, término municipal de Camargo, en Santander, donde se construían entonces los mejores bajeles del reino (en 1732 don Cipriano Autrán botó allí el magnífico Real Felipe de ciento diez cañones). Dirigido por el que había de ser sucesor de Patiño, jefe de astillero don José Campillo, el trabajo administrativo de Somodevilla debió de ser notable, pues, en 1730, en idéntica categoría, pasa al astillero de Cartagena, y, después, a Ferrol. El profundo conocimiento de los más importantes astilleros españoles –con la única excepción de La Habana– sin duda fue crucial, y tal vez causa profunda para la que luego habría de ser su gran y protegida obra, es decir, los «barcos de Jorge Juan» a que nos referimos.
Pero, de momento, lo que esperaba al joven pero cotizado funcionario era su primera prueba de fuego, es decir, asumir la organización y dirección técnica y logística de una gran empresa naval militar como fue la expedición a Orán de 1732. Este puerto africano emplazado casi por meridiano con los puertos de Cartagena y Alicante –lo mismo que Melilla lo está de Almería, y Ceuta de Gibraltar– había sido enclave español para el control de la piratería en los accesos al mar de Alborán durante doscientos años, hasta que en 1708, hallándose España inmersa en la guerra de Sucesión, fue reconquistado para el islam por el sultán de Mascara; así convertido en guarida y refugio de piratas y criminales, Felipe V ordenó su toma al almirante Cornejo y al conde de Montemar. Pero fue Somodevilla el que, desde la sombra, habilitó y puso a su disposición más de medio millar de naves de todo pelaje y categoría, además de la tropa de treinta mil hombres.
La conquista concluyó felizmente, aunque no sin incidencias. Don Zenón Somodevilla goza ya del favor real; lo siguiente que el rey le encomienda es acompañar a Montemar como comisario ordenador e intendente general del Ejército de Italia en 1733. Los españoles apuntalan al infante don Carlos –futuro Carlos III de España– en el trono de Nápoles, derrotan completamente a los austriacos en Bitonto, toman Liorna y Gaeta para después pasar a Sicilia, que Montemar conquista logrando el ducado; luego, el Ejército español regresa al norte y, unido al francés, desaloja a los imperiales de Toscana y el Milanesado. La guerra termina por la Paz de Viena, que todavía dejó a la insaciable Isabel Farnesio, reina española y madre de Carlos, insatisfecha.
MELÉNDEZ, Miguel Jacinto. Isabel Farnesio y el infante Carlos (1716). Palacio de Viana, Córdoba. Gran parte de la desastrosa política exterior española del siglo XVIII, de conflicto en conflicto, se debió a las ambiciones de esta reina de origen italiano en su afán por colocar hijos en tronos europeos, lo que logró a su debido tiempo, siendo así esposa y madre de monarcas latinos.
Los vencedores regresan en 1736, y el rey los cubre de gloria; entre los que reciben más honores, el intendente general Somodevilla, que asciende a marqués de la Ensenada, pasando a ocupar puesto de secretario del Almirantazgo de 1737 a 1741. Afronta así, bajo la presidencia del infante don Felipe y acompañado del marqués de Marí, don Rodrigo de Torres y el almirante Cornejo, la guerra del Asiento o «de la Oreja de Jenkins», mientras, incansable, prosigue su callada tarea de reconstrucción naval: habilita el flamante Arsenal de Cartagena, reforma los demás, ordena la matrícula de mar e instaura los sueldos y gratificaciones en la Armada, que cuentan ya con sus correspondientes ordenanzas generales, basadas en las que redactó en su día el héroe de Tolón, don Juan José Navarro.
Pero, de nuevo, la contienda impone su ley: a la guerra del Asiento se superpone a la de Sucesión austriaca, donde, una vez más, la Farnesio ve oportunidad para una nueva campaña en Italia a la búsqueda de nuevos tronos para sus vástagos. A fines de 1740 parte de nuevo el ya secretario de Estado y marqués Somodevilla en compañía del incombustible Montemar a las órdenes del infante don Felipe con un ejército de quince mil hombres; esta nueva, larga y compleja campaña, que sólo tocará a su fin con la Paz de Aquisgrán de 1748, le vale a Ensenada el ingreso en la Orden de Calatrava.
Tendrá que regresar prematuramente, por tajante orden del rey, para hacerse cargo de los ministerios de Guerra, Hacienda, Indias y Marina. Con ellos llegan condecoraciones como el Toisón de Oro y un sinfín de títulos, juez, notario, consejero de Estado y de la reina, etc., en otras palabras, el hombre más poderoso del reino después del mismo rey, que fallece en 1746. Su primera misión será buscar el fin de una guerra que ya dura un decenio para España; después, el mismo año en que el país al fin queda en paz, expone al nuevo monarca su gran proyecto para la Marina: en definitiva, se trata de construir sesenta navíos en diez años. Para ello, se habilitarán cuatro millones de escudos en la Península, y casi un millón de pesos fuertes en América. Los astilleros de El Ferrol, Cartagena y Cádiz producirán cada uno seis navíos al año, y tres La Habana.
UNA OPERACIÓN DE ESPIONAJE
Las talas se iniciaron inmediatamente, y, en 1751, estaba todo listo para empezar a construir. Para dar una idea de las dimensiones de la empresa, baste anotar que un barco consumía entre mil ochocientos y dos mil árboles en su construcción; teniendo en cuenta que una provincia marítima de tala –como, por ejemplo, la de Segura de la Sierra, entre Murcia y Andalucía– producía alrededor de ocho mil unidades por tala anual, una simple operación dará como resultado que el proyecto de Ensenada requería para la Península 32.400 árboles anuales talados, es decir, cuatro provincias marítimas de tala como la citada en explotación. Algunos nostálgicos siguen aún creyendo que la deforestación de la Península fue producida por la Armada Invencible.
A Ensenada le corría prisa, pues, tras las pérdidas de guerra y retiradas posteriores, la Armada española, que tenía más de cuarenta navíos al inicio de la guerra del Asiento, había llegado a un preocupante grado momentáneo de debilidad con sólo dieciocho unidades en servicio al terminar el conflicto. De todo ello da cuenta al rey, al que informa de sus planes constructivos: «Teniendo esta nueva Marina, será galanteada de la Francia, para que, unida a la suya, se destruya a la de Inglaterra, y esta obsequiará a la España porque no se ligue con la Francia».
Galanteada sería en efecto la flota, más por la primera que por la segunda. Asimismo, se define la línea estratégica contra el que se supone –y será, en efecto– el enemigo más poderoso: «La Armada propuesta es cierto que no puede competir con la de Inglaterra, porque esta es casi el doble en navíos y más en fragatas y embarcaciones menores; pero también lo es que la guerra de Vuestra Majestad ha de ser defensiva, y en sus mares y dominios necesitará toda la suya la Inglaterra, para lisonjearse con la esperanza de conseguir alguna ventaja, sea en América o en Europa».
Asumía así Ensenada, en concordancia con las intenciones del soberano, cambiar el suicida principio de la familia Habsburgo española durante el siglo anterior: «Nos contra todos y todos contra nos», a veces disparatadamente seguido también por su padre, por un personalísimo: «Paz con todos, guerra con ninguno», que, como sabemos, sería divisa de Fernando VI.
De nada servía, sin embargo, toda la impresionante balumba económica y administrativa de Ensenada sin personas capaces de llevar a cabo los ambiciosos propósitos. Es entonces cuando, a instancias del jefe de escuadra don José Pizarro, reparó en un discreto y aplicado oficial de Marina, capitán de fragata Jorge Juan y Santacilia, que contaba en su currículum con una impresionante odisea de más de un decenio recorriendo tierras sudamericanas para un cuasi quimérico proyecto, la medición del grado de longitud a través de la del arco del meridiano terrestre, empresa que acometió la Academia de Ciencias de París en cooperación con la Corona española.
Los dos oficiales españoles asignados a la misión fueron jóvenes tenientes de navío, un aplicado matemático de nombre Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que apuntaba dotes de escritor e investigador. Acabado el periplo, el primero quiso editar una extensa obra con sus hallazgos e informes; pero el gobierno que lo envió había cambiado, y el actual se despreocupó casi completamente de él; desengañado, estaba a punto de retirarse a la isla de Malta (donde había pasado tres años de su adolescencia) cuando Pizarro lo salva para el servicio a Ensenada, que ordena publicar el impagable –para sus contemporáneos y tiempos venideros– libro de ciencia, política y aventuras Relación Histórica del Viage a la América Meridional para medir algunos grados de meridiano Terrestre, y venir por ellos en Conocimiento de la Verdadera Figura y Magnitud de la Tierra.
Pero el marqués lo que quiere es poner al prometedor científico al servicio de la empresa monumental que había concebido. Jorge Juan, en compañía esta vez de un jovencísimo José Solano y Bote, además de Pedro de Mora y Salazar, partirán para Inglaterra en viaje de visita cuya consigna real es de puño y letra de Ensenada:
Procurará por la maña y en el mayor secreto posible adquirir noticias de los constructores de más fama en la fábrica de navíos de la Corona inglesa, con el disimulo de una mera curiosidad formará y emitirá planos de los arsenales y de sus puertos, y, en caso de que sea preciso dar noticias, las pondrá en cifra, sirviéndose de la que acompaña esta instrucción con la precaución de que no ha de firmar ni haber en ella palabra clara, sino puros números.
CORTÉS, Andrés. Almirante Antonio de Ulloa (1716-1795) (h. 1856). Palacio de San Telmo, Sevilla. Este almirante, compañero indispensable de Jorge Juan en el periplo científico sudamericano, regresará por diferente camino para, como él, proseguir una brillante carrera, que en su caso lo condujo al cargo de almirante y gobernador.
Se trataba, en efecto, de un viaje de espionaje industrial y militar puro y duro; aprovechando la circunstancia de los tiempos de paz, Jorge Juan se haría pasar por jefe de una delegación de técnicos y científicos españoles de comisión en Gran Bretaña; la cobertura sería científica, pues la National Geographic Society no haría ascos, sino todo lo contrario, a un ilustre miembro de la Academia de Ciencias de París como él, estando ansiosos sus iguales ingleses por compartir las enseñanzas de su larga aventura de medición geográfica. Pero, en realidad, lo que van a hacer Jorge Juan y sus colaboradores es penetrar en los astilleros británicos –en concreto los de Londres y el estuario del Támesis –Woolwich, Chatham y Deptford– para evaluar los métodos de construcción naval, con la finalidad de adoptar todo lo que sea de interés en España para la «Nueva Armada» de Ensenada.
También, mucho más difícil, se tratará de tentar a maestros carpinteros, calafates, cordeleros y veleros de allá para que se instalen en España con sueldos mejores, incluso trasladando familias enteras al otro lado del océano, es decir, La Habana. Por último, labor casi específica de Jorge Juan, había que tratar de espiar los últimos adelantos técnicos y científicos ingleses para aprovecharlos en la Marina española; en este apartado, casi imposible por el inmenso grado de dificultad, Jorge Juan, el físico matemático, tenía que intentar averiguar cómo aplicaban los diseñadores y arquitectos británicos instrumentos como el cálculo infinitesimal de Newton o nuevas ciencias como la mecánica o la hidráulica en la construcción de sus buques. En resumidas cuentas, se trataba de una completa penetración (literalmente hasta la cocina) en los más recónditos y ocultos secretos de la Royal Navy para sacar el mejor provecho de ellos en la empresa reconstructora que se proyectaba.
Aquí tenemos que hacer un breve inciso. Durante la primera mitad del siglo XVIII en España se habían construido navíos de guerra bajo el célebre «método Gaztañeta», que se debía al almirante y constructor del mismo nombre. La guía era un texto llamado «Proporciones y Medidas esenciales para la fábrica de Navíos y Fragatas» que especificaba las dimensiones que debían tener los elementos constituyentes de los bajeles del rey en ocho diferentes categorías o tamaños, de diez a ochenta cañones. El asentador recibía el texto y, satisfaciendo las condiciones del mismo, tenía libertad para todo lo demás. Así, el intendente real lo que hacía era contratar un navío de setenta cañones bajo los conceptos de Gaztañeta, y el constructor se ocupaba del resto. Los barcos obtenidos de este modo eran inevitablemente artesanales, cada uno diferente del siguiente, pero extraordinariamente robustos y bien construidos.
Durante la guerra del Asiento se observó, no obstante, que los «navíos de Gaztañeta» eran inferiores a los franceses y británicos en varios puntos fundamentales: más lentos y menos veleros, sufrían de escasez de artillería comparados con aquellos. Sin embargo, resultaron superiores en otros aspectos: extraordinariamente robustos, su estabilidad y buenas cualidades para las largas travesías transoceánicas los hacían legendarios. Esto no tenía nada de sorprendente: mientras los maestros franceses se especializaban en barcos para el canal de la Mancha, los españoles construían habitualmente para la Carrera de Indias, y, por extensión, todos los barcos llevaban este tipo de dimensionado, fueran a hacer este servicio o no.
La experiencia de combate demostró las ventajas e inconvenientes de tener una Armada con barcos distintos del resto: los navíos españoles, en inferioridad numérica, jamás pudieron afrontar el ataque, pero, cuando hubieron de defenderse, se mostraron coriáceos y prácticamente indestructibles. Los británicos se desesperaron tratando de abatir los «muros de madera» de Gaztañeta tanto en la defensa de Cartagena de Indias como en el combate de Tolón o Cabo Sicié. De igual forma, en combates individuales como el del Princesa o el memorable del Glorioso, los navíos de Felipe V afianzaron su leyenda de irreductibilidad. Aparte del pundonoroso y atinado trabajo de marinería y oficialidad, los resultados no eran más que el reflejo de las características intrínsecas de los navíos, es decir, de cómo habían sido construidos.
Cerrado este período con la Paz de Aquisgrán, al afrontar la completa renovación de la escuadra se le planteaba a Ensenada la gran disyuntiva: perseverar en la construcción de magníficos buques artesanales de cuño clásico –cuyos postreros y máximos exponentes fueron el Fénix y el Rayo de cien cañones, construidos en La Habana en 1749– o tratar de integrarse en las corrientes europeas para mejorar sus características construyendo navíos verdaderamente modernos. Era una consideración estratégica de primer orden, y lo cierto es que el intendente Somodevilla, después de haber trabajado largos años en los tres grandes astilleros peninsulares, tenía el mejor criterio para decidir lo más apropiado para la nueva Armada de su rey. Perseverar en la construcción de navíos indestructibles, pero anticuados, acabaría dejando la Marina española aislada y desfasada. Sin duda decidió lo que creyó mejor.
ARTEAGA, Matías de. Norte de la Navegación (1692). Grabado de la portada. Aunque no era ilustrado ni tampoco científico, Antonio de Gaztañeta, predecesor de Jorge Juan en la construcción naval española, dio su nombre a toda una generación de buques, luchó contra los ingleses y legó a la posteridad un número importante de manuales de construcción de buques y navegación como este Norte hallado por Cuadrante de Reducción, que recuerda al Indispensable del Puente del siglo XX.
De resultas de ello, en la primavera de 1749 Jorge Juan y su reducido grupo de colaboradores partieron de Cádiz rumbo a Londres en la fragata The First August, con nombre falso. Allí los recibe el embajador español don Ricardo Wall, que completará su cobertura. La misión de espionaje comienza inmediatamente; Jorge Juan, a pesar de no ser constructor de barcos, se da cuenta enseguida de las grandes diferencias entre los navíos de ambos países y sus métodos constructivos: «No sólo en la figura del buque, que es totalmente distinta, sino también en su ligazón, disposición, colocación y ahorro de madera». Asimismo, anota que siete nuevos navíos británicos se están construyendo en el río –el Támesis– y, además se están reformando varios de ochenta y noventa cañones reduciéndolos a setenta y quitándoles una cubierta para mejorar la estabilidad. Eran las lecciones, bien aprendidas, del fracaso de Tolón seis años atrás.
El científico español aprecia que el aparato matemático, bien utilizado, permite definir las formas de los gálibos, y consecuentemente del casco, con mayor exactitud. Las cargas se definen con mucha precisión, y, gracias a ello, las piezas de madera eran más pequeñas y ligeras; la estática permitía definir mejor cargas puntuales como la reculada de un cañón de grueso calibre, absorbiéndolas con el desarrollo de elementos de apoyo y unión como escuadras (transversales) y durmientes (longitudinales). En el orden práctico, esto se materializaba en una mayor trabazón de los barcos británicos frente a los españoles, que, al no requerir despieces tan complejos, resultaban más pesados. Los ingleses escarpaban la quilla lateralmente, montaban las varengas endentadas, los genoles escarpados, y todas las cubiertas sobre durmientes, mientras que los españoles lo hacían sólo con las de artillería.
También la construcción de barcos españoles y británicos era completamente distinta. En ambos países se montaban quilla, roda y codaste antes de arbolar las cuadernas, pero mientras que las cuadernas españolas se arbolan sin orden definido, los británicos colocan primero, de proa a popa, la mura, la cuarta de proa, dos maestras, la cuarta de popa y la cuadra, rematando el buque el yugo «para que no se abra de mangas». El resto de las cuadernas se iban intercalando entre las anteriores, afinándose así mucho más la llamada «línea del fuerte», coincidente con nuestra moderna línea de flotación en el centro del navío. Se ponían entonces, uniendo las cabezas de las cuadernas o genoles, los baos con sus durmientes, vigas sobre las que iba la tablazón del plan de cubiertas. Curiosamente, los barcos españoles llevaban más sobreplanes que los británicos, pero en los costados los primeros ponían no más de tres tracas, y hasta cinco los segundos.
Jorge Juan tiene en cuenta todos estos hechos, buscando luego la razón constructiva para incorporarlos a su método cuando entiende que mejora el precedente, y desechándolos si es peor; por eso es básicamente injusto llamar al sistema de Jorge Juan «a la inglesa», cuando, en realidad, mejoraba ambos, tanto el español como el inglés. Pero su misión, lógicamente, no termina ahí; entre visita de cortesía al Almirantazgo y comida con el secretario de Estado, duque de Bedford –donde conoce personalmente a George Anson, futuro primer lord–, logra reclutar a un agente, el capitán mercante Richard Morris, y al sacerdote católico Lynch. Ellos serán los que traigan la auténtica multitud de maestros carpinteros, veleros y cordeleros a los que se tentará con un futuro mejor en España. La lista la encabeza Richard Rooth, seguido de Edward Bryant, William Turner, David Howell y Mateo Mullan, con el maestro de lo menudo Diego Pepper; también Patrick Laghi, Johan De Graaf, John Hughes y John Loughnan. Con sus respectivas familias, casi un centenar de personas, captadas, como no podía ser de otra manera, por su fe católica y el descontento con el trato recibido de sus superiores protestantes anglicanos. Caminaba Jorge Juan, a pesar de sus identidades ficticias –Mr. Josues y Mr. Sublevant–, literalmente por el filo de la navaja, pues que de un grupo tan grande de posibles disidentes no se fuera alguien de la lengua con nefastas consecuencias se antoja casi milagroso, y habla muy alto de la lealtad de estas personas a la palabra dada.
A través de Morris, se van fletando buques mercantes en los que disimuladamente, por grupos, viajan a España quienes han aceptado la oferta de trabajar para Fernando VI. El primero en partir es La HermosaJuana, de doscientas cuarenta toneladas, mientras que el favorito de Jorge Juan, Richard Rooth, viaja con su familia a Francia y de allí, cruzando la frontera, a la Península, para instalarse definitivamente en El Ferrol. De igual modo, el maestro David Howell llega a Guarnizo para hacerse cargo de su puesto, y Edward Bryant a Cartagena. La familia Mullan se queda, por el momento, en Cádiz; pero, posteriormente, pasarán a La Habana, donde, casi veinte años después, firmarán su opus máxima, el Santísima Trinidad.
Entretanto, Jorge Juan, no satisfecho con esta operación que puede costarle cárcel e incluso la vida, mete la nariz en dos asuntos de la máxima sensibilidad para el gobierno inglés como son la construcción de un cronómetro para el exacto y definitivo cálculo de la longitud, y los planes británicos que cree detectar para la instalación de una base clandestina en las islas Chiloé con la fragata Porcupine, circunstancia que ha descubierto su colaborador Solano emborrachando a un contramaestre. De todo ello informa por cifra a la embajada, que, a su vez, transmite los mensajes a Ensenada. Mientras, sigue enviando gente, esta vez a través de Portugal –Oporto– los maestros de jarcia Sellers, Morgan y Drew. Pero la cosa no podía durar indefinidamente: a bordo del barco Dorotea y María el contraespionaje inglés descubre un grupo de maestros y obreros listos para emigrar a España; temiendo por la cobertura, se les había hecho contratar por una empresa privada de Granada. No obstante, lo tan temido sucede finalmente: una trifulca familiar lleva a una delación de las actividades del clérigo Lynch, detenido por los hombres del duque de Bedford en la primavera de 1750, lo que provoca que sea también prendido el agente Morris.
Era hora de terminar con la misión; Ensenada tenía ya todo lo necesario para dar comienzo a su monumental empresa constructora, y Jorge Juan y sus dos compañeros corrían un peligro absoluto que hubiera podido degenerar en incidente diplomático. Como se dice en la profesión, los tres estaban «quemados». Solano y Mora logran tomar sin incidentes el paquete de Dover que los lleva a Calais. Pero Jorge Juan lo tiene más difícil; en episodio de película, embarca disfrazado de marinero en el barco vizcaíno Santa Ana de Santoña que lo lleva a Boulogne-sur-Mer, después de cruzarse con un navío de guerra inglés.
Finalmente, todo había terminado bien. Jorge Juan es sustituido en Inglaterra por Miguel de Ventades, y, en 1751, se enviarán a Londres nuevos espías, el capitán De Latre y el teniente Hurtado. Pero, en lo que nos interesa, a bordo del bergantín Príncipe Carlos llegan a España los últimos de los ¡más de ochenta! técnicos y obreros de todo tipo que se distribuyen en los diferentes astilleros españoles. Trajo también Jorge Juan informes detallados de construcción naval, artillería, inventario de la Royal Navy, construcciones en curso, fletes y aranceles; una imprenta y un telar modernos, maquinaria de dragado, métodos de azogue, muestras de paños e instrumentos científicos. Por no hablar de invalorable información política sobre las secretas intenciones expansionistas de Gran Bretaña en el Caribe y el Pacífico. Lógicamente, «satisfecho el rey del feliz éxito de esta comisión, encargó a Juan el arreglo de navíos y demás fábricas de este ramo, igualmente que el proyecto y dirección de los arsenales y sus obras».
MANOS A LA OBRA
Nombrado así el capitán de fragata director técnico de la empresa de Ensenada, comenzó sin más demora la actividad en los diferentes centros constructivos. Sería El Ferrol, directamente bajo la supervisión de Jorge Juan, la que destacaría en este cometido. De sus gradas saldrían, entre 1751 y 1761, nada menos que quince navíos. Antes de detallarlos, un aviso: muchos navíos españoles no tienen nombre propiamente dicho, o tienen dos: un adjetivo, impuesto desde el astillero, y una advocación, que solía dar la autoridad eclesiástica o el Almirantazgo directamente. Esto, unido a que, cuando desaparecía un buque, se le sustituía en breve con otro de igual apodo o nombre, hace que la concreción sea a veces imposible, pues cada cronista, en vez de intentar aclararlo, ha añadido un grado más de confusión.
En cualquier caso, según nuestros datos, estos son los navíos: hubo dos buques previos construidos en 1751 y 1752, en los que ni Jorge Juan ni Richard Rooth tendrían prácticamente influencia alguna: los Castilla y Asia, ambos de sesenta y cuatro cañones. Los prototipos fueron el Aquilón (San Dámaso), que hizo Turner por enfermedad de Rooth, y el Soberano (San Juan Evangelista), de sesenta y ocho cañones. A continuación, llegó la obra magna y multitudinaria de los llamados «Doce Apóstoles» o «Apostólicos». Eran los siguientes, todos de setenta y cuatro cañones: Oriente (San Diego de Alcalá); Magnánimo (Santos Justo y Pastor); Eolo (San Juan de Dios); Héctor; Brillante (San Dionisio); Neptuno (San Justo); Gallardo (San Juan de Sahagún); Guerrero (San Raimundo); Dichoso (La Duquesa); Diligente y Monarca. Como se ve, suman once, pero son trece si sumamos ambos prototipos.
A consecuencia de esta primera serie, cuando todos estaban en el agua se inició una segunda tanda, que se botó entre 1758 y 1759: Vencedor (San Julián), Glorioso (San Francisco Javier), Triunfante y Campeón. Salvo el último, los otros tres resultaron excelentes, teniendo un larguísimo historial. Por su parte, en Guarnizo, aunque era astillero que se iba a extinguir, Howell se propuso llevar la construcción naval al máximo nivel construyendo en el mismo período ocho navíos. La primera fue una serie de cuatro buques de sesenta y ocho cañones prácticamente iguales: Serio (San Víctor), Soberbio (San Bonifacio), Poderoso y Arrogante (San Antonio de Padua). En 1753 se pusieron las quillas de otros dos, Hércules y Contento, bastante desafortunados; y, poco después, una nueva pareja algo mejor, los Príncipe y Victorioso.
Hechas las pruebas, según confirman las crónicas, el prototipo ferrolano Aquilón mostró la bondad de sus cualidades, dando nueve nudos ciñendo a rabiar y doce con el viento al largo. Jorge Juan, que había estudiado a fondo el inglés Culloden, aún en grada, insistió no obstante en cambiar los cierres de madera británicos por el empernado clásico español; las espléndidas cualidades de bolina, sin embargo, había que achacarlas al aplanamiento de las velas, reduciendo los bolsos sin llegar a hacerlas planas. Con todo ello, España daba un salto de gigante en la construcción naval, incorporándose a la corriente europea del navío de 74 cañones como estándar de las flotas, que los franceses llevaban propugnando desde 1730: buques de unas 2.750 toneladas de desplazamiento (1.500 de arqueo), 50 metros de eslora, 15 de manga y 7 como máximo de calado, con dos cubiertas de batería y 60 metros de altura de palos. Desde que, en 1747, Anson capturara –en el primer combate de Finisterre– varios navíos del almirante La Jonquiére de este tipo, venía incorporándolos a su escuadra, y modificando el resto para asimilar su dimensionado. Era el camino a seguir si se quería obtener barcos suficientemente potentes, rápidos y maniobrables para combatir en línea de batalla, y ahora España dispondría de un buen puñado de ellos.
Por su parte, en Cartagena, Edward Bryant construyó media docena de navíos de este tipo, el cabeza de serie Septentrión y los Atlante (San José), Aquiles (San Román), Terrible (San Pablo Apóstol), Velasco y Tridente. Salvo el último, todos tuvieron larga historia, llegando tres de ellos al siglo XIX. Vemos pues como los dos astilleros supervisados personalmente por Jorge Juan –El Ferrol y Cartagena– produjeron un total de veintiún barcos para el plan de Ensenada, pudiendo también calificarse de notable el rendimiento de Guarnizo (ocho unidades) si no fuera por la corta vida que tuvieron la mitad de sus construcciones, probablemente por mala calidad de las maderas.