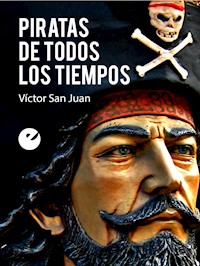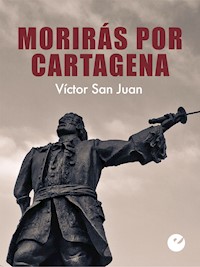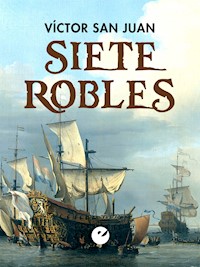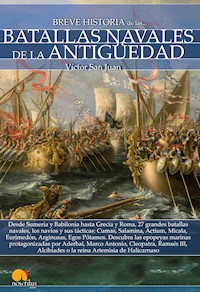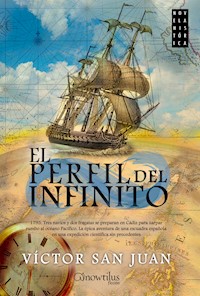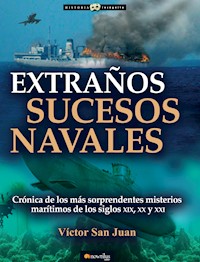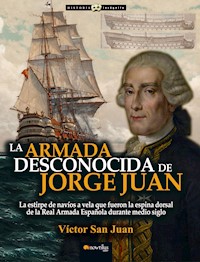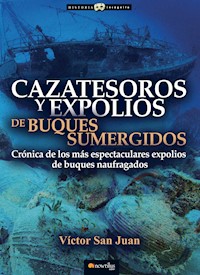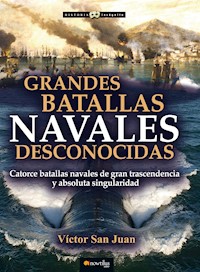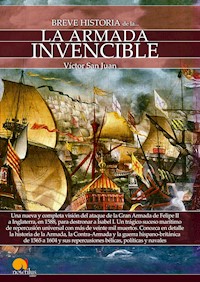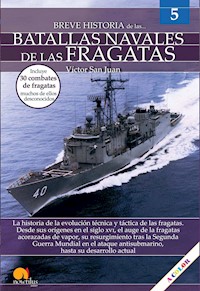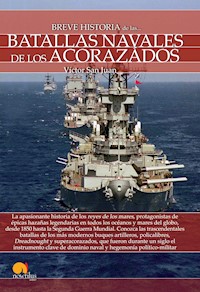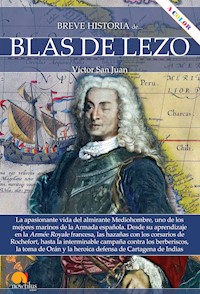Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tombooktu
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Historia Incógnita
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
La auténtica historia de los más trágicos mitos de la historia naval de los últimos cien años. Titanic, Príncipe de Asturias, Lusitania, Andrea Doria,… Colosales catástrofes, secretos ocultados por los gobiernos, los más estremecedores desastres navales de los últimos cien años. Asómbrese con las grandes tragedias del mar del último siglo, siniestros, accidentes o pérdidas de grandes buques mercantes, militares y de pasajeros que provocaron enormes pérdidas humanas y desastres ecológicos como resultado de imprudencias humanas o fallos técnicos. La docena de casos más célebres de accidentes navales del siglo XX, descritos y analizados en esta obra divulgativa de rigurosa investigación. Las causas, cómo se produjeron los siniestros y sus consecuencias. Pocos sucesos atrajeron la atención, impresionaron o estremecieron el ánimo de varias generaciones tanto como el siniestro del Titanic, donde perdieron la vida más de mil quinientas personas, el desafortunado fin del Lusitania, el Andrea Doria o el escalofriante naufragio del Príncipe de Asturias.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 385
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titanic y otros grandes
Titanic y otros grandes naufragios
VÍCTOR SAN JUAN
Colección:Historia Incógnitawww.historiaincognita.com
Título:Titanic y otros grandes naufragiosAutor: © Víctor San Juan
Copyright de la presente edición: © 2014 Ediciones Nowtilus, S.L. Doña Juana I de Castilla 44, 3º C, 28027 Madridwww.nowtilus.com
Elaboración de textos: Santos RodríguezRevisión y Adaptación literaria: Teresa Escarpenter
Responsable editorial: Isabel López-Ayllón MartínezConversión a e-book: Paula García ArizcunDiseño y realización de cubierta: Reyes Muñoz de la SierraImagen de portada: NOAA / Institute for Exploration/University of Rhode Island or NOAA/IFE/URI
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
ISBN edición impresa 978-84-9967-635-7ISBN impresión bajo demanda 978-84-9967-636-4ISBN edición digital 978-84-9967-637-1Fecha de edición: Septiembre 2014
Depósito legal: M-21.731-2014
Para Angelia con cariño
Índice
Introducción
Catástrofes y siniestros navales ha habido y habrá siempre –por desgracia– que navegue un gran número de barcos y el hombre se atreva a aventurarse en la mar con ellos. De alguna forma, los siniestros navales son el lado oscuro del progreso de la humanidad a través del planeta mar, y, por lo tanto, parte de nuestra historia. Como tales, huyendo del morbo, los récords, y las desgraciadas historias personales, merecen la pena para una obra de divulgación que los estudie y ponga a disposición del gran público. Los siniestros navales, por decirlo así, son los pasos en falso a nivel colectivo que hemos protagonizado en navegación, pagando alto precio por ello; nuestra obligación es conocerlos a fondo, o estaremos condenados a repetirlos irrevocablemente.
Durante los últimos cien años (los que quedan más próximos y, por tanto, más conocidos) ha habido centenares de siniestros navales, en los que han muerto millones de personas. Tan sólo en los catorce escogidos para este trabajo resulta un número escalofriante de víctimas, cercano a las veinte mil doscientas. Sin embargo, no parece buen criterio esta cifra para elegir cada caso. Los cien años casi exactos que median entre el célebre naufragio del Titanic y la estrepitosa embarrancada del Costa Concordia abarcan prácticamente todo el siglo XX, que se inició con las obras armoniosas y fascinantes de grandes y veloces transatlánticos, prosigue hasta su mitad inmerso en los conflictos mundiales artificialmente prolongados con la Guerra Fría, mientras en el transporte de pasajeros y mercancías se iban imponiendo en número e importancia los buques ferri y los grandes petroleros. Guste o no, esta es la historia naval del pasado siglo, y los siniestros responden a este orden: los tres primeros nos introducen en las tragedias de buques de pasajeros de principios de siglo, los siguientes tratan de la guerra con su inmensa crudeza, y a partir del capítulo siete abordamos accidentes impensables de un velero superviviente de otra época, un moderno transatlántico y el primer gran incidente que afectó a un gran petrolero; a continuación, llegamos a la guerra de las Malvinas y los más escalofriantes siniestros de ferris. Los casos más recientes implican buques más modernos, el submarino atómico Kursk y el fun-cruiser Costa Concordia. El criterio de elección queda así definido por la celebridad de cada siniestro, que marcó profundamente su época, tanto en la prensa como en otros medios de comunicación.
De los catorce casos expuestos, espero que muy pocos le sean desconocidos al lector, al menos, por los nombres. El objeto de este trabajo es que, cuando acabe la lectura, le sean además familiares las circunstancias en que se produjeron, la intrínseca problemática de cada uno y la tragedia de unas víctimas que, sin poder elegir si deseaban verse envueltos en ellos, acabaron pagando un alto precio para que generaciones futuras tuvieran ocasión de aprender a través de errores ajenos.
Capítulo 1¿Queda aún algo que decir?
Tragedia del Titanic, Atlántico Norte, abril de 1912
A VUELTAS CON UN NAUFRAGIO
El 14 de abril de 2012 se cumplieron cien años del naufragio más célebre de la historia, el del transatlántico, steamer (‘vapor’) o liner (‘de línea regular’) inglés Titanic, y, sin que se pueda evitar, surgen de inmediato dos preguntas: ¿qué puede decirse que no se haya dicho ya de este siniestro?, y la segunda: en realidad, ¿qué tenía el Titanic para llegar a ser tan famoso? En la pretensión de que, respondiendo a la segunda, empezaremos a encontrar un camino hacia la primera, emprendemos con ánimo este difícil artículo, el somero estudio del siniestro naval por excelencia, en el que a la necesaria brevedad y concisión tenemos que añadir la aportación condensada de cuantos datos fidedignos hayan ido apareciendo aparte de lo ya escrito, hecho in situ o investigado. Si no llegáramos, en cualquier caso, a satisfacer nuestro propósito, queden aquí, al menos, estas modestas líneas como conmemoración literaria de la efeméride, que no es mal homenaje para tan trascendente suceso.
Magnífica vista del Titanic, de la clase Olympic, perteneciente a la White Star Line. El casco de alto bordo debía contener las veintinueve calderas de carbón, dos máquinas alternativas y una turbina de baja presión, pues estos barcos estaban pensados para economizar combustible. La cuarta chimenea era falsa, tan sólo un elemento más de la tramoya publicitaria (cuantas más chimeneas, mejor).
Lo cierto es que el cine, la literatura, el mito, la curiosidad, internet, las hemerotecas y los clubs de adictos a cualquier cosa han terminado por convertir el Titanic en protagonista de una historia que ya casi ni le pertenece, sin que muchos sepamos realmente por qué. ¿Tan esquizofrénica se encuentra nuestra civilización? Puesto que ni este transatlántico ni su peripecia final fueron singulares, peculiares o únicos, ni líderes de nada. La sencilla historia naval registra precedentes de choques contra icebergs en el mismo o parecido sitio que el Titanic, al sur de los bancos de Terranova, lugar conocido en la profesión como La Esquina, puesto que, desde allí, se gira para recalar en el barco faro de Nantucket, marcar la isla de Block, barajar Long Island y plantarse, finalmente, en los Narrows de Nueva York. Puede que, en su día, este barcarrón fuera el más grande del mundo (tenía cinco toneladas más de registro que su hermano mayor y antecesor, el Olympic), pero estaba a punto de ser superado holgadamente por el alemán Imperator. Tampoco fue el barco con final más dramático –en este ejemplar tal vez encuentre el lector otros de su agrado– ni, por desgracia, el que se ha llevado consigo más muertos. Contra lo que se suele creer, tampoco era el más rápido, pues, en su tiempo, mientras la compañía White Star presumía de él y sus gemelos Olympic y Britannic, la Cunard, haciendo trampas con una subvención estatal, construía dos «Ferraris» incomparables, el Lusitania y el Mauretania, mucho más veloces.
El Olympic y el Titanic (a la derecha), este aún en construcción. Barcos destinados a la majestuosidad y ostentosa forma de navegar de la época, prácticamente gemelos, tendrían, sin embargo, finales bien distintos, pues el Olympic prolongó sus días hasta 1934, cuando lo remitieron al desguace después de llevarse por delante el barco faro de Nantucket. El Britannic sería hundido por una mina en las islas griegas.
En resumidas cuentas, da la sensación de que durante un siglo se nos ha vendido la moto del fabuloso y moderno transatlántico que, fruto de la más moderna tecnología e impecablemente construido, llevaba a Estados Unidos la flor y la nata de la sociedad inglesa de la época en su viaje inaugural conducido de forma temeraria por un excesivamente confiado capitán que esperaba batir con él todas las marcas pero acaba dando con la helada horma de su zapato en forma de gélido iceberg que, como un descomunal abrelatas, abre la panza del maravilloso buque y pone fin a sus días con saldo trágico, previa escenificación de dramáticas escenas de vida o muerte donde horas atrás sólo había frivolidad e inocuos juegos florales de amoríos de verano y cursis escarceos sexuales.
La cartelería publicitaria fue una constante en los vapores que emprendían la travesía del Atlántico y acabaría cristalizando en competiciones como la Cinta Azul al barco más rápido en materializarla. Hoy constituyen auténticas obras de arte, recuerdos de una época olvidada.
Salón de lectura del Titanic; este tipo de fotografías servían de reclamo para demostrar la absoluta comodidad y presunta invulnerabilidad de estos buques, que, en realidad, estaban tan sometidos a circunstancias imprevistas y avatares de la mar como cualquier otro.
Como suele suceder, en todo lo anterior hay algo de cierto, y también mucho de falso. El Titanic no era «el que más», sino uno más de los grandes y modernos paquebotes que cruzaban el Atlántico a la caza de fama y gloria, pero, sobre todo, de rentabilidad. La moderna investigación y el descubrimiento del pecio en el fondo del mar nos ha permitido, al modo de la investigación arqueológica, y también la forense estilo CSI, saber mucho más sobre el Titanic y cómo estaba construido, de forma que podemos concluir con certeza que, sin ser en absoluto una chapuza y mucho mejor que bastantes barcos del siglo XX que no tuvieron tan mala suerte, tampoco era ninguna maravilla, y habría sido expedientado con varias «no conformidades» en un moderno control de calidad. Estos «defectillos», que podían haber colado (y colaron perfectamente en sus gemelos) se pusieron en evidencia cuando sufrió el relativamente improbable accidente de chocar de costado y refilón contra un iceberg. Por lo que se refiere al capitán, veterano del Olympic, examinando fríamente su actuación –y exceptuando la polémica velocidad final del Titanic–, no se puede menos que reconocer su irreprochable ejecutoria y sentido de responsabilidad, muy lejos del alarde que la inicua leyenda –y el cine infame– le supone. Jamás pudo el capitán Smith soñar con la Cinta Azul al barco más rápido del Atlántico puesto que su buque no era un modelo «de carreras» como el Lusitania, sino un fiable transporte transatlántico con la única pretensión de transportar cuantos más pasajeros, mejor. El único peligro para la navegación que había aquella fría y serena noche de abril en La Esquina era, desgraciadamente, el iceberg, que una vez perpetrada su vandálica y dañina acción, desapareció en la noche como un egregio fantasma, tal vez a la espera del siguiente incauto a la vuelta de los siglos.
¿QUÉ PASÓ CON EL TITANIC?
Aunque pocas veces se dice, la «gestación» del Titanic se produjo en 1894, cuando el que iba a ser próximo presidente y director de la White Star, Joseph Bruce Ismay, fue presentado a lord William J. Pirrie, presidente a su vez de los astilleros irlandeses (del norte) Harland & Wolff, de Belfast, y se supone hablaron de los proyectos en ciernes, poniéndose el astillero a disposición del armador. La competencia de las líneas en el Atlántico en ese momento era muy fuerte, y la White Star, que contaba entre sus filas con el magnífico Oceanic –buque que hizo el trayecto transpacífico Yokohama-San Francisco en trece días y medio–, el Teutonic, con una Cinta Azul en su haber (1891), el Celtic o el Cedric, estaba dispuesta a aguantar el tirón. En 1902 entra en el accionariado de la White Star el financiero J.P. Morgan, y comienza a soñarse con grandiosos proyectos. El diseñador Thomas Andrews diseñó por encargo de Ismay los tres buques, que se construyeron en Harland de Belfast. Lo que sucedió al final es que el presidente de la White Star, que concibió el proyecto y logró financiar la construcción, cometió el insospechado error de navegar a bordo en su último viaje, pasando a la leyenda oscura como un naviero prepotente que no cesaba de importunar al capitán como si fuera el dueño del barco, pero que, a la hora de la verdad, cuando sucedió el choque, no dudó en embarcarse «de extranjis» en uno de los botes con el pretexto de que ayudaba a bajarlo al agua, condenándose con ello para el resto de su vida por una sociedad inglesa que no le perdonó llevar sobre su frente el marchamo de «cobarde». Así que no resulta descaminado decir que aquello que fuera su sueño de poder y ostentación –el Titanic– acabó siendo para él una pesadilla y trampa que, además de acarrearle la ruina económica, se llevó al fondo del mar su reputación personal. Si Joseph Ismay lo hubiera sabido, podemos aventurar que este buque y sus gemelos jamás hubieran visto la luz.
Joseph Bruce Ismay, armador del Titanic, pensó en realizar un sueño con los tres enormes Olympic –Olympic, Titanic y Britannic– pero, en realidad, en vez de aumentar su prestigio, lo sucedido a bordo del segundo, en el que viajaba, acabó por convertirse en su peor pesadilla.
Pero, en fin, obras son amores, y, a comienzos del siglo XX los ricachones, en vez de lujosos megayates con gimnasio, jacuzzi y spa incluidos como hoy en día, preferían encargarse imponentes mastodontes de casi cincuenta mil toneladas que no cabían en ninguna parte, costaba hacer rentables y eran vulnerables a serios peligros, el mayor de los cuales podía ser la nada remota posibilidad de chocar contra un semejante. El Titanic, pasto fácil de la leyenda, si algo mostró de inicio fue su mal fario, materializado con la muerte de dos trabajadores durante su construcción; puede que una oportuna cita con un brujo maorí que lo exorcizara hubiera resuelto la situación –al crucero de batalla New Zealand le dio óptimos resultados–, pero, con las prisas, debió de olvidarse este imprescindible trámite, y el malhadado Titanic prosiguió su carrera de desgracias.
Ahondando en lo esotérico, nos interrogaremos ahora por la existencia de un posible Jonás a bordo; reviste especial interés como sospechoso considerar la candidatura del poco conocido capitán Bartlett, que lo fuera de quilla y lo trasladó de Belfast a Southampton, donde le «largaría el muerto» a Edward John Smith para que pasara a la historia. Posteriormente, Bartlett llevó el Britannic a chocar con una mina cerca de la isla de Kea, lo que produjo su hundimiento, convirtiéndose en un «titanicida» de mucho cuidado. Otra posibilidad es la famosa camarera, de nombre Violeta Jessop, superviviente primero del Titanic y, después, también del Britannic. Pero todo apunta a que el verdadero imán de la negra fortuna fue un tal Morgan Robertson, que, en 1898 –cuando en España humedecíamos sábanas por la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas– publicó la novela Futility en un escalofriante arrebato premonitorio (lástima no disponer de un ejemplar), pues trata de un transatlántico, el Titán, que, navegando el 3 de abril a medianoche con una velocidad de veinticinco nudos choca contra un iceberg, pereciendo gran número de pasajeros. Si Bartlett, Ismay o Smith hubieran mostrado más afición por la lectura, tal vez el desastre se hubiera evitado.
La famosa y hollywoodiense camarera del Titanic, Violet Jessop, presente en ambos naufragios (también en el del Britannic) ha quedado para el público como romántico personaje de una singular suerte, y para el imaginario marítimo, como señalada representante del término «Jonás» de a bordo.
El caso es que la mala pata acompañó al Titanic desde que nació. Cuando por fin quedó listo, una serie de huelgas y retrasos afectaron su normal desenvolvimiento en el tráfico comercial. Al pasar junto a un colega, el New York, abarloado al Oceanic, lo succionó con tan poca amabilidad que sus amarras faltaron, teniendo que atracar en otro sitio. No logró hacer relleno completo de carbón, y, navegando hacia Francia, se le incendió una carbonera, cuyos rescoldos permanecieron latentes durante tres días, es decir, se sofocó veinticuatro horas antes del naufragio, de forma que el Titanic acabó de luchar contra el fuego para tragarse una ración triple de hielo. Si todos estos síntomas no significan poca fortuna, baje Dios y lo vea.
Encabeza el reparto de esta desgraciada historia el capitán del barco, Edward J. Smith, un veterano de sesenta y dos años que venía de mandar el buque gemelo y anterior al Titanic, el Olympic –a la postre último superviviente de la serie–, y estrellarlo contra el costado del crucero H.M.S.Hawke, lo que le daría una idea de cómo se las gastaban estos nuevos transatlánticos. La White Star quiso contar con un experto al borde de la jubilación para el estreno de su flamante barco, dándole así justo homenaje que el homenajeado puede que no apreciara en toda su dimensión, pues, lejos de una «patada hacia arriba» estratosférica, el cargo le obligaba a soportar, durante todo el viaje, al armador Ismay, el diseñador Andrews y potentados como John Jacob Astor, propietario del Waldorf Astoria, Ben Guggenheim o George Widener, el «rey de los tranvías»; acabando por recibir, como inmerecido premio a su paciencia, un pasaje «de aquí a la eternidad».
Tampoco sobrevivió el primer oficial Murdoch, personaje ciertamente desafortunado, pues, aparte de ser el ejecutante del impacto contra el iceberg, permitió que algunos hombres se saltaran la prohibición de «mujeres y niños primero» al subir a los botes, y (¡horror!) incluso le hizo la pelota a algún millonario para que subiera. El cine le castiga por ello con un espectacular suicidio a punta de revólver, escena que se ha demostrado falsa al comparecer testigos confirmando que Murdoch desapareció al sorprenderle el hundimiento colaborando en la botadura de las balsas. Puede que fuera una suerte que no se suicidara, pues, de haberlo intentado, tal vez se hubiera dudado hasta de su buena puntería.
El veterano y muy experto capitán del Titanic, Edward J. Smith, venía de mandar el Olympic y jamás pudo llegar a concebir accidente como el ocurrido a su buque. Supervisó una navegación bien apartada del límite de los hielos, pero, a pesar de los avisos, apenas redujo la velocidad hasta chocar con un solitario iceberg a la deriva.
El segundo era Lightoller, que acabó en el agua. El tercer oficial era el de derrota, Herbert John Pitman, que se salvó al mando de la lancha número cinco, igual que el cuarto Boxhall, que lanzó los cohetes y luego tomó el mando de la número dos. El auténtico héroe de la oficialidad fue el quinto, Harold Lowe, que hizo frente –este sí– a los pasajeros insurrectos disparando su revólver, tomó el mando de la número catorce, organizó un grupo de lanchas, y, mediante los oportunos transbordos, volvió con la suya al rescate en el lugar donde se hundió el buque, cosa que Pitman no consiguió, pues las mujeres de la suya se amotinaron. El radiotelegrafista de frases célebres y contrapuestas fue John George Phillips, polémico personaje desaparecido, despertando su ayudante, Harold Bride, que sobrevivió, mayores simpatías. Pero el gran emérito del Titanic, aparte de su capitán, fue el jefe de máquinas Joseph Bell, que mantuvo su negociado en funcionamiento hasta que materialmente fue imposible seguir.
El quinto oficial del Titanic, Harold Lowe, héroe de la noche al mando del bote número catorce. Mostrando una gran presencia de ánimo, organizó salvamento y transbordos, regresando al lugar una vez hundido el buque buscando supervivientes; en una escena de película, llegó a enfrentarse a punta de pistola a los pasajeros amotinados.
No se debería concluir este repaso sin incluir tres personajes más presentes o que acudieron al escenario de la catástrofe. El auténtico y desgraciadísimo don Tancredo fue el Californian, el cual, distante tan sólo diez millas, permaneció impertérrito contemplando sus oficiales aquellas cosas tan raras que hacía el buque iluminado lanzando cohetes que tenían tan cerca mientras su radiotelegrafista dormía a pierna suelta. A ninguno se le pasó por la cabeza que, aquella plácida noche, se pudiera estar hundiendo. También estuvo presente un furtivo, el pesquero de focas noruego Samson, que, sabiéndose en aguas territoriales estadounidenses ilegalmente, eligió quitarse de en medio. La conciencia, sin embargo, no perdonaría a uno de sus tripulantes, que confesó cincuenta años después, demostrando que aquella, como la muerte, puede ir lenta, pero es segura. El héroe naval de la jornada fue el Carpathia del capitán Arthur Rostron, el cual, distante cincuenta y ocho millas, viró hacia el Titanic en apuros inmediatamente, rescatando a todos los supervivientes.
El Titanic zarpó de Southampton para dirigirse a Cherburgo, en Francia, y luego Queenstown, Irlanda –hoy Cobh–, donde recogió emigrantes irlandeses. Emprendió la travesía atlántica con los incidentes que hemos bosquejado, y los que el cine inventó posteriormente u otros parecidos, que sólo dejan huella en el corazón de los interesados. Desde el punto de vista náutico, Pitman, el oficial de derrota, recibió de Smith la orden de modificar la derrota prevista; en vez de apuntar a La Esquina, en 43˚N 50˚W, el Titanic navegaría rumbo al 42˚N 47˚W, es decir, un punto situado un grado más abajo y tres más próximo, lo que debía dotar al transatlántico de un buen margen de seguridad frente a los hielos flotantes a la deriva.
Por desgracia, 1912, al igual que 1982-1983, fue un año especialmente desfavorable en este sentido, extendiéndose los campos de hielo pronunciadamente hacia el sur e invadiendo la derrota ortodrómica que debían surcar los buques como el Titanic. El primer aviso lo recibió el transatlántico el 12 de abril por la tarde, procedente del paquebote La Touraine. Posteriormente, y conforme se iban aproximando a la imaginaria Esquina, llegaron al menos otros cuatro avisos genéricos de hielo, procedentes de los Caronia, Amerika, Baltic y Californian. Este último, surcando una derrota muy próxima a la del enorme buque de pasajeros inglés, acabó por internarse en un campo de hielo, y el capitán Lord decidió detenerse. Sucedió entonces una circunstancia muy desfavorable, y es que la estación de radio del Titanic, que estuvo averiada, tenía overbooking, con más de doscientos mensajes en la cola; cuando primero el Mesaba, a las 21:30 del 14 de abril, y luego el Californian, a las 23:00, quisieron dar nuevos avisos, Phillips les despidió con cajas destempladas: «Cállese y no interrumpa». Elías Meana, en un programa del canal Cuatro Televisión, especulaba recientemente con la posibilidad de que el Titanic, emitiendo con una potencia de cinco kilovatios, provocara durante largas horas la saturación del espectro radioeléctrico, no sólo impidiendo la llegada de nuevos avisos, sino que otros barcos comunicaran entre sí.
El transatlántico Titanic en los muelles de Southampton antes de zarpar para su primera, última y célebre travesía. No era el más rápido, ni el más grande, pero por su trágico y paradójico final llegaría, por méritos propios, al puesto de más famoso.
El drama, pues, siguió su curso irremisiblemente. A las 11:40 de la noche, habiendo rebasado el Titanic la «segunda Esquina» de Smith y Pitman ligeramente por el sur, y navegando a una cómoda velocidad de 20,5 nudos –la comercial podía llegar a veintidós–, con la mar en absoluta calma y viento inexistente, el vigía Frederick Fleet, situado en la cofa mayor, avistó un iceberg por la proa, hizo sonar la campana y dio aviso por teléfono al puente. Allí, el oficial de guardia, Murdoch, reaccionó metiendo toda la caña a babor, parando máquinas y ordenando finalmente «todo atrás».
Resultó un cúmulo de mala suerte increíble. Si el iceberg hubiera sido avistado antes, Murdoch lo habría evitado con lo que hizo, y, si lo hubieran visto después, lo habrían abordado de proa, con daños que hubiera resistido el mamparo de colisión. Sin embargo, la distancia de avistamiento, cuatrocientos cincuenta metros, daba únicamente espacio para que un barco como el Titanic –que necesitaba 3,6 kilómetros para detenerse– guiñara ligeramente a babor, ofreciendo toda la aparadura bajo la amura de estribor al iceberg de treinta metros de altura. El buque recorrió la distancia en casi cuarenta segundos, y, cuando impactó con el iceberg, las máquinas todavía daban avante, pues tardaron en detenerse noventa segundos; para librar la popa, Murdoch metió entonces cinco grados a estribor.
Lejos de cortar el casco como un cuchillo, como se ha venido diciendo, los restos recogidos del fondo y la investigación han demostrado la existencia de seis golpes en el casco, el más grave en la aparadura bajo las salas de calderas cinco y seis, de unos once metros de longitud. Estos impactos provocaron pequeñas grietas a lo largo de los seis primeros compartimentos estancos, casi dos metros por encima de la quilla. Los daños sobre un acero con alto contenido de azufre, muy quebradizo a bajas temperaturas –como ha demostrado la experiencia del péndulo de Charpy en el Centro de Física naval del Departamento de Defensa de Canadá, en Halifax, a cargo del ingeniero Kent Allen–, provocaron que, a medio grado centígrado bajo cero, el casco del Titanic se rajara dejando pasar un torrente incontenible. También se ha especulado sobre la baja calidad de los remaches en las juntas de las planchas, que cedieron antes de lo previsto. Para evitar que las calderas de la sala seis explotaran por inmersión, se apagaron sus fuegos y abrieron las seguridades, aliviando así la presión.
Tras el impacto que tan graves destrozos produjo, hubo una pequeña pausa de menos de media hora, tiempo que el capitán Smith, y todo su «estado mayor», necesitaron para hacerse cargo de la situación. El veredicto del diseñador Thomas Andrews fue preciso: inundadas la bodega de proa, la número uno, la dos, la oficina de correos y el cuarto de calderas número seis, la rotura total tendría unos noventa metros de largo, con cinco compartimentos inundados. El Titanic estaba previsto para aguantar a flote como máximo con cuatro compartimentos inundados. Por lo tanto, no tenía salvación. El mamparo del sexto compartimento no llegaba hasta la cubierta, y dejaría pasar el agua cuando todos los que estaban por delante se inundaran. Sólo era cuestión de tiempo. ¿Cuánto? Andrews no pudo decirlo con precisión, tal vez una hora u hora y media, pero, a la hora de la verdad, serían dos y media largas. En otras palabras, ya habían perdido un tiempo precioso, así que no quedaba un minuto que perder. Smith ordenó alistar las lanchas y reunir a los pasajeros en la cubierta de botes.
Se ha criticado mucho el tema de los botes salvavidas del Titanic; unos cargan contra la imprevisora compañía, otros contra la caduca y trasnochada Board of Trade, que determinaba la normativa y el número de botes que debía llevar cada barco, y no faltará quien haga responsable de ello incluso al pobre Murdoch, al que se debe creer también responsable del astado que hirió de muerte a Manolete. El Titanic llevaba catorce lanchas salvavidas, dos chalupas y cuatro lanchas plegables de lona, es decir, veinte embarcaciones en total, con capacidad para 1.178 personas. A bordo del buque había aquella noche 2.207 personas, con lo que, si el Carpathia no llegaba pronto, o al pasmado Californian no se le despertaba la curiosidad, 1.029 personas tendrían que nadar y estar expuestas a morir de frío por hipotermia. La Board of Trade y el astillero, que asignaban los salvavidas basándose en el arqueo del buque en cuestión, pensaron en exigir treinta y dos botes, pero, al final, se conformaron con dieciséis, e incluso normativamente habrían bastado menos, de lo que presumía muy ufana la White Star. Y el lector se preguntará: ¿cómo es esto posible?
Es posible por la sencilla razón de que juzgamos con más de cien años de ventaja; en la época en que se construyó el Titanic, a nadie, ni a las autoridades marítimas, ni a los marinos, ni al que escribió el premonitorio libro, se les pasó por la cabeza que alguna vez serían necesarios botes en un enorme transatlántico para toda la tripulación y el pasaje. Por desgracia, esta lección se aprendió precisamente con este naufragio, origen de la normativa que ha llegado hasta nuestros días: todo aquel que va a bordo tiene sitio en las lanchas salvavidas. Pero, en 1912, no. Nuestros bisabuelos concebían entonces las embarcaciones de salvamento para el transbordo del barco dañado al que efectuaba el rescate, y, por supuesto, siempre se podían hacer varios viajes. Este exceso de confianza, uno más –¿quién iba a sospechar que un superbarco como el Titanic naufragaría en pleno Atlántico una noche de calma absoluta?–, lo pagarían muy caro, pero no parece sensato cargar en el debe de nuestros antepasados haber carecido de la facultad de la adivinación. Ojalá alguien lo hubiera supuesto, sí. Pero nadie lo hizo, y, si lo hizo, no consiguió que le hicieran el debido caso.
El Carpathia del capitán Arthur Rostron llegó al lugar del hundimiento sobre las cuatro de la mañana, algo más de hora y media después de que el Titanic desapareciera bajo las aguas, cuando la hipotermia había hecho ya estragos. Aun así, pudo rescatar a casi todos los supervivientes.
Otra inexactitud muy frecuente es decir que el Titanic se hundió el 14 de abril de 1912. Chocó a las 11:40 de este día, pero, a las 12:00 horas, aún estaba a flote, con lo que el hundimiento, digan lo que digan, se produjo en la madrugada del 15 de abril. Mientras el agua iba rellenando compartimentos, y el frío bentos reclamaba al Titanic como uno de sus más codiciados huéspedes, a las 12:15 el irascible radiotelegrafista jefe Phillips comenzó a emitir la señal de alarma CQD (llamada general de emergencia), seguida de las iniciales del buque, MFY. Respondieron, casi inmediatamente, el Frankfort y el Carpathia; el primero estaba demasiado lejos, la reacción del segundo ya la conocemos. En el imperturbable Californian el radiotelegrafista había salido de guardia a las 23:35, pero a alguien al menos se le ocurrió ponerse los auriculares; sin embargo, desconocedor de su funcionamiento, no le dio cuerda al mecanismo de relojería del detector magnético, así que nada pudo escuchar.
Por fin, a las 12:30 se daba la orden de ocupar los botes con la tradicional consigna «las mujeres y los niños primero». Se cumplió muy irregularmente, según lo estricto de cada oficial o lo insurrecto que se mostrara el pasaje congregado en torno a cada bote. La primera lancha, la número siete, se botó al agua a las 12:45, seguida de la número cinco; en ese mismo momento, al segundo radiotelegrafista Bride se le ocurría emplear la nueva y más simple señal de socorro: SOS, que inundó el espectro radioeléctrico escuchándose hasta en Nueva York. La lancha número seis estuvo en el agua a las 12:55, cinco minutos después, la número tres y la número ocho a la 01:10. Imperdonablemente, no todas iban llenas al completo, y sobre las preferencias que se habían empleado –aunque no hubo consigna acerca de ello– baste decir que se salvaron el sesenta y dos por ciento de los pasajeros de primera clase, el cincuenta y dos por ciento de los de segunda y sólo el veinticinco por ciento de los de tercera. Sólo murió un niño y el tres por ciento de las mujeres de primera clase, pero la tercera clase perdió al setenta por ciento de los niños y el cuarenta y cinco por ciento de las mujeres. Sobran más comentarios al respecto.
A las 01:30 sucedió algo estremecedor: la proa del gigantesco barco tocó el agua, y la popa se levantó, mostrando las hélices colosales. El fin se aproximaba, y el que se hubiera mostrado escéptico de lo que iba a suceder ahora ya no podía albergar duda alguna. En el Californian, la tripulación de guardia se molestó en despertar al capitán para informarle de que veían un buque lanzando cohetes, y aquel les dijo que trataran de comunicarse por semáforo. Fue lo más cerca, la última oportunidad desaprovechada que tuvo este barco de salir de su pasividad para hacer algo útil. A las 01:50, Phillips, en situación completamente opuesta a su anterior emisión, radiaba a los otros buques un perentorio «Acudan pronto, amigos». La radio del desafortunado transatlántico estuvo emitiendo hasta las 02:10. La orquesta, cómo no citarla, también decidió seguir tocando sin tratar de ponerse a salvo; su papel ha sido muy elogiado durante generaciones, que no han sido capaces de ponerse de acuerdo en lo que tocaban, según crónicas añejas, Autumn, según otros, Cerca de ti, Señor, y puede que dentro de unos años se diga que interpretaban un tema de Celine Dion (cosas peores se tendrán que oír). En lo que sí parece haber acuerdo es que, en aquel momento, se apagaron las luces del barco, quedando como única luz una linterna de petróleo colgada del palo de mesana.
El instante de suspense iba a ser roto por el acto final, que dejaría boquiabiertos a los presentes y fascinados a cuantos han intentado reconstruirlo para la posteridad: el Titanic comenzó a hundirse en una decidida y siniestra pirueta que no podía terminar sino en catástrofe. Eran las 02:18 de la noche; la inclinación hacia proa y la escora a babor iban siendo tales que la cubierta, normalmente horizontal, se transformó en un tobogán colosal sin colchonetas al fondo. La gente huía del agua de forma insensata y despavorida, ascendiendo hacia la popa, con lo que no hacían otra cosa que incrementar exponencialmente la altura desde la que caer. Algunos se tiraban con fortuna, pero otros se estrellaban contra las superestructuras, manguerotes y barandillas. Muchos quedaban colgados de algún precario asidero para acabar precipitándose finalmente al abismo. Entretanto, la estructura del enorme transatlántico, con la proa completamente llena de agua y sobrecargada (es decir, tirando hacia abajo) y el resto del barco boyante y colocándose vertical (pugnando hacia arriba) no podía sino colapsar, partiéndose por la mitad. Pero, antes, espectacularmente, cayeron derribadas las chimeneas al faltar sus vientos, aplastando a quien atraparon por medio.
Por fin se partió el Titanic, un crujido estremecedor que se oyó en los alrededores; como un ancla, la proa hundiéndose tiró de la popa vertical, produciendo así la espectacular escena reproducida en la película de James Cameron. Pero la historia siguió bajo el agua, pues la proa se desgajó finalmente, y a trescientos treinta metros por minuto (unos cuarenta kilómetros por hora), ambas mitades llegaron al fondo sobre las 02:30, posándose en casi cuatro mil metros de sonda, y a seiscientos metros una de la otra; allá donde los encontraría el minisumergible del doctor Robert Ballard en septiembre de 1985. A partir de 1991 también visitarían el pecio dos minisumergibles soviéticos MIR, en colaboración con científicos canadienses. Dicen que dentro de cincuenta años ambos trozos, carcomidos por el óxido y una extraña bacteria, ya no existirán, pero cuando se han extraído y limpiado muestras del casco, el acero, después de ochenta y tres años sumergido, aparecía limpio e incontaminado. Así que apostamos por la existencia de los restos del Titanic al menos durante otros ochenta años. Verá –el que viva– que para entonces el naufragado steamer sigue existiendo, y se generarán nuevas excusas para poder visitarlo a troche y moche, como el gran negocio que ya es, antes de que vuelva a querer «desaparecer».
El doctor Robert Ballard alcanzó fama imperecedera al descubrir el pecio del Titanic, en el fondo del mar, partido en dos trozos, el 1 de septiembre de 1985. La leyenda, de gran aparato publicitario y a la que acompañó el famoso film, había dado comienzo, pero los hallazgos fueron más bien pobres.
Por nuestra parte, y mientras ascendemos cuatro mil metros hacia la superficie, tendremos que viajar también en el tiempo para volver a aquella aciaga noche de abril de 1912. Si emergiéramos al fin, para aspirar, aliviados, una gran bocanada de aire, encontraríamos un cuadro desolador. El que deja un naufragio cuando el barco ha desaparecido: una orfandad terrible que la cruda realidad impone a cuantos supervivientes quedan de la catástrofe, nadando en un cúmulo de restos, trozos, maderas, telas y efectos que el buque, al despedazarse, ha dejado tras de sí. Los buques de carbón no impregnaban la superficie del asfixiante y letal manto de petróleo que produce una motonave o un buque de calderas de petróleo al hundirse, en el que un náufrago puede intoxicarse y morir; mas, con el agua a medio grado centígrado bajo cero, la esperanza de vida más allá de los diez minutos era una inalcanzable quimera. La hipotermia se traduce en un colapso multiorgánico que no tarda en dar cuenta del náufrago.
La única posibilidad de supervivencia eran los botes salvavidas de olmo, y las balsas de lona, en las que pudieron encaramarse y sobrevivir algunos. Sólo una lancha, la del oficial Lowe, tuvo la suficiente presencia de ánimo para regresar a las 03:00 al lugar del hundimiento y rescatar a los tres o cuatro desgraciados que aún conservaban un hálito de vida. Las otras, muchas con sitio a bordo (la lancha número uno, con capacidad para cuarenta personas, sólo llevó doce a bordo), prefirieron mantenerse al margen por miedo a ser invadidas; un acto que, como el de la categoría de los puestos a salvo, vuelve a sacar los colores de cuantos allí vieron su vida en peligro aquella noche. La conciencia, lo sabemos por el Samson, es lenta, pero, salvo en el caso del propietario del barco, Ismay (condenado por todos), también fue olvidadiza, al menos, la colectiva. No sería la última afrenta que se perpetró contra los pasajeros de tercera clase en este siniestro.
Por fin, tras más de una hora de angustia y desesperanza, las llamadas de socorro daban sus frutos y el Carpathia aparecía resoplante a las 04:00 en el lugar de los hechos. Llegaba demasiado tarde para salvar a los que no tuvieron donde flotar fuera del agua esos cien minutos que separaron la vida de la muerte aquella noche, así que sólo pudo rescatar a los privilegiados. La primera persona en ponerse a salvo procedía de la lancha número dos, y se llamaba Elizabeth Allen. A las 05:42, al fin, la radio ponía al corriente al Californian del significado de la expresión «estar al loro». En cuatro horas y media, el Carpathia del capitán Rostron rescató setecientos cinco pasajeros, poniendo rumbo a Nueva York. Enterados del desastre, se envió al lugar un pesquero, que rescató cientos de cadáveres. Una vez más, los de tercera hubieron de ceder paso, siendo sepultados en la mar, mientras los de segunda y primera eran llevados a tierra para ser enterrados en el cementerio. La inmensa tragedia había terminado, y daba comienzo la leyenda en la que se gestaría la famosa película, todo un clásico a estas alturas que ha convertido al Titanic en un producto de consumo que genera desaforado interés, sacando definitivamente el hecho de los cauces lógicos y sensatos por los que debería haber discurrido.
LO QUE SE HA APRENDIDO CON ESTE NAUFRAGIO
Con el Titanic se abre la posibilidad de marcar una pauta de análisis basada en los siguientes puntos:
Cómo se comportó la nave tras producirse el siniestro.
Cómo se comportó la tripulación.
Cómo discurrió el salvamento dentro del barco.
Cómo discurrió el salvamento en el exterior.
Posibles errores e irresponsabilidades del mando.
Posibles responsabilidades del armador, diseñador y constructores.
Aunque no siempre tenemos por qué ceñirnos a esta pauta, nos provee de una buena base de análisis que iniciaremos con el Titanic. Toda nave que permite abandonarla a su tripulación es considerada, desde tiempos inmemoriales, como buena y noble. En este sentido, el transatlántico concedió a los que navegaban a su bordo un plazo de 159 minutos (2,65 horas), plazo que, sin ser muy dilatado, debía haber permitido la completa evacuación del buque. El problema, ha sido reiterado, la falta de botes salvavidas suficientes y la temperatura bajo cero del agua, causa de que la mayor parte de la gente –aproximadamente la mitad– se quedara finalmente a bordo y acabara por hundirse con el buque. Hay un último factor que tener en cuenta: muchos pasajeros no creyeron que el buque acabaría por irse a pique, y se quedaron tranquilamente a bordo, pues pensaron que estarían allí mejor que nadando o en las lanchas salvavidas. Cuando se dieron cuenta de lo equivocado de su decisión, ya era demasiado tarde; mas, en función de los conceptos y convencimientos acerca de la navegación y el salvamento vigentes en 1912, no puede decirse que fueran locos, ni suicidas. Simplemente, estaban equivocados.
Una de las balsas desmontables del Titanic; la polémica se desató con los botes fijos, colgados de sus pescantes, que según la normativa de la época (a cargo del Board of Trade) no eran suficientes para todo el pasaje. Las normas cambiaron a partir de esta catástrofe.
La tripulación, igual que el Titanic, aprueba también el examen, pues hicieron todo lo que cabía esperarse de ellos: organizar el salvamento y la evacuación de la mejor forma posible una vez se supo que el buque no tenía salvación. Sin embargo, recae sobre ellos el que la evacuación se hiciera de un modo clasista, prejuicio de la época del que no fueron capaces de desligarse ni siquiera en una emergencia, y el hecho de que se clausuraran muchas salidas a bordo para evitar el pánico, lo que nos introduce en el punto siguiente. No todo el mundo tuvo acceso a la cubierta de botes para ser evacuado, mancha con la que el Titanic, que no disponía de suficientes botes, habrá de cargar para siempre. Realmente, la verdadera posibilidad de salvación, en este caso, habría sido la rápida formación de brigadas de construcción de balsas con restos del barco. Pero, para ello, habría habido que contar con la identificación e inventario de dichos restos –posiblemente existían, en las bodegas–, su posibilidad de manipulación y botadura al agua, y un plan organizado y eficiente. Demasiado pedir para poco más de dos horas y media, pero no imposible. Algo más de tiempo habría permitido la construcción de balsas con elementos básicos como vigas de madera, depósitos vacíos, ligazones (cabos y maromas) y paneles para mantener a flote y fuera del agua a los náufragos. No se trataba de construir Kon-Tikis oceánicas ni nada parecido, simplemente algo que aguantara hora y media, hasta la llegada del Carpathia. Una lección interesante que puede ser válida incluso hoy en día, tener a la gente aleccionada en la construcción básica de balsas y con los elementos viables para ello identificados.
El salvamento por parte de otros barcos señaló la radio, a pesar de todos sus defectos, como elemento indispensable, la gran lección que aportó el Titanic, rápidamente aprovechada por todo aquel buque que navega hasta nuestros días. La eficaz y diligente actuación del Carpathia resulta, no obstante, neutralizada por el increíble y triste papel desempeñado por el Californian, y la escapada del Samson inclina la balanza finalmente del lado negativo. Pocas veces se ha dicho, pero, en el siniestro del Titanic, los barcos que estaban cerca, salvo honrosa excepción, no estuvieron a la altura.
Llegamos así a los posibles errores e irresponsabilidades del mando. Por mucha veteranía, excelente comportamiento y derroche de paciencia que tuviera que hacer el capitán Smith en esta desgraciada y muy desafortunada travesía, no tiene excusa que, con cuatro avisos de presencia de hielos en La Esquina en su poder, continuara navegando a una velocidad por encima de los veinte nudos. Como en otros casos que veremos a continuación –sin ir más lejos, el Andrea Doria, el Estonia y el Costa Concordia–, a los barcos, como a los automóviles, les suele perder el exceso de velocidad, pues los daños son mucho mayores. Si el Titanic, tras recibir los avisos, hubiera moderado a una velocidad prudencial (doce a catorce nudos), es más que razonable pensar que, aun retrasado, hubiera acabado llegando a Nueva York. Incluso a dieciocho nudos lo más probable es que lo hubiera conseguido. A más de veinte, sin embargo, no llegaría jamás. A consecuencia de este accidente se creó la International Ice Patrol (IIP), para vigilar con guardacostas los témpanos que hayan podido derivar hacia las rutas marítimas, y, en caso necesario, «mover» La Esquina hacia el sur hasta el lugar considerado oportuno.
El capítulo más polémico de este análisis serían las responsabilidades de los «padres» de la criatura, es decir, si el Titanic estaba bien diseñado y construido. Todo apunta a que no sucedió ni una cosa ni la otra, aun cuando no pueda afirmarse que estuviera mal. Simplemente, podemos señalar varias «no conformidades» que, por su propia naturaleza, no implican responsabilidad de nadie, sino simple desconocimiento técnico o falta de elementos de comprobación. Desde el punto de vista de ingeniería, parece de común acuerdo que el Titanic, aun tocado de muerte, habría sobrevivido más tiempo, y se habría ido a pique de forma menos destructiva, si no hubiera tenido los famosos compartimentos estancos «parciales» a proa. Estos compartimentos provocaron una acumulación de agua –y, por lo tanto, de energía– en la zona de proa que comprometió la integridad estructural del buque como viga, acabando por producir el colapso, además de actuar como dique de contención parcial que acabó por desestabilizar y, literalmente, «lanzar» el buque al fondo al resultar desbordados. Mejor que no hubieran existido, o hubiesen estado abiertos para permitir la inundación equilibrada de todo el casco. El acero con el que estaba construido el Titanic no habría pasado hoy ningún control de calidad para ser parte del casco de un buque, pero en 1912 era lo que producían las mejores fraguas, y se ha revelado en buen estado y compacto cuando se ha limpiado y ensayado. Puede que los remaches, producidos en masa, fueran en un importante porcentaje de mala calidad, pero aquí lo que falla es precisamente no haber dispuesto de un control, algo que tardaría aún muchos años en concretarse.
Así pues, y además de una inmensa tragedia, el siniestro más famoso de todos los tiempos estuvo lejos de resultar estéril. Nos dejó la confirmación de la radio como auxiliar indispensable de navegación, la Patrulla de los Hielos, y la prescripción absoluta de llevar lanchas y botes salvavidas para todas las personas que van a bordo de cualquier embarcación. Otras cuestiones, la prudencia, la velocidad, los errores de diseño y construcción son y serán por largo tiempo muy debatidos. Pero, por encima de todo, la gran lección que aportó esta catástrofe fue que todo aquello que el Titanic representaba, la soberbia, el exceso de confianza, y el creernos invulnerables, se reveló inútil ante una naturaleza imprevisible y pacífica que, utilizando armas sutiles como un iceberg a la deriva y las gélidas aguas, acabó con todo en menos de tres horas terribles y que la memoria común nunca olvidará. Sin embargo, como demostrarán estas páginas, o la lección no se había asimilado, o se olvidó para futuras generaciones. Cuando esto sucede, los errores, y las tragedias, pueden volver a repetirse.