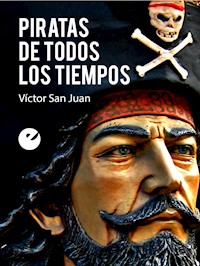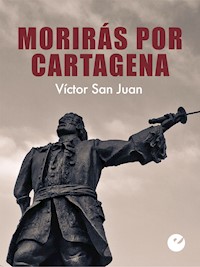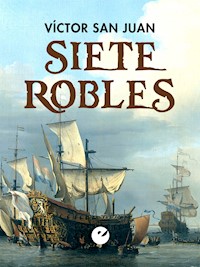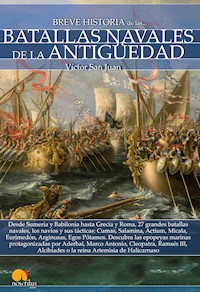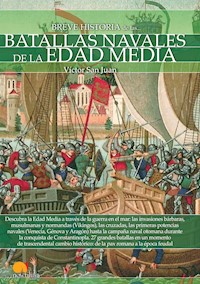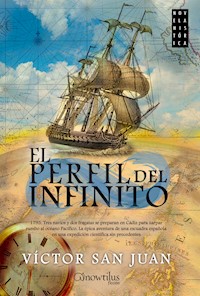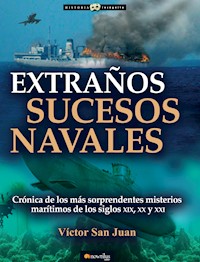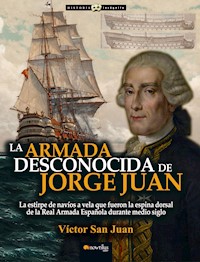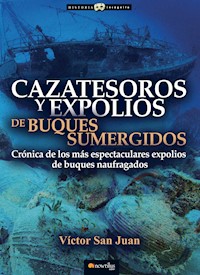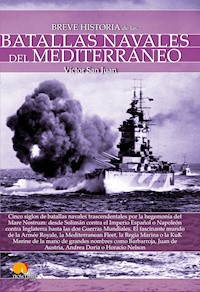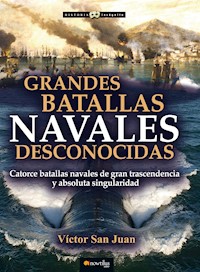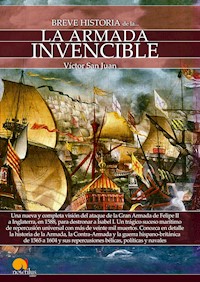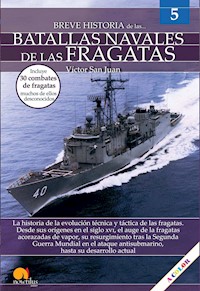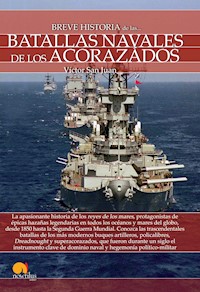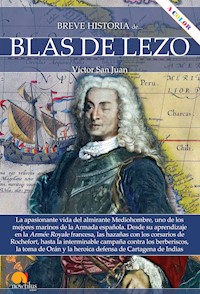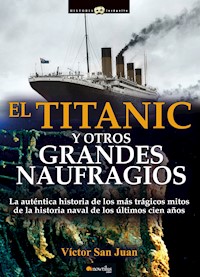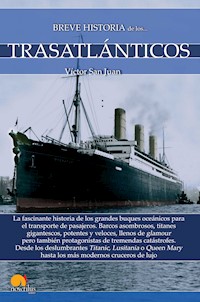
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tombooktu
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Vigentes durante casi 130 años estableciendo líneas regulares para el transporte de pasajeros a través del Atlántico, los transatlánticos han sabido fascinar a la Humanidad por su estética, gigantismo, potencia y velocidad, el lujo y glamour de los interiores y también sus fascinantes historias, llenas de éxitos, récords de velocidad y estremecedores dramas y naufragios más conocidos (Titanic, Lusitania, Andrea Doria, Costa Concordia) o menos (Arctic, Pacific, Royal Charter, Republic, Athenia o Laconia). Pero también han sido audaces corsarios, combatido en ambas guerras como buques auxiliares, víctimas de secuestros o decenas de incendios. Breve historia de los trasatlánticos y cruceros abarca la historia de estos famosos buques, de la Cunard Line al Costa Concordia. Con el estilo ameno y riguroso que caracteriza a Víctor San Juan, el lector descubrirá asombrado que su historia llega al drama en el caso de los Hell Ships y buques-prisión; estirpe marítima, la de los transatlánticos, deslumbrante y espectacular, capaz también de aterrar con historias espeluznantes plagadas de víctimas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 463
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BREVE HISTORIA DE LOS TRASATLÁNTICOS
BREVE HISTORIA DE LOS TRASATLÁNTICOS
Víctor San Juan
Colección:Breve Historia
www.brevehistoria.com
Título:Breve historia de los trasatlánticos
Autor:© Víctor San Juan
Director de la colección: Luis E. Íñigo Fernández
Copyright de la presente edición:© 2019 Ediciones Nowtilus, S.L.
Camino de los Vinateros 40, local 90, 28030 Madrid
www.nowtilus.com
Elaboración de textos:Santos Rodríguez
Diseño y realización de cubierta:Universo Cultura y Ocio
Imagen de portada: Imagen del Imperator
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjasea CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com;91 702 19 70 / 93 272 04 47).
ISBN edición digital:978-84-1305-025-6
Fecha de edición:marzo 2019
Depósito legal:M-6306-2019
Para la Asociación de Amigos de Nostromo
Prólogo
Fueron únicos. Aunque, en una época en que el avión transporta al año millones de pasajeros alrededor del mundo, el trasatlántico decimonónico solo sea contemplado como un bonito vestigio del pasado, una especie de locomotora flotante colosal construida para que unos cuantos miles de mortales atravesaran el océano, con su desaparición hemos perdido algo importante. En los viajes actuales, el avión, el aeropuerto y los controles aduaneros son mero trámite, un mal necesario en el que ningún viajero se fija. Lo importante es el destino y lo que obtendremos de él, ya sea descanso, trabajo o turismo. Con los grandes trasatlánticos, podía suceder que el viaje —es decir, el propio buque en que se navegaba— fuera mucho más notable y espectacular que el destino, simple excusa, puesto que cualquier viajero bregado ya conocía Liverpool, Southampton o Nueva York, terminales marítimas. Viajar en una espléndida maravilla como un buque trasatlántico, prodigio de la ingeniería, la técnica, el lujo, los sueños y el glamour, no tenía comparación con nada en este mundo. Es ahí donde se debe empezar a indagar para descubrir las causas de fenómenos aparentemente injustificables, como la titanicmanía. El trasatlántico superaba cualquier excentricidad y eso es lo que el progreso, con miles de aviones low cost circulando a lo loco en todas direcciones para no llegar a ninguna parte, nos ha arrebatado. La sociedad moderna ha olvidado que, a veces, lo esencial de trasladarse de un lugar a otro es el viaje en sí.
Aunque actualmente, surquen los mares un centenar de modernos funcruisers, herederos del trasatlántico, podemos considerar la época de vigencia de esta clase de buque desde 1838 —cuando el vapor Great Western inicia el establecimiento de una línea transatlántica regular— hasta 1970, cuando el gigantesco Queen Elizabeth, sin utilidad alguna, sale a subasta. Es un segmento aleatorio de ciento treinta y dos años elegido al azar, igual podría tomarse desde la primera travesía transatlántica del vapor Royal William, en 1833, a las últimas travesías del velocísimo United States en los años sesenta. El resultado es el mismo: unos ciento treinta años, que podemos fijar como plazo de vigencia del buque trasatlántico. En cuatro tercios de siglo estos buques inolvidables pasaron de ser simples vaporcitos derivados de veleros, a entablar dura competencia de la mano de navieras privadas por la Blue Ribband, trofeo que conseguía el buque más rápido en cruzar el Atlántico. Convertidos en galgos atlánticos, el siguiente paso sería asumir el gigantismo, la potencia de máquinas y la velocidad con la generación Cuatro Chimenas, a la que perteneció el celebérrimo Titanic. Esta familia de trasatlánticos vio cortadas sus veloces carreras no por un iceberg, sino por la Gran Guerra, que produjo gravísimo daño al tráfico trasatlántico con la campaña submarina sin restricciones. Recuperado este en el período entreguerras para la época de plenitud y máximo esplendor, los maravillosos trasatlánticos serán capaces de cruzar el océano en menos de cuatro días disputándose la Cinta Azul, como en una olimpiada internacional, resonando en los oídos nombres como Queen Mary, Queen Elizabeth, Rex, Bremen o el legendario Normandie.
Después de la Segunda Guerra Mundial, llega la decadencia, el drama de la falta de rentabilidad y los inevitables accidentes, casi siempre un incendio. Era el fin de una época dorada que ya pertenece al pasado. El buque trasatlántico había completado su trayectoria vital sobre las olas, pasando a ser un recuerdo. En esta obra vamos a repasar el mundo de los trasatlánticos en sus diferentes generaciones, pero no solo desde el aspecto de las características, las prestaciones cronológicas y la velocidad; también trataremos de buscar el espíritu trasatlántico, su verdadero significado en la historia marítima mundial y las peculiares gestas de muchos de ellos normalmente a la sombra —o al margen— de la desproporcionada y sobrevalorada epopeya del Titanic, superabundante en una sociedad hambrienta de virtualidad y víctima de exageraciones casi esotéricas. Si de verdad queremos conocer los trasatlánticos hemos de acercarnos a ellos tal como fueron, grandes máquinas maravillosas pero también falibles, hermosas pero con aspectos detestables, incomparables aunque muy vulnerables. En ellos el hombre quiso expresar destreza técnica, pericia náutica y superación humana, y lo consiguió, pero sin poder evitar una insultante arrogancia ante el medio marino, escasa prudencia en muchos casos y exceso sin ponderación de lujo, exhibicionismo y simple chulería. Circunstancias estas últimas de las que la mar, siempre paciente, acabaría pasando la correspondiente factura. Podríamos preguntarnos hoy si las generaciones futuras hemos aprendido la lección; seguramente, la respuesta es no.
Pasando al plano práctico, vamos a conocer también la vida oculta o poco conocida de no pocos trasatlánticos, buques, al fin y al cabo, formidables y de cualidades engañosas, pues parecían capacitados para determinadas misiones que, en realidad, nunca debieron afrontar. En las dos guerras mundiales, los trasatlánticos se alistaron para la causa con entusiasmo pendenciero para terminar, como reclutas inexpertos, lamentando la osadía o pagándola al carísimo precio que es de suponer. Los trasatlánticos eran buenos hoteles de carreras, pero no tanto audaces guerreros. Por último, también llegaron a ejercer, lamentablemente, como buques prisión o simples Hell Ships, tal como fueron denominados en el Pacífico, generando dos multitudinarias tragedias al final de la Segunda Guerra Mundial: la retirada alemana del frente oriental y la ofensiva submarina a cualquier precio y sin consideraciones desencadenada por la U. S. Navy, o Marina estadounidense, en el Pacífico, borrando de los mares cualquier buque japonés aunque viajaran a bordo miles de prisioneros estadounidenses. Fue, tal vez, el aspecto más apocalíptico, triste y espeluznante de la historia de los trasatlánticos, que no podremos ignorar; pues cuando se quiere conocer algo íntegramente, con honestidad, uno no puede abrir los ojos a películas, luces y lujos, cerrándolos o escondiendo el rostro cuando se producen incontables catástrofes, injusticias y dramas. En suma, esto fue la historia del trasatlántico: una épica leyenda que no pudo evitar caer, en ocasiones, en el más sórdido drama.
Víctor San Juan
1
Pasaje de la Antigüedad
VIAJE AL INFIERNO
Para los viajeros de mediados del siglo XX cruzar el Atlántico era disfrutar de unas agradables vacaciones cortas, poco más de tres días, surcando las olas a bordo de un imponente buque muy seguro y con todas las comodidades a bordo que se pudieran soñar. Sin embargo, esto no siempre ha sido así. De hecho, los viajes por mar, a lo largo de la historia, se parecían más a un auténtico viaje al infierno, antes de emprender el cual los humildes pasajeros encomendaban su alma, hacían testamento y adquirían ese estado espiritual trascendente necesario cuando uno va a enfrentarse a un peligro mortal, ya sea externo (viaje incierto, guerra, asalto) o interno (fatal enfermedad u operación quirúrgica). Atravesar el océano en la Antigüedad, lejos de parecerse a un dolor de muelas —es decir, una molestia transitoria y poco duradera— podía ser un verdadero y angustioso calvario, una terrorífica sucesión de fatalidades que terminara de la peor de las formas, es decir, perecer y hundirse en el abismo con la malhadada nave. En esto no había clases ni categorías, alcanzando el peligro desde el más elevado de los mortales al más humilde de los seres humanos. Ambos, desprovistos de rangos y emblemas, podían encontrarse al final hermanados en la tumba, el frío bentos.
En el siglo I a. C. el emperador Augusto, habiendo vencido en la batalla de Actium, navegó con sus buques a la isla de Samos, donde sufrió un motín. Después, regresando a Italia, se vio envuelto en dos temporales en uno de los cuales su buque perdió el timón, costándole grandes esfuerzos alcanzar el puerto de Bríndisi. Imaginemos cómo habría cambiado la historia clásica de haber sucumbido el emperador a semejantes avatares meteorológicos, seguramente habría sido primer pasajero famoso en caer víctima de los rigores marítimos. Así sucedería en otros miles de casos, conocidos unos, anónimos otros, y que sería prolijo mencionar, ocupando varios volúmenes. Solo podemos ofrecer una pequeña muestra de naufragios de buques con pasajeros de la antigüedad que en su día dejaron triste memoria para que el lector tenga idea de cómo se viajaba antes de la centuria decimonónica y la llegada de la «era del vapor», cuando nació el buque trasatlántico tal como lo conocemos.
Un caso de dramatismo estremecedor fue el del galeón portugués Sao Joao (es decir, San Juan) del capitán y fidalgo do mar don Manuel de Sousa Sepúlveda. El Sao Joao era uno de los bregados galeones que mantenían vivo el flujo comercial desde la India hasta la metrópoli portuguesa, fiándolo todo durante esta larga travesía de más de 15 000 millas náuticas (de seis a ocho meses de navegación) a la pericia de sus navegantes y el correcto pertrechado de los armadores, que muchas veces venían a ser una misma persona o asociados. Era muy importante coordinar la elección del momento meteorológico favorable para zarpar con el minucioso y completo equipamiento de la nave y reclutamiento de la tripulación, además de completar un cargamento de especias que, por su calidad, resultara rentable a la llegada a Lisboa. Casi todo les saldría mal, por desgracia, a don Manuel y el Sao Joao. Dispuso, eso sí, de buena tripulación compuesta por el maestre Duarte Fernandes, el piloto André Vaz y los oficiales Pantaleao de Sá y Tristao de Sousa, el carpintero Cristobao Fernandes da Cunha y los señores fidalgos Amador de Sousa y Diego Mendes Dourado. Pero el galeón tenía las velas muy castigadas y De Sousa no logró sustituirlas; además, a causa de la guerra que había en Malabar no pudo completar la carga del galeón, con capacidad para doce mil quintales de pimienta (un quintal es el equivalente a cuatro arrobas), teniendo que conformarse con siete mil quinientos, cuatro mil quinientos de los cuales tuvo que ir a cargar a Coulao, retrasándose inevitablemente.
No por ello, sin embargo, navegó más ligero el Sao Joao. Ya que había espacio, el galeón se llenó hasta los topes con otras heterogéneas mercancías en detrimento de las cualidades de navegación. Como última desdicha, De Sousa embarcó también a su mujer, doña Leonor de Sá, y sus dos hijos pequeños, además de otros pasajeros que compartirían así un aciago destino. Zarparon de Cochin el 3 de febrero de 1552. El monzón de invierno o del noreste, consecuencia del anticiclón siberiano, se establece de noviembre a abril en condiciones óptimas para el regreso, pues favorece los vientos del este. El Sao Joao, sin embargo, viéndose forzado a partir a principios de febrero, perdió más de dos meses de monzón; consciente de ello, y aunque el piloto Vaz trazó rumbo directo al extremo meridional africano (cabo de las Agujas), De Sousa ordenó apuntar más alto para acercarse a las costas de Natal. André Vaz accedió, atendiendo a buenas razones: estando la estación avanzada, y viajando el galeón muy cargado y con pocas velas, no era prudente internarse en las latitudes del sur —Cuarenta Bramadores— para intentar salvar de un bordo el cabo de las Tormentas o Buena Esperanza. Parecía prudente navegar cerca de tierra para poder tomar puerto en caso de perder las velas, hacer reparaciones o tener que poner carga o pasaje a buen recaudo.
Esta prudente actitud representa la estrategia contraria a la que, treinta años atrás, Juan Sebastián de Elcano y sus compañeros de la Victoria llevaron a cabo para doblar el famoso cabo africano, lográndolo aun a costa de grandes riesgos y de perder un palo. Pero la Victoria no era un pesado galeón portugués con quinientas personas a bordo, sin velas y pasajeros de postín, sino una bregada nao descubridora con la consigna de evitar a toda costa los buques portugueses que pudieran custodiar la ruta; jugársela era imprescindible y la fortuna les deparó buen viaje. El Sao Joao, sin velas, una valiosa carga y nada que temer de sus hermanos portugueses, necesariamente debería afrontar otras circunstancias tras la travesía del Índico. Recalaría, finalmente, sobre las costas de Natal, a varias decenas de leguas del cabo de las Agujas. Durante unos días, las cosas fueron bien, sondando cuidadosamente mientras avanzaban hacia el suroeste; pero, a mediados de marzo, el viento se puso de proa imposibilitando todo avance hacia Buena Esperanza. Las pocas velas restantes se les iban haciendo pedazos. ¿Qué hacer?
Don Manuel convocó al maestre Fernandes y el piloto Vaz. Decidieron que, si la puerta se cerraba por el oeste y la nave (tan cargada) no podía afrontar un arriesgado bordo al sur, como el de la Victoria, sin velas, solo quedaba tomar puerto sobre la costa para efectuar reparaciones y esperar viento favorable. El Sao Joao corrió entonces las costas de Natal viento en popa, que fue deshaciendo, una por una, todas las velas. Sin propulsión y empujado por las corrientes, el pesado galeón exigía gran esfuerzo de gobierno y así fue como, un mal día, tres de los machos, o cerrojos del timón, faltaron. El temporal arreciaba y, sin velas ni gobierno, fue inevitable que un golpe de mar atravesara el pesado galeón a las olas, dando tremendos bandazos que, con los tirones, terminaron rompiendo las jarcias del palo mayor. Mientras la tripulación trataba de componer obencadura de fortuna, otro terrible bandazo rompió el mástil a ras de cubierta y lo lanzó por la borda, unido al galeón por todos los aparejos. Para evitar males mayores, se picaron estos últimos y se largó el gigantesco palo macho a la mar.
En tan apurada coyuntura, la tripulación construyó un aparejo de fortuna con las vergas y entenas restantes; los marinos veteranos sabían que un galeón cargado, sin palo mayor, timón, ni velas, en medio de un temporal del banco de las Agujas estaba perdido. Se encontraban a unas sesenta millas de tierra, donde, terminado el timón de fortuna, uniendo trozos de vela sobre el maltrecho aparejo, trataron de alcanzar las costas de Mozambique. Viento y olas los llevaron, en efecto, sobre el litoral de Natal, a la altura de la actual ciudad de Durban, que —fundada en 1824— por las fechas en que el Sao Joao recaló por allí era una llanura con la desembocadura del río Umgeni. A pesar del precario gobierno, los portugueses iban buscando alguna bahía o ensenada donde poder fondear; pero nada de esto aparecía sobre el perfil de costa y el buque tenía ya casi quince palmos de agua en la sentina. En un nuevo consejo, se decidió buscar la sonda de diez brazas para echar el ancla, mandando luego un bote de exploración a tierra.
El Sao Joao iba a naufragar en tierra de cafres (kaffirs), salvajes africanos de los que se contaban terribles leyendas. Al final serían solo siete brazas la sonda en que quedó fondeado el Sao Joao, con la vida de todos pendiendo en precario del cable del ancla que sujetaba el galeón. Rápidamente, se procedió a evacuarlo. La lancha partía con un ancla de reserva mientras De Sousa marchó a tierra con su mujer e hijos y una veintena de hombres; después fueron armas, pertrechos y provisiones, pues la idea era edificar un pequeño fuerte en el que poder protegerse de ataques de los salvajes. También deberían haber ido a tierra los materiales para tratar de construir un patache con el que navegar hasta el cabo a pedir ayuda. Mas no hubo tiempo: el galeón, hundiéndose, derivó sobre su amarra de tierra, embarrancando. Muchos de los que trataron de abandonarlo precipitadamente se ahogaron, pereciendo cuarenta portugueses y setenta esclavos entre escenas de pánico.
Los galeones portugueses como esta maqueta delSan Martínabrieron las rutas del transporte marítimo trasatlántico, pero la vida de sus pasajeros, tanto con los peligros exteriores (naufragios, ataques, temporales) como interiores (enfermedades, motines) no valía nada mientras durara el viaje
Entretanto, el Sao Joao se había partido por la mitad y en menos de una hora, la proa y la popa se partieron a su vez, haciéndose pedazos. Quedaron en la playa casi cuatrocientos supervivientes que don Manuel trató de organizar; formó un pequeño consejo con cuatro fidalgos de Setúbal, decidiendo que debían quedarse en el lugar algunos días, puesto que tenían agua suficiente, podían recoger muchos restos y provisiones del galeón y daría tiempo a que mejoraran a los heridos. Tres días tardaron en llegar los primeros kaffirs con una vaca y, al parecer, ganas de comerciar. Deseaban a cambio hierro y, en concreto, clavos de la embarcación naufragada. Pero otros cafres llegaron afeando a los primeros su actitud y el trato se malogró. Se mantuvo la guardia doce días, al final de los cuales, viendo que los heridos podían caminar, don Manuel de Sousa arengó a todos diciéndoles que, estando listos para partir, debían emprender la marcha hacia la factoría portuguesa más próxima de la costa, por el norte. Les esperaba un calvario cruel que terminaría en las mismas puertas del infierno.
El propósito era llegar al río descubierto por Lourenzo Marques, distante 130 leguas (290 millas), a través de las pantanosas tierras bajas de Natal y Mozambique. Marcharon durante un mes en riguroso orden, en tres grupos: abría la marcha don Manuel y su familia con el piloto Vaz y 80 hombres de guardia, que mantenían un crucifijo erguido; detrás, el maestre Fernandes con gente de mar y las esclavas. Por último, Pantaleao de Sá al frente de la retaguardia, doscientos portugueses y esclavos. El peregrinaje de los náufragos se transformó en suplicio al agotarse las provisiones. Las amplias carreras de marea de las playas les forzaban a caminar muchas millas, dando rodeos, alimentándose de mariscos y crustáceos que podían capturar. Los peces eran un artículo de lujo, solo al alcance de quien pudiera pagarlos. Frecuentemente había que vadear desembocaduras de ríos que alargaban el camino. Inevitablemente, un rosario de náufragos, los más débiles, fueron retrasándose atacados por fieras y alimañas cada noche. Se perdieron así doce personas, la mitad de ellos portugueses.
A los tres meses de caminata, llegaron a tierras de un rey cafre que les ofreció mantenerlos. La amabilidad del kaffir no era desinteresada, pues esperaba de los portugueses ayuda para combatir a otro reyezuelo vecino. De Sousa aceptó, envió a Pantaleao de Sa con veinte hombres para unirse a las tropas cafres. Cuando regresaron, victoriosos, De Sousa volvió a convocar consejo para decidir si debían reemprender camino hacia Lourenzo Marques; determinados a seguir adelante, encontraron un río que solo podía atravesarse con almadías u otro tipo de embarcación. Víctimas del agotamiento tras la caminata de trescientas leguas (mil seiscientos setenta kilómetros) a los portugueses les costó fletar unas almadías, insistiendo don Manuel en que cada grupo embarcara con un pelotón armado, de forma que los cafres no pudieran nunca desviar las almadías para saquearlas. El sistema funcionó; mal que bien, los maltrechos náufragos lograron llegar a la orilla opuesta.
Allí renació la esperanza, se encontraban en una región civilizada donde los nativos informaron de la reciente presencia de un gran buque extranjero en los fondeaderos del estuario, probablemente portugués. Los pobres náufragos creyeron estar llegando al fin de la prueba, tan al límite que solo un esfuerzo sobrehumano para conservar la calma y la unión permitiría a todos salvarse. Lograron de nuevo alquilar unas piraguas, que De Sousa, víctima de la insolación y la insalubridad trató de organizar como en el cruce del primer río, dando ya síntomas de estar virtualmente enloquecido. La pérdida de su líder condujo al deteriorado grupo humano a la desunión y el caos, quedando inermes en el peor momento, pues habían llegado a los dominios de una tribu hostil y dañina que, viendo su estado de debilidad y postración, decidió aprovecharse de ellos.
Exigieron a los náufragos sus últimas riquezas a cambio de sustento y, después, los obligaron a separarse. Tanto el piloto como el resto de oficiales supervivientes manifestaron que un De Sousa sano y en uso de sus facultades jamás lo habría permitido. Pero, en el estado en que se hallaba, acabó por ceder y esto fue la completa ruina de los náufragos del Sao Joao. Aunque algún grupo logró con armas mantenerse a salvo, el resto fueron asaltados y robados por los salvajes, que los dejaron literalmente sin ropa que ponerse. En aquella época, para gente noble e hidalga, quedar desnudos y expoliados era tan penoso para la honra que habrían preferido estar muertos. Doña Leonor, mujer sin tacha y que había afrontado con valentía el larguísimo calvario, no fue capaz de soportar la vergüenza y, viendo a su marido desvariado, decidió enterrarse viva para ocultar la desnudez. De Sousa tuvo que verlo y, cuando fallecieron sus hijos, enloqueció por completo. La crónica, compasiva, oculta su final, que no debió tardar para su alivio.
Quedaron apenas treinta supervivientes del Sao Joao, ocho oficiales entre los que estaban el piloto André Vaz, Pantaleao de Sá, Tristao de Sousa, Baltasar de Sequeira y Manuel de Castro, con catorce marineros y esclavos, los cuales consiguieron encontrar un navío propiedad de un pariente de Diego de Mesquida, que estaba cargando marfil. Del propio barco enviaron gente a buscarlos, pasando algunos verdaderas odiseas como la de Pantaleao de Sá, que, vagando desnudo y sin sustento, acabó siendo acogido por unos nativos de los que se hizo médico. El mencionado buque los trasladaría luego a Mozambique, donde llegaron el 25 de mayo de 1553, es decir, un año y tres meses largos después de que el galeón zarpara de la India para vivir una de las más trágicas y sacrificadas historias de pasajeros de la antigüedad. Esto es, en suma, lo que podían experimentar aquellos que embarcaran en la India de regreso a Europa a mediados del siglo XVI.
FLOTAS DEINDIAS
Antes de Cristo, tanto griegos como egipcios, elamitas, cartagineses y romanos, habían transportado grandes contingentes a bordo de sus buques en aguas del Mediterráneo y del mar Rojo, en especial alrededor de Sicilia. También lo hicieron después bizantinos, vándalos y árabes, normandos, franceses y aragoneses, así como ingleses en época de cruzadas y venecianos, chinos y genoveses con su comercio ancestral. Pero los primeros en establecer —tal como hemos visto— líneas regulares para el transporte de mercancías y pasajeros a lo largo del Atlántico fueron los portugueses, y después los españoles con la Carrera de Indias, iniciada en este mismo siglo; primer auténtico tráfico trasatlántico que registra la historia. No podemos tratar aquí de la gestación y vicisitudes de este tránsito regular, regido por la Casa de Contratación de Sevilla. Pero sí traer a estas páginas uno de sus más relevantes naufragios, el del galeón Concepción, el siglo siguiente, durante el reinado de Felipe IV de España.
Después del desastre de Matanzas en 1628 las flotas mercantes ya no navegaban seguras los mares antes dominados por las escuadras españolas. Los holandeses, franceses e ingleses habían cuestionado el perdurable dominio de España sobre los océanos. Almirantes como el gran Antonio de Oquendo trataron de reponer a España entre las grandes potencias marítimas, llevando en 1633 una Flota de Indias en la que figuraba como buque almirante (no capitán) el Concepción, galeón construido en La Habana trece años atrás, robusto y bien probado. Atravesaron el Atlántico en cuarenta y cuatro días, llegando a avistar la flota holandesa pero sin entrar en combate con ella. Oquendo —de cincuenta y seis años y experto en flotas trasatlánticas— había mandado detraer caudales del tesoro para reparar y pertrechar bien los barcos, lo que permitió un feliz final. En la primavera de 1634 esta gigantesca flota de casi sesenta naves atravesó el océano Atlántico hasta Cádiz, llegando sin incidentes con un tesoro fabuloso a bordo.
Sin embargo, en octubre de 1639 Oquendo fue derrotado en el estrecho de Dover en la batalla naval de las Dunas, extinguiéndose cualquier sombra de hegemonía española en el Atlántico. No fueron pues buenos tiempos los que vieron partir la Flota de Indias de 1641, al mando del capitán general Juan de Campos, con su enseña en el magnífico galeón San Pedro y San Pablo, izando el almirante Villavicencio la suya en el mencionado buque Nuestra Señora de la Limpia y Pura Concepción. A pesar de riesgos e inconvenientes, había que mantener activo el flujo de flotas a la metrópoli. El virrey de Nueva España, don Diego Pacheco, puso en grada en los astilleros de Veracruz (Méjico) ocho nuevos galeones para la Armada de Barlovento del Caribe; pero, finalmente, urgido por la necesidad, se habían incorporado a la flota de Nueva España. Tres naves piratas trataron de boicotear estas obras, pero, acometidos por los tres bajeles de Antonio de La Plana, se dieron a la fuga. Serían finalmente la escolta que se incorporó a la flota de Juan de Campos.
Como en otros tiempos, la flota de Tierra Firme de Francisco Díaz Pimienta había expugnado la isla de Santa Catalina con los galeones San Juan, Jesús María del Castillo y Santa Ana, y las urcas de transporte Sansón, San Marcos, Convoy y Teatina. Esta flota también se incorporaría a su debido tiempo a la de Juan de Campos en La Habana, de la que era almiranta, ya se dijo, el veterano galeón Concepción. Podemos conjeturar qué fue lo que lo llevó, en 1641, tan lejos de su derrota prevista, rumbo a las Bermudas. Los expertos e historiadores aseguran que, más de una semana después de zarpar (en septiembre), la flota encontró una tormenta tropical que deshizo el convoy, con el consabido desastre de varios galeones hundidos y otros averiados. El bregado Concepción aguantó a flote, pero debió quedar maltrecho puesto que estuvo ¡un mes! a la deriva al capricho de viento y corrientes, yendo a parar al norte de la República Dominicana, sobre el luego llamado —por él— Banco de La Plata, de 35 millas de longitud. Una nave veterana que, lejos de seguir su derrota prevista sobre el paralelo 40° N, se vio forzada a navegar al sureste durante un plazo que le obligó a consumir la mayor parte de sus provisiones hasta alcanzar los 20° S. Seguramente trataba de abrirse camino rumbo a Santo Domingo o Puerto Rico.
Navegar durante un mes a barlovento del inacabable arrecife de las Bahamas, oculto bajo las olas, con un galeón lleno de gente, cargado hasta los topes y averiado, entraría dentro de lo que un marino profesional podría describir como pesadilla; habla muy alto de la pericia del capitán y los maestres del Concepción. Pero el 30 de octubre, al atardecer, un ignorado arrecife se interpuso en la ruta del galeón del que fuera almirante de Juan de Villavicencio, quedando embarrancado aunque con las cubiertas altas y seguras. Sin embargo, de madrugada la marea lo puso a flote, internándose a la deriva en aquella trampa mortal, auténtica selva de coral, con columnas alzándose veinte metros desde el lecho marino, madréporas que velan en marea baja y sinuosas cuevas y desfiladeros sumergidos. El Concepción trató de fondear, pero faltaron los cables e, inevitablemente, el viento le condujo a lo peor de un macizo pétreo sumergido.
Trece naufragios encontrarían después los cazatesoros en aquel punto. Atrapado, el Concepción terminó colisionando de popa contra un bajo, comenzando a hundirse. Afortunadamente, el arrecife en el que se empotró era tan somero, que todo el castillo de popa (alcázar) de la nave quedó sobre las aguas, permitiendo precaria supervivencia. No obstante, las escenas de pánico, agresión, accidentalidad, mezquindad humana y desprecio por los heridos sufridas por el pasaje debieron ser espantosas. Se dice que el capitán ordenó fabricar unas balsas, pero en el forcejeo por la comida y el agua con los desmanes típicos de estas situaciones perdieron la vida casi la mitad de las trescientas personas que iban a bordo. La costa dominicana quedaba unas 80 millas hacia el sur, perfectamente salvables con chalupas de vela si los supervivientes mantenían la serenidad. El 11 de noviembre, después de diez agónicas jornadas que debieron ser de aquelarre, el galeón se partió por la mitad y se hundió en unos 15 metros de sonda; señalando así al almirante Villavicencio, que encabezaba la expedición, el momento de partir.
El océano Atlántico fue clemente con los náufragos, permitiéndoles navegar hacia el sur y alcanzar la costa dominicana entre los que hoy es Nagua y Puerto Plata. Nada más ponerse a salvo, Villavicencio acudió a la localidad más próxima, Santiago de los Caballeros, para organizar el rescate. Hubo, sin embargo, que esperar casi un año para poder reunir tres naves con las que retornar al peligroso lugar del naufragio. Allí, temporales y piratas hicieron imposible cualquier tentativa de rescate. En efecto, la noticia de que la riquísima nave almiranta de la flota de Indias de 1641 se había despanzurrado apenas a doscientas millas de la isla Tortuga de la Cofradía de los Hermanos de la Costa corrió como la pólvora, despertando a esta voraz y hambrienta bandada de buitres carroñeros. Los restos del Concepción resultarían así profanados innumerables veces, siendo de los primeros expoliadores un enviado del rey Carlos II Estuardo de Inglaterra, William Phips, que este mismo siglo con buceadores dominicanos se llevó un copioso botín; hasta el famoso y recalcitrante cazatesoros del siglo XX Burt Webber, que, en 1978, tras un largo calvario, encontraba la fama y su vellocino de oro particular con el tesoro del Concepción. Pero de aquellos anónimos pasajeros del siglo XVII que sobrevivieron un mes navegando a la ventura y luego diez días embarrancados en el Bajo de La Plata nadie se preocupó, ni nunca más se supo. Fueron, como los del Sao Joao, sufridas víctimas del transporte de pasajeros de su época.
Puede, sin embargo, que lo del Concepción palidezca ante lo que había sucedido solo doce años antes; mas no con un buque español ni portugués, sino holandés, perteneciente a la VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) es decir, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, fundada en 1602 por el comerciante Johan van Oldebarnevelt; aunque, en realidad, teledirigida por el nuevo estatúder Mauricio, hijo de Guillermo de Orange, que había sido tan completamente derrotado por los españoles en Amberes y Ostende como su padre lo fue en Jemmingen y Mookerheyde. Coartados por tierra, los calvinistas holandeses hallaron una posibilidad expansiva por los caminos de la mar; para este siglo XVI tenían una flota de casi 16 000 buques, frente a 4000 británicos o 400 franceses. Dominaban el transporte marítimo y los fletes de tal modo que, a partir de 1601, cuando Van Noort con la nao Mauritius completó una vuelta al mundo (casi 80 años después que Juan Sebastián de Elcano y tras ser rechazado en Manila, donde perdió el patache Concordia), se dedicaron a parasitar las posesiones portuguesas e inglesas en América, Puerto Rico, África, India y Malasia, instalándose en la década de 1620 en una remota isla norteamericana de los indios manhattans, donde pronto se alzaría Nueva Ámsterdam, posteriormente Nueva York.
En esta época y tras larga tregua con España, que allende la mar nunca fue respetada, los navegantes holandeses habían penetrado y exploraban el inmenso océano Pacífico (hasta entonces lago español) tanto por el cabo de Hornos como por Buena Esperanza, columbrando Hartog y Houtman las costas de Australia. Aunque, en el orden comercial, los comerciantes bátavos tenían puesto el ojo en las especias de las islas Molucas, para lo que instalaron una factoría en el estratégico cruce de caminos del estrecho de Sonda, sobre la isla de Java, la actual Jakarta a la que se llamó antes Batavia. El viaje de los galeones de la VOC a Batavia duraba entre ocho y nueve meses, durante los que tanto marineros como pasaje sufrían todo tipo de penalidades, incluyendo hambre, sed y espantosas enfermedades como escorbuto y tifus. Estas largas travesías se hacían en convoyes de buques armados, que regresaban a la patria repletos de riquezas de Oriente y especias, reemplazando así y haciendo la competencia tanto a los buques españoles del Galeón de Acapulco como a los portugueses que regresaban de Goa, Cochin o Calcuta en la India.
Uno de estos galeones fue el de 600 toneladas, el Batavia, de 65 metros de eslora y 26 cañones, al mando del administrador François de Pelsaert y con unas 300 personas a bordo, que zarpó de Holanda el 29 de octubre de 1628 a la cabeza de un convoy de once unidades en el que figuraban otros poderosos buques como los Dordrecht o Assendelft. A bordo del Batavia navegaban, junto con 70 soldados para mantener el orden y defender el barco, un centenar de pasajeros, de los que 38 eran mujeres; aparte de los innumerables peligros e incertidumbres de la travesía, estas pasajeras tuvieron que soportar el acoso de un auténtico canalla, el capitán Adrian Jacobszoon, bregado marino apegado al alcohol y que en conciliábulo con el médico de a bordo, un tal Corneliszn, pretendía apoderarse de la nave para dedicarse a la piratería. Más le hubiera valido dedicarse a los problemas de navegación pues, tras soportar un temporal en el cabo de Buena Esperanza, el convoy se dispersó y el Batavia quedó solo.
Los marinos holandeses de entonces, desconocedores del cálculo de la longitud por medio del cronómetro exacto (que no existía), tras doblar el cabo Buena Esperanza seguían hacia el este entre los 35 y 40° de latitud sur para, una vez que la estima señalaba haber alcanzado los 105° E —donde se encuentra el estrecho de Sonda— virar al norte y, tras subir hacia el ecuador más de mil millas marinas, franquear el estrecho llegando a Batavia. El problema era que, limitando esta derrota, se encontraban por levante las desconocidas costas de Australia, sin puerto de abrigo, fondeaderos ni lugar de recalada; solo inhóspitos lugares como la Playa de las Ochenta Millas o el Gran Desierto de Arena, que aún figuran en las cartas tras un marasmo de arrecifes, bajíos y escollos desconocidos en los que era fácil dejarse un buque que se pasara de largo con la estima.
Así debió sucederle al Batavia que, habiendo realizado un notable ascenso hacia el ecuador, en la noche del 3 de junio de 1629 —tras siete meses de navegación— encalló inadvertidamente sobre el arrecife de coral de la isla Beacon, a unas sesenta millas de la costa australiana. Pelsaert ordenó largar por la borda la artillería para ver si reflotaba el buque con la marea, pero el pesado galeón se hundía y pronto hubo que evacuarlo. Bien equipado al efecto, el Batavia disponía de dos botes con vela, uno de treinta pies y el otro de veinte, con capacidad total para unas ochenta personas; en tres o cuatro viajes bien organizados habría podido desembarcar a todo el mundo. Pero, en aquella época, el administrador, el capitán, los oficiales y los notables abandonaban el barco los primeros y el resto esperaban o se apañaban como podían hasta que ambas embarcaciones regresaron para un segundo viaje, el caos, la indisciplina y la ley del más fuerte se adueñaron del Batavia lo mismo que sucediera en el Concepción, en este caso con los mandos presentes.
Finalmente pudieron ponerse a salvo en el arrecife unas doscientas cincuenta personas. El resto perecieron víctimas de los desórdenes o porque se negaron a abandonar el casco roto del buque. Entonces Pelsaert, con unos treinta compañeros de fatigas, emprendió con el mayor de los botes la larga e incierta travesía a Batavia en busca de socorros. Se aproximó al litoral australiano y fue costeando durante largas millas, descubriendo aborígenes, gigantescos hormigueros y unos extraños guepardos a los que la posteridad denominaría canguros. Guiado por las estrellas conseguía alcanzar después Batavia, logrando allí fletar un buque, el Saerdam, para volver al rescate de los más de doscientos supervivientes del Batavia que habían quedado en el arrecife Beacon. Regresó a los cuatro meses a los islotes en los que, junto a las riquezas del Batavia, apenas quedaban ciento veintidós supervivientes. Pero ¿qué había sucedido con el centenar de personas restantes?
Fue entonces cuando, a través de apuntes, diarios y testimonios verbales, se pudo reconstruir el auténtico catálogo de los horrores que significó para pasaje y tripulación el naufragio del Batavia, macabra historia luego tan fascinante para algunos autores y miles de lectores. Corneliszn resultó ser un psicópata dominante y sediento de sangre, que, con un grupo de incondicionales, tomó el poder dedicándose a oprimir, tiranizar y asesinar a sus compañeros de infortunio. El avieso individuo supo librarse con tretas del retén de soldados que Pelsaert había dejado a cargo, dedicándose luego a masacrar y someter al resto; incluso llegó a concebir un plan para apoderarse del buque que acudiera a rescatarlos, para dedicarse con él a la piratería. Afortunadamente, no resultó, viéndose obligado Pelsaert a aplicar de forma estricta la bárbara justicia de la época, que condenaba a Corneliszn y sus más íntimos al patíbulo tras imprescindibles y purificadoras torturas. Dos de los que quisieron permanecer entre dos aguas fueron perdonados, pero Pelsaert los abandonó allí, en los islotes que llamó Abrolhos Houtman, con la vana esperanza de que aportaran información de confianza de aquellos lares cuando alguien los rescatara finalmente. Pero lo cierto es que el pasaje para el Batavia había resultado una inmejorable entrada para una espeluznante película de terror en la que los espectadores fueron testigos presenciales, y participantes, de lo peor que pueda concebir la imaginación.
NAUFRAGIOS ILUSTRADOS
La noche del 22 de octubre de 1707 cuatro buques de guerra británicos al mando del almirante sir Clowdisley Showell —insignia en el navío Association—, que habían participado en el asalto y saqueo a los galeones de Rande años atrás, se estrellaron contra la costa en las islas Scilly, perdiéndose totalmente por no haber podido calcular con precisión dónde se hallaban. El desastre costó más de dos mil vidas, catástrofe naval con la que se iniciaba un nuevo siglo en que por fin se daría impulso cierto a la ciencia, técnica y medios de navegación para que semejante hecho no volviera a repetirse. Para ello, inevitablemente, los marinos debían ser capaces de hallar la longitud, materia de la que se habían ocupado célebres científicos como Galileo, Newton, Halley o el astrónomo real el reverendo Neville Maskelyne. En 1714, el parlamento inglés ofreció 20 000 libras a quien pudiera determinarla con error menor de un grado, lo que se comprobaría en navegación. Para eterna desesperación de Maskelyne, el ganador del premio fue un humilde carpintero muy hábil en el mecanizado y montaje de pequeñas piezas, John Harrison que, con la ayuda de su hijo, de 1730 a 1760 construyó cuatro modelos de cronómetros exactos, solucionando así definitivamente para los marinos el ancestral problema.
El siglo XVIII resultó así la centuria de la Ilustración; se realizaron grandes avances tanto en construcción naval como en el establecimiento de nuevas rutas de navegación a lo largo y ancho de todos los océanos, descubiertos gracias a sufridos exploradores y topógrafos como James Cook, el conde La Pérouse o Alejandro Malaspina. Los pasajeros empezaron a poner sus pies en barcos con un poco más de seguridad que en épocas anteriores, y también confort para el que pudiera pagárselo con camarotes individuales en la popa en vez de viajar hacinados en el sollado, médicos expertos en lugar de simples carniceros y dieta adecuada para evitar espantosas enfermedades como el escorbuto. Un pasajero que viajara a bordo de un gran Indiamen de mil toneladas de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales —también conocida como Compañía John— armado con cañones de dieciocho libras y con expertos capitanes, podía presumir de terminar la travesía en unos pocos meses sin sufrir mucho y de una pieza.
Pero esta presunción solo sería exacta siempre y cuando la suerte acompañara, puesto que los avatares de la mar afectaban igualmente a los Indiamen que a los galeones holandeses, ingleses, españoles y portugueses de otros tiempos. La madrugada del 4 de agosto de 1782 el Grosvernor del capitán John Coxon, tras doblar el cabo de Buena Esperanza y cuando creía hallarse a más de trescientas millas de tierra, se despertaba con el grito de los vigías anunciando tierra. Coxon ordenó virar, pero era demasiado tarde: el pesado Indiamen tocó un bajo apenas a cien metros de la costa, donde al amanecer se pudo ver la barra de olas rompientes. La tripulación fue llamada a maniobra para sacar el buque del atolladero con las velas. Se consiguió gracias al viento terral; pero, nada más separarse del bajo, el Grosvernor comenzó a inundarse a toda velocidad, amenazando con irse a pique por una vía de agua que no había sido descubierta. No quedó otra solución que lanzarlo a todo riesgo sobre el arrecife para evitar que se fuera a pique. Se dispararon varios cañonazos de auxilio, pero nadie respondió desde tierra.
Como el Batavia, el Indiamen disponía de embarcaciones auxiliares, botándose una en el arrecife que pronto resultó hecha astillas por un golpe de mar. La situación era grave, pero dos marineros italianos se ofrecieron para tender andariveles y, aunque uno se ahogó, Roque Pandolfo lograba establecer un cabo, afianzado posteriormente por tres hindúes que también nadaron a tierra. Para entonces ya habían aparecido allí los naturales africanos, observando cómo una balsa de fortuna resultaba también destruida por las olas con cuatro muertos. Algunos tripulantes intentaron pasar a mano por el cabo, pero cayeron al agua, desapareciendo en las aguas. A las 12:30 el casco del Grosvernor no aguantó más, quebrantándose por la mitad y haciendo urgente la evacuación. No obstante, un grupo de 123 personas —casi todos pasajeros— se quedaron a bordo con su capitán cuando se desprendió la parte de estribor del castillo, que se hizo pedazos con el cocinero a bordo. Poco a poco el pecio del desmantelado Indiamen, liberado de trabas, fue llegando a aguas tranquilas, poniendo a salvo a los náufragos.
Navío francés de 74 cañones. La Ilustración y el siglo XVIII trajeron notables cambios y mejoras para la navegación, pero los pasajeros seguían tan en precario como en los viejos tiempos en lo referente a comodidades, seguridad y garantías de supervivencia
Milagrosamente a salvo de la mar, quedaba ahora para los supervivientes afrontar los peligros de tierra. Con restos de velas se levantó un campamento, recogiendo agua y víveres de los restos del barco. Pero al día siguiente apareció un gran contingente de africanos que se dedicaron a saquear el naufragio en busca de piezas de metal. Coxon no ofreció resistencia, decidiendo emprender cuanto antes la marcha hasta la factoría holandesa más próxima, hacia el oeste. Calculó un par de semanas de caminata, pero en realidad fueron ciento diecisiete días los empleados por seis marineros en recorrer los cuatrocientos sesenta kilómetros de costa hasta alcanzar un fuerte bátavo. Tal como le sucediera a don Manuel de Sousa en su día, el centenar de náufragos fue seguido y acosado por los salvajes durante días, hasta que, desaparecido Coxon, los marineros más fuertes decidieron abandonar a su suerte a los más lentos, mujeres y niños del pasaje, puesto que los retrasaban. Comiendo mariscos, cadáveres de cetáceos, cangrejos y plantas silvestres, los primeros vadearon ríos, cruzaron bosques, desiertos y estuarios, logrando ponerse a salvo. Una expedición holandesa logró hallar diez marineros más y solo dos pasajeros. El resto, casi un centenar de personas, quedaron en aquellas tierras, muertos o esclavizados por tribus africanas. Un explorador encontró el lugar del naufragio en 1788 y le dijeron que una mujer blanca vivía en las proximidades con sus hijos. Otras mujeres fueron tomadas como esposas por los salvajes, quedando así degradadas e incapaces para volver a la intolerante sociedad del siglo XVIII. Este podía ser, también, el destino final de una pasajera del tiempo de los marinos ilustrados.
No podríamos terminar este capítulo de pasajeros de antaño sin resumir brevemente una de las más desafortunadas odiseas vividas por pasaje alguno en un viaje interminable, infortunado y de final demoledor. Nos referimos al navío español San Pedro de Alcántara, construido en La Habana en 1768, que diez años después pasó al océano Pacífico y que en 1784, fondeado en el puerto de El Callao, se preparaba para emprender uno de aquellos prolongados viajes que tenían que afrontar los barcos españoles volviendo a la patria desde las remotas islas Filipinas o las costas del Pacífico por el cabo de Hornos o Buena Esperanza, remontando luego el océano Atlántico hacia el norte para cruzar el ecuador y, por la ruta de las Azores, arribar finalmente a Europa. Eran viajes a veces de años, extenuantes y agotadores, no solo para las personas sino también para la embarcación que trabajada durante meses por diferentes olas y mares, terminaba literalmente deshecha. Si a esto unimos las dificultades propias de navegación, podremos comprender cómo, a pesar de disfrutar de cierta intimidad, librarse de enfermedades y poder comer dignamente, los pasajeros veían su vida tan amenazada como en tiempo de los galeones.
El San Pedro de Alcántara estaba al mando del brigadier don Manuel de Eguía, con el capitán de fragata Francisco Verdesoto como primer oficial y 422 hombres de tripulación. Como limitado pasaje constaban 12 oficiales del ejército, 11 mujeres y 8 particulares, es decir, una treintena de personas. Salieron de El Callao en septiembre pero, poco más de un mes después, se vieron obligados a recalar en Talcahuano, sobre la costa chilena, pues el buque —que transportaba un tesoro de casi ocho millones de pesos en oro y plata y 13 000 quintales de cobre, cacao, vicuña y maderas preciosas— tuvo que permanecer un largo período en reparaciones. Por fin cruzó el cabo de Hornos, llegando a Río de Janeiro el 12 de junio de 1785, donde se le descargó por completo para reparar de nuevo por completo la obra viva. Transcurrió prácticamente todo el año en esta coyuntura, no pudiendo zarpar hasta noviembre, pasaron al través de Ascensión en diciembre, llegando a las islas Azores a finales de enero de 1786.
Se hallaban entonces apenas a 1000 millas (una semana aproximada) del final de un periplo que ya duraba año y medio. El 2 de febrero la navegación por estima les situaba a 75 leguas de la península ibérica, cuando, a las 22:30, el navío se estrelló contra un arrecife de las islas Farilhoes (Berlingas) frente al cabo Carvoeiro, en la península de Peniche. En medio de la oscuridad, el casco del San Pedro se abrió como una barra de pan, quedando miles de restos junto a la diminuta península de Papoa, en el cabo Luz. Perecieron en el horrible naufragio 152 personas, incluidas cinco mujeres del pasaje. Pero, por desgracia, a lo que se prestó inmediata atención —en todas partes— fue al tesoro: ocho millones de pesos que ahora aguardaban nuevo dueño en las bonitas playas atlánticas de Peniche. El embajador español en Portugal, conde de Fernán Núñez, inmediatamente pasó aviso al departamento de Cádiz y de allí llegaron al lugar las fragatas Asunción y Colón al mando de Francisco Javier Muñoz Gossens, extraordinario marino nacido en Almagro (Ciudad Real) en quien se delegó el rescate del tesoro y armamento del San Pedro. Había navegado en los navíos San Juan Nepomuceno y Santísima Trinidad (ambos participantes en la batalla de Trafalgar), siendo capitán del navío Atlante (que estuvo en San Vicente, 1797) y la batería flotante Rosario, trágicamente perdida durante el asedio de Gibraltar en la conocida como Batalla de los Empalletados en 1782. En las playas de Peniche Muñoz daría muestras de gran competencia, logrando rescatar, durante el año en curso y 1787, más de siete millones de pesos y 62 cañones del naufragio, ahuyentando también a piratas y merodeadores, a pesar de sufrir un tremendo golpe en febrero de 1787 cuando, sorprendida por un temporal del suroeste, la balandra Vencejo que participaba en las operaciones fue arrojada contra la costa pereciendo 92 miembros de su gente. Por su brillante actuación Muñoz sería ascendido a brigadier, participando luego al mando del San Juan Bautista en la toma de Fuerte Delfín (Santo Domingo, 1794) a los franceses bajo el mando de Aristizábal.
En el año 2001 se celebró en el Parque de El Retiro de Madrid una Exposición de Arqueología Submarina en la que se relataba con todo detalle, maquetas y dioramas, el siniestro y la tremenda tragedia del San Pedro de Alcántara. Conmovía especialmente el hecho de que pasajeros que habían venido de tan lejos, y esperado tanto en las múltiples incidencias experimentadas por el buque, hubieran encontrado tan inmerecido final. Pero así eran los viajes por mar incluso en un siglo tan cercano como aquel en el que se constituyeron los Estados Unidos de América. Hoy, gracias al libro de Fernández Duro, solo podemos citar, como pequeño homenaje a todos aquellos intrépidos pasajeros de la antigüedad, el nombre de algunos de ellos: Juan de Alcedo y Ambrosio González; alférez de dragones Luis Benavente; tenientes de infantería Domingo Guerrero, Hugo O’Talbey y Atanasio Reyes; capitán de artillería José Ruiz; y teniente coronel Nicolás Maguara con su esposa y cuatro hijos. Todos junto al segundo comandante del San Pedro, Francisco Verdesoto, y el comandante de la Vencejo, Luis de Mendoza, víctimas de los azares de la mar.
2
Los pioneros
EL PRIMER TRASATLÁNTICO
Entrado el siglo XIX, los buques expresamente dedicados al tráfico de pasajeros para cruzar el Atlántico eran algo más que un posible alarde de la construcción naval; se habían convertido en perentoria necesidad para unir ambas orillas del océano. El vapor y la Revolución Industrial proporcionaron oportunidad única para satisfacerla: en agosto de 1807, un pequeño buque de bordas bajas, equipado con una pequeña máquina de vapor de veinticuatro caballos construida en Inglaterra por Boulton y Watt, largó amarras de un muelle de Nueva York empezando a navegar por el East River camino de Albany, con escala en Clermont, mientras de su chimenea enhiesta surgían borbotones de oscuro humo de carbón. Este barco para transportar pasajeros en una línea regular se llamaba Clermont, aun cuando los humoristas de siempre lo habían titulado Fulton’s Folly, o sea, la ‘tontería de Fulton’, en honor a su creador, Robert Fulton; junto con Robert Napier, principal impulsor y promotor de la navegación comercial de vapor. Con esta realización, Fulton acababa de poner la semilla básica para que el trasatlántico apareciera como integrante fundamental e imprescindible de una nueva época en el transporte marítimo.
Fulton nació inglés de las Colonias en 1765, en Lancaster, Pennsylvania (poco después de la guerra de los Siete Años), pasando tras la guerra de Independencia de los Estados Unidos —1781— a ser norteaméricano. Con solo veintiocho años viajó a Inglaterra para aprender de importantes pioneros de la Revolución Industrial en ciernes, como William Henry y los mencionados Boulton y Watt. En 1797 cruzó a Francia, donde hizo amistad con el embajador estadounidense Livingstone consiguiendo financiación de Joël Barlow, poeta y diplomático. Con ayuda de ambos, en 1803 conseguía poner a flote en aguas del Sena, París, un pequeño buquecito con motor de ocho caballos, primer Clermont, propulsado por dos ruedas laterales de palas, todo por un coste de veintidós mil francos. El barco fue capaz de abandonar el muelle de Chaillot y con su tripulación de tres personas navegó con normalidad por las aguas del río. La era de la navegación de vapor había comenzado.
Pero la Francia napoleónica no pareció impresionada. Como sucede a menudo, no se vieron claras las posibilidades de semejante invento, el ya conocido barco de vapor. Papin había descubierto en 1690 este tipo de energía y Jonathan Hulls diseñó la primera máquina en 1736. El francés Perrier construyó el primer barco de este tipo casi 30 años antes que Fulton, y el marqués de Jouffroy demostraba su viabilidad en 1780, haciendo navegar un vapor de ruedas de paletas por el río Saône, experiencia que en 1802 replicó William Symington en el río Clyde, Inglaterra. Así que, salvo los periodistas de turno, nadie hizo caso del ingeniero estadounidense, quien al fin y a la postre no había inventado nada. Fulton decidió entonces intentarlo en su tierra natal y, con una máquina de 24 caballos bajo el brazo, regresó a los Estados Unidos, donde numerosos problemas le esperaban para poder construir el Clermont. Cuatro años después de la demostración del Sena, Fulton y sus socios lograron establecer una línea regular para el transporte de pasajeros de Nueva York a Albany servida por buques de vapor, al precio de siete dólares por persona.
El éxito fue inmediato. Al año siguiente, el Clermont, tras recibir modificaciones y mejoras en el astillero, pasó a ser el North River, mientras Fulton emprendía la construcción de otro vapor más grande, el Livingstone (en honor a su patrocinador) y la competencia, intuyendo las ganancias del transporte de pasajeros, sembraba de pequeños vapores las aguas de los ríos y lagos norteamericanos. El progreso también fue rápido en Europa. En 1816, un vaporcito inglés de setenta toneladas, el Margery, adquirido por el francés Pierre Audriel y rebautizado Elisa, atravesó el canal de La Mancha de New Haven a Le Havre en diecisiete horas y logró superar un pequeño temporal y un motín que Audriel sofocó (como Joshua Slocum en sus buenos tiempos del Aquidneck) a punta de pistola. Solo dos años después, el pequeño Rob Roy de Napier, desplazando 90 toneladas y con motor de 30 caballos, iniciaba el servicio regular entre Dublin e Inglaterra, pasando en 1821 a cubrir la línea Dover-Calais. En 1819, un velero americano al que se había acoplado un motor de ruedas de paletas, el Savannah, cruzó el Atlántico al mando de Moses Rogers (antiguo patrón del Clermont) de Nueva York a Liverpool en menos de un mes; aunque hizo la mayor parte del viaje de vela, muchos le adjudican la primera travesía de vapor de este océano. Jouffroy, pionero francés, botó en el Sena el Carlos Felipe, pero cuando este vapor surcaba las aguas ya el Majestic