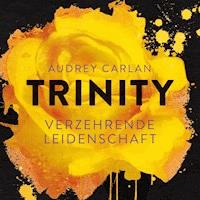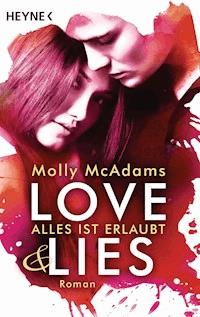4,99 €
Mehr erfahren.
María de los Ángeles quiere amar sin muros ni máscaras. Corren tiempos de cambio en la Cuba de los años sesenta. Esta obra mezcla erotismo desprejuiciado con el apunte social y político, todo un coctel molotov que no dejará indiferente a los lectores.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Callejera
José Antonio Quintana Veiga
Isla de la Juventud, 2021
SOBRE EL AUTOR
José Antonio Quintana Veiga (Palma Soriano, Santiago de Cuba, 1947). Narrador y ensayista. Licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de La Habana. Entre sus principales publicaciones se encuentran Cena para cuatro, (cuentos, Ed. “El Abra”, 2000); El precio de los Zapatos (cuentos Ed. “El Abra”, 2002); Candanga (cuentos, Ed. “El Abra”, 2006); Callejera (novela, Ed. “El Abra”, 2006). Es coautor del ensayo histórico Evangelina Cossío y William Randolph Hearst: dos figuras en la historia (Ed. “El Abra”, 2002). Su cuento Mi amor y mi caña, recibió Primera Mención del concurso de la revista La Gaceta de Cuba, de la Uneac, en 1996. Es miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Reside en la Isla de la Juventud.
Edición y corrección: Rafael Carballosa
Diseño interior y maquetación: Reynaldo Duret Sotomayor
Diseño de cubierta: Reynaldo Duret Sotomayor
© José Antonio Quintana Veiga, 2021
© Sobre la presente edición:
Ediciones El Abra, 2021
ISBN 9789592761513
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Ediciones EL ABRA
Calle 37 s/n e/ 36 y 38
Nueva Gerona
Isla de la Juventud
CUBA
CP 25100
A Omar Remedios, Aida, Mongui, Tati, Sonia,
Lomberto, y especialmente a Roberto Suárez,
que me soportaron como huésped durante muchos meses
en el faro de Carapachibey, donde escribí esta novela.
A todos los que contribuyeron, con su sudor,
a convertir La Isla en un lugar excepcional.
El pecado original
La muchacha entró al baño, pasó el pestillo a la puerta y se desnudó; la turgencia lúbrica de su feminidad, en par tremulante, acaparó su atención y la del espejo.
—¡Tengo dos lindas tetas! —murmuró dos veces mientras se acariciaba.
La penumbra del lugar hizo que la imagen que le devolvía el espejo pareciera ajena. Ella sólo era —quería ser— una espectadora que violaba por placer la intimidad de otra. Miró a la del lado de allá como en una película y la distancia la incitó a la apetencia. Bajó la vista hacia el ombligo perfecto, equidistante y tan sensible como un nervio óptico. Lo acarició también, por el borde y con la yema del dedo meñique. La piel de la pelvis y de las nalgas se encrespó; un corrientazo le recorrió la espina dorsal y la obligó a abrir las piernas. Las flexionó a voluntad; echó el trasero hacia arriba y disfrutó la expansión del diamante negro de la encrucijada. Flexionó un poco más las piernas hasta que los labios, vírgenes aún, se despegaron y ruborizaron por la lúbrica embestida.
—¡Ay, coño, qué rico! —dijo y entrecerró los ojos.
Como las referencias que tenía del sexo masculino eran puras suposiciones, la memoria no aportó nada sustancial a la euforia; pero se estremeció de pies a cabeza, y el deseo de amarse a sí misma subió de tono hasta borrar, como de un plumazo, la inhibición que le hacía resistencia. Se acarició a manos llenas; disfrutó unos minutos el arrobamiento inicial e inspeccionó a ciegas buscando las fibras más sensibles. Frotó allí, primero con cariño, luego con alevosía, y cuando todos los músculos se tensaron al máximo, metió los dedos con pasión y aceleró el movimiento hasta el arrebato. La respiración pasó de soprano a bajo; los ojos, locos, abandonados a su libre albedrio, no sabían dónde mirar. Pero el espejo estaba allí para eso, para que ella se viera a sí misma en el momento cumbre. Apretó los dientes y se obligó a mirar los ojos que la miraban con el aire del desamparo. El gemido del orgasmo le salió en do mayor:
—¡¿Dios mío, qué es esto?!
A partir de aquel día se consideró apta para el sacrificio. Tenía diecisiete años, un físico envidiable y un título de Bachiller en Ciencias, avales suficientes para un porvenir contemplativo. Pensó que si se casaba podría ser más libre. Su padre estaba muerto y su madre decepcionada. Nadie puso objeciones. Buscó y compró cabeza donde las vendían de lujo: un tipo lindo era suficiente para que las fotos de la boda resultaran de exposición.
—¡Pareja ideal para engendrar querubines! —comentó un viejo cínico, tío de su marido por inconsecuencias de la madre, mientras hojeaba el álbum de fotos posadas.
No engendraron ni un huevo para consumir fresco. El goce de la belleza por la belleza se le gastó a ella, María de los Ángeles, una escorpiona de temperamento sanguíneo con más salud que un perro jíbaro. La cabeza de lujo de su marido la abrumó de bobería, y hasta de baba, a los dos años, un mes y trece días del casamiento. Vivían bien; la casona familiar, en el exclusivo Vedado habanero, tenía todo lo necesario para obviar la calle. El abastecimiento les llegaba directo de los Estados Unidos de América, gracias a la generosidad de parientes emigrados. El resto de la parentela, los que se quedaron, excluyendo al tío sospechoso y cínico, ignoraba soberanamente, a fuerza de cerrar ojos, oídos y ventanas, a un país que se afanaba en tomar otros rumbos. Pero María de los Ángeles no había cerrado nada; añoraba la calle, la turbulencia de la vida diaria, los encontronazos de las ideas viejas con las nuevas en el lugar de los hechos: la calle como plaza en disputa, como solemne parlamento, como teatro de operaciones tácticas y estratégicas; la calle-escuela para perder a tiempo las ingenuidades; la calle-libro de las verdades por demostrar; la calle como cetro político, o como camino de asfalto duro para taconear sabroso. Sabía que el aire allá afuera no era más puro, pero sí que estaba mejor condimentado. María de los Ángeles no podía vivir encerrada en un museo de cera, y el 31 de diciembre de 1966 en la fiesta familiar por fin de año, poco antes de las doce de la noche, una amiga le preguntó en tono confidencial:
—¿Qué te propones para el nuevo año?
—¡Salir de esta mierda de gente con la que vivo! — respondió, sincera, tajante y demasiado alto.
Uno de los aludidos la escuchó y su deseo se cumplió rápidamente y sin miramientos. A las doce de la noche y un minuto, es decir, ya en año nuevo, estaba en la calle. No hubo llanto ni despedidas inútiles, pero sí algunos comentarios que por entonces eran injustos. Cuando salía de la casona, la suegra le gritó:
—¡Callejera!
El ex marido lindo y baboso, se limitó a murmurar entre dientes perfectos, lágrimas y mocos:
—¡Puta e’ mierda!
La madre de María de los Ángeles, después de librarse de su hija con un matrimonio que consideró muy conveniente, se quitó los trapos de la viudez y, arriesgando un poco aquí y otro poco allá, consiguió esposo fijo. Ya no estaba decepcionada, ni tenía espacio para su primogénita en el pequeño apartamento de La Habana Vieja. El reencuentro fue breve, casi feliz y definitorio.
—Mariíta, mi amor, cuando pudiste usar la cabeza para vivir, no quisiste. Ahora vas a tener que usar el culo — díjole la madre, con las manos puestas en el pecho y una sincera expresión de piedad.
El trasero, realmente hermoso, tanto que algunos condiscípulos del bachillerato la apodaron “la culiperfecta”, le sirvió de recomendación para conseguir eventuales trabajos como modelo: trajes de baño, fotografías infames, poca paga y muchas proposiciones para sexo de ocasión. En unos meses descubrió que La Habana no es tan grande y diversa como dicen y que la prostitución a crédito no funciona. Esto último lo supo cuando se le sumaron tres días sin comer caliente. Una mañana tuvo algo de suerte y conoció a un tipo, medio poeta él, que le regaló un par de zapatos de Primor — la tienda—, víctimas, él y los zapatos, de una decepción amorosa. La trató con cariño, casi como si la quisiera. Ella aceptó la ofrenda y una invitación para compartir un rato. La compartidera devino en acto político, cultural y sexual, todo más o menos mezclado, y se realizó en un cuartico acogedor detrás del matadero viejo. Después del segundo trago de aguardiente doméstico, sin hielo ni limón, el recién conocido disertó sobre el humanismo revolucionario, las ventajas de la filosofía de la vida y aún sobre el estímulo moral y material en la producción de bienes de consumo. Para ilustrar lo relativo al estímulo material, puso como ejemplo sus tetas. Ella se las enseñó y dejó que las tocara a fondo, para estimularlo moral y materialmente al mismo tiempo. El aguardiente a pulso, el tic tac de Radio Reloj en un cuarto vecino y las exploraciones manuales, hicieron nacer en ambos la esperanza de realización plena, ajustándose al pie de la letra a la teoría del salto cualitativo, luego que no había, cuantitativamente, nada más que acumular pues ya los dos pasaban del punto de ebullición erótica.
—Chiquita, la filosofía donde único se entiende a cabalidad es en la cama —díjole el poeta-filósofo, y agregó: —¿Quieres que pasemos a la negación de la negación?
—Bueno —respondió ella, quitándose lo que le quedaba de vestidura.
En esa nueva ley de la dialéctica ella demostró más talento y preparación física que el profe. Relajada y desinhibida gracias a la ternura y al alcohol, logró una espiral de cuatro negaciones seguidas, mientras a él la primera lo dejó exhausto. Un cigarrillo inhalado a partes iguales hizo de pausa y tregua, según quien. Luego el poeta leyó un par de poemas propios y declamó uno de César Vallejo. Lloraron tristezas ajenas, se besaron para consolarse mutuamente y volvieron al tanteo manual, a las leyes filósofo-sexuales para concluir en sexo vulgar con sus correspondientes palabrotas excitantes. En el tercer intento, luego de las dosis de alcohol y cigarrillos, no pudieron consumar el acto y decidieron conversar en serio.
—No serás puta, pero la gente cree que lo eres. Uno es lo que la gente cree que es y no lo que uno es; y si no te das cuenta de lo que la gente cree, entonces eres ingenua. Pero la gente no te considera ingenua sino comemierda: una puta comemierda, que es el colmo de las dos, de la puta y de la comemierda —dijo él en una sola ráfaga y respiró profundo. Ella hizo un gesto para darle a entender que había comprendido, meditó unos segundos y pregunto:
—¿Y?
—O asumes lo que aparentas o te buscas un trabajo serio.
Navegaban a vela y sin timón. El viento los sopló como rumbero perdido y no se volvieron a ver. Ella acampaba donde la sorprendía la noche. Él tampoco tenía paradero fijo, pues el cuartico era prestado. María de los Ángeles no lo olvidó, lo recordaba materializado en el tono grave de su voz declamando los versos duros de Vallejo: “Hay golpes en la vida, tan fuertes… Puta comemierda, esos golpes abren zanjas oscuras en el lomo más fuerte. Búscate un trabajo serio en la resaca de todo lo que has sufrido, o asume lo que aparentas, hasta que por sobre el hombro te den una bofetada y tus ojos, tan bellos, se vuelvan locos. Entonces sabrás lo que es el odio de Dios”. La última de sus noches de indecisión soñó que el poeta peruano, en cueros, borracho y con la voz del medio poeta cubano, le daba una trompada y le gritaba: “Búscate un golpe que te sensibilice el alma”. Una de las amigas que la cobijaba eventualmente le aconsejó verse con una bruja de Luyanó para que le hiciera una limpieza y le quitara de arriba ese muerto abusador y grosero que la atormentaba mientras dormía. El ocho de marzo de 1967, a las nueve y diez de la noche, tocó tímidamente en la ventana de la exorcista. Esa era la contraseña; pues la mujer, prevenida por la amiga común, la esperaba.
La casa, igual a otros miles de Luyanó, se distinguía por la puerta en forma de trampa para cazar pájaros, que abría hacia abajo. La muchacha esperó en el dintel con suspiros breves hasta que la entrada se abrió de par en par. Frente a ella apareció una mujer joven, hermosa, sonriente.
—¿María de los Ángeles? —preguntó la hechicera y se hizo a un lado, invitándola a entrar sólo con ese movimiento y la sonrisa. La recién llegada titubeó. La idea que tenía sobre la apariencia física de las brujas era la de los cuentos infantiles. Entró, pero inmediatamente quiso cerciorarse de que no era un error. La mujer percibió la duda antes de que hablara, cerró la trampa y dijo:
—Soy yo. Siéntate.
Le trajo agua y café al estilo antiguo y preguntó si prefería un trago de ron.
—¡Estás muy tensa! ¡Así no puedes entrar al Panteón! — dijo la sacerdotisa en tono firme pero afectuoso. María de los Ángeles bebió el trago doble de Matusalén Añejo Siete Años Irrellenable de un golpe. La bruja también bebió, pero sólo un par de cucharadas.
—No digas nada, déjame a mí —dijo la mujer, se sentó a su lado y tomó las manos sudorosas de miedo e incredulidad—. Tú no crees, pero tocaste fondo, y en el fondo es donde se mezclan los muertos con los vivos, los muertos con los muertos y los que están necesitados de cariño entre sí, sean muertos o vivos. En el fondo todo el mundo cree. ¡Hasta los comunistas!
Pausa. Mirada mutua inquisidora. La de María de los Ángeles todavía es de incredulidad.
—Tómate otro trago —dice la bruja y se lo escancia con generosidad—. Te necesito relajada para penetrar en ti.
La muchacha bebe el segundo trago también de un golpe. La luz disminuye en intensidad, el calor agobia. Aparece una sonrisa pícara en los ojos engurruñados de María de los Ángeles. El alcohol le encharca la corteza, la sub- corteza se desinhibe: “Tú tienes más cara de puta que de bruja”. Cree que lo piensa, pero lo dice. La bruja ríe: “Ya estás madura”. Le toma de nuevo las manos y la levanta del sillón suavemente.
—Ven, la limpieza tiene que ser frente al altar.
María de los Ángeles se deja llevar. Se divierte. Le importa un carajo que la bruja sea puta y bruja a la vez. Ríe sin control. Entran al cuarto de las liturgias, todo alfombrado y hermético. Al fondo está el altar en brumas, alumbrado por tres velas.
—Arrodíllate frente a tus nuevos dioses. Pídeles permiso y perdón por lo que hiciste y por lo que harás.