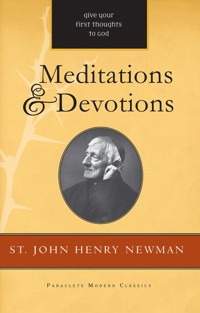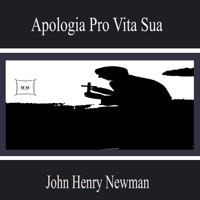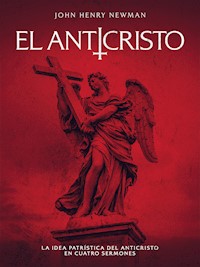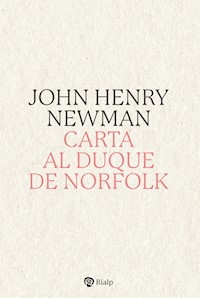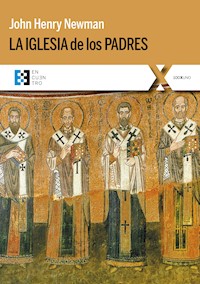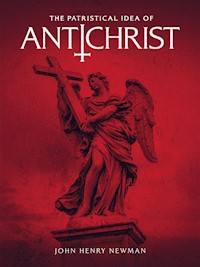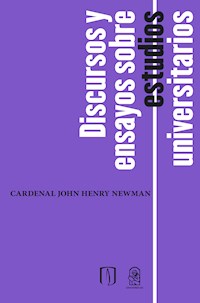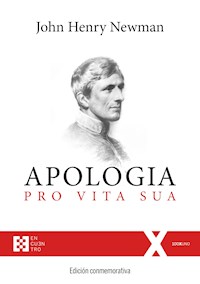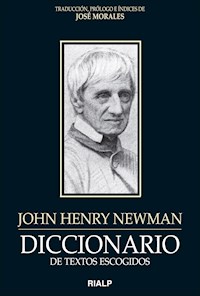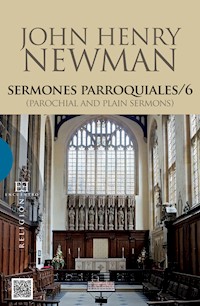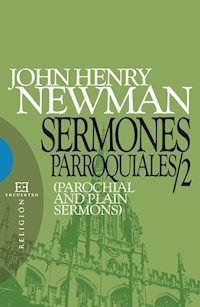Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: 100XUNO
- Sprache: Spanisch
John Henry Newman escribe este apasionado tratado breve a modo de respuesta a Eirenicon, un largo volumen escrito por su amigo Edward Pusey. Aquí el santo insiste en la legitimidad del puesto de María en la teología católica recurriendo a la fuente que sabía que su amigo no podría sino aceptar: la Patrística. «Cuando Mary, su hermana menor, le preguntó por qué le parecían tan importantes los Padres de la Iglesia, Newman respondió que porque poseían y expresaban un conocimiento de primera mano de los objetos de la Palabra de Dios. Y por eso, para él como para los Padres, la teología y la espiritualidad no son cosas diferentes que transcurren por caminos o vías diversas, sino que son dos caras distintas pero complementarias de una misma realidad. Y ambos aspectos, su conocimiento de los Padres y su espiritualidad, quedan de manifiesto en la Carta a Pusey y se orientan a demostrar la legitimidad del culto a la Virgen María y su devoción por parte de los católicos» (de la Introducción de Rubén Peretó).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
John Henry Newman
Carta a Pusey
La devoción a la Virgen María en la tradición de la Iglesia
Introducción, traducción y notas de Rubén Peretó Rivas
Título en idioma original:
A Letter to the Rev. E. B. Pusey, D.D. on his Recent Eirenicon
Edición original de Longmans, Green & co., Nueva York, 1898
(la carta aparece en el segundo volumen de
Certain Difficulties felt by Anglicans in the Catholic Teaching)
© Ediciones Encuentro S.A., Madrid 2022
Imagen de cubierta: la Virgen María con Jesús en su regazo, mosaico de la Basílica de Santa Sofía
Traducción, introducción y notas de Rubén Peretó Rivas
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Colección 100XUNO, nº 106
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
ISBN EPUB: 978-84-1339-449-7
Depósito Legal: M-18373-2022
Printed in Spain
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa
y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Conde de Aranda 20, bajo B - 28001 Madrid - Tel. 915322607
www.edicionesencuentro.com
Índice
Introducción
Quién fue John Henry Newman
El contexto de la Carta a Pusey
La mariología de Newman en la Carta a Pusey
Sobre esta traducción
Carta al Rev. E. B. Pusey, D. D. sobre su reciente Eirenicon
I. Observaciones preliminares
II. Observaciones sobre varias afirmaciones del Eirenicon
III. La fe de los católicos sobre la Santísima Virgen como diferente de su devoción a ella
La enseñanza de la Antigüedad sobre María
Su dignidad
La Theotokos según la Antigüedad
Su poder de intercesión
IV. La fe de los católicos sobre la Santísima Virgen, embellecida por su devoción a ella
V. Malentendidos de los anglicanos y excesos de los católicos en la devoción a la Santísima Virgen
Nota anexa I. Testimonio de los Padres sobre la doctrina de María como segunda Eva
Nota anexa II. Suárez sobre la Inmaculada Concepción (cf. III-1)
Nota anexa III. Las extrañas afirmaciones de san Basilio, san Juan Crisóstomo y san Cirilo sobre la Santísima Virgen
I
II
III
IV
V
VI
Nota anexa IV. La enseñanza de la Iglesia griega sobre la Santísima Virgen María
Nota anexa V. Sobre una proposición escandalosa sobre la Bienaventurada Virgen María
Introducción
En las últimas décadas, la figura de John Henry Newman ha comenzado a tener su justa apreciación en el mundo de lengua española, a través de excelentes traducciones de la mayor parte de su obra y de estudios sobre su pensamiento aparecidos en diversos medios bibliográficos. Es visto ya no solamente como un teólogo que aportó a la Iglesia nuevas ideas a partir de la sistematización de contenidos perennes que forman parte de la Tradición, tales como el concepto del desarrollo orgánico de la doctrina o el rol de los laicos en la vida eclesial, sino también como maestro de la vida espiritual. Para muchos de quienes se acercan a sus escritos, particularmente aquellos de carácter pastoral y humano, como sus Sermones o incluso sus Cartas y Diarios, Newman se delinea como un referente en el modo no solamente de entender, sino de vivir la fe católica. Una de sus particularidades justamente, es la de amalgamar la profundidad teológica con el aspecto más humano y existencial de la fe que esa misma teología expresa. Como escribía Louis Bouyer, Newman «desarrolla siempre su enseñanza dogmática no como abstracciones sino en correspondencia con la vida misma, como inspiraciones de esa vida»1.
Cuando Mary, su hermana menor, le preguntó por qué le parecían tan importantes los Padres de la Iglesia, Newman respondió que porque poseían y expresaban un conocimiento de primera mano de los objetos de la Palabra de Dios. Y por eso, para él como para los Padres, la teología y la espiritualidad no son cosas diferentes que transcurren por caminos o vías diversas, sino que son dos caras distintas pero complementarias de una misma realidad. Y ambos aspectos, su conocimiento de los Padres y su espiritualidad, quedan de manifiesto en la Carta a Pusey y se orientan a demostrar la legitimidad del culto a la Virgen María y su devoción por parte de los católicos.
Quién fue John Henry Newman
Sin duda alguna, Newman fue uno de los intelectuales más importantes y reconocidos del siglo XIX, no solamente de Inglaterra sino de todo el mundo occidental. Un hombre de genio y, además, un hombre noble que estuvo dispuesto a sufrir por sus convicciones. Intensamente seguido y amado por algunos, fue igualmente odiado y perseguido por otros. Porque nadie podía permanecer indiferente ante él.
Nació en Londres el 21 de febrero de 1801, y murió en Birmingham el 11 de agosto de 1890, cubriendo su vida casi la totalidad del siglo XIX. El mayor de seis hermanos, su familia era anglicana, pero de un anglicanismo de tendencia protestante cuyas prácticas religiosas consistían fundamentalmente en la lectura de la Biblia. Y si bien estas lecturas y conocimiento hicieron de él un niño religioso, a los quince años sufrió una crisis de fe que lo llevó a querer ser un caballero educado y gentil, pero no una persona religiosa y devota. Y aparecieron incluso dudas de la existencia de Dios, motivadas por las lecturas de ciertos libros, que años más tarde lo llevarían a exclamar: «¡Qué tremendo, pero es lo más probable»2.
Esta situación, sin embargo, desapareció por un hecho fortuito. En 1816 enfermó y debió permanecer varias semanas en cama. Para aliviar su aburrimiento, un clérigo piadoso le dejó un buen número de libros religiosos. Y fue esta la ocasión de un profundo cambio de opinión, una suerte de «primera conversión», porque a lo largo de su vida habrá varias más. Newman siempre consideró este hecho como de las gracias más importantes que recibió en su vida, y la describirá como una conciencia profunda de la presencia de Dios que lo hizo desconfiar de los fenómenos materiales y prestar una permanente atención al «mundo invisible». Esta conversión implicó su aceptación plena y de corazón de la religión cristiana. Y de ese modo, comenzó a ver con mayor profundidad la importancia de los dogmas centrales del cristianismo, tales como la Encarnación de la Segunda Persona de la Trinidad, la redención de Cristo, el don del Espíritu Santo y otros más. Como afirma Dassain, este fue el primer punto de inflexión de su vida: su mente juvenil fue capturada por la verdad de la revelación cristiana, y su corazón fue tocado por el ideal escriturario de la santidad3. Se dio cuenta de que la perfección cristiana no consiste solamente en una teoría intelectual, sino que se manifiesta en la práctica diaria.
Por eso se entiende que una de las frases que guio su vida fue: «La santidad antes que la paz»4. Y con el paso de los años descubrió que no era un principio fácil de sostener, sino que en ciertas circunstancias le causaba un profundo sufrimiento. Si hubiese preferido la paz, su vida habría sido más sencilla y se habría evitado muchos sinsabores y muchos enemigos. Pero no lo hizo. Prefirió mantenerse fiel a sus principios, a aquella santidad que había vislumbrado en su adolescencia y a la que perseguirá hasta su muerte.
Otros de los principios que mantuvo a lo largo de su vida es del desarrollo. Decía: «El crecimiento es la única evidencia de la vida»5. Todo lo que está vivo debe crecer y desarrollarse; cuando este proceso se detiene, la vida misma comienza a apagarse. Y lo mismo ocurre con las grandes ideas y con la verdad: ambas permanecen siendo lo que siempre fueron, pero están vivas cuando crecen y se desarrollan junto al hombre que las abraza. Lo que es verdadero hoy, no puede ser falso mañana. Este principio le ayudó algunas décadas más tarde a comprender la posición de la Iglesia católica romana.
A los dieciséis años ingresó al Trinity College de la Universidad de Oxford, uno de los más prestigiosos en esos momentos, donde se destacó por su sobresaliente inteligencia, y algunos años más tarde, cuando contaba con veintiuno, fue elegido fellow de Oriel College. Decidió ordenarse clérigo y optar por la vida célibe, y en 1825 recibió las órdenes en la iglesia de Inglaterra. A lo largo de su vida se caracterizó por el celo y empeño que mostró como pastor, primero en una parroquia de la periferia y luego, como párroco (vicar) de St. Mary the Virgin, la iglesia universitaria de Oxford. Y fue desde el púlpito de ella que, durante quince años, predicó sus sermones ejerciendo con ellos una enorme influencia en toda la iglesia anglicana. Como predicador, intentaba despertar a sus oyentes a una conciencia más profunda de su condición de cristianos y a una práctica más consistente de la fe del evangelio6. Uno de ellos, Charles W. Furse, escribía: «En cuanto al efecto inmediato de escucharlos [a los sermones], era como si Newman me practicara la vivisección. […] Te sentabas, y era todo el tiempo el Buen Samaritano derramando vino en tus heridas —siempre el vino primero, luego el aceite […]. En más de una ocasión, tras un sermón así fui incapaz de entrar en el Hall y me quedé sin cenar»7.
En esos años, en los que tenía una actividad docente muy reducida, comenzó una lectura sistemática de las obras de los Padres de la Iglesia y, a medida que avanzaba en este estudio, comenzó también a sentirse insatisfecho por el estado espiritual en que se encontraba la iglesia de Inglaterra. Fue en ese momento cuando viajó con unos amigos a Italia, y luego siguió solo su periplo por Sicilia. Allí cayó gravemente enfermo, y se temió por su vida. Sin embargo, en medio de la angustia, adquirió el firme convencimiento de que no moriría, y repetía su conocida sentencia: «No he pecado contra la luz». Recuperado, regresó a Inglaterra persuadido de que Dios tenía preparado para él un trabajo que realizar, el cual sería, claro, el Movimiento de Oxford, al que definió como un retorno «a la antigua religión, que se ha casi desvanecido de la tierra, y que debe ser restaurada»8.
Newman concibe, dentro del Movimiento de Oxford, la via media, entendiendo por tal el puesto de la iglesia anglicana como camino medio entre los errores del protestantismo y las exageraciones y corrupciones de Roma. Sin embargo, pronto cae en la cuenta de que lo suyo no es más que una ilusión. La lectura de los Padres, especialmente de san Agustín, lo convenció de que la Iglesia de Roma era la legítima sucesora de la Iglesia de los apóstoles y del cristianismo primitivo. Adoptando una postura sincera —«la santidad antes que la paz»—, renuncia a sus prestigiosos y relumbrantes cargos en Oxford, y se retira a Littlemore, un pequeño poblado de las cercanías, donde transcurrió tres años de estudio y oración en una vida cuasi monástica, junto a un grupo de amigos que lo habían seguido en su alejamiento de la iglesia oficial. Este retiro le permitió sortear la última de las dificultades que le impedía ingresar a la Iglesia romana, y que consistía en algunas doctrinas que eran sostenidas por ella y que, en principio, no veía él que estuvieran contenidas en las enseñanzas del cristianismo primitivo. Y formula entonces uno de los principios más importantes por el cuales será conocido dentro del ámbito teológico, y me refiero al principio del desarrollo genuino del dogma: las enseñanzas de la Iglesia de Roma de los últimos siglos eran el crecimiento legítimo y vital de las doctrinas que habían sido enseñadas por los apóstoles y aceptadas como parte de la fe en los primeros siglos. Los fundamentos teológicos de esta doctrina están desarrollados en su conocida obra: Ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana9.
Convencido de que la Iglesia católica era la Iglesia de los Padres y la verdadera Iglesia de Cristo, la única opción posible que le quedaba era unirse a ella. Difícilmente podamos imaginar el enorme sacrificio que eso significaba: abandonar y ser abandonado por la gente que amaba, causar una gran decepción y escándalo a los amigos que lo habían seguido, y el rechazo de la iglesia de Inglaterra a la cual había pertenecido desde su nacimiento. Sin embargo, y a pesar de todas estas dificultades, el 9 de octubre de 1845 fue recibido en la Iglesia católica por el beato Domingo Barbieri, un pasionista italiano que era misionero en Inglaterra.
Newman sintetiza la experiencia con estas palabras: «Sentía como si hubiera llegado a un puerto después de una galerna»10. El Dr. Wiseman, por entonces obispo en Inglaterra, lo animó a que estudiara teología católica y se ordenara sacerdote. Y así lo hizo, en el colegio de Propaganda Fide de Roma, en cuya capilla, en la fiesta de la Trinidad, 30 de mayo de 1847, fue ordenado sacerdote. Enseguida ingresó al noviciado de la Congregación del Oratorio, que consideraba la más adecuada para él y para llevar su vida de sacerdote católico en Inglaterra. Y así, fundó en Birmingham el primer oratorio inglés de san Felipe Neri, en 1848. En esta ciudad industrial, que atraía a numerosos inmigrantes irlandeses católicos, desarrolló su primera labor pastoral. Luego, y a pedido de los obispos de Irlanda, fue designado fundador y primer rector de la universidad católica de ese país, en Dublín. Después de cinco años de permanecer en esa ciudad, el proyecto fracasó. Sus ideas acerca de qué debía ser una universidad y qué clase de hombres debía formar, no coincidía con las aspiraciones de los prelados irlandeses. Mientras él quería educar caballeros cristianos y laicos educados, «hombres del mundo y para el mundo» guiados por la luz de la fe, los obispos querían más bien una suerte de seminario para la formación de clérigos y de laicos clericalizados.
Newman tuvo que atravesar varios años de sospecha y persecución por parte de integrantes, algunos de ellos muy importantes, de la Iglesia católica. Esto significó una cruz muy pesada y, cuando se extendió el rumor de que se había arrepentido de su conversión y había decidido volver a la iglesia de Inglaterra, se vio obligado por su propia sinceridad y como modo de dejar bien claro los aspectos transcendentales de su vida, a escribir en 1864 la Apologia pro vita sua, un clásico de las autobiografías cuyo éxito le ganó el respeto entre católicos y protestantes. Pocos años después, en 1870, publicó otro de sus clásicos: La gramática del asentimiento, en el que analiza filosóficamente el acto del asentimiento del espíritu humano a la verdad revelada.
Los últimos veinte años de su vida fueron más tranquilos y reposados, y los pasó fundamentalmente en el Oratorio de Birmingham, dedicado a su actividad intelectual que dará como fruto 80 volúmenes y 20.000 cartas. No es de extrañar que en 1877 fuera nombrado Honorary Fellow de Trinity College, Oxford, y en 1879, el papa León XIII lo creará cardenal. Ambos reconocimientos, por parte de la universidad en la que se formó y por la que tanto hizo, y de la Iglesia, a la que tanto amó y que tantos disgustos le había ocasionado, fueron la justa reparación que la Providencia había preparado a sus anteriores cruces y desvelos. Y por eso pudo escribir a un amigo: «Siempre he tratado de dejar mi causa en las manos de Dios y de tener paciencia. Y él no me ha olvidado»11.
John Herny Newman murió en el Oratorio de Birminghan el 11 de agosto de 1890.
El contexto de la Carta a Pusey
La Carta a Pusey es un breve tratado que escribió John Henry Newman en 1865, en forma de carta, dirigido a su amigo Edward Pusey en respuesta a un largo volumen escrito por este y titulado Eirenicon12.
Tanto el Eirenicon de Pusey como la Carta de Newman deben ser comprendidos dentro de la situación de desazón que provocó entre los anglicanos, y también entre muchos católicos, la definición del dogma de la Inmaculada Concepción por parte de Pío IX en 1854. Muchas de las críticas que recibió esa decisión venían, como el mismo Newman lo dice en su carta, de la incomprensión acerca de lo que verdaderamente significaba que la Virgen María había sido concebida sin mancha de pecado original. Otras críticas surgían de los prejuicios y reservas que había hacia la sede romana que, ahora, se adjudicaba el derecho de proclamar dogmas de fe. Hay que tener en cuenta que el dogma de la infalibilidad pontificia no había sido aún declarado y que, hasta ese momento las pocas definiciones dogmáticas habían surgido de los concilios ecuménicos, pero no como iniciativa privada de los papas, que ahora lo hacían «en virtud de la autoridad de los Santos apóstoles Pedro y Pablo y en nuestra propia autoridad». Es decir, el papa de Roma usaba todo el peso de su autoridad para sujetar la conciencia de los fieles a un punto particular de la doctrina. Las dificultades de los anglicanos, y aún de los llamados anglocatólicos, como Edward Pusey o John Keble, eran comprensibles. Para muchos de ellos no se trataba de objeciones acerca de la doctrina misma, a la que consideraban respetable y eran conscientes que desde hacía siglos existía en la Iglesia católica, sino que objetaban el hecho de que una opinión teológica, como era efectivamente la Inmaculada Concepción hasta ese momento, se convirtiera en dogma de fe.
Se trataba, insistimos, de una práctica completamente desacostumbrada en la Iglesia romana. El mismo Concilio de Trento había sido muy cuidadoso en no «canonizar» en sus documentos lo que eran opiniones de escuelas teológicas. Y si bien los resultados de la consulta que había hecho Pío IX a los obispos y teólogos de todo el mundo antes de proclamar el dogma habían sido mayoritariamente favorables, existía también una minoría que se oponía con argumentos de peso, no contrarios al hecho mismo de la Concepción Inmaculada de María, sino a la oportunidad de la proclamación del dogma.
Otros anglicanos, pertenecientes a un ala más liberal, albergaban dudas sobre el hecho mismo: ¿hasta qué punto la Inmaculada Concepción de María podía reconciliarse con la universalidad del pecado original?
Estas eran las objeciones que Pusey escribía en su Eirenicon, un tratado que no buscaba ser particularmente polémico, y que se concentraba sobre todo en las dificultades que encontraban los anglicanos en las diversas expresiones de la devoción a la Virgen por parte de los católicos. Le resultaban, por ejemplo, difíciles de aceptar algunos libros de amplia circulación de san Alfonso María de Ligorio y de William Faber, en los que aparecían ciertas exageraciones en el culto a la Virgen, o al menos así las consideraba él, y temía que muchos de los títulos que estos autores le adjudicaban a la Madre de Dios pudieran ser también convertidos en dogmas, aprovechando el Concilio Vaticano que se preparaba para el próximo año, y que finalmente se realizaría cuatro años más tarde, en 1869. Escribe Pusey: «En vistas del sínodo del próximo año, no me arrepiento de decir cuáles son nuestras dificultades, y es que algunas de ellas pueden ser convertidas en materia de fe»13.
Pusey pensaba, por ejemplo, en títulos tales como la co-redención mariana o la mediación universal de María que, si bien eran opiniones privadas de algunos teólogos, no integraban el Depósito de la Fe. ¿Qué pasaría entonces, dice, si un anglicano se convierte a la Iglesia católica sometiéndose a la autoridad del pontífice romano, y luego este, en virtud de su autoridad, le obliga a aceptar en conciencia nuevos postulados?14.
Y es por eso que, en el Eirenicon, Pusey habla de diversos temas religiosos, señalando que muchos de ellos se encuentran también en la doctrina anglicana, y marcando las diferencias al modo como son considerados en la Iglesia romana. Son abordadas cuestiones concernientes a los sacramentos, a la presencia eucarística, al significado de la transubstanciación, a la infalibilidad pontificia, a la autoridad de la Iglesia y del papa, la Escritura y la Tradición, la unidad de la Iglesia, la intercesión por las almas del purgatorio, las indulgencias, y lo que a nosotros nos interesa de modo particular, la doctrina concerniente a la Virgen María. Y a pesar de que era un Eirenicon, es decir, un «libro de paz» o «un libro pacificador», Newman escribe en la Carta que Pusey lanzaba el ramo del olivo de la paz «con una catapulta». Más aún, le escribe a Keble diciendo: «Realmente me maravillo que él [Pusey] haya podido pensar en llamarlo Eirenicon». Y continuaba: «Desearía no verme obligado a decir que el modo en que nos trata [a los católicos] es injusto y retórico»15.
Pusey utilizaba para argumentar escritos de autores católicos que efectivamente exageraban la devoción a María pero que no eran representativos de la opinión de la Iglesia católica. Y esto, de acuerdo a Newman, podía producir una corriente de prejuicios y desconfianza por parte de los anglicanos hacia los católicos. «¿Has insinuado siquiera que nuestro amor por ella es algo más que un abuso? ¿Le has dirigido una sola palabra amable en todo tu libro?», escribe16. El Eirenicon, en definitiva, estaba «calculado para herir a aquellos que te aman bien, pero que aman más la verdad»17.
La Carta a Pusey debe, además, ser enmarcada en otro acontecimiento que había ocurrido algunos años antes. Se lo conoce como el «caso Gorham» y la situación había comenzado en octubre de 1847 cuando el obispo Phillpotts, de Exeter, decidió no concederle al reverendo Gorham la parroquia de Brampford Speke, aunque había sido nominado para tal cargo por la Corona, debido a que el clérigo sostenía que la administración del bautismo no implicaba la regeneración espiritual ni la gracia santificante. La situación creó un conflicto que debió ser resuelto por el Consejo Privado de la reina que, dos años y medio más tarde, ordenó al obispo instalar a Gorham en el cargo que le negaba, basándose en que los candidatos no debían ser forzados a firmar aquellos puntos doctrinales sobre los que la iglesia anglicana no tenía doctrina clara. Esta situación, como es de suponer, despertó un gran malestar puesto que, según muchos obispos y clérigos anglicanos, su iglesia tenía una doctrina definida con respecto a la gracia bautismal. Se elevó una protesta formal firmada, entre otros, por los archidiáconos Henry Manning y Robert Wilberforce, James Hope, un prominente miembro de la Cámara de los Lores, y los oxonienses y tractarianos amigos de Newman John Keble y Edward Pusey, en la que aseguraban que la iglesia de Inglaterra, con el juicio a Gorham, «se separaba formalmente del cuerpo católico, y ya no podría asegurar a sus miembros la gracia de los sacramentos y la remisión de los pecados». Algún tiempo después, los arzobispos de Canterbury y York declararon su apoyo a la sentencia del juicio con lo cual, muchos anglocatólicos se encontraron en una encrucijada: ¿era la iglesia de Inglaterra una rama de la Iglesia católica, o simplemente era una iglesia protestante más? Mientras Keble y Pusey pedían paciencia ante la situación, Manning, Wilberforce y Hope siguieron el camino de Newman y fueron admitidos en la Iglesia de Roma.
Estos acontecimientos estarían seguramente en la memoria de Newman mientras escribía su carta, y cuando se la lee teniéndolos en mente, no puede dejar de notarse que hay un cierto tono de reclamación a Pusey. Él, Pusey, había visto con claridad la deriva que tomaba la iglesia anglicana al aceptar el juicio Gorham, y había firmado expresando la gravedad de la misma. Se trataba, nada de menos, de dar por tierra con la postura sostenida por el Movimiento de Oxford según la cual esa iglesia no era más que la expresión inglesa de una misma iglesia católica, que tenía también una expresión romana y otra ortodoxa. Que un órgano del poder del estado dictaminara que la capacidad redentora de las aguas bautismales era una mera opinión dentro de la comunión anglicana, era aceptar la subordinación de la iglesia al estado, y era apartarse de la doctrina común sostenida por la Iglesia católica desde los primeros siglos.
Las circunstancias afectivas con las que Newman escribió la carta merecen también ser señaladas. El texto es precisamente una carta escrita a un amigo con quien había compartido no solamente la actividad docente en la Universidad de Oxford, sino también, y sobre todo, el tractarianismo. De hecho, Pusey junto a Newman y Keble fueron los responsables del Movimiento de Oxford y, con él, de la importante reforma que experimentó la iglesia de Inglaterra durante la primera mitad del siglo XIX. Un detalle no menor que debe ser tenido en cuenta a la hora de traducir o estudiar la Letter to Pusey, es que poco antes de su composición estos tres mismos amigos acababan de reencontrarse después de veinte años, pues luego de la conversión de Newman no habían vuelto a verse, y esa será también la última vez que lo hagan. La reunión tuvo lugar en Hursley (Humpshire), donde Keble tenía su vicaría. El encuentro, aunque breve y marcado por la enfermedad de la esposa del dueño de la casa que moriría pocos días después, fue emocionante. Para Newman fue recuperar de alguna manera al menos, a los amigos que se habían alejado de él cuando dio su paso a la Iglesia de Roma18. Escribe a Ambrose St. John: «Keble estaba en la puerta, no me conoció ni yo a él. ¡Qué misteriosa es la primera mirada de los amigos! Luego, mirándolo más despacio, era su cara y su gesto, como antes, pero el efecto y la impresión primera fueron diferentes. […] y en un primer momento, él —creo—, hubiera preferido tenerme lejos». Víctor García Ruiz aventura que este deseo se debía a que Pusey también estaba inesperadamente de visita en casa de Keble y acababa de publicar su Eirenicon. La situación, por tanto, no podía ser más incómoda19. De hecho, Newman relata que «Pusey estaba claramente asustado, retrocediendo hacia un rincón, lo mismo que hubiera hecho yo si él hubiera irrumpido sobre mí sin avisar». Las circunstancias no eran las mejores para la reunión, y así, esta fue breve: «Hicimos una cena rápida y cuando a las 4 en punto sonó la campana para el oficio de la tarde me metí en el calesín y otra vez desde Bishopstoke hasta Ryde…»20. Y reflexiona: «Ahí tienes a tres hombres mayores que en su juventud trabajaron juntos con ardor. Esto han llegado a ser (pobres criaturas humanas); al cabo de veinte años se sientan de nuevo en torno a una mesa pero sin una causa que les una, sin poder pensar con absoluta libertad —los pensamientos son amables pero reprimidos—, opuestos en el modo de hablar y todos con proyectos y planes frustrados…»21.
Newman escribió su Carta a Pusey en solo nueve días de trabajo intenso, del 28 de noviembre al 7 de diciembre 1865, en la casa de campo que los oratorianos tenían en Rednal, al sur de Birmingham. El libro se publicó a finales de enero de 1866, en medio de un doloroso percance que lo mantuvo en cama varios días y que resultó ser un cálculo renal. Los dos mil ejemplares de la primera tirada se vendieron en dos semanas, y hubo hasta tres ediciones ese año.
Poco después de aparecer el libro, el 31 de marzo de 1866 apareció en The Times una extensa reseña de siete columnas que, aunque no estaba firmaba, era fácil reconocer que su autor era Richard W. Church, conspicuo miembro de la iglesia de Inglaterra. La opinión era positiva, pero afirmaba que el libro de Newman no reflejaba la opinión de quienes gobernaban la Iglesia en Roma. Concretamente, consideraba que las exageraciones del culto mariano que Newman señalaba eran apoyadas por las autoridades de la Iglesia católica y eso seguía siendo un impedimento para la conversión de muchos anglocatólicos22. A Newman no le molestó la crítica, ya que sabía que terminaría beneficiando su postura, como en verdad sucedió. Recibió, en efecto, la opinión positiva de varios obispos y escuelas de teología de toda Inglaterra.
Hay que señalar, sin embargo, que tuvo también algunas críticas del lado católico. E.R. Martin, un inglés que vivía en Roma y que le tenía particular inquina a pesar de su evidente pobreza intelectual, escribió un artículo en el Tablet lamentándose de que Newman «ha expuesto a nuestra Madre en la plaza pública y hecho trizas sus prerrogativas no con reverencia, no con amor, no con devoción sino fría, dogmática y secamente»23. Y consideraba incluso que había pasajes que merecían la condena «del Santo Índice»24. Sin embargo, Newman obtuvo el respaldo de Manning, y tanto Mons. William Clifford como su propio obispo, Mons. Ullathorne, publicaron cartas en el mismo Tablet denunciando, entre otras cosas, a «católicos sin autoridad» que han adoptado actitudes desagradecidas hacia un hombre que escribió «una magistral exposición sobre un tema muy difícil de entender para los protestantes». E insistían en la ortodoxia de la mariología de Newman, cuyas enseñanzas «defienden cada pulgada del terreno de los principios católicos»25.
No deja de asombrar que un libro de estas características haya sido escrito en tan breve tiempo. Pero, como afirma Friedel, si Newman fue capaz de hacerlo es porque tenía el material preparado desde hacía ya mucho tiempo. «En realidad, su obra maestra de la literatura mariana no es sino la sistematización y cristalización de lo que Newman había enseñado y predicado desde el día en que comenzó a escribir su Tratado sobre el desarrollo»26.
La mariología de Newman en la Carta a Pusey
Es necesario tener en cuenta en primer lugar algunos aspectos que caracterizaron la labor teológica de Newman. Su relación, cuando se dedicaba a esta disciplina, no era solamente con ideas sino también con personas reales, cuyas ideas y cuya vida intervenían en la formación de su teología, componiendo de esa manera una síntesis entre la mente y corazón. Y de ese modo, el desarrollo intelectual estaba continuamente contrabalanceado por el desarrollo espiritual27.
Esta aproximación a la ciencia teológica marca ya una diferencia notable con el modo en el que habitualmente se hace teología en la actualidad. De hecho, la teología ha pasado a ser en las universidades una ciencia como cualquier otra, que no requiere ningún tipo de compromiso personal con el objeto de estudio. Louis Bouyer, uno de los más grandes y profundos conocedores de Newman del siglo XX, afirmaba que el verdadero teólogo no solamente debe desarrollar la ciencia como un ejercicio intelectual, sino que debe estar necesariamente acompañado por una profunda vida espiritual y por una permanente participación en los misterios litúrgicos de la Iglesia. No hay otro modo de ser teólogo. En todo caso, se podrá ser un profesional de la teología. Newman fue, en el sentido más pleno, un teólogo.
Como señalábamos más arriba, uno de los aportes más importantes de Newman a la teología católica es su teoría del desarrollo doctrinal. Para él, la doctrina y el dogma no son elementos estáticos sino expresiones dinámicas de la verdad expresadas en un tiempo y en un lugar determinados y que participan de la verdad inmodificable de Dios, que es la Verdad misma. Este principio podría dar pie a suponer que la verdad o el dogma deben ir adaptándose a las diversas épocas y lugares, y amoldándose de esa manera a los cambiantes sentires de los hombres. Pero no es eso en absoluto lo que propone Newman, pues pone como condición que este desarrollo debe estar en estrecha dependencia de la Tradición y el Magisterio de la Iglesia. Además, la verdad de la doctrina puede descubrirse también buscando la evidencia interna, para lo que formula siete criterios a la luz de los cuales se debe juzgar si una doctrina es un legítimo desarrollo o más bien una corrupción del dogma.
Newman fue muy cuidadoso en no dejar lugar a la más remota posibilidad de relativismo en materia teológica. Ya había sufrido en la iglesia anglicana los efectos de la relativización de las verdades de la fe, y es por eso que es muy cuidadoso en insistir en la conciencia histórica de la Iglesia y en la necesidad de una constante vigilancia contra el liberalismo dentro de la religión. Y lo que Newman entendía por liberalismo es lo mismo que la Iglesia denominará, algunas décadas más tarde, modernismo: «El liberalismo en el campo religioso es la doctrina según la cual no hay ninguna verdad positiva en la religión: un credo vale lo mismo que otro. [El liberalismo religioso] es una opinión que gana posiciones y fuerza día tras día. Es contrario a cualquier reconocimiento de una religión como verdadera y enseña que debemos ser tolerantes con todos, pues todo es cuestión de opinión»28.
Es memorable en este sentido, su afirmación cuando recibió el biglietto del papa León XIII creándolo cardenal: «Por espacio de treinta, cuarenta, cincuenta años he resistido con mis mejores energías el espíritu del liberalismo en la religión. Nunca como ahora ha necesitado tan urgentemente la Santa Iglesia de campeones contra esta plaga que cubre la tierra entera»29.
Para el objetivo de esta introducción, lo importante es señalar que el caso de la Virgen María es un ejemplo típico y paradigmático de este desarrollo doctrinal. En su Carta a Pusey, Newman describe y explica el desarrollo de la doctrina y de la devoción mariana, enraizándolas en lo que llama la enseñanza «rudimentaria» de las Sagradas Escrituras y la Tradición, y considera que, en este sentido, María como Segunda Eva debe ser la fuente primordial para el desarrollo genuino de la mariología.
Todo el libro de Newman consiste en mostrar a Pusey la legitimidad del puesto que María ocupa dentro de la teología católica y de la consecuente devoción que se le debe. Y lo hace del modo que sabía hacerlo, y que era además el modo que Pusey no tendría más remedio que aceptar: recurriendo a los Padres. Es en las fuentes patrísticas donde Newman bucea a fin de justificar, en primer término, que si bien la devoción a la Virgen fue creciendo a través de los siglos, la doctrina concerniente a ella no lo hizo, puesto que, «creo que, en sustancia, ha sido una y la misma desde el comienzo»30. Y de eso se trata justamente la teoría del desarrollo doctrinal de la mariología.
Una de las doctrinas marianas que para Newman se encuentra enraizada con más fuerza en la antigüedad patrística y a partir de la cual se desarrolla la posterior reflexión mariológica es, como dijimos, la de María como Segunda Eva. Escribe: «¿Cuál es la gran enseñanza rudimentaria de la Antigüedad desde su fecha más temprana acerca de la Santísima Virgen? Por «enseñanza rudimentaria» me refiero a los primeros aspectos de su persona y de su rol, al perfil que se delineó de ella, al aspecto bajo el cual llega a nosotros en los escritos de los Padres. Ella es la Segunda Eva»31.
La enseñanza básica de los Padres, sobre todo san Justino, san Ireneo y Tertuliano, es que la Virgen María no fue solamente un «instrumento físico» de la Encarnación sino también un participante activo del mismo o, en otros términos, una causa. María es así no solo un «accidente» que podría haber sido reemplazado por cualquier otro, sino una protagonista indispensable de la Redención. Newman observa que Pusey, en su Eirenicon, interpreta que los Padres enseñaban que María había sido un simple instrumento de la salvación en el cual se había encarnado el Redentor. Se trata de una postura minimalista que contrasta con la teología católica posterior que excede con creces la opinión patrística. Si no puede negarse el carácter primitivo de la doctrina de la Virgen María como la Segunda Eva, para Newman tampoco se pueden negar sus consecuencias, entre otras, que la mariología forma parte de la reflexión patrística sobre la fe cristiana tanto como, por ejemplo, las reflexiones sobre la divinidad de Cristo. Y entonces, al manifestarse esta mariología en los siglos cristianos, Newman concluye que la presencia de la doctrina de María como Segunda Eva es el fundamento doctrinal temprano para los desarrollos marianos posteriores.