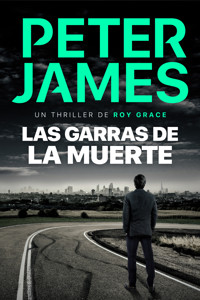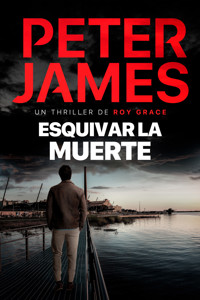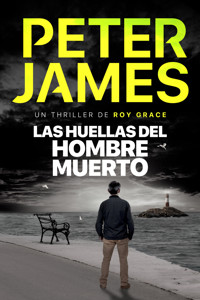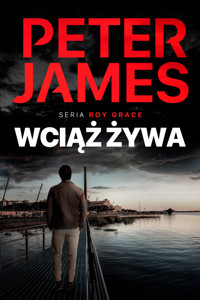Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Skinnbok
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Roy Grace
- Sprache: Spanisch
Tres asesinatos. Un sospechoso. Ninguna prueba. Katie Bishop, esposa de un multimillonario hombre de negocios, aparece asesinada de un modo brutal en su lujosa casa de Brighton. Su marido, Brian, está en Londres por asuntos profesionales cuando se produce el crimen; sin embargo y a pesar de una coartada aparentemente sólida, poco a poco las sospechas se ciernen sobre él hasta convertirlo en el único sospechoso. Poco después, otro terrible asesinato golpea su entorno, y de nuevo él es el principal sospechoso: parece culpable. Pero ¿es posible que un hombre esté en dos sitios a la vez? Al frente de la investigación se coloca el comisario Roy Grace, cuyo instinto, desde un primer momento, le dirá que algo en la historia de los Bishop no encaja. Todas las pruebas —algunas de ellas parecen incontestables— señalan que Brian es el asesino que buscan…, pero los métodos de Grace siempre llegan más allá de las apariencias. Por otra parte, la investigación se verá alterada cuando el comisario reciba una llamada desde Múnich. En ella le informan de que acaban de ver a su mujer —desaparecida en extrañas circunstancias hace diez años— paseando por esa ciudad alemana. Entre dos aguas, Roy Grace tendrá que decidir si aparcar sus sentimientos y centrarse en desentrañar el asesinato de Katie Bishop, así como en su actual vida, o si viajar a ese pasado, que casi ya no le pertenece, para perseguir el fantasma de su esposa. Un nuevo caso investigado por Roy Grace. --- «La segunda novela de la serie ambientada en Brighton confirma el talento de Peter James para crear una trama de gran calidad y un suspense que atrapa desde el primer momento» - The Guardian «Un magnífico relato de codicia, seducción y traición.» - Daily Telegraph «La mejor novela de suspense de Peter James. Apasionante, angustiosa. Un complejo rompecabezas.» - The Times «James es cada vez mejor y se mereces sin lugar a dudas todos los éxitos que está teniendo con esta serie de primera». - Independent on Sunday
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 782
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Casi muerto
Casi muerto
Título original: Not Dead Enough
© 2007 by Peter James. Reservados todos los derechos.
© 2025 Skinnbok ehf.. Reservados todos los derechos.
ePub: Skinnbok ehf.
ISBN:978-9979-64-765-2
1
La oscuridad tardó en llegar, pero la espera mereció la pena. Además, el tiempo no suponía ningún problema para él. El tiempo —había acabado comprendiendo— era una de las pocas cosas en la vida que abunda cuando no se tiene mucho más. Era un rico de tiempo. Casi multimillonario.
Poco antes de la medianoche, la mujer a la que estaba siguiendo salió de la autopista y entró en el resplandor solitario del patio de una gasolinera BP. Él detuvo la furgoneta robada en el desvío oscuro, tras centrarse en las luces de freno de su coche. ¡Rojo para el peligro, rojo para la suerte, rojo para el sexo! «El 71% de las víctimas de homicidio fueron asesinadas por alguien a quien conocían». La estadística daba vueltas y vueltas en su cabeza, como la bola de una máquina del millón. Coleccionaba estadísticas, las guardaba cuidadosamente, como una ardilla las nueces, para alimentarse durante esa larga hibernación de la mente que sabía que llegaría algún día.
La pregunta era: ¿cuántas víctimas de ese 71% sabían que iban a matarlas?
«¿Lo sabe usted, señora?».
Los faros de los vehículos pasaban a toda velocidad, la estela de un camión meció el pequeño Renault azul y provocó que las herramientas que llevaba detrás vibraran. Sólo había dos coches más en los surtidores: un monovolumen Toyota que estaba a punto de arrancar y un Jaguar grande. Su propietario, un hombre rollizo con un esmoquin que le sentaba muy mal, volvía de pagar en la ventanilla y se guardaba la cartera en el bolsillo. Había estacionado un camión cisterna de BP, y su conductor, vestido con un mono, desenrollaba una manguera larga, preparándose para rellenar los depósitos de la gasolinera.
Por lo que pudo determinar con un barrido minucioso, sólo una cámara de seguridad escudriñaba el patio. Era un problema, pero podía solucionarlo.
¡La mujer no podría haber elegido un lugar mejor para detenerse!
Le lanzó un beso silencioso.
2
En el aire cálido de aquella noche de verano, Katie Bishop se apartó el pelo rojizo y alborotado de la cara y bostezó; se sentía cansada. Mucho más que cansada, en realidad. Estaba agotada —pero de un modo muy, muy agradable, ¡gracias!—. Examinó el surtidor de gasolina como si fuera una criatura extraterrestre colocada en el planeta Tierra para intimidarla, ése era el sentimiento que le despertaban la mayoría de los surtidores de gasolina. Su marido siempre tenía problemas para entender las instrucciones del lavavajillas o la lavadora, decía que estaban escritas en un idioma extraño llamado «mujer». Bueno, pues para ella los surtidores de gasolina se regían por un idioma igualmente extraño: las instrucciones estaban escritas en «macho».
Como siempre, le costó sacar la tapa del depósito de su BMW. Luego se quedó mirando las palabras «premium» y «súper», intentando recordar cuál utilizaba el coche, aunque le parecía que nunca conseguía acertar. Si lo llenaba con premium, Brian la criticaba por poner una gasolina de una calidad demasiado baja; si metía súper, se molestaba con ella por gastar dinero. Pero ahora no salía ninguna de las dos. Sujetaba la pistola del surtidor con una mano, apretando con fuerza el gatillo, y agitaba la otra, intentando llamar la atención del encargado nocturno que dormitaba detrás del mostrador.
Brian la exasperaba cada vez más. Estaba harta de que se preocupara por todo tipo de pequeñeces —como la manera de colocar el tubo de la pasta de dientes en la repisa del baño, o cómo asegurarse de que todas las sillas de la mesa de la cocina estuvieran exactamente a la misma distancia las unas de las otras. Hablamos de milímetros, no de centímetros—. Además estaba volviéndose un poco pervertido; a menudo regresaba a casa con bolsas de sex shops llenas de cosas raras que insistía en que probaran. Y aquello le suponía un gran problema.
Tan absorta estaba en sus pensamientos que ni siquiera se dio cuenta de que el surtidor vibraba hasta que se detuvo con un ruido repentino. Inhalando el olor de los gases del combustible, que siempre le habían gustado bastante, volvió a colgar el surtidor, cerró el BMW con llave —Brian le había advertido de que a menudo robaban coches en las gasolineras— y se dirigió hacia la taquilla a pagar.
Al salir, dobló con cuidado el recibo de la tarjeta de crédito y lo guardó en su monedero. Abrió el coche, subió, cerró por dentro, se puso el cinturón y arrancó el motor. El CD de Il Divo comenzó a sonar de nuevo. Por un momento, pensó en bajar la capota del BMW, luego decidió no hacerlo. Era más de medianoche; sería un blanco vulnerable si conducía por Brighton a estas horas con el coche descapotado. Era mejor permanecer encerrada y segura.
Hasta que salió del patio y recorrió unos cien metros del desvío oscuro no se percató de que algo olía distinto en el coche. Un perfume que conocía bien: Comme des Garçons. Entonces vio que algo se movía en el retrovisor.
Y se dio cuenta de que había alguien dentro.
El miedo se apoderó de su garganta como un anzuelo; las manos se le paralizaron en el volante. Pisó el pedal del freno con fuerza y el coche se detuvo con un chirrido. Buscó la palanca de cambios para regresar a la seguridad del patio. Entonces notó el metal frío y afilado en el cuello.
—Sigue conduciendo, Katie —dijo él—. No has sido una niña buena, ¿verdad?
Entrecerrando los ojos para verle en el retrovisor, vislumbró un destello de luz, como una chispa, que salía de la hoja de un cuchillo.
Y en ese mismo retrovisor, él vio el terror reflejado en los ojos de la mujer.
3
Marlon hacía lo de siempre, es decir, nadar por su pecera, circunnavegando por su mundo con la determinación incansable de un explorador que se adentra en otro continente desconocido. Abría y cerraba la boca, casi siempre mordiendo el agua, sólo engullendo de vez en cuando una de las bolitas microscópicas que Grace imaginaba que, por lo que le habían costado, serían el equivalente para peces de una cena en el restaurante de Gordon Ramsay.
Grace estaba en el salón de casa, apoltronado en el sillón reclinable. Su esposa, Sandy, desaparecida tiempo atrás, había decorado la sala con un estilo minimalista en blanco y negro; hasta hacía poco, allí sus recuerdos abundaban. Ahora tan sólo quedaban algunos objetos singulares de los cincuenta que habían comprado juntos (ocupando el lugar de honor estaba una máquina tocadiscos que habían restaurado) y una única fotografía de ella, en un marco de plata, tomada doce años atrás en unas vacaciones en Capri, su rostro hermoso y bronceado sonriendo con descaro. Estaba apoyada en unas rocas escarpadas, con su pelo rubio revoloteando al viento, bañado por la luz del sol, como la diosa que había sido para él.
Tomó un trago de Glenfiddich, los ojos pegados a la pantalla del televisor, viendo una película antigua de DVD. Era una de las diez mil que su amigo Glenn Branson no podía creer que no hubiera visto nunca.
Y no era que últimamente la superioridad de Branson en temas cinematográficos sacara lo mejor de su naturaleza competitiva, sino que Grace se había propuesto aprender, educarse, llenar ese enorme agujero negro cultural que tenía en la cabeza. Durante el mes pasado, se había ido dando cuenta de que su cerebro era el depositario de páginas y páginas de manuales de instrucción policial y datos sobre rugby, fútbol, automovilismo, criquet y poco más. Y eso tenía que cambiar. Deprisa.
Porque por fin estaba quedando otra vez con alguien —salía con una mujer, la deseaba, estaba totalmente loco por ella, tal vez incluso enamorado—. Y no podía creer la suerte que tenía. Pero ella era mucho más culta que él. A veces parecía haber leído todos los libros que se habían escrito, que hubiera visto todas las películas, que hubiera asistido a todas las óperas y que conociera intelectualmente la obra de todos los artistas de renombre, vivos o muertos. Y por si no fuera poco, estaba estudiando un curso de Filosofía en la universidad a distancia. Aquello explicaba la pila de libros de esta disciplina que descansaban sobre la mesita de café junto al sillón. La mayoría los había comprado hacía poco en City Books, en Western Road, y el resto, rebuscando en casi todas las librerías de Brighton y Hove.
Dos títulos supuestamente accesibles, Las consolaciones de la filosofía y Zenón y la tortuga, estaban arriba del montón. Libros para profanos que comenzaba a comprender. Bueno, algunos trozos, en cualquier caso. Al menos le proporcionaban conocimientos suficientes para salir del apuro en las conversaciones que mantenía con Cleo sobre algunos de los temas de los que hablaba. Y descubrió que le interesaban de verdad, lo cual era bastante sorprendente. Conectaba en particular con Sócrates. Un solitario, condenado a muerte por sus pensamientos y enseñanzas, que en una ocasión dijo: «Una vida sin examen no es digna de ser vivida».
Y la semana pasada ella lo había llevado al Glyndebourne, a ver Las bodas de Fígaro, de Mozart. Algunos pasajes de la ópera se le hicieron largos, pero hubo momentos de una belleza tan intensa, tanto por la música como por el espectáculo, que casi se le escapó una lágrima de la emoción.
Ahora, se sentía atrapado por la película en blanco y negro que estaba viendo, ambientada en la Viena de posguerra. En escena, Orson Welles, que interpretaba a un estraperlista llamado Harry Lime; estaba con Joseph Cotten en la cabina de una noria en un parque de atracciones. Cotten reprobaba a su viejo amigo Harry que se hubiera vuelto un corrupto. Welles contraatacaba diciendo: «En Italia, en treinta años de dominación de los Borgia, no hubo más que terror, guerras, matanzas... Pero surgieron Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y el Renacimiento. En Suiza, por el contrario, tuvieron quinientos años de amor, democracia y paz. ¿Y cuál fue el resultado? El reloj de cuco».
Bebió otro trago largo de whisky. Welles interpretaba a un personaje simpático, pero Grace no sentía ninguna simpatía por él. El hombre era un villano y, a lo largo de sus veinte años de carrera hasta la fecha, el comisario jamás había conocido a un delincuente que no intentara justificar lo que había hecho. En sus mentes retorcidas, era el mundo el que estaba mal, no ellos.
Bostezó y movió el vaso vacío; los cubitos de hielo repiquetearon. Pensaba en mañana viernes y en la cena con Cleo. No la había visto desde el viernes anterior, pues había pasado el fin de semana fuera, en una gran reunión familiar en Surrey. Sus padres celebraban su trigésimo octavo aniversario de boda y él había sentido una punzadita de malestar porque no le había invitado, como si guardara las distancias para marcar que aunque estuvieran saliendo e hicieran el amor, en realidad no eran una pareja. Luego, el lunes, se había marchado a un curso de formación. Aunque habían hablado todos los días, y se habían enviado mensajes por móvil e internet, la echaba muchísimo de menos.
Mañana lo aguardaba una reunión a primera hora con su impredecible jefa, la agridulce Alison Vosper, la subdirectora de la Policía de Sussex. Muerto de cansancio de repente, se debatía entre servirse otro whisky y ver el resto de la película o dejarlo para la noche siguiente cuando llamaron a la puerta.
¿Quién diablos lo visitaba a medianoche?
El timbre volvió a sonar. Lo siguió un golpeteo seco. Luego otro más.
Perplejo y cauteloso, paró el DVD, se levantó, algo tambaleante, y salió al recibidor. Más golpes, insistentes. Luego sonó otra vez el timbre.
Grace vivía en un barrio tranquilo, casi residencial, en una calle de casas pareadas que llegaba hasta el paseo marítimo de Hove. Quedaba lejos del lugar que frecuentan los drogatas y los marginados que poblaban las noches de Brighton y Hove, pero de todas formas, estaba alerta.
A lo largo de los años, debido a su trabajo, se había peleado —cabreado— con muchos sinvergüenzas de esta ciudad. La mayoría eran meros delincuentes comunes, pero algunos eran actores poderosos. Había un sinfín de personas que podían tener una buena razón para ajustar las cuentas con él. Sin embargo, nunca se había molestado en instalar una mirilla o una cadena de seguridad en la puerta.
Así que, confiando en su ingenio y un tanto confundido por el exceso de whisky, abrió la puerta de par en par. Se encontró mirando al hombre a quien más quería en este mundo, el sargento Glenn Branson, un tipo de un metro noventa, negro y calvo como una bola de billar. Pero en lugar de ofrecerle su habitual sonrisa alegre, el sargento tenía los ojos llorosos.
4
La hoja del cuchillo le presionó el cuello con más fuerza y le pinchó la piel. Le dolía más y más con cada bache de la carretera.
—Ni se te ocurra pensar en lo que sea que estés pensando hacer —dijo él con voz tranquila y llena de buen humor.
La sangre le bajaba por el cuello; o quizás era sudor, o ambas cosas. No lo sabía. Intentaba desesperadamente vencer el terror que sentía y pensar con calma. Abrió la boca para hablar, mirando a los faros que se acercaban, agarrando el volante del BMW con manos resbaladizas, pero el filo sólo se le clavó más y más.
Estaban subiendo por una colina, las luces de Brighton y Hove a su izquierda.
—Ponte en el carril de la izquierda. Toma la segunda salida en la rotonda.
Katie obedeció y entró en la ancha avenida de dos carriles de Dyke Road. El resplandor naranja del alumbrado de la calle. Casas grandes a cada lado. Sabía adonde iban y sabía que tenía que hacer algo antes de que llegaran. De repente, el corazón le dio un brinco de alegría. Al otro lado de la calle vio el destello de unas luces azules. ¡Un coche de la policía! Estaba deteniéndose delante de otro coche.
Soltó la mano izquierda del volante y la movió hacia la palanca de las luces. Tiró hacia ella, con fuerza. Los limpiaparabrisas arañaron el cristal seco.
«Mierda».
—¿Por qué has puesto los limpiaparabrisas, Katie? No está lloviendo —oyó su voz desde el asiento trasero.
«Oh, mierda, mierda, mierda. ¡Se había equivocado de palanca, joder!».
Ahora ya habían dejado atrás el coche patrulla. Vio las luces, que desaparecían como un oasis, en el retrovisor, y luego el contorno de la cara barbuda del hombre, ensombrecido por la gorra de béisbol y más oculto aún por las gafas de sol que llevaba, pese a ser de noche. El rostro de un desconocido, pero al mismo tiempo un rostro —y una voz— que le resultaban inquietantemente familiares.
—Vas a tener que girar a la izquierda, Katie. Deberías reducir. Ya sabrás dónde estamos, espero.
El sensor del salpicadero activaría automáticamente el interruptor de la verja. En unos segundos comenzaría a abrirse y luego se cerraría tras ella y se quedaría a oscuras, sola, nadie podría verla, excepto el hombre que tenía detrás.
No. Tenía que evitar que eso sucediera.
Podía dar un volantazo, empotrar el coche en una farola. O chocar contra los faros del vehículo que venía de frente. Se puso más tensa aún. Miró el indicador de velocidad. Intentaba elaborar un plan. Si frenaba en seco o colisionaba con algo, el hombre saldría disparado hacia delante. Con el cuchillo. Era lo más inteligente. Lo más inteligente no. Era la única opción.
«Oh, Dios mío, ayúdame».
Algo más frío que el hielo se revolvió en su estómago. Tenía la boca seca. Luego, de repente, su teléfono móvil, en el asiento de al lado, comenzó a sonar. El tono estúpido que su hijastra Carly, que acababa de cumplir trece años, había programado y tenía que soportar. La maldita Chicken song, que le hacía pasar una vergüenza terrible cada vez que sonaba.
—Ni se te ocurra contestar, Katie —dijo él.
No lo hizo, sino que obedeció y giró a la izquierda, cruzó la verja de hierro forjado que se había abierto servicialmente y subió el camino asfaltado, corto y oscuro, flanqueado por rododendros enormes e inmaculadamente podados que Brian había comprado, por un precio exorbitante, en un vivero arquitectónico. Para tener intimidad, había dicho.
Ya. Vale. Intimidad.
La fachada de la casa apareció imponente a la luz de los faros. Al marcharse, hacía sólo unas horas, era su hogar. Ahora, en este momento, le pareció algo muy distinto. Le pareció un edificio extraño y hostil que le gritaba que se fuera.
Pero la verja ya estaba cerrándose.
5
Roy Grace se quedó mirando horrorizado a Glenn Branson durante un momento. El sargento, que por lo general vestía impecablemente, llevaba aquella noche una gorrita azul, una chaqueta de chándal gris con capucha encima de una sudadera, pantalones anchos y deportivas, y no se había afeitado en varios días. En lugar del olor normal de su última colonia masculina del mes, apestaba a sudor rancio. Parecía más un atracador que un policía.
Antes de que Grace tuviera ocasión de decir nada, el sargento lo abrazó, agarrándolo con fuerza, apretando su mejilla húmeda contra la cara de su amigo.
—¡Roy, me ha echado! Dios mío, tío, ¡me ha echado!
De algún modo, Grace logró meterlo en casa, lo llevó al salón y lo sentó en el sofá. Se colocó a su lado, pasó un brazo alrededor de sus hombros enormes y dijo sin convicción:
—¿Ari?
—Me ha echado.
—¿Cómo que te ha echado? ¿Qué quieres decir?
Glenn Branson se inclinó hacia delante, apoyó los codos en la mesita de café de cristal y enterró la cara entre las manos.
—No puedo más. Roy, tienes que ayudarme. No puedo más.
—Deja que te ponga algo de beber. ¿Whisky? ¿Una copa de vino? ¿Café?
—Quiero a Ari. Quiero a Sammy. Quiero a Remi.
Glenn rompió en sollozos profundos y entrecortados.
Durante unos momentos, Grace observó a su pez. Marlon flotaba, se tomaba un insólito descanso de su vida de trotamundos, abría y cerraba la boca con expresión ausente. Se descubrió abriendo y cerrando la boca también él. Entonces se levantó, salió de la habitación, abrió una botella de Courvoisier que llevaba años cogiendo polvo en el armario de debajo de las escaleras, sirvió un poco en un vaso y lo puso en las manos gruesas de Glenn.
—Bebe un poco —le dijo.
El sargento meció el vaso, mirando en silencio el interior unos segundos, como si buscara algún mensaje que suponía que debía encontrar escrito en la superficie. Al final bebió un sorbo, seguido de inmediato por un gran trago, luego dejó el vaso y se quedó observándolo fijamente y con aire triste.
—Háblame —dijo Grace mirando la imagen congelada en blanco y negro de Orson Welles y Joseph Cotten en la pantalla—. Cuéntame... Cuéntame qué ha pasado.
Branson levantó la vista y también miró el televisor. Entonces farfulló:
—Trata de la lealtad, ¿verdad? De la amistad, el amor. La traición.
—¿Cómo?
—La película —dijo—. El tercer hombre. Dirigida por Carol Reed. La música. La cítara. Me emociona siempre que la escucho. Orson Welles destacó pronto, pero no pudo repetir nunca su primer éxito, ésa fue su tragedia. Pobre hombre. Realizó algunas de las mejores películas de todos los tiempos. ¿Y por qué lo recuerda la gente? Por ser el gordo de los anuncios de jerez.
—No te sigo del todo —dijo Grace.
—Domecq, creo que era. Jerez Domecq. Quizá. ¿Qué más da? —Glenn cogió el vaso y lo apuró—. Tengo que conducir. A la mierda.
Grace esperó pacientemente; por nada del mundo iba a dejar que Glenn cogiera el coche. Nunca había visto así a su amigo.
Glenn levantó el vaso, casi sin darse cuenta.
—¿Quieres más?
—Me da igual —respondió el sargento mirando de nuevo a la mesa.
Le sirvió cuatro dedos. Hacía poco más de dos meses, Glenn había recibido un disparo en una redada organizada por Grace, y él se sentía culpable desde entonces. Milagrosamente, la bala del calibre 38 que alcanzó al sargento había causado pocos daños. Un centímetro más a la derecha y el desenlace habría sido muy distinto.
Al penetrar en el abdomen justo por debajo de la caja torácica, la bala lenta de punta redondeada no tocó por muy poco la columna vertebral, la aorta, la vena cava inferior ni los uréteres. Le seccionó parte del intestino, que tuvieron que repararle quirúrgicamente, y le dañó tejido blando, principalmente grasa y músculo, lo que también había requerido una intervención. Después de permanecer ingresado diez días en el hospital, le permitieron volver a casa, donde le aguardaba una larga convalecencia.
Durante los dos meses siguientes, en algún momento del día o de la noche, Grace había revivido los acontecimientos de esa redada. Una y otra y otra vez. A pesar de la planificación y las precauciones, había salido muy mal. Ninguno de sus superiores le criticó por ello, pero en el fondo de su corazón Grace se sentía culpable porque un hombre bajo su mando había recibido un disparo. Y el hecho de que Branson fuera su mejor amigo lo empeoraba todo.
Lo que aún empeoraba más las cosas era que anteriormente, en la misma operación, otro de sus agentes, una joven y brillante policía llamada Emma-Jane Boutwood, había resultado gravemente herida por una furgoneta a la que intentó impedir el paso, y aún estaba ingresada.
Una cita de un filósofo que había leído hacía poco le proporcionaba cierto consuelo y se había instalado de manera permanente en su cerebro. Era Soren Kierkegaard, quien escribió: «La vida sólo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia delante».
—Ari —dijo de repente Glenn—. Dios mío. No lo entiendo.
Grace sabía que su amigo tenía problemas matrimoniales. Iba con el sueldo. La jornada laboral de los policías era demencial e irregular. A menos que se casaran con alguien que también formara parte del cuerpo, que lo comprendiera, lo más probable era que surgieran problemas. Casi todos los policías los tenían, en algún momento. Quizá Sandy también los tuvo y nunca habló de ello. Tal vez por eso se había esfumado. ¿Se había hartado un día, había hecho las maletas y se había marchado? Sólo era una de las muchas explicaciones para lo que le había ocurrido esa noche de julio. El día que él cumplió los treinta.
El miércoles pasado se habían cumplido nueve años de la desaparición.
El sargento bebió más brandy y luego tosió con violencia. Cuando terminó, lanzó una mirada torva a Grace con los ojos muy abiertos.
—¿Qué voy a hacer?
—Cuéntame qué ha pasado.
—Pues que Ari está harta, eso es lo que ha pasado.
—¿Harta de qué?
—De mí. De nuestra vida. No lo sé. No tengo ni idea —dijo mirando al frente—. Ha estado yendo a un montón de cursos de autosuperación. Ya te conté que no deja de comprarme libros de ésos, ¿verdad? Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, Por qué las mujeres no entienden los mapas y los hombres no encuentran las cosas en la nevera, o alguna chorrada así. Bueno, pues cada vez se enfadaba más cuando yo llegaba tarde a casa y ella no podía asistir a los cursos porque tenía que quedarse con los niños. ¿Vale?
Grace se levantó y se sirvió otro whisky. Luego, de repente, le entraron ganas de fumarse un cigarrillo.
—Creía que ella te había animado a que ingresaras en el cuerpo.
—Sí. Y ésa es una de las cosas que ahora le cabrean, el horario. Quién entiende a las mujeres.
—Eres inteligente, ambicioso, estás progresando mucho. ¿Entiende ella todo eso? ¿Sabe que tus superiores tienen una opinión buenísima de ti?
—Creo que esas cosas le importan una mierda.
—¡Contrólate, hombre! Trabajabas de guardia de seguridad de día y de portero de discoteca tres noches a la semana, Glenn. ¿Adónde te llevaba eso? Me dijiste que cuando nació tu hijo tuviste una especie de revelación. No querías que tuviera que contarles a sus amiguitos del colegio que su padre era portero de discoteca. Querías tener una profesión de la que se sintiera orgulloso. ¿Verdad?
Sin convicción, Branson se quedó mirando el vaso, que de repente ya volvía a estar vacío.
—Sí.
—No entiendo...
—Bienvenido al club.
Al ver que al menos la bebida le calmaba, Grace cogió el vaso de Branson, le sirvió un par de dedos más y volvió a ponérselo en las manos. Estaba pensando en su propia experiencia como policía de patrulla, cuando se había ocupado de un buen número de «domésticos». Todos los policías odiaban tener que acudir para «situaciones» domésticas. Básicamente implicaba ir a una casa donde una pareja discutía acaloradamente, por lo general uno —o los dos— borrachos, y lo siguiente que sabías era que te pegaban un puñetazo en la cara o un porrazo con una silla por molestar. Pero la formación adquirida en estos casos había proporcionado a Grace un conocimiento rudimentario sobre derecho de familia.
—¿Alguna vez has sido violento con Ari?
—Ni de coña. Nunca. Nunca. En la vida —dijo Glenn enfáticamente.
Grace le creyó; no pensaba que formara parte del carácter de Branson ser violento con alguien a quien quería. Dentro de aquella mole, habitaba el hombre más dulce, amable y tierno del mundo.
—¿Tenéis hipoteca?
—Sí, conjunta.
Branson dejó el vaso y se echó a llorar de nuevo. Al cabo de unos minutos, con la voz entrecortada, dijo:
—Dios mío. Ojalá esa bala me hubiera alcanzado bien. Ojalá me hubiera atravesado el corazón, joder.
—No digas eso.
—Es verdad. Es lo que siento. No puedo ganar. Se enfadaba conmigo cuando trabajaba veinticuatro horas al día, siete días a la semana, porque no estaba nunca en casa, y ahora está harta porque llevo siete semanas en casa. Dice que estoy todo el rato encima de ella.
Grace se quedó pensando un momento.
—Es tu casa, tanto como la de ella. Puede que esté cabreada contigo, pero no puede echarte. Tienes tus derechos.
—Sí, y ya conoces a Ari.
Sí, la conocía. Era una mujer de casi treinta años bastante atractiva y muy tozuda, y que siempre había dejado clarísimo quién mandaba en casa de los Branson. Tal vez fuera Glenn quien llevaba los pantalones, pero asomaba la cabeza por la bragueta.
Eran casi las cinco de la madrugada cuando Grace sacó unas sábanas y una manta del armario de la caldera y preparó la cama de invitados para su amigo. La botella de whisky y la de brandy estaban casi vacías y había varias colillas aplastadas en el cenicero. Casi había dejado de fumar del todo —después de que le enseñaran, hacía poco, los pulmones ennegrecidos de un fumador en el depósito de cadáveres—, pero las largas sesiones de alcohol doblegaban su fuerza de voluntad.
Cuando su móvil sonó le parecía que sólo habían transcurrido unos minutos. Entonces miró el reloj digital junto a la cama y vio, horrorizado, que eran las nueve y diez.
Como estaba casi seguro de que lo llamaban del trabajo, dejó que el teléfono sonara varias veces, para intentar despertarse bien y no tener voz de dormido; notaba la cabeza como si se la estuvieran rebanando con un cortador de queso. Durante aquella semana le tocaba asumir las funciones de investigador jefe y tendría que haber estado en el despacho a las ocho y media, para estar preparado para cualquier incidente importante que pudiera ocurrir. Al final, pulsó la tecla para contestar.
—Roy Grace —dijo.
Era un recepcionista de voz muy seria llamado Jim Walters; le telefoneaba desde la sala de control. Grace había hablado algunas veces con él, pero no lo conocía personalmente.
—Comisario, un sargento de la central de Brighton ha solicitado que se encargue de una muerte sospechosa en una casa en Dyke Road Avenue, en Hove.
—¿Qué detalles puedes darme? —preguntó Grace, plenamente alerta ahora, mientras alargaba la mano hacia su Blackberry.
En cuanto colgó, se puso el batín, llenó de agua el vaso del cepillo de dientes, cogió dos cápsulas de paracetamol del armario del baño y se las tragó. Luego sacó otras dos del blíster de la lámina, entró sin hacer ruido en la habitación de invitados, que apestaba a alcohol y a olor corporal, y sacudió a Glenn Branson para despertarlo.
—Arriba, ¡tu terapeuta desde el infierno!
Branson abrió un ojo, a medias, como un caracol marino desde la seguridad de su caparazón.
—¿Qué coño pasa, tío? —Entonces se llevó las manos a la cabeza—. Mierda, ¿cuánto bebí anoche? La cabeza me está...
Grace levantó la taza y las cápsulas.
—Te he traído el desayuno a la cama. Ahora tienes dos minutos para ducharte, vestirte, tragarte esto y comer algo rápido en la cocina. Nos vamos a trabajar.
—Olvídalo. Estoy de baja. ¡Aún me queda una semana!
—Ya no. Ordenes de tu terapeuta. ¡Se acabó la baja! Tienes que volver a trabajar ya, hoy, ahora mismo. Vamos a ver un cadáver.
Lentamente, como si cada movimiento le doliera, Branson sacó las piernas de la cama. Grace vio la marca redonda, descolorida, en el abdomen musculado, unos centímetros por encima del ombligo, donde había penetrado la bala. Parecía tan diminuta... Poco más de un centímetro. Aterradoramente diminuta.
El sargento cogió las pastillas, las ingirió con un trago de agua, luego se levantó y se paseó por la habitación en calzoncillos unos momentos, desorientado, rascándose los huevos.
—Mierda, tío, aquí no tengo nada, sólo esta ropa apestosa. No puedo ir a ver un cadáver así.
—Al muerto no le importará —le aseguró Grace.
6
El móvil de Skunk sonaba y vibraba. Priiip-priiip-bnnnzzzz-priiip-priiip-bnnnzzzz. Parpadeaba, se deslizaba en la superficie del lavabo, como un escarabajo grande, enloquecido y herido.
Después de treinta segundos llamando, consiguió despertarle. Él se incorporó de repente y, como le pasaba casi todas las mañanas, se golpeó la cabeza con el techo de su autocaravana destartalada.
—Mierda.
El teléfono cayó del lavabo y aterrizó en la estrecha franja de suelo enmoquetado, donde continuó su ruido del demonio. Lo había cogido anoche de un coche que había robado y el propietario no había tenido la amabilidad de dejar el manual de instrucciones ni el código PIN. Skunk estaba tan nervioso que no había sabido ponerlo en silencio y no se había arriesgado a apagarlo porque tal vez necesitara el PIN para encenderlo de nuevo. Tenía que realizar algunas llamadas antes de que su propietario se percatara de que había desaparecido y lo denunciara. Entre esas llamadas estaba la que iba a hacer a su hermano, Mick, que vivía en Sydney, con su mujer e hijos. Pero a Mick no le alegró oír su voz, le dijo que eran las cuatro de la madrugada y le colgó.
Después de otra ronda de pitidos y zumbidos, el aparato se calló: agotado. Era un teléfono que valía una pasta, con la carcasa reluciente de acero inoxidable, un Motorola de última generación. El precio de venta en las tiendas, sin ningún trato de favor especial, rondaría las trescientas libras. Con suerte, y seguramente después de regatear, sacaría veinticinco libras por él más tarde aquella mañana.
Se dio cuenta de que estaba temblando. Y estaba aquella penumbra oscura, indefinida, que se filtraba por sus venas, extendiéndose a todas las células de su cuerpo, mientras yacía sobre las sábanas en calzoncillos y camiseta, sudando un momento, temblando al siguiente. Todas las mañanas lo mismo: se despertaba con la sensación de que el mundo era una cueva hostil que iba a derrumbarse encima de él y que lo sepultaría. Para siempre.
Un escorpión cruzó delante de sus ojos.
—¡Me-cagüen-laputa, quita, joder!
Se incorporó, se golpeó la cabeza otra vez y gritó de dolor. No era un escorpión; no era nada. Sólo su mente, que le jugaba una mala pasada. Igual que ahora le decía que tenía el cuerpo lleno de gusanos que le comían. Miles de ellos le subían por la piel, tan juntos que parecían un traje.
—¡Fuera!
Se retorció, se los sacudió de encima, volvió a insultarlos, aún más fuerte, y luego se dio cuenta de que, como el escorpión, no existían. Sólo era su mente, que le decía algo. Igual que todos los días. Le decía que necesitaba jaco o farlopa. Lo que fuera, Dios mío.
Le decía que necesitaba alejarse de este hedor a pies, ropa fétida y leche cortada. Tenía que levantarse, ir al despacho. A Bethany le gustaba eso, que lo llamara su «despacho». Le parecía gracioso. Tenía una risa extraña, torcía un poco la boca minúscula hacia arriba y el aro que llevaba en el labio superior desaparecía un momento. Y Skunk nunca sabía si se reía con él o de él.
Pero se preocupaba por él. Eso sí lo notaba. Nunca antes había conocido esa sensación. Había visto en los culebrones de televisión a personajes que hablaban de preocuparse los unos por los otros, pero no supo lo que significaba hasta que la conoció a ella —la recogió— en el Escape-2 un viernes por la noche unas semanas —o unos meses— atrás.
«Se preocupaba por él» en el sentido de que se pasaba a verle de vez en cuando como si fuera su muñeca preferida. Le traía comida, limpiaba la caravana, le lavaba la ropa, le vendaba las llagas que tenía a veces y se acostaba torpemente con él antes de salir corriendo otra vez, de día o de noche.
Rebuscó a tientas en la estantería que había detrás de su cabeza doblemente golpeada, alargó el brazo delgado, cubierto de arriba abajo por un tatuaje de una cuerda enroscada, y encontró el paquete de cigarrillos, el encendedor de plástico y el cenicero de papel de aluminio, junto a la hoja de su navaja, que siempre tenía abierta, a punto.
Tras balancearlo y dejarlo en el suelo, el cenicero escupió varias colillas y una estela de ceniza. Skunk sacudió el paquete y sacó un Camel, lo encendió, se recostó en la almohada llena de bultos con el cigarrillo aún en la boca, dio una calada, inhaló con fuerza y luego expulsó el humo lentamente por la nariz. ¡Qué sabor tan dulce, tan increíblemente dulce! Por un momento, la penumbra se evaporó. Notó que el corazón le latía con más fuerza. Energía. Estaba reviviendo.
Fuera en el «despacho», había actividad. Una sirena se acercó y alejó. Un autobús pasó con gran estruendo, levantando el aire a su alrededor. Alguien tocó la bocina con impaciencia. Una moto cruzó a toda mecha. Skunk alargó la mano para coger el mando, lo encontró, lo pulsó varias veces hasta que dio con la tecla correcta y el televisor se encendió. Esa chica negra que le gustaba bastante, Trisha, estaba entrevistando a una mujer deshecha en sollozos cuyo marido acababa de confesarle que era homosexual. La luz de debajo de la pantalla indicaba las 22.36.
Era temprano. Nadie estaría levantado. Ninguno de sus «socios» habría salido aún al «despacho».
Se oyó otra sirena. El humo le hizo toser. Salió de la cama arrastrándose, pasó con cuidado por encima del cuerpo dormido de un capullo de Liverpool, cuyo nombre no recordaba y que había vuelto aquí con su amigo en algún momento de la noche. Habían fumado algo y habían bebido una botella de vodka que uno de ellos había robado en una licorería. Esperaba que se largaran cuando se despertaran y descubrieran que no quedaba ni comida ni drogas ni alcohol.
Abrió la puerta de la nevera y sacó lo único que contenía, una botella medio llena de Coca-Cola caliente —el frigorífico llevaba sin funcionar el mismo tiempo que hacía que tenía la caravana—. Se oyó un leve silbido al desenroscar el tapón; el líquido sabía bien. A gloria.
Se inclinó sobre el fregadero de la cocina, lleno de platos por fregar y recipientes para tirar —cuando Bethany volviera— y separó las cortinas moteadas de naranja. La luz brillante del sol le dio en la cara como un rayo láser hostil. Notó cómo le quemaba las retinas. Parecía que se las iba a incendiar.
La luz despertó a Al, su hámster. A pesar de que tenía una pata entablillada, dio una especie de brinco hacia su rueda y comenzó a correr. Skunk miró entre los barrotes para comprobar que el animal tenía agua y bolitas de comida suficientes. Parecía estar bien. Después vaciaría los excrementos de la jaula. Era casi la única tarea doméstica que hacía.
Volvió a cerrar las cortinas bruscamente. Bebió un poco más de Coca-Cola, cogió el cenicero del suelo y dio una última calada al cigarrillo, apurándolo hasta el filtro, después lo apagó. Volvió a toser, esa larga tos convulsiva que tenía desde hacía días. Quizás incluso semanas. Entonces, de repente, se sintió mareado, se agarró con cuidado al fregadero, luego al borde del amplio asiento de la zona del comedor y volvió a su litera. Se tumbó y dejó que los sonidos del día se arremolinaran a su alrededor. Eran sus sonidos, sus ritmos, el pulso y las voces de su ciudad. El lugar donde había nacido y donde, sin duda, moriría algún día.
Esta ciudad que no lo necesitaba. Esta ciudad de tiendas con cosas que jamás podría permitirse, de arte y acontecimientos culturales que no entendía, de barcos, golf, inmobiliarias, abogados, agencias de viajes, visitantes, delegados de conferencia, policías... Todo eran ganancias potenciales para su supervivencia. No le importaba quién fuera la gente, nunca le había importado. Eran «ellos» y «yo».
Ellos tenían las posesiones. Las posesiones significaban dinero.
Y el dinero significaba sobrevivir veinticuatro horas más.
Invertiría veinte libras del teléfono en una bolsita de jaco o farlopa —heroína o crac, lo que hubiera—. Las otras cinco, si las conseguía, serían para comida, bebida, tabaco. Y lo complementaría con lo que pudiera robar hoy.
7
Prometía ser una de esas cosas tan extrañas, un día de verano inglés sublime. Incluso en lo alto de los Downs no soplaba ni una pizca de brisa. A las 10.45 de la mañana, el sol ya había evaporado la mayor parte del rocío de los greens y calles elegantes del club de golf North Brighton, lo que había dejado la tierra seca y dura y, en el aire, el perfume embriagador de la hierba recién cortada y el dinero. El calor era tan intenso que casi podías arrancártelo de la piel.
El metal caro relucía en el aparcamiento y los únicos sonidos, aparte del pitido intermitente de la alarma solitaria de un coche, eran el zumbido de los insectos, los toques del titanio contra el polímero poroso, el runrún de los carros eléctricos, los tonos rápidamente silenciados de los móviles y los tacos que susurraba entre dientes algún golfista que había ejecutado un golpe espantoso.
Las vistas desde aquí arriba le hacían sentir a uno como si estuviera en la cima del mundo. Al sur se extendía toda la panorámica del municipio de Brighton y Hove: los tejados, el grupo de bloques de pisos alrededor del paseo marítimo en el lado de Brighton, la única chimenea de la central eléctrica de Shoreham y, detrás, el agua normalmente gris del canal de la Mancha, que hoy aparecía tan azul como el Mediterráneo.
Más al suroeste se distinguía la silueta de la refinada ciudad costera de Worthing, desdibujada, como muchos de sus residentes ancianos, en la calima distante. Al norte se abría la vista casi ininterrumpida, salvo por algunas torres de alta tensión, de la hierba verde de los Downs y los campos de trigo. Algunos estaban recién segados, con balas cuadradas o cilíndricas colocadas como si fueran fichas de un enorme juego de mesa; en otros, las cosechadoras estaban trabajando, tan pequeñas desde aquí arriba como coches de juguete.
Pero la mayoría de los miembros presentes esta mañana en el campo de golf tenían tan vista la panorámica que apenas se fijaban en ella. Los jugadores formaban una mezcla de la élite de profesionales y empresarios de Brighton y Hove (y de aquellos que querían imaginar que eran parte de la élite), un bonito desfile de señoras para quienes el golf se había convertido en el sostén de su mundo y un gran número de jubilados, principalmente hombres con aire perdido que aquí parecían de todo menos vivos.
Bishop, en el noveno hoyo, sudando como todos los demás, se concentró en la Titleist blanca y reluciente que acababa de plantar en el tee. Flexionó las rodillas, balanceó las caderas y agarró con fuerza la madera 1, preparándose para practicar el swing. Sólo se permitía realizarlo una vez, era una disciplina; creía firmemente en seguir las disciplinas. Aislándose del zumbido de un abejorro, miró una mariquita que apareció de repente en la hierba justo delante de él. Como si se posara para toda la eternidad, recogió las alas delanteras y después cerró las traseras.
Una vez su madre le dijo algo sobre las mariquitas, algo que intentaba recordar. Una superstición sobre que traían suerte, o dinero, aunque él no era supersticioso —no más que otra gente, en cualquier caso—. Consciente de que sus tres compañeros estaban esperando a salir después de él, y que los jugadores que tenían detrás ya se encontraban en el green, se puso en cuclillas, cogió con cuidado la criatura negra y naranja con la mano enguantada y la colocó en un lugar seguro. Luego recuperó la postura y la concentración, hizo caso omiso a su sombra, que se proyectaba justo delante de él, y a la mariquita, que seguía revoloteando en algún lugar, y practicó su swing. «Baaaam. ¡Yep!», exclamó para sí.
A pesar de que aquella mañana había llegado exhausto al club, estaba jugando como nunca. Tres bajo par en los primeros ocho hoyos, ni su compañero ni sus dos oponentes daban crédito a lo que veían. De acuerdo, era un jugador medio, con un hándicap que se había mantenido en dieciocho durante muchos años, pero a los demás les parecía que esta mañana había tomado una especie de píldora mágica que había transformado tanto su humor, normalmente muy serio, como su juego. En lugar de pasearse con ellos taciturno y callado, inmerso en su propio mundo interior, había contado un par de chistes e incluso les había dado una palmadita en la espalda. Era como si algún demonio secreto que normalmente llevaba en su alma se hubiera esfumado. Aquella mañana, al menos.
Para acabar los nueve primeros hoyos de una forma estupenda, lo único que tenía que hacer era no pasar apuros en éste. Había una larga hilera de árboles a la derecha, llena de maleza densa capaz de tragarse una pelota y no dejar rastro de ella. Mucho terreno abierto a la izquierda. Siempre era más seguro apuntar un poco a la izquierda en este hoyo, pero hoy se sentía con tanta confianza que iba a golpear directamente hacia el green. Se acercó a la bola, balanceó su Big Bertha y volvió a hacerlo. Con el movimiento más dulce posible, la pelota voló hacia delante, muy recta, describiendo un arco por el cielo despejado color cobalto y finalmente rodó por la hierba hasta pararse justo a unos metros del green.
Su amigo íntimo Glenn Mishon, cuya larga melena castaña le confería un aspecto más parecido a una vieja estrella del rock que al agente inmobiliario de mayor éxito de Brighton, le sonrió, sacudiendo la cabeza con incredulidad.
—¡Quiero un poco de lo que sea que te hayas tomado! —dijo.
Brian se apartó, guardó el palo en la bolsa y observó a su compañero prepararse para golpear. Uno de sus oponentes, un dentista irlandés diminuto que llevaba unos bombachos y una boina escocesa, estaba bebiendo un trago de una petaca de pie, que no dejaba de ofrecer a todos, a pesar de que sólo eran las once menos diez de la mañana. El otro, Ian Steel, un buen jugador a quien conocía desde hacía años, llevaba unas bermudas caras y un polo con las palabras Hilton Head Island grabadas.
Ninguno de sus golpes le hizo sombra.
Cogió su carrito y empezó a caminar a grandes zancadas, guardando las distancias con los demás, resuelto a mantener la concentración y a no distraerse con charlas triviales. Si podía terminar los primeros nueve con un chip y un solo putt se anotaría un increíble cuatro bajo par. ¡Podía hacerlo! ¡Tan cerca estaba del green!
Bishop era un hombre de cuarenta años, rostro delgado y fríamente atractivo y con el pelo castaño arreglado y peinado hacia atrás; medía metro ochenta y cinco y estaba dotado de una buena forma física. La gente comentaba a menudo su parecido con el actor Clive Owen, y a él no le importaba. Le gustaba; alimentaba su nada desdeñable ego. Siempre vestido correctamente para cada ocasión —aunque con ropa llamativa—, aquella mañana lucía un polo Armani azul de cuello abierto, pantalones de cuadros escoceses, zapatos de golf impecablemente brillantes y gafas de sol Dolce & Gabbana.
Por lo general, no habría tenido tiempo para jugar al golf en un día entre semana, pero como le habían elegido recientemente para el comité de este prestigioso club —y aspiraba a ser capitán—, era importante para él que lo vieran participar en los actos que se organizaban. Obtener la capitanía en sí no significaba mucho para él. Lo que buscaba era el prestigio del título. El North Brighton era un buen lugar para establecer contactos, y varios de los inversores de su negocio eran miembros. Al mismo tiempo —quizás algo más importante—, era una forma de hacer feliz a Katie, ayudándola a promover sus ambiciones locales en la ciudad, algo en lo que insistía sin cesar.
Era como si su mujer hiciera listas mentales sacadas de algún libro de texto sobre cómo ascender socialmente. Cosas que había que ir tachando una tras otra. Inscribirse en el club de golf, hecho; entrar en el comité, hecho; acceder al Rotary Club, hecho; ser presidenta de la división del Rotary, hecho; entrar en el comité de la Sociedad Nacional para la Prevención de Abusos a Menores, hecho; formar parte de la organización benéfica Rocking Horse Appeal, hecho. Y, hacía poco, había comenzado una lista nueva, la planificación de la siguiente década, y le había dicho que debían cultivar la amistad de las personas que algún día podían conseguir que lo eligieran High Sheriff o Lord Lieutenant de East o West Sussex.
Se detuvo a una distancia cortés por detrás de la primera de las cuatro pelotas que había en la calle, advirtiendo con cierta petulancia lo adelantada que estaba la suya respecto a las demás. Ahora que se encontraba más cerca podía ver lo bueno que había sido su swing. Había aterrizado a menos de tres metros del green.
—Buen golpe —dijo el irlandés, ofreciéndole la petaca.
Él la rechazó con un movimiento de la mano.
—Gracias, Matt. Demasiado temprano para mí.
—¿Sabes lo que decía Frank Sinatra? —contestó el irlandés.
Distraído de repente al ver al secretario del club, un ex militar pulcro, delante del edificio del club con dos hombres y señalando en su dirección, Bishop dijo:
—No..., ¿qué?
—»Me dan pena las personas que no beben, porque cuando se levantan por la mañana, saben que su día no va a mejorar».
—Nunca he sido fan de Sinatra —comentó Bishop, atento a los tres hombres que se dirigían hacia ellos a grandes zancadas—. Era un frívolo sensiblero.
—¡No hay que ser fan de Sinatra para disfrutar de la bebida!
Haciendo caso omiso de la petaca de bolsillo que el irlandés le ofreció ahora por segunda vez, se concentró en la importante decisión sobre qué palo coger. La forma elegante de atacar era utilizar su wedge, luego, esperaba, sólo necesitaría un putt corto. Pero años de ardua experiencia en este juego le habían enseñado que cuando se llevaba ventaja, había que sopesar las posibilidades. En esta superficie árida de agosto, un putt bien jugado, a pesar de que estuviera fuera del green, sería una apuesta mucho más segura. El green impecable parecía afeitado con navaja por un barbero, en lugar de cortado con una máquina. Era como el paño de una mesa de billar. Y todos los greens estaban muy rápidos esta mañana.
Miró al secretario del club, que llevaba un blazer azul y pantalones grises de franela; se detuvo en el extremo más alejado del green y señaló hacia él. Los dos hombres que lo flanqueaban, un tipo negro alto y calvo que vestía un traje marrón elegante, y un hombre blanco igual de alto pero muy delgado, ataviado en un traje azul que le sentaba muy mal, asintieron con la cabeza. Se quedaron inmóviles, observando. Bishop se preguntó quiénes serían.
El irlandés mandó la pelota a un búnker y lanzó un taco. Ian Steel golpeó después, empuñando un hierro 9 perfectamente elegido, y su pelota rodó hasta detenerse a unos centímetros del banderín. El compañero de Bishop, Glenn Mishon, dio demasiada altura a su pelota y ésta aterrizó a seis metros largos del green.
Bishop jugueteó con el putter, luego decidió que tenía que realizar una buena actuación delante del secretario, lo dejó en la bolsa y sacó el wedge.
Se colocó, su sombra alta y delgada caía sobre la pelota, practicó el swing, dio un paso adelante y armó el tiro. La cabeza del palo golpeó el suelo demasiado pronto, levantó un terrón enorme y Bishop observó con consternación cómo su pelota caía oblicuamente en un búnker, tras describir un ángulo recto casi perfecto respecto a donde se encontraba.
«Mierda».
Con una lluvia de arena, sacó la pelota del búnker, pero ésta aterrizó a nueve metros largos del banderín. Logró un gran putt que hizo rodar la pelota a menos de un metro del agujero y la introdujo en él para conseguir un uno sobre par.
Anotaron las puntuaciones en sus respectivas tarjetas; aún registraba un meritorio dos bajo par para los últimos nueve hoyos. Pero para sus adentros maldecía. Si se hubiera decidido por la opción más segura, podría haber acabado con un demoledor cuatro bajo par.
Luego, mientras tiraba de su carrito por el borde del green, el hombre negro alto y calvo le bloqueó el paso.
—¿Señor Bishop? —Su voz era firme, profunda y segura.
Él se detuvo, irritado.
—¿Sí?
Lo siguiente que vio fue una placa de policía.
—Soy el sargento Branson del Departamento de Investigación Criminal de Sussex. Él es mi compañero, el inspector Nicholl. ¿Sería posible hablar un momento con usted?
Como si una sombra enorme hubiera cubierto el cielo, preguntó:
—¿De qué?
—Lo siento, señor —dijo el agente, con una expresión que parecía de disculpa auténtica—. Preferiría no decirlo... aquí.
Bishop miró a sus tres compañeros de juego. Acercándose más al sargento Branson y manteniendo la voz baja con la esperanza de que no pudieran oírle, dijo:
—La verdad es que ahora no es un buen momento. Estoy en mitad de un torneo de golf. ¿Podría esperar a que termináramos?
—Lo siento, señor —insistió Branson—. Es muy importante.
El secretario del club le lanzó una mirada breve, inescrutable, y luego pareció encontrar algo de gran interés para él en la hierba relativamente densa.
—¿A qué viene todo esto?
—Tenemos que hablar con usted sobre su mujer, señor. Me temo que tenemos malas noticias. Le agradecería que entrara en el club con nosotros unos minutos.
—¿Mi mujer?
El sargento señaló el edificio.
—Es realmente necesario que hablemos con usted en privado, señor.
8
Sophie Harrington hizo un rápido recuento del número de cadáveres. En esta página había siete. Volvió atrás. Cuatro páginas antes, once. Y había que sumar cuatro muertos por coche bomba en la página 1, tres por los disparos de una metralleta Uzi en la página 9, seis en un jet privado en la 19, y cincuenta y dos en el fumadero de crac por una bomba incendiaria en Willesden en la 28. Y ahora estos siete, unos traficantes de drogas en un yate secuestrado en el Caribe. Ya ascendían a ochenta y tres, y sólo iba por la página 41 de un guión de 136 folios.
¡Menudo montón de mierda!
Sin embargo, según el productor que se lo había enviado por correo electrónico hacía dos días, Anthony Hopkins, Matt Damon y Laura Linney estaban atados, Keira Knightley estaba leyéndolo y SimOn West, que había realizado Lara Croft, película que le había parecido pasable, y Con Air, que le había gustado mucho, al parecer estaba loco por dirigirla.
Sí, ya.
El metro estaba entrando en una estación. El rastafari sentado frente a ella, auriculares en las orejas, continuaba juntando las rodillas harapientas siguiendo el ritmo también con la cabeza. A su lado estaba un anciano de pelo ralo, dormido, con la boca abierta. Y junto a éste una hermosa joven asiática que leía una revista, muy concentrada.
Al fondo del vagón, sentado debajo de un asa que se balanceaba y un anuncio de una agencia de colocación, había un tipo de aspecto espeluznante ataviado con un chándal con capucha y gafas de sol. Llevaba el pelo largo y barba y tenía la cara enterrada en uno de esos periódicos gratuitos que repartían en hora punta en la entrada del metro. De vez en cuando, se chupaba el dorso de la mano derecha.
Sophie había adquirido el hábito hacía ya algún tiempo de observar a todos los pasajeros en busca del perfil que imaginaba que tendría un terrorista suicida. Se había convertido en un mecanismo de supervivencia más de los que había integrado en su rutina, como mirar a ambos lados antes de cruzar la calle. Y en estos momentos, su rutina andaba un poco confusa.
Llegaba tarde porque había tenido que hacer un recado antes de ir a la ciudad. Eran las diez y media y, por lo general, estaba en el despacho una hora antes. Vio pasar las palabras Green Park; los anuncios en la pared dejaron de verse borrosos y se convirtieron en una imagen clara. Las puertas se abrieron con un silbido. Regresó al guión, el segundo de los dos que había querido terminar anoche antes de que la interrumpieran. ¡Qué interrupción! Dios mío... ¡Sólo pensar en ello la excitaba peligrosamente!
Pasó la página, intentando concentrarse dentro de aquel vagón caluroso y mal ventilado durante los pocos minutos que quedaban para la siguiente estación, Piccadilly, su destino. Cuando llegara al despacho, tendría que escribir un informe sobre el guión.
La historia de momento... Un padre riquísimo, destrozado tras la muerte por sobredosis de heroína de su hermosa —y única— hija de veinte años, contrata a un ex mercenario convertido en sicario. El asesino a sueldo dispone de un presupuesto ilimitado para localizar y matar a todas las personas de la cadena, desde el hombre que plantó la semilla hasta el camello que vendió la dosis mortal a su hija.
Resumen: pulsión de muerte y tráfico de drogas.
Y ahora estaban entrando en Piccadilly. Sophie metió el guión con su elegante portada rojo brillante en la mochila, entre el ordenador, un libro para chicas solteras, Juegos de letras, del que llevaba leído la mitad, y un ejemplar de la edición de agosto de Harpers & Queen. No era su tipo de revista, pero su novio —su «amigo», como se refería a él discretamente delante de todo el mundo, excepto de sus dos mejores amigas— era unos años mayor que ella y mucho más sofisticado, así que intentaba estar a la última en moda, comida, en casi todo, para ser la chica refinada, moderna y cosmopolita que encajara con su gigantesco ego.
Unos minutos después, caminaba por la sombra de Wardour Street bajo el calor pegajoso. Alguien le había dicho un día que Wardour Street era la única calle del mundo con sombra en ambas aceras, en referencia a que era el hogar tanto de la industria musical como de la cinematográfica. En su opinión, no era del todo incierto.
A sus veintisiete años, con el pelo castaño largo balanceándose en torno a su cuello y un rostro atractivo con la nariz respingona, no era guapa en el sentido clásico de la publicidad, pero había algo muy sexy en ella. Llevaba una chaqueta caqui ligera encima de una camiseta color crema, vaqueros anchos y estaba deseando, como siempre, empezar su jornada en el despacho. Aunque hoy echaba muchísimo de menos a su amigo y estaba muy celosa porque él pasaría esta noche en su casa, durmiendo en la cama con su mujer.
Sabía que la relación no iba a ninguna parte, no se lo imaginaba dejándolo todo por ella, a pesar de que había puesto fin a un matrimonio anterior, del que habían nacido dos hijos. Pero eso no impedía que estuviera loca por él. No podía evitarlo, maldita sea.
Estaba absolutamente loca por él. Por cada centímetro de él. Por todo en él. Incluso por la naturaleza clandestina de su relación. Le encantaba la forma que tenía de mirar furtivamente a su alrededor cuando entraban en un restaurante, meses antes de que comenzaran a acostarse, por si descubría a algún conocido. Los mensajes. Los e-mails. Su olor. Su sentido del humor. El modo como había empezado, últimamente, a llegar de improviso en plena noche, como ayer. Siempre se desplazaba a su pequeño apartamento en Brighton, algo que a ella le parecía raro, puesto que él tenía un piso en Londres, donde vivía solo durante la semana.
«Mierda —pensó, alargando la mano a la puerta de la oficina—. Mierda, mierda, mierda».
Se detuvo y tecleó un mensaje:
¡Te echo de menos! ¡Estoy loca por ti!
¡Estoy muy excitada! Besos.
Abrió la puerta y cuando había subido la mitad de las escaleras estrechas oyó dos pitidos en su móvil. Se paró y miró el mensaje entrante.
Decepcionada, vio que era de su mejor amiga, Holly:
Pueds fies mñn nche?
«No —pensó—. No quiero ir a ninguna fiesta mañana por la noche. Ni ninguna noche. Lo único que quiero... ¿Qué demonios quiero?».
En la puerta que tenía delante había un logotipo: un símbolo de un rayo de celuloide. Y debajo, en letras sombreadas, las palabras PRODUCCIONES BLINDING LIGHT.
Luego entró en la sala pequeña y moderna. Todos los muebles eran de metacrilato, sillas y mesas Ghost, moquetas de color aguamarina y pósteres en las paredes de películas en las que los socios de la empresa habían participado en algún momento: El mercader de Venecia, con las caras de Al Pacino y Jeremy Irons, y una de las primeras películas de Charlize Theron, que había salido directamente en vídeo. También un largometraje de vampiros con Dougray Scott y Saffron Burrows.
Había una pequeña área de recepción con su mesa y un sofá naranja que daba paso a un despacho abierto donde trabajaban Adam, jefe de operaciones y asuntos legales —cabeza rapada, pecas, encorvado delante de su ordenador, ataviado con una de las camisas más horrorosas que había visto en su vida (al menos desde la de ayer)— y Cristian, el director financiero, que miraba un gráfico de colores en su pantalla con suma concentración. Vestía una de las camisas de seda fabulosamente caras de su colección, infinita al parecer, ésta de color crema, y unos mocasines de ante muy elegantes. A su lado estaba el cuadro negro de su bicicleta plegable.
—¡Buenos días, chicos! —dijo Sophie.
Como respuesta, ambos la saludaron brevemente con un gesto de mano.
Ella era la jefa de desarrollo de la empresa. También era la secretaria, la que preparaba el té y, como la mujer de la limpieza polaca estaba de baja por maternidad, la encargada de limpiar el despacho. Y la recepcionista. Y todo lo demás.
—Acabo de leer una mierda de guión —dijo—. La mano de la muerte. Es una basura.
Ninguno de los dos le prestó atención.
—¿Alguien quiere un café? ¿Un té?
Esto sí que obtuvo una respuesta instantánea. Lo de siempre para los dos. Fue a la cocina americana, llenó el hervidor, lo enchufó y comprobó la caja de galletas —que sólo contenía unas migajas, como siempre—. Daba igual cuántas veces la llenara al día, esos glotones la vaciaban. Mientras abría un paquete de galletas digestivas de chocolate, miró su teléfono. Nada.
Marcó su número.
Unos instantes después, él contestó y el corazón le dio un vuelco. ¡Sólo oír su voz era una pasada!